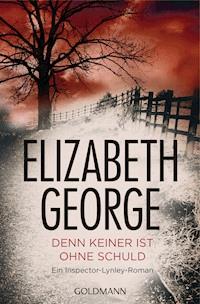Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jentas Ehf
- Kategorie: Krimi
- Serie: Thomas Lynley
- Sprache: Spanisch
La hija ilegítima de Dennis Luxford, director de un importante periódico londinense de la oposición, es secuestrada. La madre de la niña es Eve Bowen, miembro del gobierno conservador. Dennis y Eve mantuvieron una fugaz y pasional relación años atrás, cuando ninguno de los dos imaginaba el rumbo que tomarían sus vidas. Ahora, cuando ambos han guardado en estricto secreto la existencia de la niña y se enfrentan despiadadamente en la arena política, el secuestrador exige algo de consecuencias desastrosas: si quiere recuperar a su hija, Dennis deberá admitir públicamente, en la primera plana del periódico, su paternidad…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 989
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La justicia de los inocentes
La justicia de los inocentes
Título original: In the Presence of the Enemy
© 1996 Elizabeth George. Reservados todos los derechos.
© 2022 Jentas ehf. Reservados todos los derechos.
ePub: Jentas ehf
ISBN 978–9979–64–349–4
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Esta es una historia ficticia. Los nombres, personajes, lugares e incidentes se deben a la imaginación de la autora. Cualquier semejanza con hechos, lugares o personas vivas o muertas es mera coincidencias.
Primera parte
1
Charlotte Bowen pensó que estaba muerta. Abrió los ojos al frío y la oscuridad. El frío estaba debajo de ella y le causaba la misma sensación que el suelo del jardín de su madre, donde el grifo exterior goteaba sin cesar y formaba una mancha de humedad verde y olorosa. La oscuridad era omnipresente. La negrura la envolvía como una manta gruesa, y Charlotte forzó la vista para disolverla, para forjar de la nada infinita una forma capaz de desmentir que no estaba en una tumba. Al principio no se movió. No extendió las manos y los pies porque no quería tocar los lados del ataúd, porque no quería saber que la muerte era así, cuando ella había creído que habría santos, ángeles y luz, y que los ángeles tocarían arpas sentados en columpios.
Charlotte se esforzó por oír algo, pero no había nada que oír. Olió, pero no había nada que oler, salvo la envoltura de moho que la rodeaba, como huelen las piedras viejas cuando el musgo ha crecido sobre ellas. Tragó saliva y saboreó el vago regusto de zumo de manzana. Y el sabor fue suficiente para que recordara.
El le había ofrecido zumo de manzana, ¿verdad? Le había dado una botella sobre cuyo tapón destellaban diminutas gotas de humedad. Le había sonreído y apretado el hombro.
–No has de preocuparte, Lottie –había dicho–. A tu madre no le gustaría.
Mamá. La causa de todo. ¿Dónde estaba su madre? ¿Qué le había pasado? ¿Y Lottie? ¿Qué le había pasado a Lottie?
–Ha ocurrido un accidente –había dicho él–. Voy a llevarte con tu madre.
–¿Dónde? – había preguntado ella–. ¿Dónde está mamá? – Y después en voz más alta, porque de repente sentía el estómago como si fuera líquido y no le gustaba la forma en que la miraba aquel hombre–: ¡Dígame dónde está mi madre! ¡Dígamelo! ¡Ahora mismo!
–No te preocupes –había dicho él mientras miraba alrededor. Al igual que a mamá, le molestaban sus ruidos–. Tranquilízate, Lottie. Está en una casa de seguridad del gobierno. ¿Sabes lo que eso significa?
Charlotte había negado con la cabeza. Al fin y al cabo, sólo tenía diez años, y la mayoría de funciones del gobierno constituían un misterio para ella. Lo único que sabía era que estar en el gobierno significaba que su madre se iba de casa antes de las siete de la mañana y, por lo general, no volvía hasta después de que ella se había acostado. Su madre iba a su oficina de Parliament Square. Asistía a sus reuniones en el Ministerio del Interior. Iba a la Cámara de los Comunes. Los viernes por la tarde atendía las consultas de los votantes de Marylebone, mientras Lottie hacía los deberes, alejada de la habitación de paredes amarillas donde el comité ejecutivo del distrito electoral se reunía.
–Pórtate bien –decía su madre cuando Charlotte llegaba del colegio cada viernes por la tarde, y ladeaba significativamente la cabeza en dirección a la habitación de paredes amarillas–. No quiero oírte rechistar hasta que nos marchemos. ¿Está claro?
–Sí, mamá.
Y entonces su madre sonreía.
–Dame un beso –decía–. Y un abrazo. También quiero un abrazo.
Dejaba de conversar con el cura de la parroquia, el verdulero paquistaní de Edgware Road, el maestro de la escuela o cualquiera que deseara diez preciosos minutos de su tiempo de diputada. Rodeaba a Lottie con sus brazos rígidos y después le daba una palmada en el trasero.
–Ya puedes marcharte –decía, y se volvía hacia su visitante–. Niños –decía con una risita.
Los viernes eran el mejor día de la semana. Después de la reunión consultiva, Lottie y su madre volvían a casa en coche y Lottie le contaba cómo había ido la semana. La madre escuchaba, asentía y a veces palmeaba la rodilla de Lottie, pero siempre mantenía los ojos clavados en el camino, por encima de la cabeza del conductor.
–Mamá –decía Lottie con un suspiro de mártir, en un intento inútil de apartar la atención de su madre de Marylebone High Street. Al fin y al cabo, su madre no tenía por qué mirar la calle. No era ella quien conducía el coche–. Te estoy hablando. ¿Qué estás mirando?
–Problemas, Charlotte. Estoy mirando que no surjan problemas. Tú deberías hacer lo mismo.
Por lo visto, los problemas habían surgido. Pero ¿una casa de seguridad del gobierno? ¿Qué era, exactamente? ¿Un lugar donde esconderse si tiraban una bomba?
–¿Vamos a la casa de seguridad? – había preguntado. Bebió el zumo de manzana a toda prisa. Era un poco raro, poco dulce, pero lo tomó todo porque sabía que era descortés ser ingrata con un adulto.
–Ahí vamos –dijo el hombre–. A la casa de seguridad. Tu mamá nos está esperando.
Era lo único que recordaba bien. Las cosas se habían complicado a partir de entonces. Sus párpados se habían ido cerrando mientras cruzaban Londres, y al cabo de unos minutos tuvo la impresión de que no podía levantar la cabeza. En el fondo de su mente le parecía recordar que una voz agradable había dicho:
–Buena chica, Lottie. Echa un sueñecito.
Una mano le había quitado las gafas con delicadeza.
Al pensar en esto, Lottie se llevó poco a poco las manos a la cara en la oscuridad, lo más cerca posible de su cuerpo para no tener que tocar los lados del ataúd en que yacía. Sus dedos tocaron la barbilla. Treparon lentamente por sus mejillas, como una araña. Siguieron por el puente de la nariz. Las gafas habían desaparecido.
A oscuras daba igual, por supuesto. No obstante, si las luces se encendían... Pero ¿cómo iba a haber luces en un ataúd?
Lottie respiró hondo. Otra vez. Y otra. «¿Cuánto aire queda? – se preguntó–. ¿Cuánto tiempo antes de...? ¿Y por qué? ¿Por qué?»
Notó que su garganta se tensaba y su pecho ardía. Notó que los ojos le escocían. «No debes llorar –pensó–, no debes llorar. No debes permitir que nadie vea...» Claro que no había nada que ver, ¿verdad? Nada, excepto la interminable negrura que ponía un nudo en su garganta, que le quemaba el pecho, que le escocía los ojos. No debía llorar, pensó Lottie. No debía llorar. No, no.
***
Rodney Aronson apoyó su trasero de timbal sobre el antepecho de la ventana, en la oficina del director, y notó que las antiguas persianas de rejas arañaban la espalda de su chaqueta sahariana. Rebuscó en un bolsillo el resto de su chocolatina con nueces Cadbury y desenvolvió el papel de plata con la dedicación de un paleontólogo que quitara la tierra de los restos sepultados de un hombre primitivo.
Al otro lado de la habitación, sentado a la mesa de conferencias, Dennis Luxford parecía completamente relajado en lo que Rodney llamaba el Sillón de la Autoridad. Con una sonrisa triangular en su rostro de elfo, el director estaba escuchando el informe final del día sobre lo que Fleet Street había bautizado la semana pasada como la Rumba del Chapero. El informe había sido escrito con considerable entusiasmo por el mejor reportero investigador de la plantilla del Source. Mitchell Corsico tenía veintitrés años (un joven propenso a la tontería de vestir vaqueros), con el instinto de un sabueso y la trémula sensibilidad de una barracuda. Era justo lo que necesitaban en el clima actual de pecadillos parlamentarios, indignación pública y escándalos sexuales.
–Según la declaración de esta tarde –estaba diciendo Corsico–, nuestro estimado parlamentario de East Norfolk declaró que su electorado le apoya como un solo hombre. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario y todos los etcéteras al uso. El leal presidente del partido afirma que todo el escándalo es culpa de la prensa canallesca, que intenta de nuevo socavar al gobierno. – Repasó sus notas, como si buscara la cita apropiada. La encontró, se encasquetó mejor el Stetson, adoptó una pose estoica y recitó–: No es ningún secreto que los medios de comunicación están empeñados en derribar al gobierno. Este asunto del chapero no es más que otro intento de Fleet Street de decidir la dirección del debate parlamentario. Pero si los medios de comunicación desean destruir al gobierno, se encontrarán con un oponente más que sobrado para plantar cara, desde Downing Street al palacio de Westminster, pasando por Whitehall. – Corsico cerró el cuaderno y lo embutió en el bolsillo posterior de sus gastados tejanos–. Noble sentimiento, ¿no creéis?
Luxford echó la silla hacia atrás y enlazó las manos sobre su estómago plano. Cuarenta y seis años de edad, con el cuerpo de un adolescente y una abundante masa de cabello rubio. «Hay que practicarle la eutanasia», pensó Rodney con amargura. Sería un acto de misericordia hacia sus colegas en general, y hacia Rodney en particular, impedir que siguiera deslumbrándoles con su elegancia.
–No necesitamos derribar al gobierno –dijo Luxford–. Bastará con que nos sentemos a ver cómo se derriban ellos mismos. – Acarició con aire indolente sus tirantes de seda–. ¿El señor Larnsey todavía se aferra a su versión?
–Como un percebe –contestó Corsico–. Nuestro estimado parlamentario de East Norfolk ha reiterado su anterior declaración sobre lo que él llama «mi infortunada e incomprendida presencia en un automóvil detrás de la estación de Paddington el pasado jueves por la noche». Estaba reuniendo datos para el Comité Electo sobre Consumo de Drogas y Prostitución, insiste.
–¿Existe un Comité Electo sobre Consumo de Drogas y Prostitución? – preguntó Luxford.
–Si no existiera, ya puedes apostar a que el gobierno crearía uno de inmediato.
Luxford reclinó la cabeza sobre sus manos enlazadas e imprimió un grado más de retroceso a la butaca. Su aspecto delataba el placer que le proporcionaban los últimos acontecimientos. En el período actual de control conservador sobre las riendas del gobierno, los periódicos de la nación habían desenmascarado a parlamentarios con amantes, a parlamentarios con hijos ilegítimos, a parlamentarios con prostitutas de lujo, a parlamentarios dedicados al onanismo, a parlamentarios mezclados en negocios de bienes raíces y a parlamentarios relacionados de manera dudosa con la industria, pero esto era nuevo: un parlamentario conservador sorprendido en un delito más que flagrante, entre los brazos de un chapero de dieciséis años, detrás de la estación de Paddington. Era la materia de que estaban hechos los sueños sobre tiradas desorbitadas, y Rodney pudo ver que Luxford estaba calculando mentalmente el aumento de sueldo que recibiría cuando se hiciera balance y afloraran los beneficios. Los acontecimientos actuales estaban permitiendo que cumpliera su promesa de elevar la tirada del Source al primer puesto. Era un bastardo afortunado, maldito fuera su podrido corazón. Desde el punto de vista de Rodney, no era el único periodista de Londres capaz de hincar su escalpelo en una oportunidad inesperada y extraer una historia de ella, como un sabueso con una liebre. No era el único guerrero de Fleet Street.
–Dentro de tres días, el primer ministro le abandonará a su suerte –predijo Luxford. Miró a Rodney–. ¿Tú qué opinas?
–Yo diría que tres días es demasiado, Den.
Rodney sonrió para sus adentros al ver la expresión de Luxford. El director odiaba los diminutivos de su nombre.
Luxford meditó la respuesta de Rodney con los ojos entornados. «No es tonto, nuestro Luxford –pensó Rodney–. No ha llegado a donde está por hacer caso omiso de las puñaladas por la espalda.» Luxford devolvió su atención al reportero.
–¿Qué tienes a continuación?
Corsico enumeró con los dedos.
–La mujer del parlamentario Larnsey juró ayer que apoyaría a su hombre, pero una fuente me ha dicho que se marcha de casa esta noche. Necesitaré un fotógrafo para captar el instante.
–Rod se encargará de eso –dijo Luxford sin mirar a Rodney–. ¿Qué más?
–La Asociación Conservadora de East Norfolk se reúne esta noche para discutir la «viabilidad política» de su parlamentario. Alguien de la asociación me ha llamado para decirme que van a pedir a Larnsey la dimisión.
–¿Algo más?
–Estamos esperando algún comentario del primer ministro. Ah, sí. Una cosa más. Una llamada telefónica anónima afirmó que a Larnsey siempre le habían gustado los chicos, incluso en el colegio. Su mujer fue una tapadera desde el día de la boda.
–¿Y el chapero?
–De momento está escondido. En casa de sus padres, en South Lambeth.
–¿Hablará? ¿Lo harán sus padres?
–Estoy en ello.
Luxford bajó más su butaca.
–Perfecto –dijo, y añadió con su sonrisa triangular–: Sigue trabajando así, Mitch.
Corsico hizo un saludo burlón con el Stetson y se encaminó hacia la salida. Llegó a la puerta cuando la abría la secretaria de Luxford, sesenta años de edad y cargada con dos montones de cartas, que llevó hasta la mesa de conferencias y dejó ante el director del Source. El montón uno estaba abierto y fue depositado a la izquierda de Luxford. El montón dos estaba cerrado, con indicaciones de «Personal», «Confidencial» o «A la atención del director», y las cartas fueron colocadas a la derecha de Luxford, después de lo cual la secretaria cogió el abrecartas que había sobre el escritorio del director y lo dejó sobre la mesa de conferencias, a cinco centímetros exactos de las cartas sin abrir. También fue a buscar la papelera y la situó junto a la silla de Luxford.
–¿Algo más, señor Luxford? – Su pregunta deferente de cada noche antes de marcharse a casa.
«Una mamada, señorita Wallace –contestó en silencio Rodney–. De rodillas, mujer. Y gime mientras lo haces.» Lanzó una risita involuntaria al pensar en la señorita Wallace (ataviada como siempre con su conjunto de tweed y sus perlas) de rodillas y entre los muslos de Luxford. Para disimular su diversión privada, bajó la cabeza para examinar el resto de su Cadbury.
Luxford estaba ojeando las cartas sin abrir.
–Telefonee a mi mujer antes de irse –dijo a su secretaria–. Esta noche no llegaré más tarde de las ocho.
La señorita Wallace asintió y se marchó en silencio, caminando sobre la alfombra gris hasta la puerta con sus zapatos de suela de crepé. A solas por primera vez aquel día con el director del Source, Rodney bajó su trasero del antepecho de la ventana, mientras Luxford cogía el abrecartas y empezaba con los sobres de su derecha. Rodney nunca había comprendido la predilección de Luxford por abrir en persona aquel tipo de cartas. Teniendo en cuenta la tendencia política del periódico (lo más a la izquierda posible del centro sin que pudieran llamarles rojos, comunistas, izquierdosos u otros apelativos aún menos agradables), una carta con la indicación de «personal» podía ser una bomba. Sería mejor para el director del periódico que la señorita Wallace corriera el peligro de perder los dedos, las manos o un ojo, que saltar con los dos pies en la trampa. Luxford no lo veía del mismo modo, por supuesto. No era que se preocupara por los posibles peligros arrostrados por la señorita Wallace. Afirmaba que el trabajo de un director era tomar la medida de la reacción del público a su periódico. El Source, declaraba, no iba a alcanzar el número uno en tirada si su director mandaba sus tropas desde la retaguardia. Ningún director merecedor del pan que comía perdía el contacto con el público.
Rodney vio que Luxford inspeccionaba la primera carta. Resopló, la convirtió en una bola y la tiró a la papelera. Abrió la segunda y la examinó a toda prisa. Rió, y la envió a reunirse con la primera. Había leído la tercera, cuarta y quinta, y estaba abriendo la sexta, cuando dijo con tono ausente, que Rodney sabía deliberado:
–¿Sí, Rod? ¿Pasa algo por tu cabeza?
Lo que pasaba por la cabeza de Rodney estaba relacionado con el cargo que Luxford ocupaba: Señor de los Poderosos, imprimátur, capitoste, prefecto mayor y, por lo demás, venerable director del Source. Le habían apartado a codazos del ascenso que tanto merecía, tan sólo seis meses antes, en favor de Luxford, y el presidente con cara de cerdo le había comunicado con su voz untuosa que «carecía de los instintos necesarios» para efectuar el tipo de cambios en el Source que transformarían el periódico. «¿Qué clase de instintos?», había preguntado educadamente cuando el presidente del diario le dio la noticia. «Los instintos de un asesino –había contestado el presidente–. Luxford los tiene a puñados. Mire lo que hizo por el Globe.»
Lo que había hecho por el Globe fue coger un periódico languidecente, dedicado casi en exclusiva a chismes sobre estrellas de cine y acarameladas historias sobre la familia real, y transformarlo en el diario más vendido del país. Pero no lo había hecho mediante el método de ennoblecerlo. Estaba demasiado en sintonía con los tiempos para eso. Lo había logrado apelando a los más bajos instintos de los lectores de periódicos, ofreciéndoles una dieta diaria de escándalos, escapadas sexuales de políticos, hipocresías en el seno de la Iglesia anglicana, y la ostensible y muy ocasional caballerosidad del hombre de la calle. El resultado fue un auténtico festín de emociones fuertes para los lectores de Luxford, millones de los cuales soltaban cada mañana sus treinta y cinco peniques, como si sólo el director del Source (y no la plantilla, ni Rodney, que tenía tanto cerebro y cinco años más de experiencia que Luxford) tuviera la clave de su satisfacción. Y mientras la rata inmunda se refocilaba en su creciente éxito, los demás periódicos de Londres pugnaban por no quedar descolgados de la carrera. Todos se frotaban la nariz y decían. «Bésame el culo» cada vez que el gobierno amenazaba con imponerles ciertos controles básicos. Pero la vox populi no pinchaba ni cortaba en Westminster, sobre todo cuando la prensa sacudía al primer ministro cada vez que un parlamentario tory contribuía a subrayar la cada vez más patente hipocresía del Partido Conservador.
No era que ver naufragar a la nave capitana tory constituyera un espectáculo doloroso para Rodney Aronson. Había votado laborista (o a los demócratas liberales, en el peor de los casos) desde que tenía edad para votar. Pensar que los laboristas iban a beneficiarse del actual clima de inquietud política era muy gratificante para él. En otras circunstancias, Rodney habría disfrutado del espectáculo diario de conferencias de prensa, indignadas llamadas telefónicas, exigencias de elecciones anticipadas y las lúgubres predicciones sobre el resultado de las elecciones locales que se celebrarían al cabo de pocas semanas. Sin embargo, en las actuales circunstancias, con Luxford al timón, donde era muy probable que se quedara indefinidamente, obstruyendo la ascensión de Rodney hasta la cima, Rodney estaba irritado. Se decía que su malestar se debía a que era superior como periodista, pero la verdad era que estaba celoso.
Trabajaba en el Source desde los dieciséis años, había ido ascendiendo desde chico de los recados hasta su actual puesto de subredactor jefe (el segundo en la cadena de mando) a base de fuerza de voluntad, fuerza de carácter y fuerza de talento. Le debían el cargo supremo, y todo el mundo lo sabía, incluido Luxford, y por eso el redactor jefe le estaba mirando, leía su mente como el zorro que era, y esperaba a que contestara. «No tienes los instintos de un asesino», le habían dicho. Sí. De acuerdo. Bien, todo el mundo comprendería la verdad muy pronto.
–¿Pasa algo por tu cabeza, Rod? – repitió Luxford antes de bajar la vista de nuevo hacia su correspondencia.
«Tu puesto», pensó Rodney, pero dijo en voz alta:
–Este asunto del chapero. Creo que ha llegado el momento de abandonarlo.
–¿Por qué?
–Está anticuado. Llevamos con esa historia desde el viernes. Ayer y hoy han sido meras repeticiones de los acontecimientos del domingo y el lunes. Sé que Corsico sigue la pista de algo más, pero hasta que lo consiga creo que hemos de tomarnos un descanso.
Luxford dejó a un lado la carta número seis y se tiró de sus largas patillas (marca de la casa), en lo que Rodney consideraba una falsa demostración del esquema «director–considera–la–opinión–del–subordinado». Cogió el sobre número siete e introdujo el abrecartas bajo la solapa. Se mantuvo en aquella postura mientras contestaba.
–Es el propio gobierno quien se ha colocado en esta situación. El primer ministro nos entregó su Compromiso con los Valores Británicos Básicos, incluido en el manifiesto del partido, ¿no es cierto? Hace sólo dos años, ¿no? Sólo estamos explorando lo que el Compromiso con los Valores Británicos Básicos significa en apariencia para los tories. Papá y Mamá Verdulero, junto con Tío Zapatero y Abuelo Pensionista pensaron que significaba un retorno a la decencia y al Dios salve a la reina en los cines después de la película. Nuestros parlamentarios tories parece que no opinan lo mismo.
–De acuerdo –dijo Rodney–, pero no querrás que demos la impresión de intentar derribar al gobierno con una descripción interminable de lo que un parlamentario medio imbécil hace con la polla en sus ratos libres, ¿verdad? Joder, tenemos mucha mierda más para utilizar contra los tories. ¿Por qué no...?
–¿Desarrollamos una conciencia moral en la hora undécima? – Luxford enarcó una ceja sarcástica y volvió a su carta. Abrió el sobre y extrajo el papel doblado del interior–. No me lo esperaba de ti, Rod.
Rodney sintió arder las mejillas.
–Sólo estoy diciendo que, si vamos a apuntar la artillería pesada contra el gobierno, tal vez deberíamos empezar por dirigir el fuego hacia algo más sustancial que los polvos en horas libres de los miembros del Parlamento. Hace años que los periódicos se dedican a eso, ¿y adónde nos ha conducido? Esos cabrones siguen en el poder.
–Me atrevería a decir que nuestros lectores opinan que servimos bien a sus intereses. ¿Cuáles me dijiste que eran las últimas cifras de tirada?
Era el truco habitual de Luxford. Nunca hacía ese tipo de preguntas sin saber la respuesta. Como para subrayarlo, devolvió su atención a la carta que tenía en su mano.
–No digo que debamos prescindir de los recurrentes polvos extramaritales. Sé que es nuestro pan de cada día. Pero si exprimimos la historia hasta que parezca...
Rodney advirtió que Luxford no le escuchaba. Contemplaba con ceño la carta que sostenía. Se tiró de las patillas, pero esta vez la acción y la reflexión eran auténticas. Rodney estaba seguro.
–¿Ocurre algo, Den? – preguntó esperanzado, aunque cuidó mucho de no revelarlo en su tono.
La mano que sujetaba la carta la estrujó.
–Chorradas –dijo Luxford, Arrojó la carta a la papelera, con las demás. Cogió la siguiente y la abrió–. Gilipolleces. El populacho descerebrado habla. – Leyó la nueva carta–. Nos diferenciamos en eso –dijo–. Por lo visto, tú consideras que nuestros lectores pueden ser educados. Yo los veo tal como son, Rod, sucios e incultos. Hay que darles masticadas sus opiniones, como si fueran gachas. – Luxford apartó su silla de la mesa de conferencias–. ¿Hay algo más esta noche? De lo contrario, he de contestar a una docena de llamadas y volver a casa con mi familia.
«Hay tu cargo –pensó Rodney de nuevo–. Es lo que se me debe por veintidós años de lealtad a este periodicucho.»
–No, Den –dijo–. No hay nada más. De momento, quiero decir.
Arrojó el envoltorio del Cadbury junto con las cartas desechadas del director y se encaminó a la puerta.
–Rod –dijo Luxford cuando Rodney abrió la puerta. Este se volvió–. Llevas chocolate en la barba.
Luxford sonreía cuando Rodney salió.
Pero su sonrisa se desvaneció en el instante en que el otro hombre se fue. Dennis Luxford giró en su silla hacia la papelera. Sacó la carta. La desarrugó sobre la mesa de conferencias y volvió a leerla. Estaba compuesta por una palabra de saludo y una sola frase, y no tenía nada que ver con chaperos, automóviles o el parlamentario Sinclair Larnsey: «Luxford: Utiliza la primera plana para reconocer a tu primogénito y Charlotte quedará en libertad.»
Luxford contempló el mensaje, mientras el corazón le palpitaba en los oídos. Pasó revista a una serie de posibles remitentes, pero eran tan improbables que sólo pudo llegar a una conclusión: la carta tenía que ser un farol. De todos modos, tomó la precaución de examinar la basura restante sin alterar el orden en que había desechado el correo del día. Rescató el sobre que acompañaba a la carta y lo examinó. Parte del matasellos formaba una luna en tres cuartos junto al sello de primera clase. Estaba borroso, pero lo bastante legible para ver que la carta había sido puesta en el correo de Londres.
Luxford se reclinó en la butaca. Leyó de nuevo las nueve primeras palabras. «Utiliza la primera plana para reconocer a tu primogénito.» Charlotte, pensó.
Durante los últimos diez años sólo se había permitido pensar en Charlotte una vez al mes, una admisión de paternidad que duraba un cuarto de hora y había conseguido mantener oculta a todo el mundo, incluida la madre de Charlotte. El resto del tiempo, la existencia de la niña quedaba relegada al fondo de su memoria. Nunca había hablado de ella a nadie. Algunos días lograba olvidar por completo que era padre de más de un hijo.
Recogió el sobre y la carta, se dirigió hacia la ventana, miró hacia Farrington Street y escuchó el ruido apagado del tráfico.
Sabía que alguien, alguien muy cercano, agazapado en Fleet Street, tal vez en Wapping, o en aquella lejana torre de cristal de la Isla de los Perros, estaba esperando a que efectuara un falso movimiento. Alguien (consciente de que una historia sin la menor relación con acontecimientos actuales puede adquirir preponderancia en la prensa y saciar el apetito del público que aguarda una especial caída en desgracia) esperaba que dejara un rastro inadvertido en reacción a la carta y, gracias a ese rastro, establecer un vínculo entre la madre de Charlotte y él...
Cuando lo hiciera, la prensa daría saltitos de alegría. Un periódico revelaría la historia. El resto le seguiría. Y tanto él como la madre de Charlotte pagarían su error. El castigo de ella consistiría en ser puesta en la picota y una veloz pérdida de poder político; el suyo sería una pérdida más personal.
Advirtió con sarcasmo que a ese alguien le estaba saliendo el tiro por la culata. Si el gobierno no corriera el riesgo de salir perdiendo todavía más, en el caso de que se descubriera la verdad sobre Charlotte, Luxford habría apostado a que la carta había sido enviada desde el número 10 de Downing Street en un gesto de venganza insidiosa. Pero el gobierno tenía tanto interes en mantener oculta la verdad sobre Charlotte como el propio Luxford. Y si el gobierno no estaba implicado en el envío de la carta y su amenazador mensaje, cabía pensar que se tratara de otra clase de enemigo.
Y los tenía a montones. De todos los sectores. Ansiosos, pacientes, confiados en que acabaría por traicionarse.
Dennis Luxford había jugado durante demasiado tiempo a investigar a los demás para hacer un falso movimiento. No había cambiado la tendencia descendente del Source mediante la técnica de evitar los métodos utilizados por los periodistas para descubrir la verdad. Por lo tanto, decidió tirar la carta a la papelera, olvidarla y dar cancha a sus enemigos para jugar. Si recibía otra, también la tiraría.
Arrugó la carta por segunda vez y se volvió para arrojarla con las demás. Entonces se fijó en la correspondencia que su secretaria ya había abierto y apilado. Consideró la posibilidad de que hubiera una segunda carta, no dirigida a él en persona, sino enviada sin instrucciones específicas para que cualquiera pudiera abrirla, o enviada a Mitch Corsico, o a uno de los otros periodistas que solían seguir el néctar de la corrupción sexual. Esta segunda carta no estaría redactada de una forma tan oscura: se mencionarían nombres, fechas y lugares, y no se andarían con rodeos.
Podía evitarlo. Bastaría con una llamada telefónica y una respuesta a las únicas preguntas posibles en aquel momento. «¿Se lo has dicho a alguien, Eve, en algún momento de los últimos diez años? ¿Has hablado de nosotros?» Si no lo había hecho, la carta sólo era un intento de ponerle nervioso, y como tal se podía desechar. Si ella había hablado, debía saber que los dos iban a sufrir un asedio encarnizado.
2
Tras haber preparado a su público, Deborah St. James alineó tres grandes fotografías en blanco y negro sobre una de las mesas del laboratorio de su marido. Ajustó las luces fluorescentes y retrocedió para esperar el juicio de su marido y de su compañera de trabajo, lady Helen Clyde. Hacía cuatro meses que experimentaba con aquella nueva serie de fotografías, y si bien estaba satisfecha con los resultados, también sentía cada vez más la necesidad de efectuar una auténtica contribución económica a su hogar. Quería que la contribución fuera continuada, no limitada a los encargos esporádicos que hasta el momento había conseguido gracias a llamar a las puertas de agencias de publicidad, agencias de talentos, revistas, servicios por cable de noticias y editores. Durante los últimos años, desde que había concluido su preparación, Deborah había empezado a experimentar la sensación de que pasaba la mayor parte del tiempo arrastrando su carpeta de un extremo a otro de Londres, cuando lo único que deseaba era que sus fotografías fuesen arte puro. Desde Stieglitz a Mapplethorpe, otros lo habían conseguido. ¿Por qué no ella?
Deborah apretó las palmas y esperó a que su marido o Helen Clyde hablaran. Habían estado enfrascados en examinar la transcripción de una declaración forense que Simon había prestado quince días antes sobre explosivos de plástico, y su intención era continuar con un análisis de marcas hechas con herramientas en el metal que rodeaba el pomo de una puerta, en un intento de reunir pruebas para la defensa en un inminente juicio por asesinato.
No obstante, accedieron de buen grado a tomarse un descanso, Habían trabajado desde las nueve de la mañana, con sólo una pausa para comer y otra para cenar, y por lo que Deborah podía ver ahora, a las nueve y media de la noche, Helen al menos estaba más que dispuesta a dar por concluida su jornada laboral.
Simon estaba inclinado sobre una fotografía de un rapado del Frente Nacional. Helen estudiaba a una muchacha antillana que sostenía una enorme bandera del Reino Unido. Tanto el rapado como la chica estaban colocados delante de un fondillo portátil que Deborah había confeccionado con grandes triángulos de lienzos pintados.
Como ni Simon ni Helen hablaban, ella rompió el silencio.
–Quiero que las fotografías posean una personalidad específica. No quiero objetivar el tema como hacía antes. Yo controlo el fondo, que es el lienzo en el que estuve trabajando en el jardín el pasado febrero, ¿te acuerdas, Simon? El o ella no pueden falsearse, porque la velocidad de la película es demasiado lenta y el sujeto no puede mantener un gesto artificial durante el tiempo necesario para lograr la exposición adecuada. Bien, ¿qué opináis?
Se dijo que no importaba lo que pensaran. Su nuevo planteamiento le parecía importante, y no pensaba abandonarlo, pero que alguien independiente dijera que el trabajo era tan bueno como ella creía le serviría de ayuda. Aunque esa persona fuera su marido, la menos propensa a encontrar defectos en su trabajo.
Simon se alejó del rapado, esquivó a Helen, que aún seguía examinando a la muchacha de la bandera, y pasó a la tercera foto, un rastafari con un impresionante chal de lentejuelas que cubría su agujereada camiseta.
–¿Dónde las has tomado, Deborah?
–En Covent Garden, cerca del museo del teatro. Me gustaría hacer las próximas en la iglesia de San Botolph. Los sin hogar, ya sabes.
Vio que Helen continuaba hacia otra fotografía y se prohibió morderse el pulgar. Helen levantó la vista por fin.
–Creo que son maravillosas.
–¿De veras? O sea, ¿crees...? Son bastante diferentes, ¿verdad? Lo que quería... o sea,... estoy utilizando una Polaroid de cincuenta por sesenta, y he dejado las marcas de los dientes de engranaje, y también las marcas de los productos químicos en las impresiones, porque quiero que anuncien que son fotografías. Son la realidad artificial, en tanto que los sujetos son la verdad. Al menos... bueno, eso me gustaría pensar... –Deborah se llevó la mano al pelo y apartó un mechón cobrizo de su cara. Las palabras la ponían en un aprieto. Siempre le había pasado. Suspiró–. Esto es lo que intento...
Su marido le rodeó la espalda con el brazo y la besó ruidosamente en un lado de la cabeza.
–Un trabajo estupendo –dijo–. ¿Cuántas has tomado?
–Oh, docenas. Cientos. Bien, tal vez cientos no pero sí muchas. Acabo de empezar a hacer estas copias en tamaño grande. Lo que deseo en realidad es que sean lo bastante buenas para exhibirlas... en una galería, quiero decir. Como arte. Porque, bueno, al fin y al cabo son arte y...
Su voz enmudeció cuando captó movimiento por el rabillo del ojo. Se volvió hacia la puerta del laboratorio y vio que su padre (miembro desde hacía muchísimo tiempo de una u otra rama de la familia St. James) había subido en silencio al último piso de la casa de Cheyne Row.
–Señor St. James –dijo Joseph Cotter, que insistía en no utilizar jamás el nombre de pila de Simon, ni siquiera después de casarse con Deborah. Nunca se había adaptado por completo al hecho de que su hija se hubiera casado con el joven patrón de su padre–. Tiene visitas. Las he conducido al estudio.
–¿Visitas? – preguntó Deborah–. No he oído... ¿Ha sonado el timbre de la puerta, papá?
–Estos visitantes no necesitan el timbre –contestó Cotter. Entró en el laboratorio y contempló las fotografías de Deborah con el entrecejo fruncido–. Qué tío más feo –dijo, en referencia al rufián del Frente Nacional–. Es David –explicó al marido de Deborah–. Ha venido con un amiguete, vestido con tirantes de fantasía y zapatos relucientes.
¿David? – preguntó Deborah–. ¿David St. James? ¿Aquí, en Londres?
–En esta misma casa subrayó Cotter–. Va hecho una piltrafa, como siempre. Dónde compra su ropa es un misterio para mí. Oxfam, supongo. (¿Querrán todos café? Esos dos tienen pinta de agradecerlo.
Deborah ya estaba bajando la escalera.
–David –llamó.
–Café, sí –dijo su marido–, y conociendo a mi hermano, será mejor que saques también el resto de aquel pastel de chocolate. Dejémoslo por hoy –dijo a Helen–. ¿Ya te marchas?
–Deja que antes diga hola a David.
Helen apagó los fluorescentes y siguió a St. James hasta la escalera, que el hombre bajó con cuidado a causa de la abrazadera sujeta a su pierna izquierda. Cotter salió a continuación.
La puerta del estudio estaba abierta.
–¿Qué haces aquí, David? – preguntó Deborah en el interior–. ¿Por qué no has telefoneado? No les habrá pasado nada a Sylvie o a los niños, imagino.
David dio un beso en la mejilla a su cuñada.
–Bien. Están bien, Deb. Todos están bien. He venido a la ciudad para dar una conferencia sobre el Euromercado. Dennis me localizó allí. Ah, aquí está Simon. Dennis Luxford, mi hermano Simon. Mi cuñada. Y Helen Clyde. ¿Cómo estás, Helen? Han pasado años, ¿verdad?
–Desde el último día de San Esteban –contestó Helen–. En casa de tus padres, pero había tanta gente que perdono tu falta de memoria.
–Supongo que pasé toda la tarde poniéndome las botas en la mesa del buffet.
David palmeó con ambas manos su panza, el único rasgo que le diferenciaba de su hermano menor. Por lo demás, St. James y él eran, como todos los St. James, muy similares en apariencia, y compartían el mismo pelo negro rizado, la misma estatura, las mismas facciones angulosas y los mismos ojos de un color que nunca acababa de decidirse entre el gris y el azul. Iba vestido como Cotter lo había descrito: de una forma estrafalaria. Desde sus sandalias Birkenstock y calcetines a rombos, hasta su chaqueta de tweed y el polo, David era el eclecticismo personificado, la desesperación de toda su familia. Era un genio en los negocios y había cuadruplicado los beneficios de la compañía naviera desde la jubilación de su padre, pero nadie daría un centavo por él.
–Necesito tu ayuda. – David eligió una de las butacas de cuero próximas a la chimenea. Con la seguridad de un hombre que manda una legión de empleados, indicó a todo el mundo que se sentara–. Más concretamente, Dennis necesita tu ayuda. Por eso hemos venido.
–¿Qué tipo de ayuda?
St. James observó al hombre que acompañaba a su hermano. Se había situado más o menos fuera de la luz directa, cerca de la pared en la que Deborah colgaba una exposición cambiante de sus fotografías. St. James vio que Luxford era un hombre muy atractivo, de mediana edad y estatura modesta, cuya elegante chaqueta cruzada azul, corbata de seda y pantalón color cervato sugerían un petimetre, pero cuyo rostro exhibía una expresión de tibia desconfianza que, en aquel momento, parecía mezclarse con la incredulidad. St. James sabía el motivo, aunque nunca lo recordaba sin una momentánea depresión. Dennis Luxford necesitaba ayuda, pero no esperaba poder recibirla de un lisiado. St. James quiso decir «Sólo es la pierna, señor Luxford. Mi intelecto sigue funcionando como siempre.» En cambio, esperó a que el otro hombre hablara, mientras Helen y Deborah se acomodaban en el sofá y la otomana.
A Luxford no pareció gustarle que las mujeres fueran a presenciar la entrevista.
–Se trata de un asunto personal –dijo–. Extremadamente confidencial. No quiero...
David St. James intervino.
–Son las tres personas del país menos susceptibles de vender tu historia a los medios de comunicación, Dennis. Me atrevería a decir que ni siquiera saben quién eres. ¿Lo sabéis? Da igual. Ya veo por vuestra cara que no.
Siguió explicando que Luxford y él habían ido juntos a la Universidad de Lancaster, adversarios en los debates y compañeros de borracheras después de los exámenes. Habían continuado en contacto después de la universidad, siempre informados sobre sus respectivas carreras triunfales.
–Dennis es escritor –dijo David–. El mejor escritor que he conocido, la verdad sea dicha.
Había venido a Londres para dejar su impronta en la literatura, pero había acabado metido en el periodismo y decidió quedarse en él. Había empezado como corresponsal político del Guardian. Actualmente era director.
–¿Del Guardian? – preguntó St. James.
–Del Source –dijo Luxford, con una mirada que les retaba a todos a hacer comentarios. Empezar en el Guardian y terminar en el Source no era un ascenso celestial, pero Luxford, por lo visto, no deseaba ser juzgado.
David no pareció darse cuenta de su mirada. Asintió en dirección a Luxford.
–Tomó el mando del Source hace seis meses, Simon, después de convertir al Globe en número uno. Fue el director más joven de la historia de Fleet Street cuando tomó las riendas del Globe, además del de mayor éxito. Y aún lo es. Hasta el Sunday Times lo admitió. Se explayaron mucho sobre él en el dominical. ¿Cuándo fue, Dennis?
Luxford hizo caso omiso de la pregunta, al parecer irritado por las alabanzas de David. Por unos momentos dio la impresión de que rumiaba.
–No –dijo por fin a David–. Esto no va a funcionar. Es demasiado peligroso. No tendría que haber venido.
Deborah se removió.
–Nos marchamos –dijo–. ¿Vamos, Helen?
Pero St. James estaba estudiando al periodista y algo en él (¿tal vez su sutil habilidad para manipular la situación?) le impulsó a decir:
–Helen trabaja para mí, señor Luxford. Si necesita mi ayuda, ella va incluida en el lote, aunque no lo parezca en este momento. Y comparto la mayor parte de mi trabajo con mi mujer.
–Entiendo.
Luxford hizo ademán de marcharse.
David St. James le indicó con un gesto que volviera.
–Vas a tener que confiar en alguien –dijo, y se volvió hacia su hermano–. El problema es que tenemos una carrera tory en el punto de mira.
–Pensaba que eso debería complacerle –dijo St. James a Luxford–. El Source nunca ha ocultado sus tendencias políticas.
–Se trata de una carrera tory bastante especial –dijo David–. Díselo, Dennis. Él puede ayudarte. Será él o un extraño que carezca de la ética de Simon. También puedes decantarte por la policía, y ya conoces las consecuencias.
Mientras Dennis Luxford consideraba sus alternativas, Cotter entró con el café y el pastel de chocolate. Dejó la bandeja sobre la mesa auxiliar, delante de Helen, y miró hacia la puerta, donde una pequeña teckel de pelaje largo contemplaba esperanzada la actividad.
–Tú –dijo Cotter–. Peach ¿No te dije que te quedaras en la cocina? – La perra meneó la cola y ladró–. Le gusta el chocolate –explicó Cotter.
–Le gusta todo –corrigió Deborah.
Fue pasando las tazas a medida que Helen las servía. Cotter recogió del suelo a la perra y se encaminó hacia la parte posterior de la casa. Al cabo de un momento lo oyeron subir por la escalera.
–¿Leche y azúcar, señor Luxford? – preguntó Deborah, como si éste no hubiera cuestionado su integridad unos minutos antes–. ¿Quiere también un poco de pastel? Lo ha preparado mi padre. Es un cocinero extraordinario.
Luxford la miró como si supiera que la decisión de compartir el pan con ellos (en este caso el pastel) equivaldría a cruzar una línea que él prefería evitar, pero aceptó de todos modos. Se acercó al sofá, se sentó en el borde y meditó mientras Deborah y Helen continuaban pasando a los demás pastel y café. El hombre habló por fin.
–De acuerdo. Sé que tengo pocas alternativas.
Introdujo la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y dejó al descubierto los llamativos tirantes que tanto habían impresionado a Cotter. Extrajo un sobre y lo entregó a St. James con la explicación de que lo había recibido en el correo de la tarde.
St. James lo examinó antes de sacar su contenido. Leyó el breve mensaje. Luego fue hasta su mesa y rebuscó en el cajón lateral. Sacó una funda de plástico en la que introdujo el trozo de papel.
–¿Alguien más ha tocado esto?
–Sólo usted y yo.
–Bien. – St. James pasó la funda a Helen–. Charlotte –dijo a Luxford–. ¿Quién es? ¿Y quién es su primogénito?
–Ella. Charlotte. Ha sido secuestrada.
–¿No ha telefoneado a las autoridades?
–No podemos llamar a la policía, si se refiere a eso. No podemos correr el riesgo de la menor publicidad.
–No habrá publicidad –repuso St. James–. El procedimiento exige que los secuestros se lleven en el más absoluto secreto. Usted ha de saberlo, ¿no? Supongo que como periodista...
–Sé muy bien que la policía mantiene al corriente a los periódicos con breves informes diarios cuando se trata de un rapto –replicó Luxford–Todas las partes están de acuerdo en que nada saldrá a la luz hasta que la víctima sea devuelta a la familia.
–Entonces, ¿cuál es el problema, señor Luxford?
–La identidad de la víctima.
–Su hija.
–Sí. Y la hija de Eve Bowen.
Helen miró a St. James a los ojos cuando le devolvió la carta del secuestrador. Vio que sus cejas se enarcaban.
–¿Eve Bowen? – dijo Deborah–. No conozco bien... ¿Simon? ¿Tú sabes...?
Eve Bowen, explicó David, era la subsecretaria de estado del Ministerio del Interior, uno de los altos cargos más importantes del gobierno conservador. Era una advenediza que, con sorprendente rapidez, había ascendido hasta convertirse en la siguiente Margaret Thatcher. Era diputada por Marylebone, y era de Marylebone de donde su hija, al parecer, había desaparecido.
–Cuando recibí esto con el correo –Luxford indicó la carta–, telefoneé a Eve al instante. La verdad, pensé que era un farol. Pensé que alguien había relacionado nuestros nombres. Pensé que alguien intentaba hacerme reaccionar de una forma que evidenciara nuestra pasada relación. Pensé que alguien necesitaba una prueba de que Eve y yo estamos relacionados mediante Charlotte, que un imaginario secuestro de Charlotte más mi reacción ante él sería la prueba que necesitaba.
–¿Para qué desearía alguien una prueba de su relación con Eve Bowen? – preguntó Helen.
–Para vender la historia a los medios de comunicación. No necesito decirle el eco que despertaría en la prensa la noticia de que yo, entre todos los hombres, soy el padre de la única hija de Eve Bowen. Sobre todo, después de la forma en que ella... –Dio la impresión de que buscaba un eufemismo que se le resistía.
St. James concluyó el pensamiento sin recurrir a una forma más agradable de expresarlo.
–¿La forma en que ella ha utilizado en el pasado el hecho de que su hija sea ilegítima para conseguir sus objetivos?
–Lo ha convertido en su estandarte –admitió Luxford–. Ya puede imaginar el tratamiento que le daría la prensa si llegara a saberse que el gran pecado pasional de Eve Bowen implicaba a alguien como yo.
St. James lo imaginó muy bien. Desde hacía mucho tiempo, la diputada por Marylebone se había descrito como una mujer perdida que había expiado sus pecados, que había rechazado el aborto como solución que reflejaba la erosión de los valores sociales, que estaba haciendo lo que debía por su hija bastarda. El que su hija fuera ilegítima, así como el hecho de que Eve Bowen nunca hubiese revelado la identidad del padre, explicaba en parte que hubiera sido elegida al Parlamento. Abrazaba públicamente la moralidad, la religión, los valores básicos, la unidad familiar, la devoción a la monarquía y al país. Defendía todo cuanto el Source ridiculizaba de los políticos conservadores.
–La historia le ha ido de perlas –dijo St. James–. Una política que admite en público sus defectos. Es difícil que un elector se resista. Por no hablar de un primer ministro ansioso por apuntalar su gobierno con mujeres. Por cierto, ¿sabe él que han raptado a la niña?
–Ningún miembro del gobierno lo sabe.
–¿Está seguro de que la han secuestrado? – St. James indicó la carta que reposaba sobre su rodilla–. Utiliza mayúsculas. Podría haberla escrito un niño. ¿Existe alguna posibilidad de que Charlotte esté detrás de todo esto? ¿Sabe que su padre es usted? ¿Podría ser una forma de forzar a su madre a que hable?
–Claro que no. Santo Dios, sólo tiene diez años. Eve nunca se lo ha dicho.
–¿Está seguro?
–Claro que no estoy seguro. Sólo repito lo que Eve me ha comentado.
–¿Usted no se lo ha dicho a nadie? ¿Está casado? ¿Lo sabe su mujer?
–No se lo he dicho a nadie –respondió con firmeza Luxford, sin contestar a las otras dos preguntas–. Eve dice que ella tampoco, pero se le habrá escapado algo en algún momento... alguna referencia, algún comentario casual. Debió de decir algo a alguien que le tiene inquina.
–¿Y nadie le tiene inquina a usted?
Los ojos oscuros de Helen eran candorosos y su expresión plácida, como implicando que no tenía ni idea de que la filosofía fundamental del Source era desenterrar a toda prisa la mierda y publicarla cuanto antes.
–La mitad del país, diría yo –admitió Luxford–, pero si corre la voz de que soy el padre de la hija ilegítimo de Eve Bowen, no me arruinará profesionalmente. Durante un tiempo seré el hazmerreír de todo el mundo, considerando mi postura política, pero poco más. Eve es quien se encuentra en la posición más vulnerable.
–Entonces, ¿por qué le enviaron la carta?
–Los dos recibimos una. La mía llegó por correo. La suya estaba esperando en su casa, y había sido entregada en mano en algún momento del día, según su ama de llaves.
St. James volvió a examinar el sobre de la carta de Luxford. Estaba matasellado dos días antes.
–¿Cuándo desapareció Charlotte? – preguntó.
–Esta tarde. Entre Blandford Street y Devonshire Place Mews.
–¿Han pedido rescate?
–Sólo exigen que se anuncie públicamente la paternidad de Charlotte.
–Que usted no desea reconocer.
–Yo sí. Preferiría que no, me causaría dificultades, pero estoy dispuesto a hacerlo. Es Eve la que no quiere ni oír hablar de ello.
–¿La ha visto?
–He hablado con ella. Después telefoneé a David. Recordaba que tenía un hermano... Sabía que usted se ocupaba de investigaciones criminales, o al menos que lo había hecho. Pensé que podría ayudarme.
St. James meneó la cabeza y devolvió la carta y el sobre a Luxford.
–Este asunto no es de mi competencia. Podría llevarlo con discreción...
–Escúcheme. – Luxford no había tocado el pastel ni el café, pero ahora extendió la mano hacia la taza. Bebió un poco y la devolvió al platillo. Un poco de café se derramó y manchó sus dedos. No hizo nada por limpiarlos–. Usted no sabe cómo trabajan los periódicos. Primero, los polis irán a casa de Eve y nadie se enterará, cierto. Pero necesitarán hablar con ella más de una vez, y no querrán esperarla una hora cuando esté recluida en Marylebone. Por lo tanto, irán a verla al Ministerio del Interior, porque queda bastante cerca de Scotland Yard, y bien sabe Dios que este secuestro se convertirá en un caso para Scotland Yard, a menos que hagamos algo por evitarlo.
–Scotland Yard y el Ministerio del Interior son culo y mierda –señaló St. James–. Usted ya lo sabe. Aunque no fuera el caso, los investigadores no irían a verla uniformados.
–¿De veras cree que hace falta el uniforme? – preguntó Luxford–. No hay un periodista que no reconozca a un poli en cuanto lo ve. Por tanto, un poli aparece en el Ministerio del Interior y pide ver a la subsecretaria de Estado. Un corresponsal de uno de los periódicos le ve. Alguien del ministerio es sobornable, una secretaria, un archivista, un conserje, un funcionario de quinta fila con demasiadas deudas. No sé cómo, pero ocurrirá. Alguien habla con el corresponsal, y la atención del periódico se concentra en Eve Bowen. ¿Quién es esta mujer?, empieza por preguntar el periódico. ¿Qué sucede para que la policía vaya a verla? ¿Quién es el padre de su hija, por cierto? Sólo es cuestión de tiempo que el rastro de Charlotte les conduzca hasta mí.
–Es improbable, si no se lo ha dicho a nadie –dijo St. James.
–Da igual lo que haya dicho o no –replicó Luxford–. La cuestión estriba en lo que ha dicho Eve. Ella afirma que no, pero tiene que haberlo hecho. Alguien lo sabe y está al acecho. Pedir la intervención de la policía, justo lo que el secuestrador espera que hagamos, es el billete para que la historia llegue a la prensa. Si eso ocurre, Eve está acabada. Tendrá que dimitir del cargo y estoy seguro de que perderá su escaño, de propina. Si no ahora, en las siguientes elecciones.
–A menos que despierte la compasión del público, en cuyo caso todo este asunto también favorece sus intereses.
–Ese comentario es muy desagradable –dijo Luxford–. ¿Qué está insinuando? Es la madre de Charlotte, por el amor de Dios.
Deborah se volvió hacia su marido. Estaba sentada en la otomana, delante de su butaca. Acarició su pierna buena y se puso en pie.
–¿Podemos hablar un momento, Simon? – le preguntó.
St. James vio que se había ruborizado y se arrepintió de haber permitido que asistiera a la entrevista. En cuanto había salido a colación el tema de la niña, tendría que haberla enviado fuera de la sala con algún pretexto. Los niños, y su incapacidad de engendrarlos, eran su punto vulnerable.
La siguió hasta el comedor. Ella se detuvo junto a la mesa con las manos a la espalda, apoyadas sobre la madera pulida.
–Sé lo que estás pensando –dijo–, pero no es eso. No hace falta que me protejas.
–No quiero meterme en esto, Deborah. Es demasiado peligroso. Si le pasa algo a la niña, no quiero cargarlo sobre mi conciencia.
–No parece el típico caso de secuestro. No exigen dinero, sólo publicidad. Sin amenazas de muerte. Si tú no les ayudas, sabes que acudirán a otra persona.
–O irán a la policía, que es lo que tendrían que haber hecho en primer lugar.
–Pero tú ya has hecho trabajos como éste antes. Y Helen también. Hace bastante tiempo, sí, pero los hiciste, y muy bien.
St. James no contestó. Sabía qué debía hacer: lo que ya había hecho. Decir a Luxford que no quería saber nada del caso. Pero Deborah le estaba mirando, y en su rostro se reflejaba la fe absoluta que tenía en él de que iba a hacer lo correcto, lo prudente, en caso necesario.
–Puedes fijar un límite de tiempo –razonó Deborah–. Puedes... ¿Y si le dices que le concederás... un día? ¿Dos? Para encontrar una pista. Para hablar con gente que conoce a la niña. Para... No sé. Para hacer algo. Si haces eso, al menos sabrás que la investigación se lleva como es debido. Y eso es lo que quieres, ¿no? Asegurarte de que todo se lleva bien.
St. James acarició su mejilla. Tenía la piel caliente. Sus ojos se le antojaron demasiado grandes. Parecía poco más que una niña, pese a sus veinticinco años. No tendría que haberle dejado escuchar la historia de Luxford, pensó de nuevo. Tendría que haberla enviado a trabajar en sus fotografías. Tendría que haber insistido. Tendría que... St. James cambió de parecer con brusquedad. Deborah tenía razón. Siempre quería protegerla. Tenía la obsesión de protegerla. Era el lastre de su matrimonio, la mayor desventaja de ser once años mayor que ella y conocerla desde su nacimiento.
–Te necesitan –dijo Deborah–. Creo que deberías ayudarles. Al menos habla con la madre y escucha lo que tenga que decir. Podrías hacerlo esta noche. Helen y tú podéis ir a verla.
Estrechó la mano que aún acariciaba su mejilla.
–No puedo prometer dos días –dijo St. James.
–Eso da igual, siempre que intervengas. ¿Lo harás? Sé que no te arrepentirás.
«Ya estoy arrepentido», pensó St. James, pero asintió.
***
Dennis Luxford tenía mucho tiempo para ordenar sus pensamientos antes de volver a su hogar. Vivía en Highgate, a considerable distancia del domicilio de St. James en dirección norte, cerca del río a su paso por Chelsea. Mientras conducía su Porsche por el tráfico, serenó sus pensamientos y construyó una coartada que su mujer fuera incapaz de atravesar, o al menos en eso confiaba.
Le había telefoneado después de hablar con Eve. El tiempo calculado de llegada había cambiado, explicó. «Lo siento, querida. Ha surgido algo. Tengo un fotógrafo en SouthLambeth a la espera de que el chapero de Larnsey salga de casa de sus padres. Tengo a un periodista preparado para cuando el chico haga la declaración. Estamos reteniendo las rotativas lo máximo posible para incluirlo en la edición matutina. He de quedarme aquí. ¿He estropeado tus planes para esta noche?»
Fiona dijo que no. Le estaba leyendo a Leo cuando el teléfono sonó, o mejor dicho, leyendo con Leo, porque nadie le leía a Leo cuando Leo quería leer. Había elegido Giotto, confesó Fiona con un suspiro. Otra vez. Ojalá se hubiera interesado por otro período del arte. «Leer sobre pinturas religiosas me produce un sopor brutal.»
«Es bueno para su alma», había contestado Luxford con un tono que intentaba ser irónico, pero en realidad estaba pensando: a su edad, ¿no debería estar leyendo historias de dinosaurios? ¿Sobre constelaciones? ¿Sobre cazadores en Africa? ¿Sobre serpientes y ranas? ¿Por qué demonios leía un niño de ocho años obras sobre un pintor del siglo XIV? ¿Por qué le alentaba su madre?
Estaban demasiado unidos, pensó Luxford no por primera vez. Leo y su madre compartían la misma alma. El muchacho saldría muy beneficiado cuando lo enviaran por fin al colegio Baverstock el trimestre de otoño. A Leo no le hacía gracia la idea. A Fiona aún menos, pero Luxford sabía que les iría bien a los dos. ¿Acaso Baverstock no le había hecho un hombre? ¿No le había encarrilado? ¿No había llegado a ser lo que era gracias a la escuela privada?
Desterró el pensamiento de lo que era hoy, aquella noche, en aquel preciso momento. Tenía que borrar el recuerdo de la carta y todo lo que se había derivado de ella. Era la única forma de mantener la compostura.
De todos modos, los pensamientos lamían como pequeñas olas las barreras que había erigido para contenerlos, y el tema central de los pensamientos era la conversación sostenida con Eve. No hablaba con ella desde que le había comunicado su embarazo, tantos años antes, cinco meses exactos después del congreso tory donde se habían conocido, aunque no era del todo exacto, porque la había conocido en la universidad, y la había encontrado atractiva, aunque consideraba repulsivas sus ideas políticas. Cuando la vio en Blackpool entre los peces gordos del Partido Conservador (trajes grises, cabellos grises y, por lo general, caras grises), la atracción había sido la misma, al igual que la repulsión. No obstante, en aquel tiempo eran compañeros de profesión (él llevaba dos años al mando del Globe, y ella era corresponsal política del Daily Telegraph), y tuvieron ocasión, cuando cenaron y bebieron entre sus compañeros, de polemizar acerca del aparente dominio absoluto de los conservadores sobre las riendas del poder. La dialéctica de las mentes condujo a la dialéctica de los cuerpos. No una vez, porque, para una vez, habría excusa, cuando menos. «Achácalo al exceso de bebida y al exceso de calenturas, y olvídalo por favor.» En cambio, la relación se desarrolló febrilmente a lo largo de todo el congreso. El resultado fue Charlotte.
¿En qué estaría pensando?, se preguntó Luxford. Cuando tuvo lugar el congreso ya hacía un año que conocía a Fiona, sabía que tenía la intención de casarse con ella, se había propuesto ganar su confianza y su corazón, por no hablar de su voluptuoso cuerpo, y a la menor oportunidad la había cagado. Pero no del todo, porque Eve no sólo no había querido casarse con él, sino que no había querido ni oír hablar de la idea cuando él se ofreció como un caballero a desposarla, en cuanto supo que estaba embarazada. Eve estaba decidida a triunfar en política. Casarse con Dennis Luxford no entraba en sus planes.
–Dios mío –dijo–. ¿De veras crees que me ataría al Rey de las Sabandijas sólo para que conste el apellido de un hombre en la partida de nacimiento de mi hijo? Debes de estar más loco de lo que sugieren tus ideas políticas.
Y así se habían separado. En los años posteriores, mientras Eve trepaba, Dennis se dijo en ocasiones que ella había logrado algo en que él había fracasado: llevar a cabo una operación quirúrgica en su memoria y amputar el apéndice colgante de su pasado.
No era el caso, como descubrió cuando le telefoneó. La existencia de Charlotte no lo permitía.
–¿Qué quieres? – preguntó Eve cuando consiguió localizarla por fin en la Cámara de los Comunes–. ¿Por qué me llamas? – Hablaba en voz baja y seria. Se oían voces de fondo.
–He de hablar contigo dijo Luxford.
–La verdad, no me apetece en absoluto.
–Es sobre Charlotte.
Oyó que su respiración se convertía en un siseo, pero su voz no cambió.
–No tiene nada que ver contigo, y lo sabes.
–Evelyn –la apremió–, sé que mi llamada es inesperada.
–Y notablemente inoportuna.
–Lo siento. Ya oigo que no estás sola. ¿Puedes conseguir un teléfono privado?
–No tengo la intención...
–He recibido una carta acusadora.
–No me sorprende. Pensaba que ya estarías acostumbrado a cartas acusadoras.
–Alguien lo sabe.
–¿Qué?
–Lo nuestro. Lo de Charlotte.
Aquello pareció desconcertarla, al menos momentáneamente. Al principio guardó silencio. Luxford creyó oír que tamborileaba con un dedo sobre el auricular.
–Tonterías –dijo de repente.
–Escucha. Haz el favor de escuchar. – Dennis leyó el breve mensaje. Después de oírlo, ella no dijo nada. Al fondo, un hombre lanzó una risotada–. Dice primogénito. Alguien lo sabe. ¿Se lo has contado a alguien?
–¿Liberada? ¿Que Charlotte será liberada? – Siguió otro silencio. Luxford casi pudo oír funcionar los engranajes de su mente, mientras Eve calculaba los daños en potencia que podía sufrir su credibilidad y meditaba sobre el alcance del desastre político–. Dame tu número –dijo por fin–. Te llamaré luego.
Cumplió su palabra, pero era una Eve diferente.
–Dennis, maldita sea tu estampa dijo–. ¿Qué has hecho?
Ni llantos, ni terror, ni histeria maternal, ni golpes de pecho, ni rabia. Sólo aquellas ocho palabras. Y el fin de las esperanzas de que alguien se estuviera echando un farol. Nadie se estaba echando un farol sobre nada, al parecer. Charlotte había desaparecido. Alguien la retenía, alguien (o alguien que había contratado a alguien) que sabía la verdad.