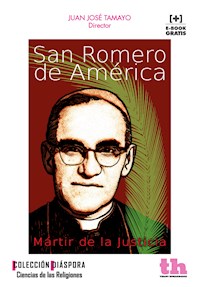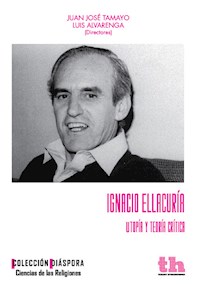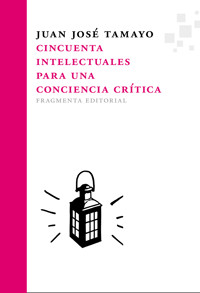
18,19 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fragmenta Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fragmentos
- Sprache: Spanisch
Los intelectuales no se instalan cómodamente en la realidad tal como es. Se preguntan cómo debe ser y buscan su transformación. Desestabilizan el orden establecido, despiertan las conciencias adormecidas y revolucionan las mentes instaladas. Este libro ofrece cincuenta perfiles de hombres y mujeres que responden a la idea del intelectual crítico: Ernst Bloch, María Zambrano, Karl Rahner, Hannah Arendt, Dietrich Bonhoeffer, Simone de Beauvoir, Simone Weil, José Luis L. Aranguren, Leonidas Proaño, José M.ª Díez-Alegría, Albert Camus, Edward Schillebeeckx, Enrique Miret Magdalena, Óscar Romero, José M.ª González Ruiz, Raimon Panikkar, José Saramago, Samuel Ruiz, Geza Vermes, Tissa Balasuriya, Ernesto Cardenal, José Gómez Caffarena, Giulio Girardi, Casiano Floristán, Carlo M. Martini, Hans Küng, Gustavo Gutiérrez, Pere Casaldàliga, Dorothee Sölle, Ignacio Ellacuría, Rosario Bofill, Federico Mayor Zaragoza, Julio Lois, Elisabeth Schüssler Fiorenza, Leonardo Boff, Jon Sobrino, Asghar Ali Engineer, Paul Knitter, Fátima Mernissi, Eugen Drewermann, Boaventura de Sousa Santos, Elisabeth A. Johnson, Francisco Fernández Buey, Ada María Isasi-Díaz, Nasr Hamid Abu Zayd, Mansur Escudero, Lavinia Byrne, Shirin Ebadi, Elsa Tamez y Amina Wadud. El resultado de este recorrido es una biografía religiosa colectiva del siglo xx que se caracteriza por la propuesta de una teoría crítica de la sociedad y de la religión en clave liberadora.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 657
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Juan José Tamayo
CINCUENTA INTELECTUALES PARA UNA CONCIENCIA CRÍTICA
FRAGMENTA EDITORIAL
A María José Fariñas, ejemplo de pensamiento crítico y de diálogo intercultural, en sintonía
INTRODUCCIÓN
EN 1894, EL CAPITÁN JUDÍO de origen alsaciano del Ejército francés Alfred Dreyfus fue acusado de espionaje (alta traición) por un tribunal militar y condenado a prisión perpetua en la isla del Diablo, de la Guayana Francesa, sin que hubiera ninguna prueba concluyente en la que se apoyara la acusación. Durante el juicio, la prensa antisemita calentó el ambiente para poner a la gente en contra del capitán. El juicio provocó una profunda división en la sociedad francesa. El sector progresista, los republicanos y los socialistas defendieron su inocencia. Los partidos conservadores, el Gobierno, el Ejército y la Iglesia católica le declararon culpable. Reabierto el caso unos años después, pudo demostrarse la inocencia de Dreyfus y la culpabilidad del comandante Esterházy, pero el tribunal volvió a condenarlo, esta vez a diez años de prisión.
El 13 de enero de 1898, Émile Zola publicó en el diario francés L’Aurore una carta abierta al presidente de la República francesa Félix Faure bajo el título «J’accuse», en la que defendía la inocencia del capitán judío alsaciano y responsabilizaba al comandante Esterházy del espionaje, como quedó demostrado en el juicio, y al comandante Paty de Clam como primer culpable del espantoso error judicial que cometió contra Dreyfus, a quien consideraba «víctima de extraordinarias maquinaciones del medio clerical y del odio a los “puercos” judíos». La carta de Zola tuvo una gran influencia en la opinión pública y cambió la opinión de muchos intelectuales, que se posicionaron del lado de Dreyfus. El escrito de Zola es considerado el comienzo de la figura del intelectual como persona comprometida en el espacio público y conciencia crítica del poder y de la sociedad.
Todos los seres humanos somos filósofos, intelectuales, ya que podemos hacer uso de nuestra razón para pensar la realidad y contribuir a su transformación, afirma Antonio Gramsci, como también somos capaces de crear objetos. La actividad intelectual es inherente al ser humano, como lo es la actividad manual, en la línea de Marx, que sitúa la esencia del ser humano en su actividad crítico-práctica. Pero, a renglón seguido, Gramsci matiza que no todas las personas tienen en la sociedad la función de intelectuales. El criterio para caracterizar al intelectual hay que buscarlo, a su juicio, en el conjunto del sistema de relaciones en el que las actividades intelectuales y quienes las ejercen vienen a encontrarse en el complejo general de las relaciones sociales.
En el mundo árabe-musulmán, recuerda Edward Said, se utilizan dos palabras para referirse a la figura del intelectual: muthaqqaf, ‘hombre de cultura’, y mufakir, ‘hombre de pensamiento’. Con ambas expresiones se pretende subrayar el prestigio de dichas personas en contraste con el desprestigio de los gobernantes, que han perdido toda credibilidad ante la ciudadanía y carecen de cultura, de pensamiento y de moralidad. Lo que se espera de los intelectuales religiosos o seculares es un liderazgo ético, político y cultural que las autoridades políticas han perdido. En el ámbito francés, la palabra intellectuel remite a determinadas figuras y personalidades del mundo de la cultura y del pensamiento que debaten y exponen sus puntos de vista en la esfera pública e influyen en la opinión de los ciudadanos y de los dirigentes políticos. Fueron los casos de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Raymond Aron, etc.
En su ensayo La función pública de los escritores e intelectuales, Edward Said atribuye a estos cuatro funciones: a) presentar narrativas de la historia alternativas a las ofrecidas por la memoria oficial y la identidad nacional; b) construir espacios de con-vivencia y de diá-logo en vez de campos de batalla y de monólogos oficiales; c) defender el imperativo teórico frente a la acumulación del poder y del tener que deforma la vida humana, y d) argumentar en favor del binomio paz e igualdad y fortalecerlo. «Quizá el intelectual sea una especie de memoria antagonista, con un discurso antagónico propio, que no permita que la conciencia mire hacia otro lado o se adormezca.»
Los intelectuales no se instalan cómodamente en la realidad, ni se contentan con la realidad tal como es. Se preguntan cómo debe ser (momento ético) y buscan su transformación (momento de la praxis). Desestabilizan el orden establecido, despiertan las conciencias adormecidas y revolucionan las mentes instaladas. Los intelectuales se plantean la pregunta de la serpiente en el paraíso, según el relato de Bernard Shaw: «En medio de una discusión en el paraíso entre Adán, Eva y la serpiente en torno a la necesidad o no de tener aspiraciones que vayan más allá de la mera subsistencia, la serpiente se dirige a Adán y Eva, y les dice: “Vosotros veis las cosas y os preguntáis: ¿Por qué? Pero yo sueño cosas que nunca han existido y me pregunto: ¿Por qué no?”»
Este libro ofrece cincuenta perfiles de otros tantos intelectuales, hombres y mujeres, de los diferentes continentes: Europa, Asia, África, América (América Latina y Estados Unidos) que recorren el siglo XX de principio a fin y responden a la idea del intelectual crítico que acabo de describir. Su pensamiento no es intemporal, sino contextual. Está ubicado política, social, cultural, ética y religiosamente, al tiempo que abierto al mundo global, en una perfecta combinación global-local, que da lugar a la gloca-lización.
Piensan la realidad desde la racionalidad y el análisis crítico y descubren en ella su carácter dialéctico: pobreza estructural e incremento de las desigualdades, y movimientos de lucha contra la pobreza; globalización neoliberal y movimientos alterglobalizadores; desplazamiento de la democracia hacia la plutocracia y movimientos de regeneración democrática; pervivencia y radicalización del patriarcado, y respuesta del feminismo; depredación de la naturaleza y conciencia ecológica; neocolonialismo y nuevos procesos de descolonización; choque de civilizaciones, diversidad cultural y diálogo entre culturas; fundamentalismos, guerras de religión y diálogo interreligioso; transgresión sistemática de los derechos humanos y cultura de estos derechos; violencia estructural y sistémica, y propuestas de paz inseparable de la justicia; cara y cruz de las revoluciones científicas; increencia y despertar de las religiones; xenofobia y movimientos de hospitalidad; pensamiento crítico como alternativa al pensamiento único; conflicto entre razón instrumental y razón utópica.
Tras el análisis crítico, vienen el juicio ético, la mayoría de las veces muy severo, centrado en las desigualdades que claman al cielo, y la propuesta de alternativas. Siguiendo a Bernard Shaw, los intelectuales ponen nombre a esas cosas que nunca han existido: «otro mundo posible», «patria de la identidad», «patria de la libertad»… Análisis crítico, juicio ético y alternativas iluminan el presente y preparan el camino para el futuro, más allá del fatalismo histórico. El futuro no está escrito, depende de la libertad de los seres humanos y de la dirección que quieran dar a la historia y a la naturaleza.
Muchos de los intelectuales aquí estudiados tienen un elemento en común: en su vida, su profesión, sus opciones personales, políticas, ideológicas, etc., ha jugado o juega un papel importante —y, en algunos casos, fundamental— la religión, unas veces como experiencia personal, otras como objeto de estudio, otras como dedicación profesional, otras como ejercicio de liderazgo religioso. Y en todos los casos, en clave emancipatoria y liberadora.
La diversidad se aprecia también en las disciplinas que, como intelectuales, cultivan: filosofía moral, filosofía política, filosofía de la ciencia, filosofía de la esperanza, filosofía mística, fenomenología, antropología, sociología, politología, filosofía de la religión, sociología de la religión, historia de las religiones, psicología de la religión; y en los géneros literarios en los que expresan sus ideas: poesía, ensayo, periodismo, narrativa, etc.
Los intelectuales elegidos no se caracterizan precisamente por tener las mismas opiniones, sino que pertenecen a diferentes tradiciones ideológicas: socialismo, anarquismo, pacifismo, ecologismo, feminismo, liberalismo, etc., que siguen no de forma escolar, sino dejando su impronta particular hasta repensar y reformular la propia ideología. Entre ellos hay creyentes de diferentes tradiciones religiosas: judía, musulmana, católica, protestante, budista, que no siguen de manera sumisa ni defienden apologéticamente, sino que las estudian con sentido crítico y, a veces, iconoclasta. Los hay también no creyentes de distinto signo: ateos y agnósticos con planteamientos y enfoques diferentes, pero reconociendo la importancia, positiva unas veces, negativa otras, de la religión.
Predominan los teólogos y las teólogas, entre los que se aprecian diferencias y afinidades. Trabajan en distintas áreas del conocimiento religioso: teología sistemática, teología moral, exégesis, mística, espiritualidad. Se ubican en varias corrientes de pensamiento: teología de la secularización, teología de la liberación, teología ecológica, teología feminista, teología práctica, teología política, teología hermenéutica, teología de las religiones, teología intercultural e interreligiosa. La mayoría tiene una formación interdisciplinar y trabaja en diálogo con otras disciplinas.
Sus aportaciones son relevantes en el campo religioso, pero trascienden dicho campo y tienen importantes repercusiones en otros ámbitos del conocimiento y de la praxis. Han hecho avanzar metodológica y epistemológicamente las disciplinas en las que trabajan. Contribuyen a despertar la conciencia crítica en el mundo de las religiones, donde predominan la credulidad y la cómoda instalación en la conciencia ingenua y mítica. Cuestionan los dogmas de sus respectivas religiones, privilegian el símbolo, que es el lenguaje propio de las religiones, e intentan responder creativamente a los desafíos de su tiempo. Muchos de ellos son pioneros y han puesto en marcha nuevas tendencias. La heterodoxia suele ser su seña de identidad; la persecución por parte de las autoridades religiosas, una constante; y la censura por parte de los inquisidores, con frecuencia una amenaza que muchas veces se torna realidad.
He incorporado a algunas personalidades que han ejercido funciones de gobierno en el seno de las instituciones religiosas y, desde ellas, han contribuido al cambio social, político y religioso. No se han limitado al trabajo burocrático y administrativo, como pareciera corresponder a su función, sino que han sabido compaginar armónicamente el carisma profético y el de gobierno, y han ejercido este no de manera autoritaria, sino democráticamente a partir de experiencias comunitarias que les sirven de base para su trabajo pastoral. Son figuras de talla mundial que han generado procesos liberadores en la conciencia colectiva y, en la mayoría de los casos, han sido objeto de persecución en sus propias instituciones: Pere Casaldàliga, Samuel Ruiz, Óscar Romero, Leonidas Proaño, Carlo Maria Martini. Han creado un nuevo magisterio, que se distancia en puntos sustanciales del magisterio romano, y una nueva forma de gobierno más participativa.
En medio de la diferencias, que no son pequeñas, hay un denominador común: su sentido crítico, no apologético; su perspectiva laica, no confesional; su actitud heterodoxa en la manera de entender y de vivir la religión, tanto desde dentro de los sistemas de creencias como desde fuera, no ortodoxa; su ideología crítica, no reproductora del sistema; su mirada al futuro, no el recuerdo añorante del pasado; su defensa de la reforma, e incluso de la revolución estructural, no de la restauración; sus enfrentamientos con el poder.
Muchos de los intelectuales cuyos perfiles se describen en esta obra muestran especial interés por la reflexión en torno a la relevancia pública de la religión, que implica un reexamen, una reelaboración y un replanteamiento de las categorías de lo religioso y lo secular. Dicho replanteamiento lleva a superar una serie de prejuicios y estereotipos inscritos en el horizonte cultural de la Modernidad, como, por ejemplo, situar la religión del lado de la irracionalidad y de la privacidad y excluirla de la esfera pública, y considerar la esfera pública como el único espacio de deliberación racional y de acuerdo libre de coacción.
En el fondo laten dos preguntas: ¿Dónde situar la religión: solo en el ámbito privado o también en el espacio público? Y si también en el espacio público, ¿cómo? Hay coincidencia en el reconocimiento de la autonomía de las realidades temporales: ciencia, filosofía, pensamiento, política, arte, derecho, naturaleza, y en la emancipación de toda tutela religiosa, en la dimensión personal de las creencias, en la laicidad de los Estados modernos y en la valoración positiva de la secularización. La coincidencia se extiende a la separación entre religión y Estado, comunidad política y comunidad religiosa, ética y religión, derecho y religión, ya que ambas esferas son independientes y no permiten interferencias ni injerencias. El Estado debe mostrarse neutral ante el hecho religioso, reconocer la libertad religiosa de los ciudadanos, y respetar las diferentes manifestaciones individuales y colectivas religiosas.
Pero hay también diferencias de matiz que demuestran la riqueza de las reflexiones de los intelectuales al respecto. Hay quienes recluyen la religión en el ámbito de lo privado, en el espacio de la conciencia y en los lugares de culto, y no le reconocen función alguna en la esfera pública. Y lo justifican con dos tipos de argumentos: la dimensión personal e intransferible de las creencias religiosas, y el carácter frecuentemente irracional en el ámbito de los saberes y a menudo violento de las religiones cuando intervienen en la esfera pública.
Otros defienden más bien la dimensión política de la religión y su presencia en la esfera pública por la vía ético-liberadora y crítico-social, sin que desemboque en la confesionalidad de la sociedad, del Estado y de sus instituciones, ni en la legitimación del orden establecido ni en la sociedad de clases. Se trata de una presencia solidaria con los sectores más vulnerables de la sociedad y comprometida con los movimientos sociales que luchan contra la marginación en sus diferentes formas.
El resultado final de esta obra es una biografía religiosa colectiva del siglo XX que se caracteriza por la asunción crítica de la Modernidad, que implica el reconocimiento de sus avances pero también de sus límites; la crítica moderna de las patologías de la religión; la elaboración de una nueva teoría crítica de la religión en los nuevos climas culturales que cuestiona sus aspectos alienantes, opresores, violentos, excluyentes, y pone en valor sus componentes revolucionarios; la recuperación de la dimensión crítico-pública de las religiones; la reconstrucción histórico-hermenéutica de los orígenes de las religiones y de las biografías de sus fundadores y reformadores; las transformaciones por llevar a cabo y las rémoras para hacerlas realidad; las aportaciones que las religiones pueden hacer a los derechos humanos, así como los obstáculos, no pequeños, que pueden plantear, emanados de su carácter autoritario y de la consideración de los seres humanos como personas sometidas a la voluntad divina; el compromiso ético con las clases y sectores más desfavorecidos.
Una última aclaración. No es este un estudio completo de los intelectuales del siglo XX, ni siquiera de los más influyentes. Ni pretende serlo. Con solo leer el índice y pasar revista a la lista de autores seleccionados se observará que no están todos los que son. Ciertamente, faltan muchos nombres. Pero sí son todos los que están. El criterio elegido en la selección no ha sido el de la excelencia, ni el de la representatividad ideológica, política, religiosa o geográfica. Es más sencillo. Los perfiles han sido elaborados no de manera abstracta y descontextualizada, sino a partir de algunas efemérides especialmente relevantes de los diferentes intelectuales: publicaciones, encuentros, homenajes, premios, reconocimientos, defunciones, aniversarios, etc.
Lo cierto es que las personas elegidas permiten elaborar una biografía religiosa colectiva del siglo XX con sus diferentes tendencias, todas ellas orientadas a la emancipación de la humanidad, a la liberación de los excluidos, a la defensa de la naturaleza frente al modelo de desarrollo científico-técnico de la Modernidad, a fomentar el pensamiento crítico, a practicar la democracia participativa, a pensar críticamente la religión y las religiones, a caminar por las sendas de la esperanza en dirección a la utopía, a fomentar la libertad y la igualdad, la unidad y la diversidad, la crítica y la propuesta de alternativas.
Es en los márgenes de la sociedad donde se han fraguado históricamente y siguen fraguándose hoy las grandes transformaciones y los cambios de paradigma en la forma de creer, de pensar y de vivir. «El cambio —afirma Gianni Vattimo— lo impulsan los que no están bien, los pobres, los oprimidos. El cambio no tiene por qué ser mejor, pero el mantenimiento de lo que hay implica una clausura del futuro. Hay una motivación ontológico-cristiana: por un lado, los oprimidos intentando cambiar las cosas; por el otro, el hecho de que los débiles son más. Eso es la democracia.»
Agradezco a Joaquim Gomis el perfil de Rosario Bofill, que enriquece sobremanera esta obra.
Termino con un texto tomado de Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, escrito por el joven Marx en 1844, que creo resume anticipadamente esta biografía religiosa del siglo XX: «La miseria religiosa es, por una parte, la expresión de la miseria real y, por otra, la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, así como es el espíritu de un mundo sin espíritu. Es el opio del pueblo.» Si la religión no quiere ser opio del pueblo, debe convertirse en «la protesta» contra todas las manifestaciones de la miseria real.
JUAN JOSÉ TAMAYO
Utopía-Entrepinos
22 de julio del 2013
Fiesta de María Magdalena
1ERNST BLOCH 1885-1977UTOPÍA Y ESPERANZA EN LA OSCURIDAD DEL PRESENTE
La antiutopía del muro de Berlín
CORRÍA EL MES de noviembre de 1989. Por entonces estaba yo dando los últimos retoques a mi tesis doctoral sobre el filósofo de la esperanza, Ernst Bloch, mientras los medios de comunicación difundían la noticia de la caída del muro de Berlín, que no tardaría en desencadenar la caída del socialismo real, vigente en la Europa del Este durante varios decenios que se hicieron interminables por su monotonía y falta de libertad. Enseguida me vino a la mente la experiencia por la que Bloch tuvo que pasar veintiocho años antes, cuando se construyó el muro. Sucedió durante el verano de 1961. Desde 1949, el filósofo vivía en la República Democrática Alemana. Al principio contó con un reconocimiento generalizado entre las autoridades del país. Los estudiantes lo escuchaban y leían entre atónitos y embelesados, porque rompía los rígidos esquemas del marxismo ortodoxo y aportaba frescura y calidez al viejo modelo político y filosófico del Este europeo. Pero pronto cayó en desgracia precisamente por su interpretación abierta y utópica del marxismo. En la medida en que crecía su prestigio entre los estudiantes de Leipzig y en los sectores críticos del sistema y alternativos de Europa occidental, lo hacía también el cerco al que le sometían los poderes políticos y el aparato del Partido Comunista.
En 1961 se construyó el muro de Berlín. La noticia sorprendió a Bloch fuera de la República Democrática Alemana. Aquel verano se encontraba en la República Federal de Alemania, donde dictaba unas conferencias. El muro era el símbolo más grueso de la división de los alemanes y europeos, y la expresión más siniestra de un largo túnel por recorrer en medio de la oscuridad. La respuesta de Bloch a tamaña manifestación de irracionalidad no se hizo esperar. Escribió al presidente de la Academia de las Ciencias de Leipzig, de la que era miembro, comunicándole su decisión de no volver a la República Democrática Alemana, donde había vivido los últimos doce años, y el propósito de fijar su residencia en la República Federal de Alemania.
¿Puede frustrarse la esperanza?
En noviembre de ese mismo año pronunció en el Auditorium Maximum de la Universidad de Tubinga una conferencia con el título «¿Puede frustrarse la esperanza?». La pregunta no podía ser más pertinente, habida cuenta de que su tenaz e insobornable ideal de socialismo y libertad amenazaba con terminar en un rotundo fracaso. Para sorpresa de quienes lo escuchaban, su respuesta no fue la del pesimista desencantado de todo, pero tampoco la del optimista ingenuo. «Efectivamente —responde— también la esperanza fundada puede quedar defraudada, y ello para honor suyo; de lo contrario, no sería esperanza, sino confianza. La esperanza no puede confundirse con seguridad alguna; contiene en sí lo precario de la frustración. Pero —continúa— la frustración no tiene por qué tornarse vencedora en la prueba. La esperanza fundada puede recuperarse, reponerse de sus fracasos; ahí radica su grandeza.»
La longeva vida de Bloch —falleció a los noventa y dos años— y su extensa obra —dieciocho volúmenes de apretado texto— son la prueba más irrefutable de la pregunta y de la respuesta precedentes. Ellas son la mejor ejemplificación de su incansable éxodo hacia la tierra prometida en busca de la patria de la libertad, sin darse un instante de descanso: primero por diferentes ciudades de Europa, después por Estados Unidos, y, finalmente, de Alemania a Alemania. Ese éxodo le hace ver las dificultades del camino, pero sin renunciar a la meta ni alejarse de ella, ya que en ella tiene puesta siempre su vista. La esperanza de Bloch parece condenada a estar siempre de luto, pero sin ceder al fatalismo de la muerte ni rendirse a la tozudez y opacidad de los hechos. La esperanza enlutada es, a la vez, portadora de luz y de sentido. En medio de la «oscuridad del instante vivido», Bloch rehabilita la imaginación creadora y recupera la utopía de las fauces de las ortodoxias políticas, filosóficas y religiosas, pero no por la vía de las proclamaciones solemnes de ideales abstractos, sino de la utopía concreta.
Bloch hubiera aplaudido en 1989 la caída del muro de Berlín porque, aunque con veintiocho años de retraso, confirmaba lo acertado de su decisión de no volver a la República Democrática Alemana. Hubiera sido como sentirse rehabilitado de tanta vejación como tuvo que sufrir. Su marxismo humanista no entendía de proyectos humanos contrarios a la libertad. Su carta al presidente de la Academia de las Ciencias era profética y terminaba por dar sus frutos. Pero seguro que no hubiera dado su pláceme al triunfo de un capitalismo sin correctivo social alguno en la Europa del Este. Tras la caída del muro hubiera seguido hablando del binomio irrenunciable democracia y socialismo, y de la tríada libertad, igualdad y diferencia. Cinco años después de aquel evento le oiríamos perorar hoy, conforme al género literario de la denuncia profética, contra la «idolatría del mercado».
El ser humano, guardagujas de la utopía
La larga e intensa vida itinerante del filósofo alemán Ernst Bloch por los continentes europeo (Alemania, Suiza, Alemania, República Democrática Alemana, República Federal Alemana) y americano (Estados Unidos, México) y su extensa obra, centrada toda ella en la esperanza y la utopía, reflejan certeramente el principal cometido de su actividad intelectual: la rehabilitación de la imaginación creadora, la recuperación del horizonte utópico en el pensamiento filosófico y el descubrimiento del futuro como núcleo fundamental de la religión, sobre todo, del judaísmo y del cristianismo jesuánico.
Biografía y filosofía caminan en Bloch a la par, en una fecunda complicidad siempre crítica y autocrítica, transgresora de fronteras, de todas las fronteras: las disciplinares, a través de un permanente ejercicio de interdisciplinariedad; las políticas, a través de compromisos no siempre justificables; las ideológicas, a través de opciones no fácilmente sometidas a las tipologías del momento. Biografía y filosofía en constante e infatigable éxodo hacia la tierra prometida, en busca de la patria, del reino de la libertad, de la u-topía, del no-lugar. Un éxodo tan largo como el de los hebreos tras la salida de Egipto y con tantas penalidades como las que ellos padecieron, pero sin añorar las «cebollas de Egipto» y sin miedo a la libertad. Un éxodo en la «oscuridad del instante vivido», pero con esperanza y la mirada puesta en la meta, en la utopía.
La esperanza constituye, para nuestro filósofo, el impulso de la utopía concreta y la determinación fundamental de la realidad. «Espera, esperanza, intención hacia una posibilidad que todavía no ha llegado a ser —asevera Bloch al comienzo de El principio esperanza—: no se trata solo de un rasgo fundamental de la conciencia humana, sino ajustado y aprehendido concretamente, de una determinación fundamental de la realidad objetiva en su totalidad.»
La esperanza no es cuestión de carácter o de estado de ánimo, más eufórico en unas personas y más apagado en otras. Es un principio presente en el proceso del mundo y en la historia humana desde siempre y desde la profundidad, aunque oculto y no desplegado en toda su riqueza y densidad. Es un principio capaz de mover el mundo. Pero necesita de un guardagujas que guíe el mundo hacia su liberación. Y ese guardagujas no puede ser otro que el ser humano, animal utópico y ser en esperanza.
La esperanza no es un instinto ciego, sino de ojos abiertos; ni pasivo o perezoso, sino que se orienta a la acción (praxis, compromiso); ni irracional, sino conducido por la razón. Así se torna razón utópica capaz de orientar la acción humana.
La Biblia, cuna de la esperanza
Corresponde a Bloch el mérito de haber formulado y sistematizado el principio esperanza. Pero su origen y su base están en la religión judeocristiana, como reconoce el propio filósofo de la esperanza, de origen judío, quien se inspira en la Biblia, la que considera cuna de la esperanza y punto de partida de la existencia humana entendida como historia. La esperanza es el hilo conductor de la religión judeocristiana. Con ella se abre la Biblia, cuando el ser humano es presentado como «imagen de Dios» y cocreador, y cuando la primera pareja humana aspira a ser ella misma comiendo del árbol prohibido. Continúa con los patriarcas que caminan entre avatares mil con la mirada puesta en el futuro, donde encontrarán lo prometido.
El acontecimiento fundador de la esperanza hebrea e incluso del nacimiento del pueblo es el éxodo, tan presente en la ulterior historia de Israel y tan movilizador de energías utópicas en momentos de depresión colectiva. Estamos ante el núcleo de la religión hebrea, que se convierte en paradigma de las ulteriores liberaciones históricas. El Éxodo demuestra de manera fehaciente que todo fatalismo puede ser vencido, que la liberación es posible y que, en definitiva, la experiencia religiosa no tiene por qué ser alienante y opresora, sino que puede desplegar lo mejor del ser humano al servicio de la liberación.
Más aún, en la religión de la esperanza se esconde un rico potencial simbólico del que suelen apropiarse los señores de la religión y de la política —sumos sacerdotes y faraones divinos— y del que tienen que apropiarse los marginados tornándolo potencial emancipador. Lo mejor de Dios —su compasión, su lado solidario, su sensibilidad— renuncia a la neutralidad de los dioses del Olimpo y apuesta por la causa de los oprimidos, que es la causa universal de la justicia.
Pero la liberación a la que apunta el Éxodo no sucede por arte de magia, cual si se tratara de la lámpara maravillosa de Aladino. Es fruto de un proceso lento en el que las cosas se complican. La meta parece cada vez más lejana y los logros resultan más difíciles; pero se sigue caminando, asumiendo los fracasos y renovando la esperanza.
El profetismo bíblico es otro de los núcleos de la esperanza bíblica, que activa el principio del éxodo en unas condiciones de esclavitud interna. Los profetas de Israel no se tienden en brazos del destino que impone su voluntad (necesidad), sino que oponen a ese destino la libertad humana capaz de mutar el curso negativo de la historia. Su denuncia no es una lamentación desesperanzada, sino una palabra crítica del presente y anunciadora de un futuro nuevo.
La esperanza, antorcha que ilumina la fe
Jesús de Nazaret se mueve en el horizonte de esperanza de la religión bíblica y propone un proyecto de hondo tono utópico tendente al derrumbamiento de un mundo de injusticia y sumisión y al anuncio del advenimiento de una era futura mejor. Ello requiere la insumisión al orden establecido y la apuesta por un nuevo orden de justicia y de paz entre los seres humanos. El reino de Dios no será obra de un Dios todo-poderoso que toca un botón y todo lo resuelve facilitando el trabajo a los humanos, sino que tendrá lugar gracias a la simbiosis entre las aspiraciones humanas y la oferta salvadora de Dios a través de Jesús, entre el compromiso y la gracia.
En la historia del cristianismo aparecen numerosos movimientos que activan la esperanza en la historia y constituyen un contrapeso importante a las fuerzas inmovilistas y restauradoras del pasado. Esos movimientos son como eslabones perdidos que deben ser recuperados para una reconstrucción de la historia de la utopía en los veinte siglos de Iglesia(s) cristiana(s), tan marcados por una corriente —mayoritaria— negadora del futuro.
La esperanza no se limita a ser simple acompañante de la fe. No va detrás en el cortejo de la fe, representando el papel de comparsa; no es una virtud de rango menor que se dedique a llevar la cola de la primera virtud teologal. Yo la veo delante, portando el estandarte que abre el peregrinaje o llevando la antorcha que ilumina el camino de la fe. La esperanza tiene en su punto de mira no un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente sin futuro, sino el Dios del futuro. Hago mía la certera idea del teólogo Jean Hëring: «el ideal cristiano no es la princesa desterrada que aspira al regreso, sino Abrahán que se pone en marcha hacia el país desconocido que Dios le indicará».
En la oscuridad del presente, con un clima utópico bajo mínimos y en medio de una realidad frívola y depresiva como la que estamos viviendo, hay que volver la mirada a Bloch y a la Biblia. Al primero, para insuflar esperanza en la razón y sacarla de su positivismo insolidario, introducir optimismo militante en la acción sociopolítica y elevar el vuelo de la cultura hacia el horizonte de la utopía.
La vuelta a la Biblia no tiene intención alguna arqueológica, sino emancipadora. Cuando a Bertold Brecht se le preguntaba por su libro preferido de lectura respondía sin dudar que la Biblia. Similar pasión sentía el que fuera presidente de Sudáfrica, P. Botha, quien confesaba leer todas las noches la Biblia para mejor conciliar el sueño. La vuelta a la Biblia no es para tranquilizar conciencias o llamar al sueño, sino para descubrir en ella una de las más bellas colecciones de utopías, activar el potencial de esperanza revolucionaria ínsito en la religión bíblica e impulsar anhelos de transformación histórica con la mirada puesta en la liberación de los pobres de la Tierra.
Bloch y la Biblia pueden iluminar la oscuridad del presente. Por eso, yo prefiero su compañía a la de los agoreros y profetas de calamidades. Como dice el viejo adagio cuáquero: «más vale encender una vela que maldecir la oscuridad». Y la vela en este caso son Bloch y la Biblia. Los dos caminan en dirección a la luz. Los profetas de calamidades, sin embargo, lo hacen en dirección a la oscuridad.
El principio esperanza
Entre 2004 y 2007 Trotta publicó una nueva edición en castellano (la primera apareció en Aguilar, 1977-1980) de El principio esperanza (I, Madrid, 2004, 520 pág.; II, Madrid, 2006, 536 pág.; III, Madrid, 2007, 544 pág.), la obra más importante e influyente de Bloch, escrita durante su exilio en los Estados Unidos entre 1938 y 1947, y revisada viviendo ya en la República Democrática Alemana. Es considerada la principal elaboración teórica del pensamiento utópico, que el propio Bloch define así: «pensar es traspasar». Severamente criticada por la ortodoxia del Partido Comunista de la República Democrática Alemana, ha sido calificada con razón de «catedral laica de la esperanza», «summa filosófica de la utopía» y «enciclopedia de las utopías».
Estamos ante una de las obras filosóficas más creativas e innovadoras del siglo XX, que ha ejercido una influencia nada desdeñable en algunas de las principales corrientes teológicas de este mismo siglo, como la teología de la esperanza de Jürgen Moltmann, la teología política de Metz y la teología latinoamericana de la liberación, inspiradas en la corriente cálida, utópico-humanista, del marxismo, y las teologías de frontera, interesadas por la ortopraxis más que por la ortodoxia o, si se quiere, con un punto de heterodoxia, en la línea del conocido aforismo de Bloch: «Lo mejor de la religión es que crea herejes», en sintonía con la afirmación de Pablo de Tarso: «Conviene que haya herejías (disensiones).»
Principales categorías de la filosofía de la esperanza
En el primer volumen aparecen ya las principales categorías de la filosofía de Bloch, ausentes, en su mayoría, de las principales corrientes filosóficas del siglo XX: la esperanza como principio, la realidad como proceso, el ser humano como animal utópico, la utopía concreta, la posibilidad, el futuro, el novum, el sueño, la conciencia anticipatoria y la función utópica. Son los mimbres con los que elabora su ontología del todavía-no-consciente y del todavía-no-ser.
Para Bloch, la esperanza, antes que virtud, es principio ínsito en la realidad; es docta spes, esperanza fundada, que nada tiene que ver con la esperanza fraudulenta de los charlatanes ni con la esperanza recluida en la intimidad o como consuelo en el más allá que se predica desde los púlpitos adormecedores de las conciencias. Bloch muta el concepto rígido de realidad del positivismo de la segunda mitad del siglo XIX por otro más dinámico: la realidad es proceso, no está definitivamente elaborada. Entiende el mundo como laboratorium possibilis salutis.
Otra de las categorías mayores de la filosofía blochiana es la utopía, a la que libera de sus connotaciones peyorativas. Corresponde a Bloch el mérito de haber devuelto su credibilidad a dicha categoría, desacreditada por el marxismo ortodoxo. Pero lo que rehabilita es la utopía concreta, no la abstracta de los utopistas sociales, a quienes acusa de centrarse en el diseño de un mundo ideal sin ocuparse apenas del análisis de la realidad concreta. Su antropología descansa en la idea del ser humano como animal utópico determinado esencialmente desde el futuro; ser hombre significa tener una utopía.
Páginas antológicas son las que dedica a los sueños con su lúcida distinción entre sueños nocturnos y sueños diurnos o soñados despierto. En los primeros descubre una vieja y oculta satisfacción de deseos; en los segundos, una satisfacción fabuladora y anticipadora. Es en este punto donde dirige duras críticas al psicoanálisis, que considera todos los sueños como vehículo de la represión y que conoce la realidad únicamente bajo la forma de la sociedad burguesa. La crítica adquiere tonos insultantes en el caso de Jung, a quien llama fascista mitificador.
Uno de los momentos estelares de la obra es el comentario a las Once tesis sobre Feuerbach (p. 295-338), escritas por Marx en Bruselas, en 1845, y publicadas por primera vez por Engels en 1888, cinco años después de la muerte del autor. En ellas aparece el genio filosófico temprano de Marx, y en el comentario, la agudeza, brillantez y originalidad de Bloch. Es quizás el momento de mayor compenetración entre el Marx joven y el Bloch adulto, entre la filosofía de la transformación del mundo de Marx y la filosofía de la esperanza-en-acción de Bloch. El punto de encuentro es la dialéctica teoría-praxis. En esa línea va la distinción de dos corrientes del marxismo: la cálida y la fría, ambas igualmente necesarias.
Manifestaciones de la utopía en la historia
En el segundo volumen, Bloch hace uno de los recorridos más completos y fascinantes por las distintas expresiones de la utopía a lo largo de su historia, desde la Antigüedad griega hasta nuestros días. Abre el recorrido Solón, cuya propuesta utópica era reducir las necesidades, repartir la propiedad y ser feliz con pocos bienes. Le siguen Diógenes, para quien la felicidad se logra con una vida frugal, y Aristipo, para quien la patria se encuentra allí donde se está bien. Especial atención dedica a Platón, quien critica por igual el estado de naturaleza, al que califica de «estado de cerdos», como el estado sibarita, y diseña en La República «un grandioso navío utópico-social» que se traduce en un Estado policial estrictamente organizado. Ese es el mejor Estado. Platón utopiza el orden, en este caso el orden espartano acabado. Por la obra de Bloch desfilan otras utopías griegas, como la Isla del Sol, de Yambulo, un lugar de placer y superabundancia, y el Estado universal ideal de Zenón.
Estudia con rigor y exquisito respeto las utopías y las figuras utópicas de la Biblia y de la historia del cristianismo. Moisés, el libertador de la esclavitud bajo la guía del Dios de la esperanza; los profetas, que ofrecen, a su juicio, la proyección más antigua de una utopía social, destacando a Amós, que predica contra la tiranía y la riqueza, y a Isaías, que formula la Primera Internacional de la Paz; Jesús de Nazaret, que anuncia la llegada inminente del reino para los pobres. Dos son las utopías de la Edad Media analizadas en profundidad e interpretadas con originalidad: la Ciudad de Dios, de Agustín de Hipona, y el tercer Evangelio y su reino, del monje calabrés Joaquín de Fiore.
A partir del Renacimiento destacan nuevas utopías. La primera, Utopía, de Tomás Moro, es la utopía de la libertad social, que inaugura la descripción en la Edad Moderna del sueño democrático-comunista, que combina la libertad y la tolerancia públicas con la economía colectiva. La segunda, La Ciudad del Sol, de Campanella, en el polo opuesto de Moro, propone la utopía del orden social, «utopía completamente autoritaria y burocrática». La tercera, Nova Atlantis, de Bacon, es un verdadero laboratorio utópico.
Otra es la del derecho natural, que define como el «pariente próximo de las utopías». El llamado derecho natural defiende la resistencia contra el monarca injusto y contra el tirano que viola el contrato; en caso de tiranía, este deja de ser vinculante para el pueblo. La diferencia fundamental entre derecho natural y utopías radica en que el primero tiende a la dignidad y extrae las condiciones jurídicas del mantenimiento de esta, mientras que las utopías sociales tienden a la felicidad humana y reflexionan sobre su forma económico-social. El derecho natural clásico es relevante en el terreno político al hacer desaparecer el respeto por la autoridad. Es menos utopía social, pues se hace más de tendencias semirrealizadas que de tendencias futuras, al tiempo que estaba vinculado estrechamente a las corrientes individualistas de la sociedad de su tiempo.
Durante el siglo XVIII se tejen numerosas utopías que resultan menos relevantes que las anteriores. El panorama cambia en el siglo XIX, momento de desarrollo del socialismo, en el que predomina el carácter abstracto y la falta de análisis de la realidad, y de las utopías sociales en sus distintas formas: utopías federalistas de Owen y Fourier, centralistas de Cavet y Saint-Simon, anarquistas de Proudhon, Stirner y Bakunin; Weitling será la «primera voz proletaria en Alemania, como Babeuf es una de las primeras en Francia».
Recorre las diferentes utopías que llama «burguesas»: el movimiento juvenil; el movimiento feminista; el sionismo con el ideal de la vieja nueva tierra; las novelas del futuro y de las utopías totales: William Morris, Carlyle, H. G. Wells; las utopías técnicas: voluntad y naturaleza; las arquitectónicas: edificaciones que reproducen un mundo mejor; las geográficas: El Dorado y el edén; paisajes desiderativos («pintores de lo que queda del domingo»: Seurat, Cezanne, Gaughin). La peculiaridad de estas utopías radica en inventar y descubrir.
¿Dónde coloca el marxismo en esta larga historia de las utopías? A su juicio, su mérito consiste en superar el carácter abstracto de los utopistas y en ubicar el mejoramiento del mundo en conexión con las leyes del mundo objetivo (corriente fría), pero sin descuidar la importancia de los factores subjetivos, es decir, la capacidad del ser humano para alterar y transformar la historia (corriente cálida).
Bloch no estudia las utopías en abstracto, sino en el contexto en que se formularon: el Estado espartano en Platón, la expansión imperial de la incipiente economía feudal en Agustín, el libre capital comercial en Tomás Moro, la época manufacturera absolutista en Campanella, la nueva industria en Saint-Simon. Cada utopía tiene su propio itinerario y depende del lugar social y geográfico en el que se manifieste. Lo que demuestra que hasta los sueños más personales, cuando se formulan en imágenes desbordantes, poseen las tendencias de esa época y de la posterior.
En su valoración de esta larga historia de las utopías, Bloch reconoce su fuerza y su debilidad. La fuerza de los grandes libros de las viejas utopías radica en su tenacidad y su carácter incondicionado; la debilidad está en su carácter abstracto. A los utopistas sociales les reconoce como mérito su voluntad de cambio, pero constata igualmente sus límites no pequeños. Los utopistas condenan las injusticias, defienden la justicia y tratan de construir un mundo mejor, pero «con la cabeza». Salva a Fourier, el único dialéctico de los utopistas sociales y quien más se ocupa de analizar las tendencias reales, «pero —matiza— también en él hay más decreto que conocimiento, más utopía abstracta que utopía concreta».
Bloch es consciente de que las utopías no son independientes de la historia y del tiempo, sino que tienen su temporalidad y solo dentro de ella pueden realizarse sus potencialidades. Lo nuevo que proponen también es histórico, nunca invariable ni a priori. Lo que no varía es la intención hacia lo utópico. Pero sus contenidos ciertamente son variables. Es muy distinto, por ejemplo, el aspecto de la utopía de Platón del de la de Moro y el de este del de la de Owen, como distintos son los contenidos y el aspecto de los «tiempos por venir» de Joaquín de Fiore y de Saint-Simon. La razón de dicha variabilidad radica en que las utopías no descansan en las posibilidades eternas de Leibniz.
En este volumen, Bloch fundamenta histórica y filosóficamente la paradójica afirmación de Oscar Wilde: «Un mapa del mundo en el que no se encuentre el país Utopía no merece la pena ni siquiera echarle un vistazo.» Digo paradójica porque utopía significa precisamente «no-lugar». Y no puede localizarse en ningún mapa.
La muerte como anti utopía e imágenes desiderativas
El tercer volumen se abre con una cita de Rückert: «todo hombre tiene ante sí una imagen de lo que debe llegar a ser», y concluye con un pensamiento que resume admirablemente la filosofía utópica blochiana: «la verdadera génesis no se encuentra al principio, sino al final en dirección a la patria, donde nadie ha estado todavía». Entre ambas referencias Bloch desgrana, con incomparable erudición, brillantez literaria y sentido crítico, sus reflexiones sobre las tanatologías religiosas y filosóficas y sobre las imágenes de esperanza contra el poder de la más fuerte anti utopía: la muerte. De las tanatologías analizadas por Bloch cabe destacar la egipcia, la de la tragedia griega, la epicúrea, las imágenes ilustradas y románticas de la muerte, y la muerte en la conciencia socialista. El relato del héroe rojo, que supera la muerte por la conciencia solidaria, es de los más luminosos e impactantes de toda la obra. A diferencia de la muerte de los mártires cristianos, el Viernes Santo del héroe rojo «no se halla dulcificado, y menos suprimido, por ningún Domingo de Resurrección».
Entre las imágenes desiderativas ocupan un lugar especial las diseñadas por las religiones; así, por ejemplo, el éxodo de Moisés, el mesianismo judío, el camino hacia un sol más claro de Zoroastro, la imagen desiderativa del nirvana, el equilibrio terrestre-celeste del confucianismo y del taoísmo, el viaje celeste gnóstico, la utopía del reino, el cielo musulmán, la resurrección bíblica… Esta última responde no tanto al anhelo de inmortalidad cuanto a la sed de justicia que no se veía realizada en la tierra, a la reivindicación de un tribunal del que se carece aquí y a la rehabilitación de las víctimas.
Por la obra desfilan algunas de las más emblemáticas figuras literarias portadoras de utopía: Fausto, «el más alto ejemplo de hombre utópico»; don Quijote, «el más inflexible de los ensoñadores incondicionales», cuya locura apunta a una esperanza incomparable; Hamlet, «un gran soñador del gran estilo utopizante»; Ulises, que no murió en Ítaca, sino que siguió viajando al mundo inhabitado, hacia lo inconmensurable. Destacables son también las páginas antológicas dedicadas a la música, que es, para Bloch, la más utópica de todas las artes.
2MARÍA ZAMBRANO 1904-1991«EL EXILIO HA SIDO COMO MI PATRIA»
Plurales tradiciones filosóficas
EN EL PENSAMIENTO DE María Zambrano confluyen tradiciones filosóficas y poéticas, religiosas y éticas, místicas y metafísicas, de diferentes épocas y tendencias: el orfismo y el pitagorismo, el gnosticismo y el neoplatonismo, Clemente de Alejandría y el Pseudo-Dionisio, Séneca e Ibn al-Arabi, la cábala y el sufismo, Plotino y Spinoza, san Juan de la Cruz y Miguel de Molinos, Nietzsche y Heidegger, Gabriel Marcel y Henri Bergson, Machado y Unamuno, Neruda y José Ángel Valente. En él convergen tres herencias: la existencial, la fenomenológica y la vitalista. En un madrugador artículo publicado en febrero de 1966 en la Revista de Occidente, Aranguren calificaba la obra de Zambrano de «no-ciencia (religión, poesía y metafísica) unificada».
Las raíces de su pensamiento filosófico brotan del empeño por armonizar metafísica y mística y por elaborar un nuevo paradigma de razón: la razón poética como superación de la frialdad de la racionalidad moderna y como respuesta a la crisis existencial y filosófica vivida en la década de los años cuarenta del siglo pasado. Este, creo, es un buen resumen de las principales líneas por donde discurre una de las aportaciones más creativas de la filosofía española a lo largo del siglo XX, que se llevó a cabo en el exilio, sin apenas conocimiento y reconocimiento en España hasta muy tardíamente.
María Zambrano se formó como filósofa bajo el discipulado de tres de los grandes pensadores españoles del siglo XX: José Ortega y Gasset (1883-1955), Xabier Zubiri (1898-1983) y Manuel García Morente (1886-1942), que dejaron una huella difícil de borrar en su vida y en su pensamiento, y que le abrieron el camino del filosofar por donde ella transitó creativamente durante su largo exilio y su intensa vida. Pero pronto comenzó a elaborar su propio pensamiento.
Enseñó en el Instituto Cervantes y en el Instituto Escuela, fundado por María de Maeztu. Luchó contra la dictadura de Primo de Rivera en diferentes frentes ideológicos, sociales y políticos, como la Federación Universitaria Escolar (FUE) y la Liga de Educación Social (LES). Escribió en el periódico Liberal una columna que llevaba por título «Mujeres», donde daba a conocer el nuevo modelo femenino de la «mujer moderna» y el comienzo de su papel activo en la sociedad española, al tiempo que analizaba la dramática situación de las mujeres campesinas y obreras y la miseria en la que vivían los sectores más depauperados de la sociedad española de entonces. En 1930 publicó su ópera prima Horizonte de liberalismo (estudio introductorio de J. Moreno, Morata, Madrid, 1996).
En 1931 fue nombrada profesora auxiliar de metafísica en la Universidad Central y, un año después, sustituta de Zubiri. Estuvo comprometida con la República, para la que partició en las Misiones Pedagógicas. Colaboró en Revista de Occidente, Cruz y Raya y Hora de España. Mantuvo una estrecha relación intelectual con García Lorca, Bergamín, Alberti, María Teresa León, Rosa Chacel, Maruja Mallo, Concha Méndez, Clara Campoamor, Victoria Kent, Margarita Nelken, Zenobia Camprubí, Cernuda, Dámaso Alonso, Altolaguirre, Jorge Guillén, Miguel Hernández, Emilio Prados, etc.
Tras la guerra civil se vio obligada a seguir el camino de un exilio que duró cuarenta y cinco años. Vivió el destierro en París, México, Cuba, Puerto Rico, Roma, La Pièce (en el Jura francés) y Ginebra. Enseñó en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Morelia (México), en distintos centros educativos de Cuba y en la Universidad de Río Piedras (Puerto Rico). En 1981 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. El presidente del jurado, el filósofo José Ferrater Mora, dijo que con dicho premio se corregía un injusto olvido y se premiaba a una mujer que había trabajado intelectualmente de manera incansable. Volvió a España en 1984. En 1988 fue galardonada con el Premio Cervantes de las Letras Españolas. Era la primera mujer que lo recibía y la primera vez que se premiaba una obra de filosofía.
La filosofía, respuesta a la urgencia de la vida
La incorporación de María Zambrano a la filosofía constituye, sin duda, la opción más importante, al tiempo que más arriesgada y comprometida, de su vida, ya que se trataba de una actividad reservada a los varones. La filosofía tenía entonces género masculino, rostro de varón y estructura patriarcal. Pero fue también su experiencia más innovadora y creativa, que abrió el camino a otras mujeres que irrumpieron en un debate que solo se practicaba en los clubes de los varones. Ese fue, a su vez, su triunfo, ya que no solo sobrevivió en ese mundo, sino que se autoafirmó y logró una relevancia especial. Lo que no le resultó fácil, sobre todo cuando decidió seguir su camino sin depender de sus maestros, que no siempre le facilitaron la tarea.
Pero ¿qué tipo de filosofía elaboró? A esta pregunta responde Elena Laurenzi interpretando a Zambrano en la presentación de tres escritos de la filósofa sobre tres mujeres: «Delirio de Antígona», «Eloísa o la existencia de la mujer» y «Diótima de Mantinea», en el libro María Zambrano. Nacer por sí misma (horas y HORAS, Madrid, 1995): «La verdadera filosofía es la respuesta del pensamiento a la urgencia de la vida.» Ella entiende la filosofía como compromiso y pasión, como transgresión de las rigideces políticas y las ortodoxias doctrinales, de las fronteras y los atrincheramientos disciplinares, de las certezas y las verdades perennes, de los roles masculino y femenino.
La filosofía de María Zambrano busca superar la abstracción, está vinculada con la vida, es entendida como saber para la vida y de la vida, como confesara en una entrevista en 1989: «La filosofía me era irrenunciable, pero más irrenunciable me eran la vida, el mundo. Yo no podía apartarme de lo que sucedía en el mundo, ni considerarme aparte, ni podía estar sola, desligada, ni podía restringirme a una sola actividad.» No acepta una filosofía que se reduzca a pensamiento apriorístico que solo se descubre a sí mismo y se encierra en su propia estructura, como tampoco que el problema filosófico sea un problema técnico. «Es un acontecimiento radical en la vida humana —comenta Ferrater Mora en la síntesis que hace de su pensamiento en el Diccionario de filosofía—, tanto más interesante cuanto que resulta, a la postre, insuficiente para colmar la abertura total de su esperanza, una esperanza que hay que concebir unida siempre a la desesperación.»
Es una filosofía en contacto con la realidad, no sometida a sistema alguno, pero no por ello menos meditativa, profunda y radical, en cuanto va a la raíz de las cosas. «Pensar no es solo captar los objetos, las realidades que están frente al “sujeto” y a distancia. El pensar tiene un movimiento interno que se verifica dentro del propio sujeto, por así decir. Si el pensar no barre la casa por dentro, no es pensar.»
A María Zambrano le producía una profunda tristeza el alejamiento, e incluso la escisión, que durante la Modernidad se había producido entre la filosofía y la poesía. Por eso, uno de sus principales empeños como pensadora fue mostrar que no son ámbitos excluyentes en la existencia humana, sino que una y otra se necesitan para la realización plena del ser humano y para llevar a feliz término la aventura intelectual. Esa es su convicción profunda: «No se encuentra el hombre entero en la filosofía; no se encuentra la totalidad de lo humano en la poesía.» La filosofía se relaciona con lo abstracto, con la historia universal del ser humano, con su querer ser; la poesía expresa lo concreto y lo particular: «es encuentro, don, hallazgo por la gracia». La poesía no nace en polémica ni puede imponerse por la fuerza.
La razón poética
El encuentro entre poesía y filosofía da lugar a una nueva manera de pensar que Zambrano llama razón poética y que, según su propio testimonio, «aunque yo no tuviera conciencia de ella, aleteaba en mí, germinaba en mí. No podría evitarla, aunque quisiera.» Es esa razón la que puede contribuir a transformar el logos occidental «desencarnado, violento y patriarcal», según la caracterización de la filósofa argentina Alcira Bonilla.
Existen, ciertamente, importantes puntos de contacto de la razón poética con la razón sentiente de Zubiri y la razón vital de Ortega y Gasset. Ella misma reconoce que Ortega, «con su concepción del logos, me abrió la posibilidad de aventurarme por la senda en la que me encontré con la razón poética». Sin embargo, en un artículo publicado en la revista Anthropos en 1987, la propia Zambrano recuerda el reproche de «falta de objetividad» que hizo Ortega a su ensayo Hacia un saber sobre el alma, de 1934 (Alianza, Madrid, 1987). «Estamos todavía aquí y usted ha querido dar el salto al más allá», le dijo en un encuentro que describe la propia Zambrano en una entrevista recogida en el número de Anthropos citado:
Exactamente. Desde este momento. Yo salí llorando por la Gran Vía, al ver la acogida que encontró en don José lo que yo creía que era la razón vital. Y de ahí parten algunos de los malentendidos con Ortega, que me estimaba, que me quería. No lo puedo negar. Y yo a él. Pero había como una imposibilidad… Luego puede decirse que no faltaban las coincidencias. Los dos seguimos el rastro de la aurora, pero cada uno de una aurora distinta (o de la misma aurora, pero vista de otra manera).
Esa discrepancia del maestro con ella supuso la ruptura del discipulado, pero también la toma de conciencia de la mayoría de edad filosófica de María Zambrano y el comienzo del nuevo camino iniciado por ella: la razón poética, una de las aportaciones más importantes de la filosofía española del siglo XX. La desarrolla en el ensayo Filosofía y poesía, publicado en México en 1939, y la presenta como alternativa a la filosofía occidental, que, a su juicio, desatiende las cosas, las torna mudas y pasivas, y las destina a la manipulación y al dominio. La razón poética tiene su fuente de inspiración en la poesía y la mística, y encuentra su momento culminante en el enamoramiento. Se expresa a través de dos caminos: la metáfora, que remite a lo originario y es más íntima y más sensorial que la razón establecida por los conceptos y sus respectivas relaciones; y el símbolo, que posibilita la revelación de la realidad espiritual sin por ello agotar su contenido. Lejos de achicar el campo de la razón, la razón poética lo ensancha y lo abre a nuevos horizontes inexplorados. En suma, aúna razón y sentimiento.
Nancy E. Bedford define el pensamiento de Zambrano como «filosofía en migración». Y, ciertamente, fue durante sus largos años de exilio cuando pensó y escribió sus mejores y más originales estudios: La confesión como género literario (1943), El pensamiento vivo de Séneca (1944), Delirio y destino (1952), El hombre y lo divino (1955), El sueño creador (1965) y Claros del bosque (1975). Un exilio vivido como experiencia metafísica marcada por la impronta mística y la recuperación del sentimiento religioso como base de la meditación sobre y desde la vida.
El exilio «ha sido como mi patria, o como una dimensión de una patria desconocida, pero que una vez que se conoce, es irrenunciable». No es esta una afirmación retórica de la Zambrano. Así pensaba, así lo vivió y así lo expresó desde su experiencia de destierro político y de vida itinerante en condiciones con frecuencia precarias. «Llevábamos algo que allí, allá, donde fuera, no tenían: algo que no tienen los habitantes de ninguna ciudad, los establecidos; algo que solamente tiene quien ha sido arrancado de raíz, el errante, el que se encuentra un día sin nada bajo el cielo y sin tierra.»
El camino hacia la mística
El pensamiento de María Zambrano fue derivando hacia la mística, que rebasa la vía racional. Es otro de los momentos de mayor originalidad en su obra. Distingue dos polos en el silencio: la positividad, que crea la palabra y se convierte en condición de todo desvelamiento, y la negatividad, cuando el silencio se ejerce coactivamente sobre la palabra. La inefabilidad no es una manifestación de impotencia, sino una experiencia lingüística del límite (cf. Ana Bundgaard, Más allá de la filosofía. Sobre el pensamiento filosófico-místico de María Zambrano, Trotta, Madrid, 2000).
La deriva mística de Zambrano logra su máxima expresión en El hombre y lo divino y Claros del bosque. El primero fue publicado en 1955 durante su estancia en Roma y se reeditó en 1973 con la inclusión de dos textos más. El libro constituye la cima de su pensamiento. Albert Camus la consideraba la obra filosófica más importante del siglo XX. El día de su muerte en accidente de tráfico la llevaba consigo para publicarla en la editorial Gallimard.
En él llama la atención sobre la crisis de la Modernidad y de la razón diseñada por la filosofía moderna. Pone el acento en la crisis religiosa producida por la ausencia de piedad. Dentro de la mejor tradición mística se refiere al homo absconditus y al Deus absconditus, y pretende desvelar el binomio hombre-Dios hasta dar con el verdadero hombre, que encuentra en el sufismo, cuya figura de referencia es el místico musulmán español Ibn al-Arabi. Analiza la nueva religión sin Dios, la religión de lo humano, donde el ser humano ascendido ocupa el lugar de lo divino. En esta etapa, los temas de la filosofía se presentan como misterios más que como problemas.
Claros del bosque recoge textos escritos por Zambrano desde los inicios de los setenta y ordenados por su amigo el poeta José Ángel Valente, que se publicaron en 1977, cuando vivía en una casa de campo del Jura francés, ubicada en La Pièce, en condiciones muy precarias tanto por la enfermedad y las estrecheces económicas como por la soledad tras la muerte de su hermana Araceli, a la que se encontraba muy unida y a la que dedica el libro.
Con recursos literarios propios del discurso místico y bajo la influencia directa de san Juan de la Cruz, transmite sus propias «vivencias estáticas, súbitas y discontinuas, alcanzadas en esos momentos privilegiados en los que se produce una mostración del ser», según Mercedes Gómez Blesa en su espléndida edición e introducción a Claros del bosque (Cátedra, Madrid, 2011). Zambrano utiliza un lenguaje que desvela lo indecible al tiempo que lo vela, muy consciente de que está expresando lo inefable.
Es obligado referirse a las reflexiones de Zambrano en torno a la condición y la situación de las mujeres en la cultura, tema del que se ocupó amplia y profundamente en estudios filosóficos e históricos que han influido en investigaciones posteriores. La motivación inicial para su estudio fue la necesidad de buscar luz sobre su propia identidad. A su amiga Rosa Chacel le dice que escribió el ensayo Eloísa o la existencia de la mujer «si no para morirme, para que no me suicidaran». Pero, al mismo tiempo, lo considera de alcance universal, ya que hablar de la mujer en cualquier época supone hablar de una de las capas más profundas, de los estratos más hondos de la marcha de una cultura. La desigualdad de rango, la radical divergencia entre el hombre y la mujer, y la posición jerárquica del varón, observa, marcan tan profundamente la historia de Occidente que llegan a adquirir alcance «metafísico».
A la pregunta por el origen de la divergencia entre el mundo de los hombres y el de las mujeres, responde que está en la confluencia entre el racionalismo misógino de la Grecia clásica, el judaísmo y el cristianismo, religiones que representan a Dios como varón y abren «un abismo entre el hombre y la mujer». Las tres tradiciones son el caldo de cultivo del idealismo que conforma la cultura occidental, cuyos rasgos esencialmente masculinos describe en «La mujer en la cultura medieval» (Ultra, Puerto Rico, núm. 4, 1940) en estos términos:
El idealismo masculino tiene dos fuentes: la razón griega y la idea de creación del pueblo hebreo, del Dios omnipotente, terriblemente masculino. Este hombre occidental, idealista, vive de la voluntad, es la voluntad la que le ha llevado a serlo, y por eso hasta su pensamiento es una actuación, vive actuando, y la razón, el racionalismo, no es sino el supuesto de que la realidad, el mundo, puede ser modificable por su acción, se entiende. Es un idealismo voluntarista, activista, que sueña con someter la realidad entera a su órbita. Es la razón guerrera de toda la cultura occidental (subrayado mío).
En el artículo de Revista de Occidente citado al principio, que es una reseña de dos libros de Zambrano: España, sueño y realidad y El sueño creador