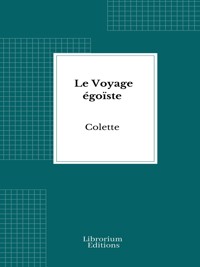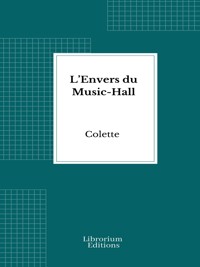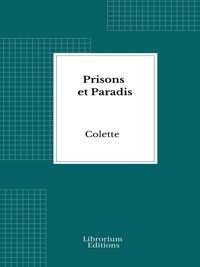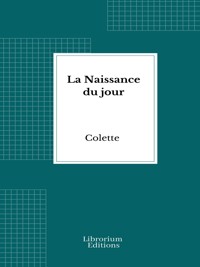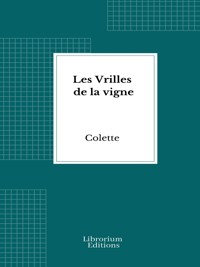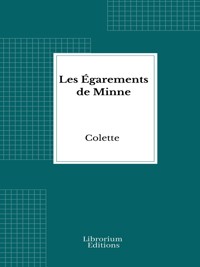0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Claudine se va, de la célebre Colette, nos introduce a una joven mujer de espíritu vibrante y mirada crítica que decide abandonar su entorno habitual en busca de nuevos horizontes. Claudine es independiente, irónica y profundamente curiosa; posee un temperamento que oscila entre la rebeldía y la sensibilidad, y que la impulsa a cuestionar todo lo que la rodea. Esta novela marca un momento de transición vital: la protagonista deja atrás la seguridad de lo conocido y se lanza a un viaje que no es solo geográfico, sino también íntimo. En el transcurso de su travesía, Claudine se enfrenta a situaciones que la obligan a mirarse a sí misma de otra manera. Su relación con Renaud, un hombre de experiencia y mundo, pone a prueba su capacidad de mantener la independencia que siempre ha defendido con tanto empeño. Entre ellos surge una dinámica de atracción y resistencia, en la que Claudine oscila entre el deseo de ser amada y la necesidad de conservar su propia voz. Este vínculo, lleno de matices, refleja las tensiones de una mujer que se debate entre la pasión y la afirmación de su identidad. La novela se desenvuelve en escenarios que contrastan con la intensidad de la ciudad: paisajes abiertos, atmósferas tranquilas y momentos de contemplación que permiten a Claudine descubrir nuevas facetas de sí misma. En este entorno, su ironía y su franqueza se suavizan, dando paso a una sensibilidad más introspectiva. La joven aprende a reconocer su vulnerabilidad sin renunciar a la fuerza que la define. Claudine se va es, en esencia, el retrato de una mujer en transformación, atrapada entre la juventud que se desvanece y la madurez que comienza a insinuarse. Una historia de autodescubrimiento, contradicciones y emociones intensas, narrada con la sutileza y la elegancia inconfundibles de Colette. Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Claudine se va
Índice
I
¡Se ha ido! ¡Se ha ido! Lo repito, lo escribo, para saber que es verdad, para saber si me hará daño. Mientras estaba aquí, no sentía que se fuera a marchar. Se movía con precisión. Daba órdenes claras, me decía: «Annie, no te olvides...», y luego se interrumpía: «Dios mío, qué pena me das. Me duele más tu pena que mi partida». ¿Tan mal le hacía yo? No sentía pena, porque él todavía estaba allí.
Al oírme quejarme así, temblaba, encogida y temerosa, y me preguntaba: «¿De verdad voy a sufrir tanto como él dice? Es terrible».
Ahora es verdad: se ha ido. Tengo miedo de moverme, de respirar, de vivir. Un marido no debería abandonar a su mujer, cuando se trata de ese marido y esa mujer.
Yo aún no había cumplido los trece años y él ya era el dueño de mi vida. ¡Un dueño tan guapo! Un chico pelirrojo, más blanco que un huevo, con unos ojos azules que me deslumbraban. Esperaba con impaciencia sus vacaciones de verano, en casa de la abuela Lajarisse, con toda mi familia, y contaba los días. Por fin llegaba la mañana en que, al entrar en mi habitación blanca y gris de monjita (debido a los crueles veranos de allí, se blanqueaba con cal y las paredes permanecían frescas y nuevas a la sombra de las persianas), al entrar, ella decía: «Las ventanas de la habitación de Alain están abiertas, la cocinera las ha visto al volver de la ciudad». Me lo anunciaba tranquilamente, sin sospechar que con esas pocas palabras yo me encogía, menuda, bajo las sábanas, y me subía las rodillas hasta la barbilla...
¡Ese Alain! A los doce años lo amaba, como ahora, con un amor confuso y aterrador, sin coquetería ni astucia. Cada año vivíamos juntos, durante casi cuatro meses (porque él se criaba en Normandía, en uno de esos colegios anglosajones, donde las vacaciones son largas). Llegaba blanco y dorado, con cinco o seis pecas bajo sus ojos azules, y empujaba la puerta del jardín como quien planta una bandera en una ciudadela. Yo lo esperaba, con mi vestidito de todos los días, sin atreverme a arreglarme para él por miedo a que se diera cuenta. Me llevaba con él, leíamos, jugábamos, no me pedía mi opinión, se burlaba a menudo de mí y decretaba: «Vamos a hacer esto, tú sujetarás el pie de la escalera y me tenderás el delantal para que yo te tire las manzanas...». Me ponía los brazos sobre los hombros y miraba a su alrededor con aire malicioso, como diciendo: «¡Que alguien venga a quitármela!». Él tenía dieciséis años y yo doce.
A veces —es un gesto que aún hice ayer, con humildad— ponía mi mano morena sobre su muñeca blanca y suspiraba: «¡Qué negra soy!». Él mostraba sus dientes cuadrados en una sonrisa orgullosa y respondía: «Sed formosa, querida Annie».
Aquí hay una fotografía de aquella época. Yo soy morena y delgada, como ahora, con la cabecita un poco echada hacia atrás por el pelo negro y pesado, la boca en un mohín que implora «no lo volveré a hacer» y, bajo unas pestañas muy largas y rectas como una reja, unos ojos de un azul tan líquido que me incomodan cuando me miro, unos ojos ridículamente claros, sobre esa piel de niña cabila. Pero como le gustaban a Alain...
Crecimos muy recatados, sin besos ni gestos indecentes. ¡Ay! No es culpa mía. Yo habría dicho «sí», aunque fuera en silencio. A menudo, cerca de él, al final del día, me resultaba demasiado intenso el aroma de los jazmines y respiraba con dificultad, con un nudo en el pecho... No encontraba las palabras para confesarle a Alain: «El jazmín, por la noche, el vello de mi piel que acarician tus labios, eres tú...». Entonces cerraba la boca y bajaba las pestañas sobre mis ojos demasiado claros, con una actitud tan habitual que nunca sospechó nada, nunca... Es tan honesto como guapo.
A los veinticuatro años, me dijo: «Ahora nos vamos a casar», como me había dicho once años antes: «Ahora vamos a jugar a los salvajes».
Siempre supo tan bien lo que yo tenía que hacer que aquí estoy, sin él, como un juguete mecánico inútil al que se le ha perdido la llave. ¿Cómo sabré ahora lo que está bien y lo que está mal?
¡Pobre, pobre Annie, egoísta y débil! Me lamento pensando en él. Le supliqué que no se fuera... con pocas palabras, porque su afecto, siempre contenido, teme las manifestaciones efusivas: «Esta herencia quizá no sea gran cosa... tenemos suficiente dinero, y es buscar muy lejos una fortuna poco segura... Alain, si encargaras a alguien...». El asombro de sus cejas interrumpió mi torpe frase, pero volví a cobrar valor: «Bueno, Alain, llévame contigo».
Su sonrisa llena de lástima no me dejó ninguna esperanza: «¡Llevarte a ti, pobre niña! Delicada como eres y... tan mala viajera, sin ánimo de ofender. ¿Te ves soportando la travesía hasta Buenos Aires? Piensa en tu salud, piensa —es un argumento que te conmoverá, lo sé— en la molestia que me causarías».
Bajé los párpados, que es mi forma de volver a casa, y maldije en silencio a mi tío Etchevarray, un temerario que desapareció hace quince años sin dar señales de vida. El desagradable chiflado, que se le ocurre morir rico en países desconocidos y dejarnos ¿qué? Estancias donde se crían toros, «toros que se venden hasta seis mil piastras, Annie». Ni siquiera recuerdo cuánto es eso en francos...
El día de su partida aún no ha terminado y aquí estoy, escribiendo a escondidas en mi habitación, en el bonito cuaderno que me dio para que llevara mi «Diario de su viaje» y releyendo el Emploi du temps que me dejó con su gran solicitud.
Junio. Visitas a la señora X..., la señora Z... y la señora T... ( importante).
Una sola visita a Renaud y Claudine, un hogar realmente demasiado extravagante para una joven cuyo marido viaja lejos.
Pagar la factura del tapicero por las grandes bergères del salón y la cama de mimbre. No regatear, porque el tapicero es proveedor de nuestros amigos G… podrían chismorrear.
Encargar los trajes de verano de Annie. No demasiado «tipo traje», vestidos claros y sencillos. Que mi querida Annie no se empeñe en creer que el rojo o el naranja vivo le aclaran el cutis.
Revisar los libros de los criados todos los sábados por la mañana. Que Jules no se olvide de quitar las plantas de mi sala de fumadores y las envuelva en pimienta y tabaco. Es un chico bastante bueno, pero flojo, y hará su trabajo con negligencia si Annie no lo vigila ella misma.
Annie saldrá a pasear por las avenidas y no leerá demasiadas tonterías, ni demasiadas novelas naturalistas u otras.
Avisad a la «Urbaine» que dejamos el servicio el 1 de julio. Contratad la victoria por días durante los cinco días anteriores a la salida para Arriège.
Mi querida Annie me hará muy feliz si consulta a menudo a mi hermana Marthe y sale a menudo con ella. Marthe tiene mucho sentido común e incluso sentido práctico bajo una apariencia un poco libre.
¡Ha pensado en todo! Y yo no siento, ni por un minuto, vergüenza de mi... ¿mi incapacidad? Quizás sería más acertado decir inercia o pasividad. La vigilancia activa de Alain lo absorbe todo y me quita la más mínima preocupación material. El primer año de nuestro matrimonio, quise sacudirme mi silenciosa ociosidad de pequeña campesina. Alain no tardó en frenar mi hermoso celo: «Déjalo, déjalo, Annie, ya está hecho, yo me he ocupado...». «Pero no, Annie, tú no lo sabes, no tienes ni idea...».
No sé nada, solo obedecer. Él me enseñó eso y yo lo cumplo como si fuera la única tarea de mi existencia, con diligencia, con alegría. Mi cuello flexible, mis brazos colgantes, mi cintura un poco demasiado delgada y que se dobla, hasta mis párpados que caen fácilmente y dicen «sí», hasta mi tez de pequeña esclava me predestinaban a obedecer. Alain a menudo me llama «pequeña esclava», lo dice sin malicia, por supuesto, solo con un ligero desprecio por mi raza morena. ¡Él es tan blanco!
Sí, querido «Orden del día», que me guías aún en su ausencia y hasta su primera carta, sí, despediré a la «Urbana», vigilaré a Jules, revisaré los libros de los sirvientes, haré mis visitas y veré a menudo a Marthe.
Marthe es mi cuñada, la hermana de Alain. Aunque él la culpa por haberse casado con un novelista, aunque sea famoso, mi marido le reconoce una inteligencia viva y desordenada, una lucidez confusa. Suele decir: «Es hábil». No consigo descifrar muy bien el valor de este cumplido.
En cualquier caso, maneja a su hermano con un tacto infalible, y creo que Alain no se da cuenta. ¡Con qué arte salva al muerto que acaba de dejar escapar, con qué maestría esconde un tema de conversación peligroso! Cuando enfado a mi señor y amo, me quedo allí triste, sin siquiera implorar clemencia; Marthe, en cambio, se ríe en su cara, o admira oportunamente un comentario que él acaba de hacer, denigra con palabras graciosas a un aburrido particularmente odioso, y Alain suaviza sus cejas fruncidas.
Hábil, sin duda, de ingenio y de manos. La miro asombrada cuando, charlando, hace brotar de sus dedos un adorable sombrero o un volante de encaje, con el chic de una «primera dama» de buena casa. Sin embargo, Marta no tiene nada de tonta. Bastante bajita, regordeta, de cintura estrecha y muy delgada, con un trasero atractivo y ágil, lleva erguida una cabeza llameante de pelo rojizo dorado (el pelo de Alain), iluminada además por unos terribles ojos grises. Un rostro de pequeña petroleadora —en el sentido comunero de la palabra— que ella arregla muy bien en una carita del siglo XVIII. Polvos de arroz, colorete en los labios, vestidos susurrantes de seda pintados con guirnaldas, corpiño puntiagudo y tacones muy altos. Claudine (la divertida Claudine, a la que no hay que mirar demasiado) la llama a menudo «marquesa de las barricadas».
Esta Ninon revolucionaria supo someter —aquí vuelvo a reconocer la sangre de Alain— al marido al que conquistó tras una breve lucha: Léon es un poco como la Annie de Marthe. Cuando pienso en él, lo llamo «pobre Léon». Sin embargo, no parece infeliz. Es moreno, regular, guapo, con barba puntiaguda y ojos almendrados, con el pelo suave y liso. Un tipo perfectamente francés y moderado. Le gustaría tener más brusquedad en el perfil, más carruaje en la barbilla, más rudeza en el arco superciliar, menos condescendencia en sus ojos negros. Es un poco —es cruel lo que escribo— un poco «primero en la cola», afirma esa peste de Claudine, que un día lo llamó: «¿Y con eso, señora?». Y la etiqueta se le quedó a ese pobre Léon, al que Marthe trata como una propiedad de rendimiento.
Ella lo encierra regularmente tres o cuatro horas al día, a cambio de lo cual él le proporciona, según me ha confesado, un buen rendimiento medio de dos tercios de una novela al año, «lo estrictamente necesario», añade ella.
Que haya mujeres dotadas de suficiente iniciativa, voluntad diaria —y también crueldad— para construir y mantener un presupuesto, un tren de vida, a costa de un hombre que escribe, escribe y no muere, me supera. A veces culpo a Marthe, y luego la admiro con un poco de temor.
Al constatar su autoridad masculina, que supo explotar la docilidad de Léon, le dije un día de gran audacia:
—Martha, tú y tu marido sois un matrimonio antinatural.
Ella me miró atónita y luego se rió hasta quedarse sin aliento:
—No, esa Annie, te ha enseñado malas palabras. No deberías salir nunca sin un Larousse. ¡Un matrimonio antinatural! Menos mal que solo estoy yo para oírte, con las modas que hay...
¡Pero Alain se ha ido de todos modos! No puedo olvidarlo por mucho tiempo en mi charla íntima. ¿Qué hacer? La carga de vivir sola me abruma... ¿Y si me fuera al campo, a Casamène, a la vieja casa que nos dejó la abuela Lajarisse, para no ver a nadie, a nadie hasta que él vuelva?...
Marthe entró, barriendo con sus faldas rígidas y los manguitos de sus mangas mis hermosos y ridículos proyectos. Escondí mi cuaderno rápidamente.
—¿Tú sola? ¿No vienes con el sastre? ¡Tú sola en esta habitación tan triste! ¡Como una viuda inconsolable!
Su broma inoportuna, su parecido con su hermano —a pesar del polvo, el sombrero Trianon y la alta sombrilla— me arrancaron nuevas lágrimas.
—¡Ya está! Annie, eres la última de las... esposas. ¡Volverá, te lo digo yo! Yo, simple e indigna, imaginaba que su ausencia te daría (al menos las primeras semanas) una sensación de vacaciones, de escapada...
—¡Escapada, Marthe!
—¿Qué, oh! Marthe?… Es cierto que esto suena a vacío, aquí —dice mientras da vueltas por la habitación, mi habitación, donde la marcha de Alain no ha cambiado nada.
Me seco los ojos, lo que siempre me lleva un poco de tiempo porque tengo muchas pestañas. Marthe dice riendo que tengo «pelo en los ojos».
Está apoyada con ambos codos en la chimenea, dándome la espalda. Lleva, un poco pronto para la estación, me parece, un vestido de gasa bis con pequeñas rosas pasadas de moda, una falda fruncida y un pañuelo cruzado que son de Señora Vigée-Lebrun, con el pelo pelirrojo, suelto por la nuca, que es de Helleu. Resulta un poco llamativo, aunque sin desagrado. Pero me guardaré estas observaciones para mí. Por otra parte, ¿qué observaciones no me guardo para mí?…
—¿Qué estás mirando tanto rato, Marthe?
—Contemplo el retrato de mi hermano.
—¿De Alain?
—¿Tú le pusiste ese nombre?
—¿Qué te parece?
Ella no responde inmediatamente. Luego se echa a reír y, volviéndose, dice:
—¡Es increíble lo mucho que se parece a un gallo!
– ¿A un gallo?
– Sí, a un gallo. Mira.
Sofocada al oír semejante horror, cojo mecánicamente el retrato, una foto en tonos rojizos que me gusta mucho: en un jardín de verano, mi marido está de pie, con la cabeza descubierta, el pelo pelirrojo alborotado, la mirada altiva, las piernas bien tensas... Así es como suele estar. Se parece... a un chico guapo y fuerte, con la cabeza bien amueblada y los ojos vivos; también se parece a un gallo. Marthe tiene razón. Sí, a un gallo pelirrojo, brillante, con cresta y espolones... Trastornada, como si se hubiera marchado por segunda vez, vuelvo a romper a llorar. Mi cuñada levanta los brazos consternada.
—No, en serio, ¿ni siquiera podemos hablar de él? Eres un caso, querida. ¡Qué alegría ir a la modista con esos ojos! ¿Te he hecho daño?
—No, no, es cosa mía... Déjalo, ya se me pasará...
Sin embargo, no puedo confesarle que estoy desesperada porque Alain se parece a un gallo y, sobre todo, porque me he dado cuenta... ¡A un gallo! Justo lo que necesitaba que me lo hicieras notar...
II
– ¿No has dormido bien, señora?
– No, Leonie...
– Tienes los ojos hinchados... Deberías tomarte un vaso de coñac.
– No, gracias. Prefiero mi chocolate.
Léonie solo conoce un remedio para todos los males: un vaso de coñac. Imagino que experimenta a diario sus efectos beneficiosos. Me intimida un poco porque es alta, tiene gestos decididos, cierra las puertas con autoridad y, mientras cose en el cuarto de la ropa blanca, silba como un cochero que regresa del regimiento, imitando sonidos militares. Por lo demás, es una chica muy dedicada, que me sirve desde que me casé, hace cuatro años, con un desprecio afectuoso.
Sola al despertarme, sola para decirme que ha pasado un día y una noche desde la partida de Alain, sola para reunir todo mi valor para pedir la comida, llamar a la «Urbaine», hojear los libros de cuentas... Un colegial que no ha hecho los deberes de vacaciones no se despierta más triste que yo la mañana del primer día de clase...
Ayer no acompañé a mi cuñada a la prueba de ropa. Estaba enfadada con ella por lo del gallo... Puse como excusa que estaba cansada y que tenía los párpados enrojecidos.
Hoy quiero sacudirme el abatimiento y, como Alain me ha ordenado, visitar a Marthe en su día, aunque cruzar sola, sin apoyo, ese salón inmenso, resonante de voces femeninas, siempre es para mí un pequeño suplicio. ¿Y si me hago, como dice Claudine, «llevar enferma»? ¡Oh, no, no puedo desobedecer a mi marido!
—¿Qué vestido necesita la señora?
Sí, ¿qué vestido? Alain no dudaría. De un vistazo, habría consultado el color del tiempo, el de mi tez, luego los nombres inscritos en el «día», y su elección infalible habría satisfecho a todos...
—Mi vestido de crepé gris, Léonie, y el sombrero con mariposas...
Las mariposas grises con alas de plumas cenicientas, manchadas de lunas naranjas y rosas, que me divierten. ¡Por fin! Hay que reconocer que mi gran pena no me afea demasiado. El sombrero con mariposas bien colocado sobre el cabello liso y cardado, la raya a la derecha y el moño bajo, los ojos azules pálidos y molestos, aún más líquidos por las lágrimas recientes, vamos, hay motivos para que Valentine Chessenet, una fiel del salón de mi cuñada, que me odia porque (lo siento) le gustaría que mi marido fuera de su agrado, se enfade. Una criatura que parece haber sido sumergida en un baño decolorante. El pelo, la piel, las pestañas, todo del mismo rubio rosáceo. Se maquilla de rosa, se empasta las pestañas con rímel (me lo ha dicho Marthe) sin conseguir tonificar su insípida anemia.
Estará en su puesto en casa de Marthe, de espaldas a la luz para ocultar las ojeras, a buena distancia de Rose-Chou, cuyo brillo tonto y sano le da miedo, y te gritará con acritud, por encima de las cabezas, maldiciones a las que no sabrás qué responder; tu silencio intimidado hará reír a otras cotorras, y me llamarán otra vez «la pequeña oca negra». Alain, autoritario Alain, ¡por ti corro a exponerme a tantos pinchazos dolorosos!
Desde la antesala, con ese ruido de pajarera, puntuado, como por picotazos, por el choque de las cucharillas, se me enfrían las manos.
¡Ahí está, esa Chessenet! Están todas ahí, y todas parlotean, excepto Candeur, la niña poeta, cuya alma silenciosa solo florece en hermosos versos. Ella se calla, gira lentamente sus ojos brillantes y se muerde el labio inferior con aire voluptuoso y culpable, como si fuera el labio de otra...
Está la señorita Flossie, que dice «No...» para rechazar una taza de té, un «No...» tan prolongado, en un pequeño ronquido gutural que parece acordarse con todo su ser. Alain no quiere (¿por qué?) que conozca a esta americana más flexible que una bufanda, cuyo rostro resplandeciente brilla con cabello dorado, ojos azul marino y dientes implacables. Te sonríe sin timidez, con los ojos fijos en los tuyos, hasta que un temblor de su ceja izquierda, singular, incómodo como una llamada, hace que apartes la mirada... La señorita Flossie sonríe entonces con más nerviosismo, mientras una niña pelirroja y delgada, acurrucada en su sombra, te mira inexplicablemente con sus profundos ojos llenos de odio...
Maugis, un crítico musical gordo, con los ojos saltones y avivados por un destello fugaz, observa de cerca a la pareja de estadounidenses con una insolencia que invita a una bofetada y gruñe casi inaudiblemente mientras llena un vaso de burdeos con whisky:
—¡Qué más da Sapho, con tal de reírnos!
No entiendo; apenas me atrevo a mirar todos esos rostros repentinamente paralizados en una inmovilidad maliciosa a causa de mi vestido, que es bonito. ¡Cómo me gustaría huir! Me refugio junto a Marthe, que me calienta con su mano pequeña y firme, con sus ojos audaces, valientes como ella misma. ¡Cómo envidio su valentía! Tiene una lengua viva e impaciente, habla mucho, y no hace falta mucho para que se chismorreen a su alrededor sin piedad. Ella lo sabe, se adelanta a las insinuaciones, agarra a las amigas traicioneras y las sacude con el entusiasmo y la tenacidad de un buen cazador de ratas.