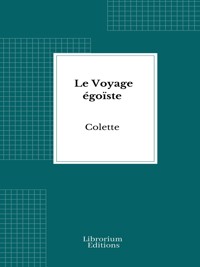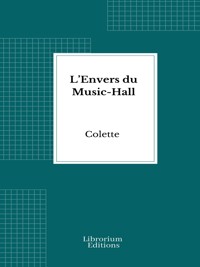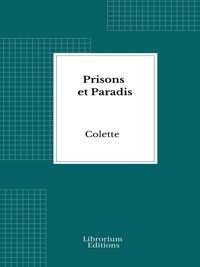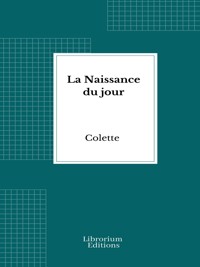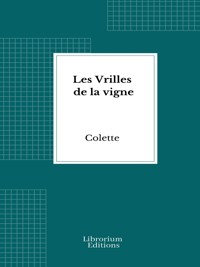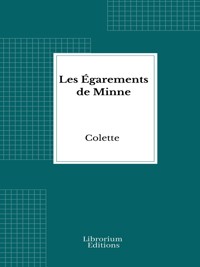0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El retiro sentimental, de Colette, nos presenta a Claudine, una mujer que sorprende por la intensidad de su carácter y la lucidez de su mirada. Desde el inicio, aparece como alguien que ha vivido con pasión, marcada por experiencias que le dejaron tanto huellas de placer como cicatrices emocionales. Claudine no es la joven impulsiva que se lanza al mundo sin reservas, sino una figura que carga con la memoria de amores, desencuentros y descubrimientos, y que ahora busca un espacio de calma para enfrentarse a sí misma. El núcleo de la novela es ese retiro, un alejamiento voluntario de la agitación cotidiana para emprender un viaje interior. Claudine conserva la ironía y la franqueza que la definen, pero su voz se vuelve más íntima, teñida de melancolía y reflexión. Se cuestiona sus elecciones pasadas, se interroga sobre lo que significa amar y ser amada, y empieza a reconocerse en sus vulnerabilidades. Esta madurez no la vuelve dócil, sino más auténtica: es una mujer que decide mirar de frente sus contradicciones y que busca reconstruirse desde ellas. En este proceso, reaparecen personajes ligados a su historia: viejos afectos, amistades y amores que actúan como espejos de su memoria sentimental. Cada reencuentro despierta recuerdos intensos y, al mismo tiempo, le muestra cuánto ha cambiado. Lo que antes pudo ser juego, rebeldía o fascinación, ahora se percibe con un matiz distinto, más sereno pero no menos apasionado. La atmósfera de la obra es íntima y contemplativa: silencios, paisajes y momentos de pausa acompañan el viaje emocional de Claudine. Más que un relato de acción, es un examen delicado del corazón humano, escrito con la sutileza y la honestidad que caracterizan a Colette. El retiro sentimental es, en esencia, el retrato de una mujer que aprende a reconciliarse con su pasado para abrirse a una nueva comprensión de sí misma. Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
El retiro sentimental
Índice
I PRÓLOGO
– Renaud, ¿sabes lo que es eso?
Se gira a medias, con el periódico sobre las rodillas; con la mano izquierda extendida sostiene un cigarrillo, con el meñique levantado, como una mondana sostendría un sándwich...
—¡Oh! Renaud, ¡quédate así un momento! Es la pose del «literato mundano» tal y como aparece en su última fotografía en Femina ... Pero adivina qué tengo aquí.
Mira desde lejos, con el ceño fruncido, el pequeño trapo que agito en el aire, un trapo amarillento, del ancho de dos dedos.
—¿Eso? Es una vieja «muñeca» que ha vendado un dedo índice dañado, creo... ¡Tira eso, pequeña, parece sucio!
Dejando de reír, me acerco a mi marido:
—No está sucio, Renaud, solo es viejo. Mira más de cerca... Es la charretera de la camisa de Rézi...
—¡Ah!
No se ha movido, ¡pero lo conozco tan bien! Su bigote casi blanco se ha movido imperceptiblemente y sus jóvenes ojos azul oscuro se han oscurecido aún más... ¡Qué dulce es su emoción y qué orgullo sentir cada vez que uno de mis gestos conmueve hasta lo más profundo de esa mirada! Insisto:
—Sí, la hombrera de la camisa de Rézi... ¿Te acuerdas, Renaud?
La ceniza de su cigarrillo cae sobre la alfombra.
—¿Por qué la has guardado? —pregunta sin responder.
—No lo sé... ¿Te molesta?
—Mucho. Ya lo sabes.
Baja los párpados, como suele hacer cada vez que va a decir la verdad.
—Sabes muy bien que ese recuerdo, que se interpone entre nosotros, he puesto todo mi corazón en borrarlo, en...
—¡Yo no, Renaud, yo no!
Está a punto de sufrir... Me lanzo, con la voz y los gestos:
—Entiéndeme, cariño, no tengo nada que ocultarte; quiero que sepas por qué guardé ese trapo; ¡mira dónde lo guardaba y en qué compañía!
Me siento con el cajón sobre las rodillas.
—Aquí tienes un viejo cuaderno del colegio, aquí un sobre en el que guardé, al marcharme de Montigny, los pétalos de una rosa de musa de ninfa... Aquí está la bolsita de seda amarilla y azul, fea y conmovedora, que Luce te tejió... Aquí hay un telegrama tuyo... fotografías del teatro de Bayreuth, un pequeño lagarto seco que encontré en el suelo, una herradura de mi yegua negra, la que tuvieron que sacrificar... Toma, estas son todas las cartas de Annie Samzun junto a las fotografías de Marcel con su traje de chica flor... Hay piedrecitas rosas que vienen del camino de los Vrimes y un mechón de mi antiguo cabello largo, enrollado en un anillo... Estás tú mismo, mira: esta instantánea que te hicieron en Montecarlo, ¡donde estás tan perfectamente ridículo y tan correctamente elegante! ¿Por qué no habría conservado también ese trapo de lino que tú calificabas de paño para vendajes? Está ahí para recordarme un minuto de nuestra vida egoísta en pareja, cuando cometimos la tontería de creer —¡no durante mucho tiempo!— que se puede ser tres... Déjame, Renaud, que permanezca en este desorden sin fechas que es nuestro pasado. ¡Corta y deliciosa, y vacía una vez pasada, agitada vida de ociosos ocupados! Es ahí donde, indiferente al futuro, me sumerjo y me miro, porque no encuentro nada más que a nosotros mismos... ¡No, no, te equivocas! Rézi, también somos nosotros. Es una vagabundeo un poco más peligroso, un camino en el que casi te pierdo, en el que soltaste mi mano, querido... ¡Oh, si supieras cuánto pienso en ello! ¡Llámame sin amargura tu «vagabunda sentada»! Evoco con pasión mi dolor de aquella época, como se imagina, desde el fondo de una cama tibia, el frío del exterior, la lluvia en la nuca, una carretera suburbana mugrienta, jalonada de árboles quejumbrosos... ¡No me quites ni una pizca de nuestro pasado! Más bien, añadid anillos a este adorno de salvajismo en el que cuelgo flores, conchas irisadas, trozos de espejo, diamantes y amuletos...
II
«No había lugar para ti, mi querida hija, en ese hospital ruidoso y barnizado donde todas las superficies brillan, heladas por reflejar el cielo, ¡nada más que el cielo! Tus ojos, oh, mi encantadora bestia, ¿no habrían perdido allí su brillo dorado y cambiante, donde siempre parece balancearse la sombra de una rama?… Y, además, ¡estaba prohibido! Déjalo, ve, lee esto sin que la angustia te tire de los labios y te haga levantar el labio superior… En mi habitación hay colgado de la pared helada, un «Reglamento» donde todos los corchetes tienen la forma de tu labio superior: es el único objeto de arte que adorna la desnudez de la habitación... Déjame, te digo, déjame, hija mía, a tu viejo marido entre las cuatro paredes de este frigorífico; así se trata al pescado que ha perdido su frescura...
«Aún no he vuelto a conciliar el sueño, Claudine. No saben por qué. Un médico muy amable, tan amable que me da la impresión de haberme vuelto loco y que temen contrariarme, me asegura que este insomnio es muy normal. Muy normal, sin duda. Mi abejita dormida, tú que duermes en silencio con la frente entre los brazos, ¿los oyes? Es muy normal, sobre todo al principio. Esperemos a que termine.
«Aparte de ese detalle sin importancia, todo va bien. Las palabras «fenómenos de la nutrición», «vías digestivas», «colon grueso», «pereza del corazón» (¡pereza del corazón, Claudine!) rebotan en las lisas paredes de mi habitación como hermosas mariposas...
«Escríbeme. ¿Ves lo clara y recta que tengo la letra? Es que me esfuerzo. Mil cosas para Annie. Y nada para ti, salvo mis pobres brazos cansados, ya que me lo has prohibido...
Renaud.
«No tengo noticias de Marcel. Ocúpate un poco de él. El mes pasado tenía necesidades económicas preocupantes».
Sentada, con la espalda cansada, las manos abiertas, me quedo ahí como una criada: una prometida poyaudina, que acaba de leer la carta de su «país» partido bajo las armas, no tiene los ojos más desiertos ni los pensamientos más torpes que yo... Renaud está allí y yo estoy aquí. Yo estoy aquí y Renaud está allí... Esa idea hace que entre allí y aquí, entre Suiza y Casamène, haya un ir y venir agotador, un traqueteo de lanzadera que trabaja en vacío...
Una vocecita tímida dice detrás de mí:
—¿Son buenas noticias?
Me giro con un suspiro:
—Buenas noticias, sí, Annie, gracias.
Ella inclina la cabeza sobre su bastidor de bordar, una especie de tambor vasco tensado con seda floreada. Su cabello liso es de un negro absoluto, un negro sin rojizos ni azules, un negro que sorprende y satisface la vista. Cuando se ve a la luz del día el cabello de Annie, no se puede hacer ninguna comparación, ni con el azulado de la golondrina, ni con el brillo del antracita recién triturado, ni con el negro rojizo de la nutria... Es negro... como ellos mismos, y eso es todo. Lo cubre un gorro liso y ajustado, que una raya lateral inclina ligeramente sobre la oreja. En la nuca le ondea una coleta de semental, pesada y torcida sin arte.
No hay criatura más dulce, más terca, más modesta que Annie. De su fuga, que duró tres años, de su divorcio escandaloso, no ha conservado ni vanidad, ni rencor, ni amargura. Vive en Casamène todo el año —¿todo el año? ¿quién lo sabe? ni siquiera yo, su única amiga… Su piel cabila no envejece, y me cuesta descubrir, en el azul fresco de sus ojos, la secreta seguridad de conocerse mejor, de pertenecerse por completo. Por su porte, sigue siendo la interna de hombros vencidos. En el centro de ese jardín rojizo, parece una prisionera. Bordea con gusto, inútil y silenciosa, sentada junto a la ventana. ¿Eugenia Grandet o Filomena de Watteville?…
A mí, que me gusta vagabundear perezosamente, escuchando los viajes de los demás, no he podido sacar nada de mi bordadora de largas pestañas. A veces se despierta y empieza: «Un día, en Buda-Pesth, la misma noche en que me insultó aquel cochero... —¿Qué cochero, Annie? —Un cochero... así... como todos los cocheros... ¿No te lo había contado? —No. Decías que un día, cerca de Buda-Pesth... —Un día... ¡Oh! Solo quería decir que los hoteles son muy malos en ese país... ¡Y se duerme muy mal, si supieras!». Dicho esto, baja las pestañas, como si hubiera dicho una indecencia.
Sin embargo, ha visto países, cielos, casas que un granito extraño hace más malvas o más azules que los nuestros, ha visto tierras peladas, raspadas por el sol, praderas que un agua oculta hace elásticas y tupidas, ciudades donde diría, con los ojos cerrados, solo por el olor, que están al otro lado del mundo... ¿Acaso todas esas imágenes fugaces aún no han llegado al fondo de sus ojos?
En este momento vivo en casa de Annie y soporto su presencia sin esfuerzo, porque la quiero con una especie de amistad animal y casta, y porque junto a ella soy libre, libre de pensar, de callar, de huir, de volver a la hora que me plazca. Soy yo quien dice: «Tengo hambre», quien llama para el té, quien domestica o bromeando con la gata gris, y Toby-Chien me sigue, fanático. En realidad, yo soy la anfitriona: me relajo en los mecedoras y avivo el fuego, mientras Annie, sentada a medio cuerpo en una silla de mimbre, borda con aire de pariente pobre. A veces siento una vergüenza irritada: realmente exagera su ausencia, su discreción... «Annie, hace tres días que el muro derrumbado bloquea el camino, ya lo sabes. —Sí, lo sé. —¿No sería mejor decir que lo levantemos? —Sí, quizá... —¿Se lo dirás? —Si quieres». Me enfado:
—¡Pero, querida, lo digo por ti!
Ella levanta sus encantadores ojos, con la aguja en alto:
—¿Yo? A mí me da igual.
—¡Pero qué dices! A mí me molesta.
—Díselo al jardinero.
—¡Yo no tengo que dar órdenes aquí, vamos!
—¡Sí, Claudine! Dáselas todas, levanta los muros, corta los árboles, recoge el heno, ¡estaré tan contenta! Dame la ilusión de que nada es mío, de que puedo levantarme de esta silla e irme, dejando solo este bordado empezado...
De repente, se calló y sacudió la cabeza, mientras la cola de su semental le golpeaba los hombros. Y yo hice levantar el muro, atar la leña seca, podar los árboles, recoger el heno... ¡Ya sé cómo hacerlo!
III
Hace aproximadamente un mes que estoy en Casamène. Un mes que Renaud se congela allá arriba, en lo alto del Engadina. No es pena lo que siento, es una especie de vacío, de amputación, un malestar físico tan indefinible que lo confundo con el hambre, la sed, la migraña o el cansancio. Se traduce en crisis breves, bostezos de inanición, un malestar nauseabundo.
¡Mi pobre amor! Al principio no quería decirme nada: ocultaba su neurastenia de parisino sobrecargado de trabajo. Había empezado a creer en los vinos de coca, en los pepto-ferros, en todas las pepsinas, y un día se desmayó sobre mi corazón... Era demasiado tarde para hablar de campo, de dieta suave, de un pequeño viaje: enseguida adiviné, en los labios reticentes del médico, la palabra sanatorio ...
Renaud no quería: «¡Cuídame, Claudine! ¡Tú me curarás mejor que ellos!». Y yo leía, en el azul negruzco de sus pupilas, la rabia celosa de dejarme sola en París, un miedo tan grande como el de un propietario que estallé en risas y lágrimas, y me reuní con Annie en Casamène, para complacer a Renaud.
Me pongo de pie. Tengo que escribir a un carrocero, al secretario de la Revue diplomatique, al peletero que guarda mis pieles, enviar el dinero del plazo a París, ¿qué más? Ya estoy cansada de antemano. Renaud se ocupaba de casi todo. ¡Ah, qué cobarde y poco dedicada soy! Primero escribiré a Renaud, para darme ánimos.
—Voy a escribir, Annie. ¿No sales?
—No, Claudine, me encontrarás aquí.
Sus ojos sumisos buscan mi aprobación; al pasar, beso su brillante y liso cabello, que nunca ha sido rizado ni ondulado, su cabello sencillo que solo huele a animal limpio. Ese hombro que se dobla bajo mi mano... ¡mauviette... no es a ella a quien quiero abrazar! ¿Cuándo me devolverás ese hombro, más alto que yo, al que me subo como los gatos, con mis diez dedos aferrados? Ya solo me gustan los besos que caen desde lo alto y por los que echo la cabeza hacia atrás, como si fuera una deliciosa lluvia de verano...
Mi novia ha notado algo en mi beso:
—Claudine... ¿Renaud está bien, de verdad?
Me muerdo la lengua con fuerza; no conozco mejor remedio contra las lágrimas.
—De verdad, cariño... La letra es firme, come, descansa... Incluso me pide que cuide de Marcel. Marcel ya ha pasado la edad de tener niñeras, creo. Estoy dispuesto a enviarle dinero, ¡y mucho!
—Es muy joven, ¿no?
Yo exclamo:
—¡Muy joven! ¡No tanto! Marcel y yo tenemos la misma edad.
—Es lo que quería decir —insinúa Annie, que es muy educada.
Te sonrío en el espejo sobre la chimenea. Muy joven... No, ya no soy tan joven. He conservado mi estatura, mi libertad de movimientos; sigo teniendo mi vestido de carne estrecha que me viste sin arrugas... Pero he cambiado. ¡Me conozco tan bien! Mi cabello castaño sigue abundante, peinado en rizos redondos, el ángulo un poco demasiado agudo de un mentón que todos coinciden en encontrar ingenioso. La boca ha perdido su alegría y, debajo de la órbita más voluptuosa pero también más hundida, la mejilla se afina, larga, menos aterciopelada, menos llena: el día que se refleja en ella ya indica el surco —¿todavía un hoyuelo o ya una arruga?— que modela pacientemente la sonrisa... Los demás no saben nada de esto, solo yo noto el desorden inicial. No me amargo por ello. Un día, una mujer que me verá dirá: «Claudine está cansada hoy». Unos meses después, uno de los amigos de Renaud me encontrará: «He visto a Claudine hoy; ¡este verano ha envejecido mucho!». Y luego... y luego...
¿Qué más da si Renaud no quiere saber que estoy envejeciendo? Lo importante ahora es no separarme de él, no dejar que se olvide de mí ni siquiera por un momento, para que no tenga tiempo de pensar en mí, en mí, a quien resucita a cada minuto bajo los rasgos de una niña fresca cuyos ojos horizontales, labios «en forma de acampanada» y cabello color bronce lo convierten en un joven enamorado.
Cuando vuelva, estaré preparada: un poco de kohl azul entre las pestañas, en las mejillas una nube de polvos crudos del color de mi piel, un mordisco para avivar la boca... ¡Dios mío! ¿En qué voy a pensar entonces? ¿No tendré que olvidar mi entrada en escena, correr, sostenerlo cansado de su viaje, llevarlo y empaparlo de mí, llenar el aire que respira?…
Me aparto del espejo, donde los ojos de Annie se encuentran con mis pensamientos...
IV
El otoño deslumbra aquí. Annie vive en medio de este resplandor, fría y tranquila, casi indiferente, y eso me indigna. Casamène está encaramado en la ladera redondeada de una pequeña montaña cubierta de robles bajos, a la que octubre aún no ha mordido con su llama. A su alrededor, este país, que ya amo, reúne la dureza de un mediodía de mistral, los pinos azules del este, y desde lo alto de la terraza de grava se ve brillar, muy lejos, un río frío, plateado y rápido, del color de la albura.
El muro de cerramiento se derrumba sobre la carretera, la parra virgen anemina insidiosamente las glicinas, y los rosales que no se renuevan desdoblan sus flores y vuelven a ser rosal silvestre. Del laberinto, infantilmente dibujado por el abuelo de Annie, queda un batiburrillo de arces, serbales, matorrales de lo que en Montigny se llama «pulains», y bosquecillos de vegelias pasadas de moda. Los abetos tienen cien años y no verán otro siglo, porque la hiedra envuelve sus troncos y los ahoga... ¿Qué mano sacrílega giró sobre su pedestal la losa de pizarra del reloj de sol, que marca las dos menos cuarto?
Los viejos manzanos dan frutos enanos para poner en los sombreros, pero una parra de moscatel negro, misteriosamente alimentada, se ha elevado vigorosa, ha cubierto y derrumbado un gallinero y, luego, agarrándose al brazo de un cerezo, lo ha ahogado con sarmientos, zarcillos y uvas dede color azul ciruela que ya se desgranan. Una abundancia inquietante convive aquí con la indigencia pelada de las rocas malvas que agrietan el suelo, donde ni siquiera la zarza encuentra dónde colgar sus hojas de hierro erizado.
La casa de Annie es una vieja casa baja de una sola planta, cálida en invierno y fresca en verano, una vivienda sin adornos, pero no sin encanto. El pequeño frontón de mármol esculpido, hallazgo de un abuelo amante de las letras, se descascarilla y enmohece, todo amarillo, y bajo los cinco peldaños desprendidos de la escalera, un sapo canta por la noche, con la garganta enamorada y llena de perlas. Al atardecer, caza los últimos mosquitos, las pequeñas larvas que se refugian en las grietas de las piedras. Deferente, pero tranquilo, me mira de vez en cuando, luego se apoya con una mano humana contra la pared y se levanta para atrapar... Oigo el «mop» de su amplia boca... Cuando descansa, tiene un movimiento de párpados tan pensativo y altivo que aún no me he atrevido a dirigirte la palabra... Annie te teme demasiado como para hacerte daño.
Un poco más tarde, llega un erizo, un ser desordenado, inconsistente, audaz, miedoso, que corre como un miope, se equivoca de agujero, come como un glotón, le tiene miedo a la gata y hace un ruido como un cerdo joven suelto. La gata gris lo odia, pero apenas se le acerca, y el verde de sus ojos se envenena cuando lo mira.
Un poco más tarde, un delicado murciélago, muy pequeño, me roza el pelo. Es el momento en que Annie se estremece, entra y enciende la lámpara. Me quedo un rato más para seguir los círculos rotos del murciélago que chirría al volar, como una uña sobre un cristal... Y luego entro en el salón rosa de luz, donde Annie borda bajo la lámpara...
—Annie, ¡cómo me gusta Casamène!
—¿Sí? ¡Qué alegría!
Ella es sincera y tierna, toda morena en la luz rosada.
—Me gusta, ¿te imaginas?, ¡como algo mío!
El azul de sus ojos se oscurece ligeramente: es su forma de sonrojarse...
—¿No te parece, Annie, que Casamène es uno de los extremos más apasionantes y melancólicos del mundo, un refugio tan acabado, tan alejado del presente como ese daguerrotipo de tu abuelo?
Ella duda:
—Sí, antes lo quería, cuando era pequeña. Creía en el laberinto, en el infinito del camino que vuelve sobre sí mismo... Me han hecho odiar Casamène. Allí descanso... allí me quedo... ¡allí o en cualquier otro sitio!...
—¡Increíble! —digo sacudiendo la cabeza—. Es un lugar que no cedería a nadie; si tuviera Casamène...
—Lo tienes —dijo ella suavemente.
—Sí, la tengo... y a ti con ella... pero...
—Casamène es tuya —insistió Annie con su dulzura obstinada—. Te la regalo.
—¡Pequeña chiflada!
—No, no, ¡no tan loca! Ya verás, te daré Casamène cuando me vaya...
Me sobresalto y la miro a la cara. Acaba de cortar una aguja de seda y deja las tijeras a su lado. ¡Marcharse! ¡Parece que lleva ahí sentada toda la vida!
—¿Hablas en serio, Annie?
—¿Que te dé Casamène? Por supuesto que es en serio.
—No, vamos... ¿Cómo piensas marcharte?
Me deja esperando un minuto, mira de reojo el cristal brillante tras el que se agita una noche densa y levanta un dedo:
—¡Shhh! —dice—. Esta noche no, en cualquier caso...