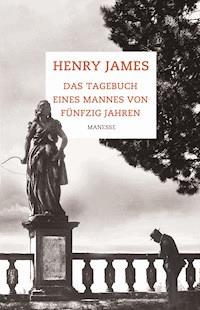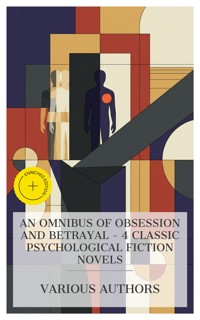1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
La "Colección de Henry James" ofrece una rica antología que refleja la maestría del autor en la exploración de la psicología y las complejidades humanas. En este compendio, James fusiona prosa elegante con una profunda introspección, sumergiendo al lector en las vidas de personajes a menudo atrapados entre la ambición y el desasosiego. La narrativa, marcada por un estilo indirecto y un detallismo minucioso, se enmarca dentro del auge del realismo en el siglo XIX y principios del XX, permitiendo al lector vislumbrar las tensiones sociales y culturales de su época. Henry James, estadounidense por nacimiento y británico por elección, es un autor seminal cuya obra ha influido en la literatura moderna. Su experiencia viajando entre Estados Unidos y Europa, así como su interés en la novela como un medio para explorar la conciencia, lo llevaron a escribir esta colección. James ha sido un observador perspicaz de las relaciones humanas y, a través de sus complejas tramas y personajes multidimensionales, ha logrado capturar las contradicciones de su tiempo. Recomiendo encarecidamente la "Colección de Henry James" a cualquier amante de la literatura que desee adentrarse en el análisis fino de la condición humana. Su habilidad para entrelazar la introspección y la crítica social, junto con su estilo inconfundible, la convierten en una lectura esencial para comprender la evolución de la novela moderna. En esta edición enriquecida, hemos creado cuidadosamente un valor añadido para tu experiencia de lectura: - Una Introducción amplia expone las características unificadoras, los temas o las evoluciones estilísticas de estas obras seleccionadas. - La Biografía del Autor destaca hitos personales e influencias literarias que configuran el conjunto de su producción. - La sección de Contexto Histórico sitúa las obras en su época más amplia: corrientes sociales, tendencias culturales y eventos clave que sustentan su creación. - Una breve Sinopsis (Selección) oferece uma visão acessível de los textos incluidos, ajudando al lector a seguir tramas e ideias principais sin desvelar giros cruciais. - Un Análisis unificado examina los motivos recurrentes e los rasgos estilísticos en toda la colección, entrelazando las historias a la vez que resalta la fuerza de cada obra. - Las preguntas de reflexión animan a los lectores a comparar las diferentes voces y perspectivas dentro de la colección, fomentando una comprensión más rica de la conversación general. - Una selección curada de citas memorables muestra las líneas más destacadas de cada texto, ofreciendo una muestra del poder único de cada autor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Colección de Henry James
Índice
Introducción
La Colección de Henry James (Clásicos de la literatura) reúne cinco piezas esenciales de la narrativa de Henry James: Daisy Miller, Retrato de una dama, La Copa Dorada, La Otra Vuelta de Tuerca y Los Papeles de Aspern. El propósito de esta reunión es ofrecer un itinerario claro por su arte, desde el retrato social temprano hasta la madurez psicológica de su etapa tardía. Se trata de una selección representativa que permite ingresar a su universo con obras autosuficientes, y que a la vez traza una constelación de motivos, escenarios y preguntas que han dado a su obra una vigencia crítica y lectora persistente.
El alcance de esta colección es selectivo y articulado: no constituye un corpus completo, ni reúne su teatro ni su crítica, sino un conjunto de narraciones decisivas publicadas entre 1878 y 1904. Daisy Miller apareció en 1878; Retrato de una dama, en 1881; Los Papeles de Aspern, en 1888; La Otra Vuelta de Tuerca, en 1898; y La Copa Dorada, en 1904. El arco temporal permite seguir el desplazamiento de James desde una prosa más diáfana hacia la complejidad sintáctica y la introspección extrema, y observar cómo sus temas se afianzan, se transforman y se vuelven cada vez más sutiles.
Los géneros representados aquí son la novela y la novela corta, también llamada relato extenso. Retrato de una dama y La Copa Dorada son novelas de amplia escala; Daisy Miller, La Otra Vuelta de Tuerca y Los Papeles de Aspern pertenecen al territorio de la novela corta. No se incluyen ensayos, poemas, diarios, cartas ni piezas teatrales: esta es una colección eminentemente narrativa, centrada en ficciones que despliegan argumento, personaje y punto de vista. La coherencia genérica permite atender con precisión a las soluciones formales que James adopta para modelar la conciencia y las tensiones sociales en distintos registros de extensión.
Un hilo conductor perceptible entre estas obras es el llamado tema internacional: el roce entre la inocencia y la energía del mundo estadounidense y los códigos arraigados, ambiguos o decadentes de la Europa moderna. En ese cruce se prueban los personajes y se revelan sus límites, su deseo de libertad y su sometimiento a convenciones. Las estancias en Roma, Venecia, Ginebra, Londres o los espacios rurales ingleses no son meros escenarios, sino superficies activas de presión cultural. James explora así el drama de las comparaciones y los malentendidos, y convierte la diferencia de costumbres en una máquina de conocimiento.
Otro rasgo unificador es la atención extrema a la conciencia, trabajada mediante una prosa que privilegia la focalización, la ironía controlada y la elipsis. James limita lo dicho a lo que un observador puede notar o inferir, y explora el pensamiento en su avance sinuoso, con una sintaxis que imita dudas, reservas y claridades súbitas. Este “drama de la conciencia” sostiene la tensión narrativa incluso cuando los hechos externos son discretos. La mirada es selectiva, el lenguaje es instrumento de precisión y cortina a la vez, y la ambigüedad no es carencia sino método para estimular la interpretación y la relectura.
Las tramas de esta selección giran en torno a instituciones y vínculos que organizan la vida social: el matrimonio, la herencia, el dinero, la reputación, la lealtad y la autoría. Daisy Miller sitúa a una joven viajera frente a normas sociales que la examinan; Retrato de una dama propone la encrucijada de una heredera libre y observada; La Copa Dorada indaga en alianzas matrimoniales y sus costos; La Otra Vuelta de Tuerca encara la responsabilidad de educar y proteger; Los Papeles de Aspern examina la ética del investigador literario. En todos los casos, la decisión íntima se mide con instituciones persuasivas.
Los espacios físicos en James se cargan de moral y de memoria. Un salón romano con su protocolo, una casa de campo inglesa con sus silencios, una vivienda veneciana que guarda papeles y reservas, una ciudad suiza con su vigilancia del decoro: cada ámbito ordena la mirada y marca lo que puede decirse o callarse. El autor utiliza puertas, escaleras, jardines, vitrinas y ventanas como dispositivos narrativos que encuadran la percepción y filtran el conocimiento. La geografía no adorna, propone condiciones de visibilidad. Así, el lector aprende a leer habitaciones y paisajes como aprende a leer las mentes.
En este marco, la ambigüedad de James es un compromiso con la complejidad. La Otra Vuelta de Tuerca preserva la incertidumbre sobre el alcance y la naturaleza de lo que se percibe; Los Papeles de Aspern mantiene veladas motivaciones y límites éticos; La Copa Dorada convierte la percepción minuciosa en el principal campo de batalla moral. La ambivalencia no busca confundir, sino conservar la densidad de lo real, donde las intenciones se mezclan con los autoengaños y con las expectativas sociales. La narrativa se vuelve un laboratorio de interpretaciones, y la prudencia del lenguaje se vuelve objeto de placer crítico.
Leída en conjunto, esta selección muestra la evolución estilística del autor. Daisy Miller trabaja con una economía directa que enfatiza el gesto social; Retrato de una dama amplía el foco y perfecciona la observación sostenida; Los Papeles de Aspern afina el relato en primera persona y su circuito de deseo; La Otra Vuelta de Tuerca condensa terror y ambigüedad en una prosa exacta; La Copa Dorada despliega la etapa tardía con frases envolventes y una interioridad casi musical. Se advierte así cómo James pasó de la transparencia calculada a una complejidad que exige una lectura más lenta y atenta.
Las premisas iniciales de cada título son claras. Daisy Miller sigue a una joven estadounidense que, de viaje por Europa, desafía sin proponérselo el protocolo del turismo respetable. Retrato de una dama se centra en Isabel Archer, que llega al Viejo Mundo con la ambición de decidir su destino. La Copa Dorada observa a un padre y a una hija estadounidenses en un entramado matrimonial europeo. La Otra Vuelta de Tuerca presenta a una institutriz que relata sucesos perturbadores en una aislada casa de campo. Los Papeles de Aspern narra el intento de obtener documentos inéditos ligados a un célebre poeta.
La vigencia de estas obras se explica por la finura con que tratan libertad, responsabilidad, poder y deseo, y por su invención técnica. Henry James, nacido en Estados Unidos y formado en diálogo constante con Europa, es una figura mayor del realismo angloparlante y de la novela psicológica. Sus narraciones han sido leídas y discutidas de modo continuo en ámbitos académicos y por públicos generales, porque ofrecen una experiencia doble: placer de intriga social y exigencia de atención crítica. Cada relectura descubre matices nuevos en la frase y en la mirada, y renueva preguntas morales sin clausurarlas.
Esta colección invita a dos recorridos complementarios: el cronológico, que deja ver el desarrollo del estilo, y el temático, que cruza espacios, dinero, matrimonio, autoría y percepción. En ambos casos, cada obra se sostiene por sí misma y participa de una conversación mayor. Al reunir novelas y novelas cortas en una sola propuesta, se facilita un acceso ordenado a un autor que exige paciencia y recompensa con claridad y profundidad. El lector encontrará aquí no solo historias memorables, sino una escuela de mirada: una manera de pensar la experiencia moderna a través del arte secreto de la narración.
Biografía del Autor
Henry James (1843–1916) fue una figura central de la narrativa angloestadounidense de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Nacido en Nueva York y naturalizado británico en 1915, desarrolló una obra que exploró con minuciosidad la conciencia, la percepción y los códigos sociales. Sus relatos y novelas, ubicados a menudo entre Estados Unidos y Europa, examinan las fricciones entre la inocencia norteamericana y la experiencia continental. Maestro de la novela psicológica, ensayista y crítico fino del arte de la ficción, dejó un corpus que sigue alimentando debates sobre el punto de vista, la ambigüedad moral y la representación de la intimidad.
Su formación fue cosmopolita, marcada por viajes prolongados por Europa y por una educación literaria amplia. Estudió derecho de manera breve en Harvard, pero pronto orientó su vocación hacia la crítica y la ficción, colaborando en revistas y publicaciones desde joven. Entre las influencias que él mismo reconoció se cuentan Balzac, Flaubert y, de modo especial, Iván Turguénev, cuyo arte de la sobriedad estructural y la observación psicológica admiraba. También dialogó críticamente con la tradición estadounidense, como muestra su estudio sobre Nathaniel Hawthorne. De este cruce de lecturas surgió su interés por una prosa atenta al punto de vista y a la textura de la experiencia.
En su etapa de consolidación, a fines de la década de 1870 y comienzos de la de 1880, alcanzó amplia notoriedad con Daisy Miller y Retrato de una dama. La primera, una novela corta situada en escenarios europeos, provocó debate por su mirada sobre la espontaneidad y la vulnerabilidad de una joven estadounidense frente a códigos sociales no siempre explícitos. Retrato de una dama, una de sus obras más celebradas, profundizó en el destino de una heredera decidida a preservar su autonomía frente a presiones familiares, sentimentales y culturales. Ambas obras fijaron su tema predilecto: la circulación de deseos, expectativas y malentendidos entre mundos.
Con Los Papeles de Aspern reforzó su interés por la relación entre arte, vida y deseo de posesión. Ambientada en una Venecia cargada de resonancias, la narración sigue a un investigador literario empeñado en obtener documentos de un poeta ya muerto, y examina los límites éticos de la curiosidad erudita. Sin resolver de manera taxativa los móviles de sus personajes, James diseña un relato donde la voz del narrador —con su calculada opacidad— expone la tensión entre admiración estética y oportunismo. La concisión estructural y el manejo de la elipsis hacen de esta obra un hito de su maestría en la nouvelle.
En La Otra Vuelta de Tuerca llevó al extremo su exploración de la ambigüedad. Presentada mediante un marco narrativo y filtrada por la percepción de una institutriz, la historia oscila entre lo sobrenatural y lo psicológico sin clausurar interpretaciones. Más que resolver un enigma, James indaga en cómo el lenguaje construye, intensifica o distorsiona la experiencia, y cómo las jerarquías sociales, el silencio y la sugestión moldean lo que puede decirse. Su economía de medios, la focalización rigurosa y la prosa sinuosa consolidaron un modelo de relato inquietante cuya influencia se extiende hasta el siglo XXI.
Su fase tardía, de prosa más densa y sintaxis envolvente, culminó en novelas como La Copa Dorada. Allí depuró su arte de la insinuación y del punto de vista, organizando tramas de alta complejidad afectiva en torno a secretos, pactos y autoengaños. En esos años preparó además la New York Edition, un conjunto de sus obras revisadas con célebres prólogos que exponen sus principios narrativos: la centralidad de la conciencia, la escena como unidad dramática y el escrutinio de los matices. Esa labor de reescritura fijó su canon personal y ofreció claves para leer su evolución estilística.
Tras largas estancias en París y Londres, estableció su vida literaria en Inglaterra, con temporadas en Rye, donde escribió y recibió a colegas. Durante la Primera Guerra Mundial apoyó iniciativas de ayuda civil y, en 1915, adoptó la ciudadanía británica, gesto acorde con su adhesión pública a la causa aliada. Murió en 1916. Su legado perdura en la novela psicológica y en la técnica del punto de vista, que influyeron en la narrativa modernista y en generaciones posteriores. Obras como Daisy Miller, Retrato de una dama, Los Papeles de Aspern, La Otra Vuelta de Tuerca y La Copa Dorada siguen siendo referencia ineludible.
Contexto Histórico
Henry James (1843–1916), nacido en Estados Unidos y naturalizado británico en 1915, escribió entre las últimas décadas de la era victoriana y los inicios de la edwardiana. La “Colección de Henry James (Clásicos de la literatura)” reúne obras publicadas entre 1878 y 1904, un arco que abarca el auge del turismo transatlántico, la consolidación de fortunas estadounidenses de la Edad Dorada y el refinamiento de salones europeos marcados por jerarquías heredadas. Estos libros dialogan con cambios sociales profundos —industrialización, nuevas élites, reformas legales— a la vez que muestran la evolución del autor desde el realismo social hacia una exploración cada vez más psicológica de la experiencia moderna.
Daisy Miller se publica en 1878, cuando las rutas de vapor y las redes ferroviarias abaratan y aceleran los viajes entre América y Europa. Las guías Baedeker, las estaciones termales y las pensiones cosmopolitas conforman un paisaje social donde jóvenes estadounidenses circulan por Suiza, Italia y Francia, aprendiendo códigos de cortesía europeos. El relato captura ese tránsito turístico, su fricción con convenciones locales y las expectativas de comportamiento femenino y masculino en espacios semipúblicos. La movilidad material —trenes, barcos, hoteles— se convierte en movilidad social y simbólica, escenario de observación y juicio que James convierte en materia literaria.
La novela registra los delicados códigos de respetabilidad del Viejo Mundo: chaperonaje, visitas regladas, horarios y espacios apropiados para la conversación. De Ginebra a Roma, la reputación personal se mide por gestos minúsculos, y la vigilancia social opera como poder difuso. Daisy Miller expone el peso de la opinión colectiva sobre el individuo en comunidades veraniegas transnacionales, donde compatriotas y europeos cruzan miradas. Esa “moral del salón” es, en James, una fuerza histórica: una pedagogía informal que modela conductas y sanciona desviaciones, y que pone en contacto la espontaneidad estadounidense con el ceremonial europeo del último tercio del siglo XIX.
Retrato de una dama (1881) y La copa dorada (1904) se sitúan en el cruce entre la nueva riqueza americana y un orden europeo todavía sostenido por títulos, patrimonio y deudas. Tras la Guerra Civil estadounidense, magnates industriales y financieros acumularon fortunas considerables, impulsando redes de mecenazgo y matrimonio transatlántico. En el Reino Unido y en el continente, familias aristocráticas con recursos menguantes buscaron alianzas con herederas ricas. James explora esa circulación de capital simbólico y económico, visible en diplomacias domésticas, transacciones de arte y residencias urbanas, reflejando un fenómeno ampliamente documentado por la prensa y la correspondencia social de la época.
El estatus legal y social de las mujeres cambia en estos años. En el Reino Unido, la Married Women’s Property Act de 1882 reconoció la propiedad separada de casadas; en Estados Unidos, reformas similares avanzaron por estados desde mediados del siglo XIX. Estas transformaciones ampliaron márgenes de elección, aunque persistieron presiones relativas a matrimonio, herencia y reputación. Retrato de una dama coloca en primer plano la educación sentimental e intelectual de una mujer frente a tales fuerzas. La obra se inscribe en debates sobre autonomía, tutela y consentimiento, junto con nuevas formas de sociabilidad —clubes, lecturas, viajes— que ofrecieron a algunas mujeres herramientas para imaginar destinos propios.
Las capitales culturales europeas —Roma, Florencia, París, Londres— y sus mercados artísticos se integran en circuitos globales. La expansión de museos (como el Metropolitan en 1870), galerías y marchantes profesionalizó el coleccionismo. La copa dorada convierte los objetos en nodos de valor estético, memoria y negociación social; Retrato de una dama sitúa a estadounidenses en espacios donde el arte legitima pertenencias. El intercambio de cuadros, antigüedades y libros se relaciona con la afirmación de gusto y con estrategias familiares. James retrata cómo el patrimonio cultural, además de bello, funciona como moneda en un mundo donde prestigio y solvencia se entrelazan.
Italia, unificada en el siglo XIX y con Roma capital desde 1871, atraía a viajeros en busca de ruinas clásicas, Renacimiento y clima. La Iglesia católica, aunque políticamente desplazada en los Estados Pontificios, mantuvo centralidad cultural y social. Comunidades de artistas y expatriados estadounidenses poblaron Roma y Florencia, abriendo estudios y salones. Daisy Miller y Retrato de una dama utilizan ese trasfondo para explorar malentendidos entre costumbres norteamericanas y europeas, desde el modo de saludar hasta la elección de compañía en paseos o visitas a monumentos, en una Italia donde la etiqueta se mezcla con política reciente y orgullo cívico.
El final del siglo XIX ve avances desiguales en salud pública. Roma combatía las fiebres palúdicas de la Campaña romana, conocidas coloquialmente como “fiebre romana”. Aunque el uso de quinina y obras de saneamiento progresaron, los riesgos persistían, especialmente en estaciones cálidas y en zonas mal drenadas. Manuales para viajeros aconsejaban prudencia en horarios y lugares. James incorpora este marco sanitario como elemento verosímil en el itinerario turístico, señalando cómo la enfermedad no es solo un evento biológico, sino un hecho social que reordena calendarios, reputaciones y expectativas, y que subraya, de modo sobrio, la vulnerabilidad del viajero moderno.
En la transición al siglo XX, James intensifica su interés por la conciencia y la percepción. La copa dorada (1904), obra de su “estilo tardío”, profundiza en motivos, silencios y malentendidos, afinando la prosa para registrar matices psicológicos. Esta sensibilidad dialoga con un clima intelectual más amplio: la psicología científica, impulsada por su hermano William James, y las primeras formulaciones psicoanalíticas en Europa. Sin reclamar influencias directas, el ambiente de la época legitima una literatura centrada en la vida interior, donde la experiencia subjetiva —más que el acontecimiento exterior— se vuelve la principal evidencia para comprender los vínculos sociales y sus tensiones.
La otra vuelta de tuerca (1898) se inscribe en la cultura victoriana de la casa de campo y en la figura de la institutriz, trabajadora intermedia entre clases, con autoridad ambigua y exposición a juicios morales. El auge del espiritualismo y las investigaciones de la Society for Psychical Research (fundada en 1882) alimentaron un interés público por lo inexplicable. La tradición del cuento de fantasmas, popular en revistas y lecturas invernales, proporcionó un marco genérico. James aprovecha estos contextos para examinar ansiedades sobre infancia, tutela y responsabilidad adulta, manteniendo deliberadamente una ambigüedad que refleja la complejidad emocional y cultural de la Inglaterra finisecular.
El ecosistema editorial de James fue transatlántico y periodístico. Muchas obras aparecieron primero por entregas, moldeadas por el espacio y el ritmo de revistas ilustradas de amplia circulación. Daisy Miller se dio a conocer en formato periodístico en 1878; Retrato de una dama fue serializado en 1880–81 en Estados Unidos y el Reino Unido; La otra vuelta de tuerca se publicó en 1898 en Collier’s Weekly antes de su edición en volumen. El declive del “triple-decker” y la presión del mercado masivo incentivaron concisión y suspenso. Tras sus experimentos teatrales en los 1890, James reforzó su dedicación a la narrativa breve y a la novela psicológica.
Los papeles de Aspern (1888) dialoga con la herencia romántica en Venecia, ciudad asociada a Byron y a la sociabilidad literaria del primer XIX. La naciente profesionalización de la crítica y el valor comercial de manuscritos y cartas impulsaron búsquedas a veces intrusivas. Una anécdota real sobre intentos de obtener papeles vinculados al círculo de Byron inspiró a James a ficcionalizar dilemas de archivo, privacidad y fama. El texto refleja tensiones entre la devoción al genio literario y el respeto a las vidas privadas de quienes le rodearon, en una Venecia ya turística pero aún marcada por una melancólica grandeza palaciega.
Cambios en propiedad intelectual afectaron la carrera de James. El Convenio de Berna (1886) reforzó derechos de autor en Europa; Estados Unidos, que no se adhirió entonces, aprobó en 1891 la primera ley que protegía obras extranjeras impresas en el país. Durante años, ediciones no autorizadas y diferencias normativas mermaron ingresos y control textual para autores transatlánticos. James se implicó en debates sobre remuneración y edición, culminando en su New York Edition (1907–1909), revisión canónica de su obra con célebres prefacios críticos. Este contexto jurídico-editorial influyó en estrategias de publicación, en la circulación de sus novelas y en la construcción de su reputación.
La copa dorada se sitúa en el mundo edwardiano de la alta sociedad londinense, donde lujo, filantropía y cosmopolitismo conviven con fragilidades financieras. La prensa documentó el fenómeno de las “dólar princesses”, herederas estadounidenses que aportaban capital a linajes europeos. La convergencia de banqueros, coleccionistas y nobles endeudados define un escenario de etiqueta impecable y negociaciones discretas. James explora ese tejido de intereses cruzados, atento a una economía del prestigio que se sostiene en cenas, visitas a anticuarios y gestos de cortesía. Más allá del brillo, asoma la pregunta histórica por la sostenibilidad de ese orden anterior a la Primera Guerra Mundial.
La religión, la moral y la respetabilidad siguen siendo ejes de interpretación social en estas obras. En Italia y el Reino Unido, normas confesionales y convenciones seculares regulan compañía, lectura, ocio y trato entre sexos. Daisy Miller muestra el peso del juicio moral en comunidades móviles; Retrato de una dama examina dilemas de conciencia frente a expectativas familiares; La otra vuelta de tuerca aborda la ansiedad por la protección de la infancia en un entorno regido por decoro y secreto. Sin optar por tesis doctrinales, James registra la fricción entre códigos heredados y sensibilidades modernas en espacios donde la reputación sigue siendo capital.
La modernidad material se filtra en la vida social: telégrafo, teléfono, alumbrado, fotografía y prensa sensacionalista reconfiguran ritmos y privacidad. La correspondencia —cartas, tarjetas— ordena encuentros y malentendidos; la noticia circula veloz, y con ella el rumor. Las redes ferroviarias enlazan estaciones alpinas, villas italianas y barrios elegantes de Londres, posibilitando itinerarios que sostienen tramas y encuentros. Aunque James raramente celebra la máquina, sus obras presuponen estas infraestructuras, que hacen verosímil el continuo tránsito de personajes, objetos y noticias. La misma materialidad de libros, retratos y antigüedades refleja un mercado cultural densamente interconectado.
En conjunto, la colección funciona como comentario histórico sobre el tránsito entre dos mundos: el estadounidense, joven y rico, y el europeo, antiguo y jerárquico, ambos sometidos a la presión de la modernidad. Lectores de comienzos del siglo XX valoraron su refinamiento moral y su arte de la insinuación; las generaciones posteriores han releído estas obras desde perspectivas feministas, psicoanalíticas, poscoloniales y de historia del libro. Adaptaciones cinematográficas y escénicas —de Daisy Miller (1974) a Retrato de una dama (1996), La otra vuelta de tuerca (The Innocents, 1961; múltiples versiones) o La copa dorada (2000)— han renovado el diálogo entre texto y época, confirmando su vigencia crítica.
Sinopsis (Selección)
Americanos en Europa: Daisy Miller y Retrato de una dama
Daisy Miller retrata el choque entre la espontaneidad americana y los códigos sociales europeos cuando una joven viajera desafía, quizá sin saberlo, los límites de la respetabilidad. Retrato de una dama sigue a Isabel Archer mientras su ansia de libertad se enfrenta a las expectativas y manipulaciones del Viejo Mundo, en una trama de elecciones morales y autoconocimiento. Ambas obras exploran inocencia y experiencia con una prosa nítida y analítica, combinando ironía y compasión para radiografiar la identidad en tránsito.
La Copa Dorada
En torno a un matrimonio adinerado y a un círculo íntimo de afectos cruzados, La Copa Dorada examina los pliegues del deseo, la lealtad y el secreto, donde un objeto precioso actúa como emblema de lo que permanece oculto. James intensifica la introspección psicológica y la ambigüedad moral, elaborando escenas de observación minuciosa y tensión contenida. El resultado es una meditación sobre el costo de la lucidez afectiva y el delicado equilibrio entre verdad y apariencia.
La Otra Vuelta de Tuerca
Una institutriz llega a una casa de campo para cuidar a dos niños y pronto percibe presencias inquietantes que quizá nadie más ve. La narración juega con la ambigüedad entre lo sobrenatural y lo psicológico, sosteniendo un clima de inquietud que invita a dudar de cada mirada y silencio. Con economía de escena y sugestión, James convierte la percepción en el verdadero escenario del terror.
Los Papeles de Aspern
En Venecia, un investigador literario intenta obtener los documentos privados de un poeta fallecido, enfrentándose a la resistencia de una mujer que en el pasado fue cercana al autor y a su enigmática sobrina. La trama convierte la búsqueda erudita en un dilema ético sobre intimidad, legado y deseo de posesión. Entre atmósferas opacas y estrategias de seducción, la prosa examina la frontera entre admiración y expolio.
Colección de Henry James (Clásicos de la literatura)
Henry James
Obras Notables de Henry James
Daisy Miller
Contenido
1
2
3
4
1
En el pueblecito de Vevey, en Suiza, hay un hotel particularmente confortable. De hecho, allí abundan los hoteles pues el entretenimiento de los turistas es el negocio del lugar que, como muchos viajeros recordarán, está ubicado al borde de un lago intensamente azul, un lago de obligada visita para todos los turistas. La orilla del lago presenta una ininterrumpida hilera de establecimientos de este tipo y de todas las categorías, desde el «grand hotel», a la última moda, con una fachada de blanco estucado, un centenar de balcones y una docena de banderas ondeando en el tejado, hasta la pequeña y vieja pensión suiza con el nombre inscrito en letras que se pretenden góticas sobre una pared rosada o amarillenta y una desmañada glorieta en un rincón del jardín. Uno de los hoteles de Vevey, sin embargo, es famoso, incluso clásico, distinguiéndose de muchos de sus presuntuosos vecinos por un aire especial, mezcla de lujo y madurez. En esta región, en el mes de junio, los viajeros americanos son muy numerosos; puede realmente decirse que en esta época Vevey adquiere algunas de las características de un balneario americano. Ciertas imágenes y sonidos evocan una visión, un eco, de Newport y Saratoga. Hay por todas partes un revoloteo de «elegantes» jovencitas, un susurro de volantes de muselina, un traqueteo de música bailable al amanecer, un continuo sonido de voces estridentes. Al recibir todas esas impresiones en el excelente albergue de Les Trois Couronnes, uno se siente transportado con la imaginación a la Ocean House o al Congres Hall. Pero es necesario añadir que en Les Tois Couronnes existen otras características netamente contrapuestas a las anteriores: camareros alemanes impecables, que parecen secretarios de embajada; princesas rusas sentadas en el jardín; niños polacos paseando de la mano de sus preceptores; una vista de la cresta nevada del Dent du Midi y las pintorescas torres del castillo de Chillon.
Ignoro si serían las analogías o las diferencias las que privaban en la mente de un joven americano que, dos o tres años atrás, estaba sentado en el Jardín de Les Trois Couronnes, mirando con cierta indolencia algunos de los atrayentes rasgos que he mencionado. Era una hermosa mañana de verano, y cualquiera que fuese el modo en que el joven americano miraba las cosas, éstas debían parecerle encantadoras. Había llegado de Ginebra el día anterior, en el vaporcito, para ver a su tía que se hospedaba en el hotel —Ginebra había sido durante largo tiempo su lugar de residencia—. Pero su tía tenía jaqueea —su tía tenía jaqueca casi permanentemente— y estaba en ese momento encerrada en su habitación aspirando alcanfor, de suerte que él podía errar con absoluta libertad.
Tenía unos veintisiete años de edad; cuando sus amigos hablaban de él, solían decir que estaba «estudiando» en Ginebra. Cuando eran sus enemigos los que hablaban, decían... pero, después de todo, no tenía enemigos; era una persona extremadamente amable y querida por todos. Lo que debo decir es, simplemente, que cuando ciertas personas hablaban de él, afirmaban que la razón de que pasara tanto tiempo en Ginebra era su extremada devoción por una dama que allí residía, una extranjera, una persona mayor que él. Pocos americanos —en realidad creo que ninguno— habían visto jamás a esa dama, sobre la que corrían algunas historias singulares.
Pero Winterbourne sentía un viejo afecto por la pequeña metrópoli del calvinismo; allí fue a la escuela de niño y luego a la universidad, circunstancias que le habían llevado a cultivar numerosas amistades juveniles. Muchas aún las conservaba en la actualidad y constituían un motivo de la mayor satisfacción.
Tras llamar a la puerta de la habitación de su tía y enterarse de que estaba indispuesta, había ido a dar un paseo por el pueblo regresando luego a desayunar. Había terminado ya su desayuno, pero estaba tomando un tacita de café que le había sido servida por uno de los camareros con aspecto de diplomáticos. Cuando terminó su café, encendió un cigarrillo. En ese momento se acercaba un chiquillo por el camino, un bribonzuelo de unos nueve o diez años. El niño, de diminuta estatura para su edad, tenía una expresión madura en el semblante, una tez pálida y unos rasgos afilados. Llevaba pantalones de golf con calcetines rojos que resaltaban el par de palillos que tenía por piernas; también su corbata era de un rojo chillón. En su mano traía un largo bastón de alpinista cuya afilada punta clavaba en cuanto se ponía a su alcance: los parterres, los bancos del jardín, las colas de los vestidos de las señoras. Al llegar frente a Winterbourne, se detuvo mirándole con unos ojillos vivaces y penetrantes.
—¿Me da un terrón de azúcar? —preguntó con una vocecita dura y aguda; una voz inmadura pero no obstante y en cierto sentido, poco infantil.
Winterbourne volvió su mirada hacia la mesita en que, a su lado, reposaba el servicio de café, y vio que quedaban algunos terrones.
—Sí, puedes tomar uno —respondió—, pero no creo que el azúcar sea bueno para los niños.
El muchachito en cuestión avanzó, seleccionó cuidadosamente tres de los anhelados fragmentos y tras meterse dos en el bolsillo del pantalón, depositó rápidamente el tercero en otro lugar. Clavó su bastón a modo de lanza en el banco de Winterbourne y trató de romper el terrón de azúcar con los dientes.
—¡Diablos, está du-u-ro! —exclamó, pronunciando el adjetivo de modo peculiar.
Winterbourne había advertido inmediatamente que podría tener el honor de tratar con un compatriota.
—Ten cuidado, no vayas a lastimarte los dientes —dijo paternalmente.
—No tengo dientes que lastimar. Se me han caído todos. Tengo sólo siete. Mi madre los contó anoche y poco después de hacerlo se me cayó otro. Dijo que mé daría una bofetada si se me caían más. No puedo evitarlo. La culpa es de esta vieja Europa: el clima los hace caer. En América no se me caían. Son estos hoteles.
Winterbourne se divertía mucho.
—Si te comes tres terrones de azúcar, seguro que tu madre te dará una bofetada —dijo.
—Pues que me dé caramelos —replicó su joven interlocutor—. Aquí no puedo conseguir caramelos. Caramelos americanos. Los caramelos americanos son los mejores caramelos.
—¿Y los chicos americanos son los mejores también? —preguntó Winterbourne.
—No lo sé. Yo soy un chico americano —respondió el niño.
—¡Ya veo que eres uno de los mejores! —dijo Winterbourne riendo.
—¿Es usted americano? —prosiguió el despierto chiquillo. Y al responderle Winterbourne afirmativamente, declaró—: Los hombres americanos son los mejores.
Su compañero le agradeció el cumplido, y el niño que estaba ahora a horcajadas sobre su bastón, se quedó mirando a su alrededor mientras atacaba el segundo terrón de azúcar. Winterbourne se preguntaba si él habría sido así en su infancia, pues le habían traído a Europa aproximadamente a esa misma edad.
—¡Ahí viene mi hermana! —gritó el niño al cabo de un momento—. Es una chica americana.
Winterbourne miró hacia el sendero y vio a una bella joven que se acercaba.
—Las chicas americanas son las mejores —dijo alegremente a su pequeño compañero.
—¡Mi hermana no es la mejor! —declaró el niño—. Siempre me está pegando.
—Me imagino que será más por tu culpa que por la suya —dijo Winterbourne.
Entretanto, la joven se había acercado. Iba vestida de muselina blanca, con cientos de cenefas y volantes, y lazos de una cinta pálida. No llevaba sombrero, pero balanceaba en su mano una gran sombrilla con una ancha orla de bordados; y era asombrosa, admirablemente bella.
«¡Qué bonitas son!», pensó Winterbourne, incorporándose en el asiento como si se preparara para levantarse.
La joven se detuvo frente a su banco, cerca de la balaustrada del jardín que miraba hacia el lago. El chiquillo había convertido su bastón en una pértiga, con la ayuda de la cual iba dando saltos por la grava, que esparcía en abundancia.
—Randolph —dijo la joven—, ¿qué estás haciendo?
—Estoy escalando los Alpes —respondió Randolph—. ¡Se hace así!
Y dio otro saltito, haciendo llover piedrecillas cerca de las orejas de Winterbourne.
—Así es como se desciende —dijo Winterbourne.
—¡Es un americano! —gritó Randolph con su vocecilla dura.
La joven sin prestar atención a lo que su hermano decía, le miró severamente y dijo:
—Bueno, supongo que será mejor que te estés quieto.
A Winterbourne le pareció que en cierto modo habían sido presentados. Se levantó y caminó lentamente hacia la muchacha, arrojando su cigarrillo.
—Este jovencito y yo nos hemos hecho amigos —dijo con gran cortesía.
En Ginebra, como él sabía perfectamente, un joven carecía de libertad para dirigirse a una dama soltera, salvo en ciertas y muy especiales situaciones; pero aquí, en Vevey, ¿qué mejor situación que ésta?: una bella muchacha americana acercándose y deteniéndose frente a uno en un jardín. Sin embargo, esta bella muchacha americana, al oír la observación de Winterbourne, se limitó a mirarlo brevemente; luego volvió la cabeza y por encima de la balaustrada contempló el lago y las montañas de enfrente. El se preguntó si no habría ido demasiado lejos; pero decidió que era preferible seguir adelante en vez de retroceder. Mientras buscaba algo que decir la joven se volvió de nuevo hacia el chiquillo.
—Me gustaría saber de dónde has sacado ese palo —dijo.
—¡Lo he comprado! —respondió Randolph.
—¿No querrás decir que vas a llevártelo a Italia?
—¡Sí, voy a llevármelo a Italia! —declaró el niño.
La muchacha contempló la parte delantera de su vestido y alisó las cintas de un par de lazos. Luego volvió a posar la mirada en el paisaje.
—Creo que será mejor que lo dejes en algún sitio —dijo poco después.
—¿Van ustedes a Italia? —inquirió Winterbourne respetuosamente.
La muchacha le miró de nuevo.
—Sí señor —respondió. Y no dijo nada más.
—¿Atraviesan... el Simplón? —prosiguió Winterbourne, un tanto embarazado.
—No sé —dijo ella—. Supongo que pasaremos por alguna montaña. Randolph, ¿qué montaña atravesamos para irnos? —¿Para irnos adónde? —preguntó el niño.
—A Italia —explicó Winterbourne.
—No sé —dijo Randolph—. Yo no quiero ir a Italia. Yo quiero ir a América.
—¡Pero si Italia es un país maravilloso! —replicó el joven.
—¿Pueden conseguirse caramelos allí? —preguntó Randolph, alzando la voz.
—Espero que no —dijo su hermana—. Me parece que ya has comido bastantes caramelos, y mamá cree lo mismo.
—Hace tantísimo que no he probado uno... ¡Cientos de semanas! —gritó el muchacho, prosiguiendo sus saltos.
La joven inspeccionó sus volantes y alisó de nuevo las cintas; y Winterbourne arriesgó en ese momento una observación sobre la belleza del paisaje. Estaba dejando de sentirse embarazado, pues había empezado a darse cuenta de que ella no lo estaba en absoluto. Su cara encantadora no había sufrido la menor alteración y era evidente que no estaba ni ofendida ni turbada. Si miraba en otra dirección cuando él le hablaba y no parecía prestarle demasiada atención, no era sino por hábito, por su manera de ser. Sin embargo, a medida que fue hablándole, señalándole algunos puntos de interés en el paisaje —que ella parecía desconocer— empezó a otorgarle, cada vez con mayor frecuencia, el regalo de su mirada; y entonces advirtió que esa mirada era perfectamente directa e impávida. No obstante, no era lo que hubiera podido llamarse una mirada inmodesta, pues los ojos de la muchacha eran singularmente honestos e inocentes. Eran ojos increíblemente hermosos; a decir verdad hacía mucho tiempo que Winterbourne no contemplaba nada tan hermoso como los diversos rasgos de su rubia compatriota: su cutis, su nariz, sus orejas, sus dientes. Sentía una gran devoción por la belleza femenina: le gustaba observarla y analizarla; y en lo que respecta al rostro de esa jovencita, hizo varias observaciones. No era insípido en absoluto, pero tampoco era exactamente expresivo y, aunque delicado en grado sumo, Winterbourne lo acusó mentalmente —con mucha indulgencia— de requerir un toque final. Pensó que era muy posible que la hermana del señorito Randolph fuese una coqueta; estaba seguro de que tenía una personalidad propia, pero en su claro, dulce y superficial semblante no había ninguna traza de burla ni ironía.
Pronto se hizo patente que estaba bien dispuesta para la conversación. Le contó que iban a pasar el invierno en Roma... ella, su madre y Randolph. Le preguntó si era «realmente americano», confesándole que nunca lo hubiera creído; parecía más bien un alemán —esto lo dijo tras un breve titubeo—, especialmente cuando hablaba.
Winterbourne, riendo, respondió que había conocido algunos alemanes que hablaban como americanos, pero que hasta el momento no recordaba haber conocido ningún americano que hablara como un alemán. Luego le preguntó si no estaría más cómoda sentada en el banco que él acababa de dejar. Ella respondió que le gustaba estar de pie y pasear, pero al poco rato se sentó. Le dijo que era del estado de Nueva York... «si sábe usted dónde está».
Winterbourne se enteró de más cosas sobre ella cuando atrapó al escurridizo hermanito y le hizo permanecer unos minutos a su lado.
—Dime tu nombre, muchacho —dijo.
—Randolph C. Miller —dijo el chico vivamente—. Y también le diré su nombre —añadió, apuntando a su hermana con el bastón.
—¡Harías mejor esperando a que te lo preguntaran! —dijo la joven, con calma.
—Me encantaría conocer su nombre —dijo Winterbourne.
—¡Su nombre es Daisy Miller! —exclamó el muchacho—. Pero ése no es su verdadero nombre, no es el que figura en sus tarjetas.
—¡Lástima que no tengas una de mis tarjetas! —dijo Miss Miller.
—Su verdadero nombre en Annie P. Miller —prosiguió el niño.
—Pregúntale a él su nombre —dijo la hermana señalando a Winterbourne.
Pero Randolph pareció por completo indiferente en cuanto a ese punto y continuó suministrando información acerca de su propia familia.
—El nombre de mi padre es Ezra B. Miller —anunció—. Mi padre no está en Europa; está en un lugar mejor que Europa.
Winterbourne imaginó por un momento que así era como le habían enseñado al niño a decir que Mr. Miller había sido trasladado a la esfera de las recompensas celestiales. Pero Randolph añadió inmediatamente:
—Mi padre está en Schenectady. Tiene un negocio muy importante. Mi padre es rico, sabe.
—¡Bueno! —exclamó Miss Miller bajando su sombrilla y mirando la orla bordada.
En ese momento Winterbourne soltó al niño, que se alejó arrastrando su bastón a lo largo del sendero.
—No le gusta Europa —dijo la joven—. Quiere regresar.
—¿Quiere decir a Schenectady?
—Sí, quiere volver a casa. No hay otros niños por aquí. Hay sólo uno, pero siempre anda acompañado por su preceptor; no le dejan jugar.
—¿Y su hermano no tiene un preceptor? —inquirió Winterbourne.
—Mamá pensó en proporcionarle uno, que viajase con nosotros. Cierta señora le habló de un preceptor muy bueno; una señora americana —quizá la conozca usted—, Mrs. Sanders. Creo que es de Boston. Le habló de este preceptor y pensamos tomarlo para que nos acompañara. Pero Randolph dijo que no quería ningún preceptor viajando con nosotros. Dijo que no quería lecciones en los trenes y nosotros nos pasamos la mitad del tiempo en los trenes. Conocimos a una dama inglesa en el tren... creo que se llamaba Miss Featherstone; quizás usted la conozca. Quería saber por qué no le daba yo lecciones a Randolph, darle «instrucción», como ella decía. Creo que él podría darme más instrucción a mí de la que yo pueda darle a él. Es muy listo.
—Sí —dijo Winterbourne—, parece muy listo.
—Tan pronto como lleguemos a Italia mamá le procurará un preceptor. ¿Hay buenos preceptores en Italia?
—Muy buenos, creo —dijo Winterbourne.
—O, si no, le buscará alguna escuela. Tiene que aprender un poco más. Sólo tiene nueve años. Va a ir a la universidad.
Y de este modo, Miss Miller continuó conversando sobre los asuntos de su familia, y también sobre otros temas. Estaba sentada allí con sus bellísimas manos, adornadas con aniIlos muy brillantes, cruzadas sobre el regazo, y con sus bellos ojos ora posados sobre los de Winterbourne, ora perdidos por el jardín, la gente que pasaba, y el precioso paisaje. Hablaba con Winterbourne como si le conociera desde hacía mucho tiempo. El estaba encantado. Hacía muchos años que no había oído hablar tanto a una muchacha. De aquella joven desconocida, que había venido a sentarse a su lado en su banco, hubiera podido decirse que hablaba por los codos. Estaba muy quieta, sentada con un aire encantador y tranquilo, pero sus labios y sus ojos se movían constantemente. Tenía una voz suave, tenue y agradable, y su tono era decididamente sociable. Le contó a Winterbourne la historia de sus recorridos por Europa y sus proyectos, así como los de su madre y su hermano, y enumeró en particular los diversos hoteles en los que se habían alojado.
—Esa dama inglesa que conocimos en el tren —dijo—, Miss Featherstone, me preguntó si en América no vivíamos todos en hoteles. Le dije que en mi vida había estado en tantos hoteles como desde que llegué a Europa. Nunca he visto tantos; no hay más que hoteles.
Pero Miss Miller no hizo está observación en tono quejumbroso; parecía tomárselo todo con el mejor de los humores. Afirmó que los hoteles eran muy buenos una vez se habituaba uno a sus peculiaridades, y que Europa era realmente deliciosa. No estaba decepcionada... en absoluto. Quizá fuese porque había oído tantos comentarios. Tenía tantísimas amigas que habían estado aquí tantísimas veces. Y había tenido también tantísimos vestidos y otras cosas de París. Cada vez que se ponía un vestido de París tenía la sensación de estar en Europa.
—Era algo así como un sombrero de los deseos —dijo Winterbourne.
—Sí —dijo Miss Miller, sin reparar en la analogía—, siempre me hacían desear estar aquí. Pero no valía la pena venir sólo por los vestidos. Estoy segura de que mandan los mejores a América; aquí se ven unas cosas horrendas. Lo único que no me gusta —prosiguió— es la vida social. Aquí no hay vida social, o si la hay no sé dónde se encuentra. ¿Lo sabe usted? Supongo que tendrá que haberla en alguna parte, pero yo no he visto ni rastro. Me encanta la vida social y siempre he estado inmersa en ella. No sólo en Schenectady, sino también en Nueva York. Antes solía ir a Nueva York todos los inviernos. En Nueva York hice muchísima vida social. El invierno pasado tuve diecisiete cenas en mi honor; tres de ellas ofrecidas por caballeros —añadió Daisy Miller—.
Tengo más amigos en Nueva York que en Schenectady... más amigos, y también más amigas —añadió al cabo de un momento.
Hizo otra pausa breve; miraba a Winterbourne con toda la belleza de sus ojos intensos y con su ligera sonrisa un poco monótona.
—Siempre —dijo— he estado rodeada por muchos caballeros.
El pobre Winterbourne estaba divertido, perplejo y decididamente cautivado. Nunca había oído a una muchacha expresarse de este modo; nunca, salvo en los casos en que decir tales cosas venía a ser la evidencia de cierta laxitud de costumbres. Y sin embargo, ¿iba él a acusar a Miss Daisy Miller de real o potencial inconduite, como dicen en Ginebra? Sintió que por haber vivido tanto tiempo en Ginebra se había perdido muchas cosas; había perdido la costumbre del tono americano. Nunca, en efecto, desde que tuvo edad para darse cuenta de las cosas, se había encontrado con una joven americana de carácter tan acentuado como ésta.
Ciertamente era encantadora, pero ¡qué terriblemente sociable! ¿Era simplemente una chica bonita del estado de Nueva York? ¿Eran así todas las chicas bonitas que vivían rodeadas de caballeros? ¿O acaso era una joven insidiosa, audaz y sin escrúpulos? Winterbourne había perdido la intuición en estos asuntos, y la razón no podía ayudarle. Miss Daisy Miller parecía extremadamente inocente. Algunas personas le habían contado que, después de todo, las muchachas americanas eran sumamente inocentes; otras le habían dicho que, después de todo, no lo eran. Se sentía inclinado a creer que Miss Daisy Miller era una coqueta, una encantadora pequeña coqueta americana. Hasta ese momento jamás había tenido relaciones con jóvenes de esa clase. Había conocido, aquí en Europa, a dos o tres mujeres —personas mayores que Miss Daisy Miller, y provistas de esposos que les daban un viso de respetabilidad —que eran grandes coquetas; mujeres terribles y peligrosas con quienes las relaciones de uno estaban expuestas a tomar un rumbo peligroso. Pero esta joven no era coqueta en ese sentido; carecía de toda sofisticación. Sólo era una encantadora pequeña coqueta americana. Winterbourne se sentía casi reconfortado por haber hallado la fórmula adecuada a Miss Daisy Miller. Se recostó en su asiento; se dijo a sí mismo que la muchacha poseía la nariz más atractiva que había visto en su vida; se preguntó cuáles serían las condiciones y las limitaciones del trato con una encantadora coqueta americana. Sin duda, pronto iba a saberlo.
—¿Ha visitado usted ese viejo castillo? —preguntó la joven, señalando con su sombrilla los muros lejanos del castillo de Chillon.
—Sí, hace ya tiempo, más de una vez —dijo Winterbourne—. Supongo que usted también lo habrá visto.
—No, no hemos ido nunca. Me gustaría muchísimo conocerlo. Por supuesto que pienso ir; no me marcharía de aquí sin haber visto el viejo castillo.
—Es una excursión muy bonita —dijo Winterbourne—, y fácil de hacer. Se puede ir en coche o en el vaporcito.
—Se puede ir en tren —dijo Miss Miller.
—Sí, se puede ir en tren —asintió Winterbourne.
—Nuestro «courier» dice que el tren llega hasta el mismo castillo —continuó la joven—. Ibamos a ir la semana pasada; pero mi madre renunció finalmente. La dispepsia la hace sufrir mucho. Dijo que no podía ir. Randolph tampoco quería; dice que los castillos antiguos no le dicen nada. Supongo que iremos esta semana, si conseguimos convencerle.
—¿A su hermano no le interesan los monumentos antiguos? —inquirió Winterbourne sonriendo.
—Dice que los viejos castillos no le interesan. Sólo tiene nueve años. Quiere quedarse en el hotel. Mamá tiene miedo de dejarlo solo, y el «courier» no quiere quedarse con él, o sea que no hemos ido a demasiados lugares.
Pero sería una lástima que no fuéramos allí arriba —dijo Miss Miller señalando de nuevo el castillo de Chillon.
—Debería poderse arreglar de algún modo —dijo Winterbourne. ¿No pueden encontrar a alguien que se quede con Randolph por una tarde?
Miss Miller le miró unos instantes y luego dijo plácidamente: —¿Y si se quedara usted con él?
Winterbourne vaciló un momento.
—Preferiría ir a Chillon con usted.
—¿Conmigo? —preguntó la joven con la misma placidez.
No se puso de pie sonrojándose, como habría hecho una joven de Ginebra; y sin embargo, Winterbourne, consciente de que había sido muy atrevido, pensó que quizá la había ofendido.
—Con su madre —respondió muy respetuosamente.
Pero parecía que tanto su audacia como su respeto resbalaban sobre Miss Daisy Miller.
—Supongo que mi madre no irá, después de todo —dijo—. No le gusta pasear por la tarde. Pero ¿piensa de veras lo que acaba de decir?, ¿que le gustaría subir allí?
—Muy seriamente —declaró Winterbourne.
—En ese caso podemos arreglarlo. Si mamá se queda con Randolph, supongo que Eugenio querrá quedarse también.
—¿Eugenio? —inquirió el joven.
Eugenio es nuestro «courier». No le gusta quedarse con Randolph; es el hombre mas fastidioso que he conocido. Pero es un «courier» espléndido. Creo que se quedará con Randolph si mi madre se queda, y entonces nosotros podremos ir al castillo.
Winterbourne reflexionó por un instante tan lúcidamente como le fue posible; «nosotros» sólo podía referirse a Miss Daisy Miller y a él mismo. Ese programa parecía demasiado agradable para ser cierto; sintió deseos de besarle la mano. Posiblemente lo hubiera hecho, arruinando por completo el proyecto, pero en ese instante otra persona, presumiblemente Eugenio, apareció. Un hombre alto y bien parecido, de soberbías patillas, luciendo un chaqué de terciopelo y una brillante cadena de reloj, se acercó a Miss Miller mirando intensamente a su acompañante.
—¡Oh, Eugenio! —dijo Miss Miller, con el más amistoso de los tonos. Eugenio, tras inspeccionar a Winterbourne de la cabeza a los pies, se inclinó gravemente ante la joven.
Tengo el honor de informar a mademoiselle que el almuerzo está servido.
Miss Miller se levantó lentamente.
—Escucha, Eugenio, —dijo—, iré a ese viejo castillo, de todos modos.
—¿Al castillo de Chillon, mademoiselle? —preguntó el «courier»—. ¿ Mademoiselle ha hecho ya los preparativos? —añadió, en un tono que a Winterbourne le pareció muy impertitiente.
El tono de Eugenio pareció arrojar una luz un tanto irónica sobre la situación de Miss Miiler, una luz que ella misma pareció percibir. Se volvió hacia Winterbourne sonrojándose ligeramente... muy ligeramente.
—¿No se echará usted atrás? —dijo.
—No me sentiré feliz hasta que vayamos —protestó él.
—¿Se aloja usted en este hotel? —continuó ella—. ¿De veras es americano?
El «courier» seguía mirando a Winterbourne de manera ofensiva. El joven, por lo menos, consideró esa manera de mirar una ofensa contra Miss Miller: traslucía la acusación de que «buscaba» amistades.
—Tendré el honor de presentarle a una persona que le contará cuanto quiera saber sobre mí —dijo, sonriendo y refiriéndose a su tía.
—Bueno, ya iremos algún día —dijo Miss Miller. Le dirigió una sonrisa y se alejó. Abrió su sombrilla y caminó de regreso al hotel con Eugenio a su lado. Winterbourne se quedó mirándola y mientras ella se alejaba, arrastrando sus volantes de muselina sobre la grava, se dijo que tenía la tournure de una princesa.
2
Sin embargo, al prometer a Miss Daisy que la presentaría a su tía, la señora Costello, se había comprometido a más de lo que iba a resultar factible. Tan pronto como esta dama se repuso de su jaqueca, Winterbourne fue a visitarla a su apartamento y después de las consabidas averiguaciones con respecto a su salud, le preguntó si había observado la presencia de una familia americana en el hotel: madre, hija y un chiquillo.
—¿Y un «courier»? —dijo la señora Costello.
—Oh, sí, los he observado. Los he visto, oído, y he procurado evitarlos.
La señora Costello era una viuda adinerada; una persona de gran distinción, que a menudo daba a entender que, si no hubiera sido por su horrible predisposición a las jaquecas, probablemente habría dejado una huella más profunda en su época. Tenía el rostro alargado y pálido, la nariz subida y gran cantidad de cabello llamativamente blanco, dispuesto en amplios «puffs» y rouleaux sobre su cabeza. Tenía dos hijos casados en Nueva York y otro que actualmente se encontraba en Europa. Este último estaba divirtiéndose en Homburg, y aunque viajaba a menudo, raramente se le veía visitando una ciudad en la misma ocasión que escogía su madre para aparecer en ella. Su sobrino, que había venido a Vevey expresamente para verla, era pues más atento que aquellos que, como ella decía, le eran más próximos. En Ginebra, Winterbourne había asimilado la idea de que uno siempre debe ser atento con su tía. La señora Costello no le había visto en muchos años y estaba ahora muy complacida, manifestando su aprobación iniciándole en los numerosos secretos de la influencia social que, según dio a entender, ejercía en la capital americana. Admitía que era muy «selecta», pero si él hubiera estado familiarizado con Nueva York, habría comprendido que era necesario serlo. Y el retrato de la estructura minuciosamente jerárquica de la sociedad de aquella ciudad, que ella le presentaba bajo muchas luces diferentes, era para la imaginación de Winterbourne sorprendente hasta el punto de casi oprimirle.
Comprendió inmediatamente, por el tono de su tía, que el lugar de Miss Daisy Miller en la escala social era bajo.
—Me temo que esa familia no es de su agrado —le dijo.
—Son muy vulgares —declaró la señora Costello—. Son de esa clase de americanos con quienes te crees en tu deber al no... al no aceptarlos.
—Ah, ¿usted no los acepta? —dijo el joven.
—No puedo, mi querido Frederick. Lo haría si pudiera, pero no puedo.
—La muchacha es muy bella —dijo Winterbourne, al cabo de un instante.
—Efectivamente es bella. Pero es muy vulgar.
—Comprendo lo que quiere usted decir —dijo Winterbourne, tras otra pausa.
—Tiene ese aire encantador que tienen todas —continuó su tía—. Me pregunto de dónde lo sacan; y viste a la perfección... No, no te puedes hacer una idea de lo bien que viste. No me explico dónde adquieren ese buen gusto.
—Pero, querida tía, después de todo no es una comanche salvaje.
—Es una jovencita —dijo la señora Costello— que intima con el «courier» de su mamá.
—¿Que intima con el «courier»? —inquirió el joven.
—La madre es igual. Tratan al «courier» como si fuera un amigo de la familia. Como si fuera un caballero. No me sorprendería que comiese con ellas. Seguramente no han visto nunca un hombre de modales tan refinados, con ropas elegantes, tan parecido a un caballero. Probablemente corresponde a la idea que la chica tiene de un conde. Por la tarde se sienta con ellas en el jardín. Creo que fuma.
Winterbourne escuchaba con interés estas revelaciones: le ayudaron a concretar su opinión sobre Miss Daisy.
Evidentemente, estaba más bien emancipada.
—Bueno —dijo—, yo no soy un «courier», y sin embargo estuvo encantadora conmigo.
—Deberías haber comenzado por ahí —dijo la señora Costello con dignidad—, diciéndome que la habías conocido.
—Nos encontramos en el jardín y charlamos unos minutos.
—Tout bonnement! ¿Y puedo saber qué dijiste?
—Dije que me tomaría la libertad de presentarla a mi admirable tía.
—Te estoy muy agradecida.
—Fue para garantizar mi respetabilidad —dijo Winterbourne.
—¿Y puede saberse quién garantiza la suya? —¡Ah, qué cruel es usted! —dijo el joven—. Es una chica muy agradable.
—No lo dices demasiado convencido —observó la señora Costello.
—Carece por completo de cultura —continuó Winterbourne—. Pero es maravillosamente bella y, en suma, muy agradable. Para demostrarle que así lo creo voy a acompañarla al castillo de Chillon.
—¿Vais a ir allí juntos? Yo diría que eso demuestra justamente lo contrario. ¿Puedo preguntarte cuánto hacía que la conocías cuando se forjó ese interesante proyecto? No hace ni veinticuatro horas que estás en este hotel.
—La había conocido media hora antes —dijo Winterbourne sonriendo.
—¡Dios mío! —exclamó la señora Costello—. ¡Qué terrible muchacha!
Su sobrino permaneció en silencio duante unos segundos.
—Así que usted realmente cree —empezó a decir muy serio y con un deseo de información fidedigna—. Usted realmente cree que... —pero volvió a hacer una pausa.
—¿Creo qué, caballero? —dijo su tía.
—Que es de esa clase de chicas que esperan que un hombre, tarde o temprano, se las lleve.
—No tengo la menor idea de lo que tales chicas esperan de un hombre. Pero creo que harías mejor no mezclándote con jóvenes americanas sin cultura, como tú mismo dices. Has vivido demasiado tiempo fuera del país. Sin duda cometerás algún grave error. Eres demasiado inocente.
—Querida tía, no soy tan inocente —dijo Winterbourne, sonriendo y rizándose el bigote.
—¿Eres demasiado culpable, entonces?
Winterbourne continuó rizándose el bigote pensativamente.
—¿No dejará pues que la pobre muchacha la conozca? —preguntó al fin.
—¿Es realmente cierto que va a ir contigo al castillo de Chillon?
—Creo que ésa en su intención.
—En ese caso, mi querido Frederick —dijo la señora Costello—, debo declinar el honor de conocerla. Soy una mujer anciana, pero no lo suficiente —gracias a Dios— como para no escandalizarme.
—¿Pero no hacen todas esa clase de cosas... las jóvenes americanas? —inquirió Winterbourne.
La señora Costello le miró fijamente un instante.
—¡Me gustaría ver a mis nietas actuar de ese modo! —declaró inflexible.
Esto pareció aclarar un poco el asunto, pues Winterbourne recordó haber oído que sus bellas primas de Nueva York eran «tremendas coquetas». Por lo tanto, si Miss Daisy Miller excedía el margen de libertad que se les permitía a esas jóvenes, era probable que de ella pudiera esperarse cualquier cosa. Winterbourne estaba impaciente por volverla a ver, y molesto consigo mismo por no haber sabido juzgarla correctamente por instinto.
Aunque impaciente por verla, no sabía demasiado qué iba a decirle acerca de la negativa de su tía a conocerla; pero pronto descubrió que con Miss Daisy Miller no era necesario ser tan puntilloso. Esa misma noche la encontró en el jardín, paseando bajo la tibia luz de las estrellas como una sílfide indolente y meciendo el mayor abanico que jamás hubiese contemplado. Eran las diez. El había cenado con su tía, y tras hacerle compañía un rato, se despidió de ella hasta el día siguiente. Miss Daisy Miller pareció muy contenta de verle; declaró que era la velada más larga que había pasado en su vida.
—¿Ha estado usted sola? —preguntó él.
—He estado paseando con mamá. Pero ella se cansa pronto de pasear —respondió.
—¿Se ha retirado a dormir?
—No, no le gusta irse a dormir —dijo la muchacha—. Apenas duerme... ni tres horas seguidas. Dice que no sabe cómo vive. Es terriblemente nerviosa. Yo pienso que duerme más de lo que cree. Está por ahí buscando a Randolph; intenta conseguir que se vaya a la cama. Tampoco a él le gusta dormir.
—Esperemos que le convenza —observó Winterbourne.
—Usará toda clase de argumentos para hacerlo; pero a Randolph no le gusta que mamá trate de convencerle —dijo Miss Daisy abriendo su abanico—. Luego intentará que sea Eugenio quien lo haga. Pero él no le tiene miedo a Eugenio. ¡Eugenio es un «courier» espléndido, pero no parece impresionar mucho a Randolph! No creo que se vaya a la cama antes de las once.
Pareció en efecto que la vigilia de Randolph se estaba prolongando victoriosamente, ya que Winterbourne continuó paseando con la muchacha un buen rato sin encontrarse con la madre.
—He estado buscando a esa dama a quien quiere usted presentarme —prosiguió su acompañante —. Es tu tía.
Y al admitirlo Winterbourne, y expresar cierta curiosidad por saber cómo lo había averiguado, ella le dijo que había oído hablar de la señora Costello a la sirvienta. Era muy callada y muy comme il faut: llevaba «puffs» blancos, no hablaba con nadie y nunca cenaba en la table d' hôte. Cada dos días tenía una jaqueca.
—¡Creo que es una descripción preciosa, jaquecas y todo! —dijo Miss Daisy, parloteando con su voz fina y alegre—. Tengo tantas ganas de conocerla. Puedo imaginarme perfectamente cómo es su tía; sé que me gustará.
Debe ser muy «selecta». Me gusta que las damas sean «selectas»; yo misma me muero de ganas por serlo.
Bueno, mamá y yo somos «selectas». No hablamos con cualquiera... o quizá cualquiera no habla con nosotras.
Supongo que viene a ser lo mismo. En fin, estaré contentísima de conocer a su tía.
Winterbourne se sentía incómodo.
—A ella le gustaría enormemente —dijo—, pero me temo que sus jaquecas van a impedirlo.
La muchacha le miró a través de la oscuridad.
—Pero supongo que no tendrá jaqueca todos los días —dijo, compasivamente.
Winterbourne se quedó callado un momento.
—Eso es lo que me dijo —respondió por fin, sin saber qué decir.
Miss Daisy Miller se detuvo y se quedó mirándole. Su belleza era visible incluso en la oscuridad; abría y cerraba su enorme abanico.
—¡Así que no quiere conocerme! —dijo de pronto—. ¿Por qué no lo dice? No tiene por qué tener miedo. Yo no tengo miedo —y se rió brevemente.
Winterbourne creyó percibir un temblor en su voz. Se sintió conmovido, impresionado y mortificado.
—Querida señorita —protestó—, ella no conoce a nadie. Es debido a su calamitosa salud.
La joven siguió dando unos cuantos pasos, riéndose todavía.
—No tiene por qué tener miedo —repitió—. ¿Por qué tendría que querer conocerme?
Luego se detuvo de nuevo. Estaba junto a la balaustrada del jardín, y ante ella se extendía el lago iluminado por las estrellas. Había un vago resplandor sobre su superficie y a lo lejos se adivinaba la oscura silueta de las montañas. Daisy Miller miró el misterioso paisaje y volvió a reir brevemente.
—¡Dios mío, realmente es «selecta»! —dijo.