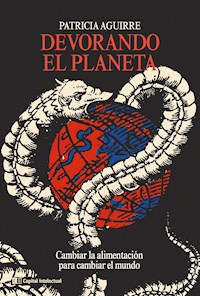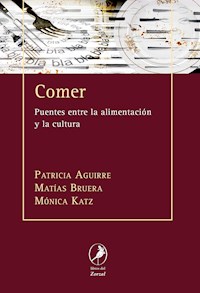
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
Es muy curioso el modo en que empleamos las palabras. Hay un diccionario secreto que cada uno guarda en su corazón, como un eco feliz o sombrío de un sonido que encierra significados difíciles de comunicar. Mientras suponemos que hablamos deslizándonos sobre un código compartido, todos guardamos sentidos propios que los demás ignoran. Esta sensible percepción impulsó una serie de encuentros convocados por un verbo: "comer", "pensar", "amar". Se invitó a personas de diversas disciplinas a contar lo que esa palabra significaba para ellas. La experiencia resultó de una intensidad impensada, los significados estallaron, y por algún motivo –o por muchos– el encuentro "Comer" fue uno de los más convocantes y de los más intensos. Patrica Aguirre, Mónica Katz y Matías Bruera hicieron detonar muchas certezas, y así nació este libro. Aquí está la palabra impresa para acceder a ella con la pausa reflexiva que la lectura permite, para volver sobre estas ideas todas las veces que sea necesario. Para el disfrute, pues el pensamiento también es una forma de la belleza. Porque aunque tengamos la sensación de que vivimos atormentados por la estupidez, aún hay personas que pueden sustraerse a la trivialidad imperante, y lectores dispuestos a compartir esa vivencia.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Patricia Aguirre Matías BrueraMónica Katz
Comer
Prólogo de Daniel Flichtentrei
Katz, Mónica
Comer / Mónica Katz ; Matías Bruera ; Patricia Aguirre. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2012.
E-Book.
ISBN 978-987-599-265-8
1. Alimentación. 2. Nutrición. I. Bruera, Matías II. Aguirre, Patricia III. Título
CDD 613.2
© Libros del Zorzal, 2010
Buenos Aires, Argentina
Printed in Argentina
Hecho el depósito que previene la ley 11.723
Para sugerencias o comentarios acerca del contenido de esta obra, escríbanos a:
[email protected] / Tel.: 0810 - 222 - 4687
La versión filmada del encuentro “Comer” puede encontrarse en:
http://www.intramed.net/50359
Asimismo, puede consultar nuestra página web:
<www.delzorzal.com.ar>
Índice
Prólogo | 5
La construcción social del gusto en el comensal moderno
Patricia Aguirre | 8
Bibliografía | 53
Comer: práctica individual, práctica social
Mónica Katz | 56
Bibliografía | 96
Diet-éticas modernas Razón, experiencia y resistencia alimentaria
Matías Bruera | 101
Bibliografía | 141
Prólogo
Hace algún tiempo comenzamos a advertir en el sitio web IntraMed que, mientras creíamos decir una cosa, algunas personas entendían otra. Desconfiamos de nosotros mismos primero, de nuestra capacidad para comunicar. Más tarde nuestra desconfianza alcanzó a las palabras. Comprendimos que habíamos vivido dentro de un ingenuo mundo ilusorio. El lenguaje no designa sino que construye mundos.
Es muy curioso el modo en que empleamos las palabras. Hay un diccionario secreto que cada uno guarda en su corazón. El eco feliz o sombrío de un sonido que encierra significados que no podríamos comunicar a nadie. Mientras suponemos que hablamos deslizándonos sobre un código compartido todos guardamos sentidos propios que los demás ignoran. La ilusión de transparencia del lenguaje oculta su opacidad y su misterio verdaderos.
Las palabras son promiscuas, traicioneras, “putitas”, como gustaba llamarlas Julio Cortázar. Inasibles como mujeres de humo. Siempre le dan la razón a quien las pronuncia. Pero su desgracia es también su virtud. Así son, aunque nos neguemos a esa realidad.
Desde entonces organizamos una serie de encuentros convocados por un verbo: “comer”, “pensar”, “amar”. Invitamos a personas de diversas disciplinas a contarnos lo que esa palabra significaba para ellos. La experiencia resultó de una intensidad impensada, los significados estallaron, las certezas se disolvieron y todos aprendimos que ignorábamos lo que suponíamos conocer.
¿Qué ocurrirá cuando un grupo de personas provenientes desde diferentes marcos teóricos hablan acerca de la misma palabra? ¿Podrán las distintas disciplinas encontrar puntos de confluencia? ¿Será inevitable el histórico divorcio entre ciencia y humanidades? ¿De qué se priva quien mira el mundo desde una perspectiva excluyente? ¿Quién se anima a enfrentar la fragilidad de sus propias definiciones?
Por algún motivo –o por muchos– el encuentro “Comer” resultó uno de las más convocantes y de los más intensos. La alimentación humana está presente en la mayoría de los graves problemas que plantea la epidemiología contemporánea. Entre la desnutrición y la obesidad se despliega un espectro enorme de situaciones que amenazan la vida y la salud de hombres y mujeres. El conocimiento científico ha crecido mucho más de lo que hubiésemos podido imaginar jamás. Pero las soluciones no llegan, incluso algunos problemas aumentan. Lo que sucede en el mundo real es siempre más complejo que los modelos de laboratorio. También en este caso el conocimiento fragmentario y descontextualizado resultó insuficiente. Es por ello que los investigadores más lúcidos ya no sueñan con encontrar la clave única que responda a todas sus preguntas. Ellos nos enseñaron que ninguna explicación es suficiente, que el conocimiento debe contaminarse mutuamente, que la ilusión de omnipotencia es un obstáculo epistemológico muy serio, que la arrogancia garantiza el fracaso. También nosotros hemos aprendido esa lección y es ésa la razón de encuentros como el que permitió el nacimiento de este libro.
Estuvieron allí una antropóloga dedicada al estudio de la comensalidad en las sociedades humanas a lo largo de toda su evolución, Patrica Aguirre; una médica nutricionista que rompe paradigmas respecto del saber establecido acerca de la alimentación y la conducta dietante sustentando lo que afirma en el más riguroso conocimiento científico, la Dra. Mónica Katz; un sociólogo que pone toda su sagacidad y la potencia de su inteligencia al servicio de una mirada crítica sobre la construcción del gusto y las condiciones que lo determinan en el subsuelo de una cultura, Matías Bruera. Ellos hicieron estallar muchas de nuestras certezas, nos movilizaron hasta hacernos pensar en nuestros propios pensamientos. ¿Cómo no iba a nacer un libro de aquella experiencia? Aquí está la palabra impresa para que podamos acceder a ella con la pausa reflexiva que la lectura permite, para volver sobre estas ideas todas las veces que lo consideremos necesario. Para disfrutarlo, porque el pensamiento también es una forma de la belleza. Porque, aunque tengamos la sensación de que vivimos atormentados por la estupidez, aún hay personas que pueden sustraerse a la trivialidad imperante y nosotros, sus lectores, dispuestos a no perdernos esa oportunidad.
Daniel FlichtentreiJefe de contenidos médicos www.intramed.net
La construcción social del gusto en el comensal moderno
Patricia Aguirre
1. Introducción
Si bien comer no es un evento exclusivamente humano, la forma en que comemos sí lo es. Ésta delimita nuestra humanidad, porque los humanos somos los únicos que cocinamos para comer, y al hacerlo elegimos, ordenamos, procesamos y damos sentido a los nutrientes que nuestro omnivorismo nos permite metabolizar.
La cocina sí es propia de los humanos, aunque los cultivos de hongos de las hormigas, las nueces pisadas y las batatas saladas de los primates, amenacen con recetas animales nuestra práctica culinaria. Seleccionar, crear, combinar, lavar, picar, cortar, mezclar, cocer, servir, compartir y transmitir –lo que hace una “cocina”– es bien humano. Ese comer en comensalidad configura nuestra singularidad ya que une indisolublemente aspectos biológicos (lo que se puede metabolizar) y sociales (lo que se define, se comparte y se transmite como comida). Recuperando a Fischler (1995), “comemos nutrientes y sentidos”, es decir, comemos los productos que necesitamos para vivir, previa selección de nuestras categorías acerca de qué es lo que es bueno para elegir, para preparar, para compartir y para dejar. El comer para los humanos de cualquier tiempo y cualquier latitud no es sólo ingerir nutrientes para mantener la vida: es un proceso complejo que trasciende al comensal, lo sitúa en un tiempo, en una geografía y en una historia con otros, compartiendo, transformando y transmitiendo –real o simbólicamente– aquello que llama “comida” y las razones para comerla.
Comer implica un comensal, una comida y una cultura legitimados como tales. Así, de una manera poco perceptible, en el acto cotidiano de comer se articulan el sujeto y la estructura social. Aquel llamará “mi comida” a lo que una sociedad en un momento histórico produce, distribuye y condiciona diferencialmente para que personas como ese comensal consuman. Y ese comensal reducirá a lo individual –y llamará “mi deseo”, “mi gusto”, “mi posibilidad”– lo que es condicionamiento social (lo que ese grupo, clase, edad, género o función legitima como su comida), cargando con la responsabilidad de reproducir y reproducirse, física y socialmente, de una determinada manera, sin darse cuenta de que su plato fue llenado de estructura antes de que se volcara en él la sopa.
Siendo un elemento clave de la reproducción, de los individuos y de las estructuras sociales, todas las sociedades han puesto especial énfasis en manejar qué comen los sujetos, construyendo socialmente el gusto del comensal.
Por eso, en el homo sapiens no encontramos gustos innatos, aunque sí tendencias, como preferir los sabores dulces y grasos. No hay genes o fisiología de la lengua o de la nariz que indique el gusto, porque el gusto es una construcción social. No gustamos sólo porque tenemos la capacidad de percibir y metabolizar ciertas moléculas; la biología impone restricciones y posibilidades que son comunes a la especie, de manera que deberíamos concluir que si el gusto fuera fisiológico todos encontraríamos agradables o desagradables las mismas cosas. No conoceríamos la creatividad de la cocina gourmet, y Parmentier, Savarín y el Gato Dumas hubieran sido desocupados. Afortunadamente aprendemos a gustar a través de las categorías que le dan sentido a la experiencia. Siendo sujetos de lenguaje, reflexivos, sólo conocemos la realidad por las categorías que creamos para describirla, de manera que las mismas manifestaciones del metabolismo del ají chili (salivación, secreción gástrica y movilidad de los intestinos), son leídas como “desagradables” (por los porteños) y como “agradables” (por los mexicanos).
No hay biología que indique qué comer, más allá de las características omnívoras de la especie que nos condenan a la diversidad y a no encontrar todos los nutrientes en la misma fuente. Cuando tratamos de explicar la diferencia de gustos, y sus cristalizaciones, no debemos recurrir a la genética sino a la cultura que crea las categorías y construye colectivamente los sentidos con que son percibidas las señales biológicas. Esas categorías provienen del otro, ya que nacemos en una sociedad que nos antecede; son categorías que tienen una historia y se despliegan en un tiempo y en una geografía. Es por esto último que comer es un evento situado.
Vamos a analizar cada uno de los vértices de este triángulo culinario: el comensal, la comida y la cultura que los designa como tales, legitimando qué es lo que aquél puede comer para ser un sujeto de ese tiempo, de ese lugar de esa sociedad.
2. El comensal omnívoro humano1
Hace unos 2.500.000 años y coincidiendo con una proporción cada vez mayor de ingesta de proteínas y ácidos grasos en la dieta, se disparan dos procesos simultáneos: crecimiento del encéfalo y acortamiento del intestino (el metabolismo de los vegetales lo necesita largo). De esta manera, las paleoespecies omnívoras que se suceden a partir de los australopitecos afarenses, los mejores candidatos para llamarlos abuelos, tienen todas mayor capacidad y complejidad cerebral, que se evidencia en sus calotas craneanas, pero también en sus logros: herramientas que se suceden con perfección creciente, capacidades de organización y comunicación que transforman su medio y los transforman a su vez.
Proteínas y ácidos grasos ayudarán a sostener un órgano metabólicamente costoso como el cerebro. Leonard (2002: 108)ha calculado que un australopiteco con un cerebro de 450 cm3 debía destinar al funcionamiento de éste el 11% de su energía basal; en cambio, un homo erectus con un cerebro de 900 cm3 necesitaría un 17% de la misma. Proteínas y ácidos servirán también para reducir el tiempo dedicado a la comida, de 16 a 5 horas promedio. Pero hay algo más importante que brinda el omnivorismo al imponer la variedad: la necesidad de cooperación para obtener carne y la obligación de compartirla. A partir del omnivorismo, el acto alimentario se transforma en un acto colectivo y complementario, en el que predomina la comensalidad sobre otras formas primates de alimentación (como la alimentación en suspensión, propia de los braquiadores, o la alimentación vagabunda, por la que cada individuo recoge y come lo que encuentra).
Aunque sea un duro golpe para nuestro narcisismo, probablemente nuestro cerebro se desarrolló en gran medida a expensas del carroñerismo oportunista, tal vez porque estas paleoespecies eran pequeñas de contextura, sin garras ni caninos poderosos, y debieron aprovechar la caza de otros para la supervivencia. Este comportamiento coincide con los comienzos de la utilización de la piedra como herramienta y material, y con la aparición de grandes guijarros con filos toscos, más aptos para desgarrar una presa abatida que para cazar una pieza en movimiento. Donald Johanson ha expuesto también otra hipótesis. Sin competir con la megafauna de la sabana africana, bastaría que una banda de homínidos recogiera la médula de los huesos largos abandonados para obtener una ingesta de proteínas y ácidos grasos capaces de dejar las trazas de zinc que hoy hacen que los designemos omnívoros.
Recién hace 1.500.000 años, con el homo erectus2, la caza colectiva crece de la mano del perfeccionamiento de los instrumentos líticos, ahora tallados de ambos lados: bifaces. Con este homo cazador nuestra especie, que había sido presa durante millones de años, se transforma en predadora. Esta nueva ubicación en la cadena trófica cambia la presión selectiva, la que dependerá menos de los predadores que de la cantidad de alimento que se pueda extraer del medio ambiente. También en esta paleoespecie se registra el uso del fuego, que amplió la gama de lo comestible. Cocer los vegetales no sólo los vuelve más blandos, sino también incrementa el contenido energético disponible o elimina tóxicos. En el caso de los tubérculos, nuestras enzimas no pueden digerir las moléculas de los almidones en estado bruto; pero cocidos, estos complejos de hidratos de carbono pueden ser metabolizados y así proporcionan una mayor cantidad de calorías. A modo de ejemplo, la mandioca amarga sólo se puede consumir cocida dado que pierde su contenido de cianuro. Muy probablemente el homo erectus creó la primera economía donde los recursos se producían y se distribuían en común.
Estos cambios en el comportamiento aumentaron la calidad y estabilidad de la alimentación, y aunque no constituyen de manera exclusiva las razones para que los cerebros crecieran y se complejizaran, desempeñaron un papel decisivo para que esto fuera posible. Una interacción mutua y creciente entre calidad de la dieta y expansión cerebral que conduce a comportamientos sociales más complejos, que lleva a mejores tácticas de obtención de alimentos, y que a su vez vuelve a fomentar la complejización del cerebro, parece un círculo virtuoso y constituye un sistema de retroalimentación positivo que amplifica las capacidades.
Este cambio dietario también parece el responsable de la temprana3 salida de África, relacionada con la extensión del territorio que se necesita para sobrevivir. Un homo erectus, dependiente del alimento animal y con una altura de 1,60 m, hubiera necesitado entre ocho y diez veces el espacio de los pequeños australopitecos vegetarianos que medían alrededor de 1,40 m.
Es en estos procesos donde debemos buscar las claves del comer actual, porque desde el punto de vista temporal hemos vivido millones de años como cazadores-recolectores, no más de diez mil años como agricultores, y apenas ciento cincuenta años produciendo industrialmente nuestra alimentación. Cada proceso modeló un comensal a la medida del contexto social que acercaba su comida a la boca.
El modo de vida de los cazadores-recolectores ha modelado nuestra fisonomía hasta el punto en que podemos decir, sin equivocarnos, que nuestro cuerpo es un cuerpo paleolítico encerrado en un ambiente industrial o postindustrial.
Si hemos de dar crédito a los biólogos moleculares, cuando calculan la velocidad del cambio somático en una mutación viable cada 1.000 años aproximadamente, entonces, dada la duración del paleolítico en comparación con el neolítico y la etapa industrial, nuestro equipaje genómico se modeló en aquellos lejanos contextos de adaptación. Por eso, conviene estudiar qué sucedió en esos días para comprender las causas de algunos problemas alimentarios que nos aquejan hoy.
El homo sapiens biológicamente moderno, que vivió entre el 100.000 y el 10.000 a.C., disfrutó de niveles de bienestar bastante elevados en comparación con los estándares de los que le sucedieron. M. Sahlins (1977)llama a estas economías de caza-recolección “sociedades opulentas primitivas”. Aunque en nuestra imaginación urbana industrial el que vive sin cocina a gas o sin tomar gaseosas tiene una mala calidad de vida, existe evidencia para pensar que nuestros ancestros cazadores-recolectores llevaron una buena vida en lugar de penuria permanente.
Es difícil conciliar la idea de que llevaban una existencia al borde de la inanición cuando los basureros prehistóricos estaban llenos de huesos de los animales consumidos, y sus propios esqueletos dan prueba de que se encontraban bien alimentados (la talla, muy dependiente de la calidad de la alimentación, muestra, en promedio, varones de 1,80 y mujeres de 1,65 m). Veinte mil años después, en el neolítico, los varones no eran más altos de lo que habían sido las mujeres (1,65 m), y éstas no superaban una estatura de 1,53 m. Sólo en tiempos muy recientes, las poblaciones bien alimentadas del mundo desarrollado han vuelto a alcanzar las estaturas características de los pueblos de la edad de piedra (crecimiento secular).
Hoy se acepta que el modelo más cercano a la realidad fue la alternancia de períodos de abundancia–escasez sin que ninguno de ellos fuera determinante, ni la abundancia era obesidad ni la escasez hambruna. No debemos imaginar una única forma de vida paleolítica desarrollada uniformemente en todas las geografías y a través del tiempo. La diversidad de este modo de vida cazador-recolector ha tenido que ser enorme para encontrar soluciones creativas a los problemas que trajo colonizar diferentes continentes, superar cambios climáticos de envergadura –como el avance y retroceso de los glaciares–, e interactuar con otros grupos humanos durante las decenas de miles de años que duró el paleolítico.
Los humanos elaboramos diferentes estrategias para reproducirnos física y socialmente con la mejor calidad de vida que fuimos capaces de imaginar y concretar. Estas estrategias fueron principalmente culturales, incluyendo la habilidad de abstraer generalidades de experiencias particulares y comunicarlas, organizar el grupo humano, dividir el trabajo, perfeccionar las técnicas para proteger a los más débiles e intensificar la producción; su cambio es tan rápido como la problemática que enfrentan. En la alimentación, la principal estrategia adaptativa en contextos de alternancia abundancia-escasez, parece haber sido instar a llevarse puestas las calorías, comiendo cuando se pudiera.
También, en el largo plazo y sin mediar voluntad alguna, por la forma como se estructura el modo de vida paleolítico, que resultó el medio cultural más prolongado desde que estamos en este planeta, la especie como tal pudo desplegar no sólo estrategias culturales sino también estrategias biológicas, como la capacidad de atesorar reservas calóricas para superar la oscilación de alternancia abundancia-escasez.
Desde la publicación de “Nutrición Paleolítica” (Eaton y Konner 1985), los antropólogos han producido diversos modelos para comprender la alimentación de aquellos días. Aunque remarcamos que todos son modelos, no hubo y no se puede hablar de “una sola dieta paleolítica”, ya que la condena omnívora a la variedad nos convirtió en consumidores flexibles. Se registran, entonces, constricciones ecológicas (a veces extremas) y creaciones culturales que adaptan las necesidades a las posibilidades, dando soluciones creativas, a veces comunes, a veces originales. Así, en tanto comensales flexibles, nos hemos adaptado a todas las situaciones posibles, tanto a los entornos polares donde la carne abunda y escasean las verduras, como a los entornos selváticos donde, a la inversa, abundan los vegetales tiernos y conseguir proteínas animales es más dificultoso.
Sin embargo, hay algunas constantes que caracterizan los modelos de alimentación paleolítica (Linderberg 2006), que podríamos resumir en “ensalada con bifecito”. Fue un régimen denso en nutrientes y bajo en grasa y azúcares. Con muchas clases de frutas y vegetales, frutos secos, hongos, carne magra de caza (cerca de un 15% del total), mariscos, insectos y huevos; pocos cereales y legumbres, poca sal, y ningún lácteo, grasa o azúcar refinado.
Analizado a través de los elementos traza, indica alto consumo de hierro de buena biodisponibilidad (hemínico), ingesta de zinc, cobre, manganeso y cromo (probablemente alta en la mayoría de los hábitats), ingesta de selenio variable dependiendo del suelo, y yodo bajo (excepto en ambientes costeros por el consumo de mariscos). Además, molibdeno y flúor probablemente similares a los valores de hoy en día, ya que el sodio se considera 600 veces menor que el promedio de consumo actual. Pocos hidratos de carbono (que entrarán masivamente con la agricultura), alta ingesta proteica pero bajo nivel de grasas (ya que los animales de caza son magros por su actividad), y abundancia de ácidos grasos polinsaturados como consecuencia del tipo de hierbas consumidas. Las fibras, aparentemente, fueron altísimas en comparación con la dieta actual, porque a medida que se domesticaron los vegetales se los seleccionó artificialmente para ser menos amargos y menos fibrosos. La ingesta de calcio y de ácido ascórbico se dio en mucha más alta medida que en nuestro tiempo. Lindeberg (2006) cree que las dietas paleolíticas deberían ser el estándar de referencia para la nutrición humana por su variedad y densidad.
Hay que señalar dos restricciones en todos los modelos: grasas y azúcares (en algún momento se creyó falsamente que configuraban “hambres innatos”). Precisamente, porque fueron tan escasos durante tantos milenios no es extraño que todas las sociedades cazadoras, tanto del pasado como actuales, hayan construido y transmitido un gusto por lo dulce y lo graso. El primero, marcaría fuentes alimentarias seguras –ya que la mayoría de los venenos son amargos e insípidos–, caracterizadas por la energía (azúcares). El segundo, inclinaría la balanza hacia la supervivencia, ya que tener la energía como limitante habría llevado a los cazadores a seleccionar especies ricas en grasas a los efectos de amasar calorías suficientes (Ross 1995: 259-307).
La alimentación de los cazadores-recolectores paleolíticos, al contar con escasos métodos de conservación, debió estar fuertemente condicionada por la alternancia cíclica del ecosistema. Dado que los ecosistemas tienen variaciones de menor o mayor envergadura, en sociedades que no acumulan la primavera y el verano serían períodos de abundancia estacional, ya que amparados por la bonanza consumirían en cantidad, al igual que los cazadores-recolectores actuales. En otoño e invierno, períodos signados por la escasez, las grandes bandas se dispersarían, ya que es más conveniente, para explotar recursos menguantes, dispersarse en grupos pequeños y cubrir un territorio mayor.
En este contexto de alternancia cíclica abundancia-escasez, debió ser vital para la supervivencia disponer de mecanismos fisiológicos adecuados para “llevarse puestas” las calorías en forma de reservas de grasa. Esto es compatible, además, con la dieta de atracón registrada en los recolectores-cazadores actuales, que diariamente consumen todo lo posible, porque confían en que así como comieron hoy, el medio también les brindará sostén mañana.
En 1962, J. V. Neel (1997)señaló la posibilidad de un genotipo ahorrador (thrifty gen). La eficiencia de este mecanismo radicaba en una rápida y masiva liberación de insulina después de una comida abundante, la que minimizaba la hiperglucemia y la glucosuria, lo que permite un mayor depósito de energía. Quienes eran capaces de atesorar más energía estaban mejor preparados para sobrevivir al inevitable período de escasez posterior. Por lo que no es de extrañar que en este contexto de adaptación ecológico y social, durante el largo período del paleolítico, los individuos portadores de estos genes ahorradores tuvieran ventajas selectivas y los transmitieran a sus hijos.
Si esto es así, los alelos con los que están asociadas las enfermedades metabólicas crónicas de hoy –obesidad, aterosclerosis, diabetes–, son de hecho parte del genotipo normal de la humanidad y producto de una selección positiva operada en otros contextos de adaptación que en la actualidad se han convertido en handicaps, y son etiquetados como alelos tendientes a enfermedades.
Sin embargo, si entendemos que la forma de alimentación es un hecho social, podemos concluir que para crearla confluyeron tanto los genes ahorradores como la cultura reguladora. Las regulaciones culturales (en forma de prescripciones, hábitos, costumbres y tabúes) debieron forzar conductas –como la dieta de atracón, la reciprocidad y la comensalidad–, lo que daba sentido al hecho de comer cuando y cuanto se pudiera, con el fin de atesorar energía para los tiempos difíciles.
Este régimen de alimentación (y de vida) modeló un tipo de cuerpo cuyos rastros quedaron marcados en los huesos fósiles y en las pinturas rupestres. Allí, los cazadores recolectores se pintan a sí mismos como seres esbeltos. A veces, como en las cuevas de Tassili del norte de África, un trazo sirve para definir el cuerpo alto, magro, flaco y fibroso de estos pueblos arcaicos.
Las características del cuerpo siempre son modeladas por la forma de vida, de la que dependen tanto la dieta como la tasa de actividad, que en el pasado era más alta: si medimos el gasto energético diario dividido por la tasa de metabolismo basal tendremos un PAL 3 en los cazadores recolectores arcaicos, frente al PAL 2,2 de los agricultores o al PAL 1,2 de los urbanos actuales (Hayes 2005: 151-156).
Pero no debemos echarle la culpa a los genes de los padecimientos del comensal. El destino no está en los genes sino en la sociedad que permite o no su despliegue. Hace 10.000 años el clima cambió, un aumento de la temperatura promedio provocó el derretimiento de los glaciares, las praderas sustituyeron a los bosques, y la megafauna que alimentaba los cazadores paleolíticos, ya sea por el cambio de clima o por la presión de los cazadores, se extinguió. En esos contextos, alimentos marginales en la dieta como cereales y tubérculos pasaron a tener importancia prioritaria. Cerca de 5.000 años después habían cambiado la dieta y la forma de vivir en todo el planeta, y muchos humanos en diferentes latitudes dependían de la agricultura para sobrevivir. El impacto de esta nueva manera de producir y consumir este tipo de alimentos, que a partir de entonces señorean la alimentación de gran parte de los habitantes del planeta, fue gigantesco en los comensales, en la comida y, por supuesto, en las sociedades.
En los primeros tiempos, el pasaje de la alimentación basada en vegetales y carnes magras a cereales y tubérculos cultivados (hidratos de carbono), combinado con el asentamiento en aldeas, trajo una modificación que no sería solamente estética, en el cuerpo alto y magro de los cazadores. Esta revolución de los hidratos de cultivo, con la mala nutrición concomitante –no porque comieran alimentos ricos en hidratos de carbono sino porque sólo comían estos alimentos–, redujo un promedio de 20 cm la altura de la especie y acortó un promedio de 5 años la vida media.
Además, las labores propias de la agricultura condicionaron la aparición de enfermedades específicas: artritis y artrosis de vértebras cervicales, lumbares, rodilla y dedo gordo del pie (comprometidos en la molienda y característicos de los esqueletos femeninos), y rotura y desgaste dental (Molleson 1994). Se sumó a ellas el hacinamiento, resultante del sedentarismo, junto con la contaminación de los acuíferos. Estos factores, combinados con una alimentación que había perdido diversidad a favor de la continuidad, hicieron que aparecieran por primera vez las enfermedades masivas: las epidemias. A pesar de esta caída en la calidad de vida, la población se multiplicó por cuarenta en 4.000 años. Aunque había aumentado la cantidad de alimentos, se sacrificó la variedad restringiéndose la dieta a un alimentoprincipal (staple food), generalmente un cereal o un tubérculo complementado con productos cárnicos y lácteos donde había explotación pecuaria. A partir de entonces la problemática alimentaria se estructura sobre la falta. Esto trajo aparejado que cuando faltaba el staple aparecía el hambre; en cambio, cuando faltaban sus complementos, la población quedaba condenada a la desnutrición crónica por falta de micronutrientes.
Sin embargo, la posibilidad de obtener excedentes que brindara la agricultura dio origen a muchas de las instituciones sociales que conocemos en la actualidad: las sociedades divididas en clases, castas o estratos jerárquicos, la administración estatal, la institución de la guerra como la conocemos y también la pobreza, por exclusión de la comida.
Es en las sociedades estatales, con estratos jerárquicos, donde el excedente agrario se redistribuye de manera desigual; y es allí también donde aparecerán por lo menos dos maneras de vivir (y de comer): la alta y la baja cocina. La primera es la cocina de la corte, una cocina pública, cuya manifestación más conocida es el banquete o la orgía. Es la que puede consumir el 10% de la población (los aristócratas). Es también la cocina de la abundancia, con multiplicidad de alimentos, incluso ingredientes exóticos, fruto del comercio de largo alcance con cocineros varones que combinan diferentes tradiciones, con normas y reglas de comportamiento que marcan la etiqueta de la mesa y excluyen a los que no saben seguirlas. Es una cocina espectáculo. De hecho, en la Europa renacentista, los Médici paseaban las fuentes por la plaza para que el pueblo las admirara antes de servirlas en el banquete.
La baja cocina o cocina campesina es la que ha comido el 90% de la población y ahora forma las cocinas tradicionales. Con pocos ingredientes, donde señorea los platos un cereal o un tubérculo (a veces sin otra cosa), es una cocina de carestía, popular, monótona, simple y privada: organizada por las mujeres-cocineras para la familia dentro del hogar. Combina de mil formas pocos ingredientes para dar platos distintos.