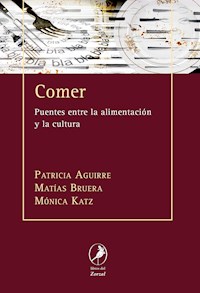Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Capital Intelectual
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La comida no es algo aislado, sino un producto de las relaciones sociales, del sistema económico y hasta de los valores de la sociedad. Es un hecho social total. Para entenderla, Patricia Aguirre propone dejar de lado las miradas simplistas y las consignas vacías y explorar la complejidad de un tema en el que se entrelazan las finanzas, el capitalismo, la geopolítica, el metabolismo, el hábitat y los imaginarios globalizados… Devorando el planeta es un libro que nos cuenta cómo llegamos hasta acá con un sistema alimentario que, guiado por la lógica del mercado, atenta contra la salud de millones de personas. Pero no se queda en simple cuestionamiento, sino que avanza un paso más y explica cuáles son los modos y las tecnologías para que los Estados, las comunidades y los individuos apunten a cambiar al mundo y nuestro modo de relacionarnos con él. Y este empieza por lo más simple y lo más cotidiano: nuestra forma de comer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Devorando el planeta
Patricia Aguirre
Devorando el planeta
Aguirre, Patricia
Devorando el planeta : cambiar la alimentación para cambiar el mundo / Patricia Aguirre ; coordinación general de Creusa Muñoz. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Capital Intelectual, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-614-651-7
1. Consumo Alimentario. I. Muñoz, Creusa , coord. II. Título.
CDD 363.856
© de la presente edición, Capital Intelectual S.A., 2022.
Director: José Natanson
Coordinadora de Capital Intelectual: Creusa Muñoz
Diseño de portada: Emmanuel Prado
Diagramación: Daniela Coduto
Edición: Gabriela Saidon
Corrección: Juan Amitrano
© Patricia Aguirre
© Capital Intelectual, 2022
Paraguay 1535 (C1061ABC), Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (+5411) 4872-1300
www.editorialcapin.com.ar
Hecho el depósito que indica la Ley 11.723. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento sin el permiso escrito de la editorial.
Primera edición en formato digital: febrero de 2022
Versión: 1.0
Digitalización: Proyecto 451
A modo de prólogo
Si cambiamos la alimentación, cambia el mundo
Desde hace 40 años me dedico a la antropología alimentaria. En ese lapso participé en el proceso que transformó la mayoría de las sociedades humanas de sociedades de restricción calórica (donde no había comida suficiente para toda la población) a sociedades de abundancia (donde hay sobreconsumo). Este pasaje determinó que las preocupaciones epidemiológicas pasaran de la desnutrición a la obesidad.
Durante el último medio siglo, el cambio en las relaciones de producción, en la tecnología, en las comunicaciones, en la manera de pensar el mundo y al otro, por lo tanto, el cambio en la alimentación, fue radical.
La alimentación es producto de las relaciones sociales: al ser resultado de una manera de concebir el mundo, designa algunos comestibles como “comida” y otros, como “incomibles”. Es el resultado de organizar la sociedad aplicando tecnología para extraer del medioambiente lo que se considera bueno, rico y saludable; de la manera aceptada de distribuir los alimentos y de los usos sociales de esos alimentos a despecho de sus cualidades nutricionales.
Amor, poder, seguridad, piedad, distinción, pertenencia, solidaridad, premios y castigos se efectivizan en y con la comida. En el nivel individual, con lo que comemos enviamos signos manifiestos acerca de quiénes somos y el lugar que ocupamos en la sociedad. Este consumo producirá respuestas –es decir, relaciones sociales– de aceptación, rechazo o indiferencia según el interlocutor y el medio.
Lo que comemos nos permite mantener y reproducir la vida, en un doble sentido biológico y social. Nos permite tener la energía suficiente para desplegar una vida activa y sana (o no) y dejar descendencia. Y, a la vez, lo que comemos llega a nosotros a través de cadenas de producción-distribución-consumo que permiten al sistema social mantenerse en el tiempo y ampliarse en el espacio. En ese sentido, la alimentación es parte de la reproducción social tanto de las estructuras económicas como de los valores que dan sentido a perpetuarlas o transformarlas.
Producto y productora de relaciones sociales, la comida es, entonces, un hecho social total, como quería el antropólogo Francés Marcel Mauss, que une indisolublemente nutrientes y sentidos (Fischler, 1995). En este libro me propongo desarrollar, a partir de esa premisa conceptual de la comida como hecho social, producto y productora de relaciones sociales, una hipótesis fuerte: estamos devorando el planeta.
Tomaré como base mis trabajos Women and Diabetes (2009), Cocinar y comer en Argentina hoy (2015) y Una historia social de la comida (2017), donde muchas de las ideas que desarrollaremos aquí están esbozadas.
Abordaré las tendencias dominantes en la alimentación actual y la necesidad de cambiarlas ¡ya!
Estamos agotando recursos no renovables como el petróleo, derrochando recursos escasos como el agua y dilapidando recursos renovables como la biota (la vida orgánica sobre la Tierra).
Comemos el petróleo en forma de fertilizantes y agroquímicos en nuestras cosechas, lo comemos en forma de combustible en cada transporte que lleva nuestros alimentos de un hemisferio al otro. Es claro que bebemos parte del escaso 3% del agua dulce que tiene nuestro mundo, pero también la tomamos contenida en los granos, las frutas y las carnes que dependen de ese porcentaje. Como omnívoros, encontramos los nutrientes necesarios para nuestra comida en distintas fuentes. Devoramos todo tipo de plantas, animales, hongos, algas y hasta protozoos (aunque enfermemos, ya que Plasmodium spp.Trypanosoma o Leishmania también son ingeridos, aunque no sean comida). Y comemos los recursos del planeta irracionalmente, engulléndolos con avidez y rapidez, como si estuviésemos ansiosos por terminar con todo. ¡Por eso devoramos!
Comer así no es sostenible, no solo hay recursos que no se pueden renovar (como los minerales que vinieron de las estrellas), sino que tampoco le estamos dando tiempo al ecosistema para recuperarse de la extracción desenfrenada de aquellos recursos que sí son renovables. No reponemos los bosques que talamos sino que los sustituimos por pastizales. No dejamos reproducirse a los peces en el océano, sino que los pescamos hasta la extinción. No manejamos el agua de riego, sino que hemos inventado una palabra, “desertificación”, para designar el proceso de desertización producida por los humanos en nuestra necedad. Y los ejemplos se multiplican: contaminación, polución, emisión de gases de efecto invernadero hasta que cambiamos el clima del planeta, que se calienta peligrosamente cuando, sin intervención humana, se calculaba que debía enfriarse dando paso a otra glaciación, según el geofísico serbio Milutin Milanković, quien en 1915 combinó en ciclos recurrentes los cambios en el eje de la Tierra (ampliación y precesión) y la excentricidad de la órbita.
No hay dónde esconderse, no hay cómo zafar. Aunque algunos pocos puedan pensar que pertenecerán a la pequeña minoría de afortunados que usará los recursos de la Tierra para llevar “bestiaplañete contaminación” –como decía Mafalda, esa genial creación del historietista mendocino Joaquín Lavado, Quino– a otros mundos, esta ilusión, a la mayoría, no nos sirve.
No hay hacia dónde huir. Tenemos que evitar el colapso aquí y ahora, por nosotros, en defensa propia, y para nuestros hijos, nuestros nietos, y las generaciones por venir. Ellos tienen derecho a heredar la Tierra (como planeta y no como posesión) y se lo estamos negando. O peor: lo que les dejaremos será, antes que una posibilidad, un tremendo problema.
Este libro tiene un final abierto que dependerá solo en cierta medida de nuestras acciones, de lo que estemos dispuestos a hacer para cambiar la catastrófica situación de la alimentación actual.
Utilizo la primera persona del plural, nosotros, porque todos contribuimos a devorar el planeta, aunque no en igual medida. Quien apenas come, no tiene agua potable y jamás viajó en avión, tiene mucha menos responsabilidad que el ejecutivo de un holding alimentario que explota lo que queda del terreno que una vez ocupó el Amazonas. Paradójicamente, el primero pagará antes y más caro por su escasa cuota de responsabilidad porque sufrirá antes los efectos de la depredación, el extractivismo, la contaminación, el ajuste y el cambio climático.
Sin embargo, estamos a tiempo de cambiar.
No podemos separar la manera de comer de la manera de vivir en sociedad. Dicho de otro modo, existe una sinergia entre el subsistema agroalimentario y el subsistema económico político que son los determinantes de la cocina y la comida. Y estas formas de comer y de vivir determinarán la manera en que esa población enferme y muera. Abordar el sistema alimentario como sistema complejo (es decir, abierto al medio, como los seres vivos) con capacidad de equilibrarse, cambiar, autorganizarse y aun estallar nos permite ver cómo alimentación, economía, política y epidemiología se condicionan mutuamente de manera que lo que pasa en un campo incide necesariamente en el otro.
Uno de los problemas de la manera de comer actual en las sociedades occidentales, urbanas, industriales –que globalizaron su forma de vida arrasando con otras sociedades con organizaciones distintas y alimentaciones distintas– fue reducir la diversidad alimentaria, al privilegiar cantidad sobre variedad, hasta hacer que en el mundo actual 8 especies expliquen el 70% del consumo alimentario de 7.500 millones de personas.
Otro de los problemas que toda la población del planeta heredará es que por, imperio del modo de producción, todos los ecosistemas están altamente transformados. No solo los dedicados a la producción agroindustrial, y no solo por la presión de la frontera agropecuaria que se extiende sin cesar avanzando sobre tierras vírgenes, selvas, humedales, sino que el aire y el agua están fuertemente intervenidos. La atmósfera que carga con los humos de nuestras chimeneas devuelve lluvia ácida (desgraciadamente, no en el mismo lugar en que se produce); gases que se pensaban inertes lo son solo en los primeros metros, más arriba, devoran la capa de ozono y dejan entrar peligrosos rayos ultravioletas. El océano es el mayor basurero a cielo abierto que pudimos crear. También es el lugar de la mayor depredación de especies (comestibles o no). La intervención humana ha producido un aumento de la temperatura de las aguas, que acidifica los mares, blanquea corales, extingue especies, modifica corrientes e intensifica tornados.
La producción agroalimentaria es en gran medida responsable del emporcamiento generalizado del planeta y a lo largo de toda la cadena, desde la producción primaria (agricultura, ganadería, pesca) y la secundaria (industria) hasta la distribución a través de cadenas mayoristas-minoristas de nivel planetario (que hacen que la huella de carbono por transporte sea más significativa que los nutrientes que puede aportar un alimento). No debemos olvidar que no se distribuyen alimentos sino mercancías alimentarias, prolijamente protegidas en envases provistos por recursos minerales no renovables: latas de acero (hojalata) o aluminio o envases de plástico obtenidos por polimerización del petróleo que, después de haber contaminado tierras y mares, recién ahora empiezan a hacerse de maíz o celulosa, es decir, más fácilmente degradables.
Este tipo de producción y distribución resulta justificado por el consumo conspicuo, inducido para mantener andando la rueda de la ganancia. Porque no comemos lo que necesitamos, sino lo que nos quieren vender, y un aparato publicitario monstruoso se encarga de estimular el consumo de productos innecesarios, para seguir alimentando el sistema con más de lo mismo, en una espiral amplificadora que no podemos sino sospechar cómo termina.
Las consecuencias son cada vez más notorias: de la explotación, fragilización, desertificación, contaminación y extinción de los ecosistemas locales pasamos a la globalización pandémica del cambio climático, que cada día se acelera más. El hielo antártico se está derritiendo siete veces más rápido que hace cuatro décadas y el de Groenlandia, cuatro veces más rápido de lo previsto. La tasa de extinción de especies parece ser más rápida que durante el Pérmico (cuando desapareció el 90% de la vida sobre el planeta), y no entendemos que somos parte de la vida que estamos destruyendo aceleradamente.
Destruimos el único planeta que podemos habitar. Los gases de efecto invernadero que liberan nuestros campos de monocultivo químico, los gases de nuestros rebaños, las chimeneas de nuestras fábricas, los escapes de nuestros transportes, la energía con que cocinamos y la putrefacción de los restos contribuyen al efecto invernadero, hasta los gases con que durante 50 años refrigeramos los alimentos para conservarlos siguen destruyendo la fina capa de ozono que nos protege de la peligrosa radiación ultravioleta del sol.
Estamos acabando con nuestro planeta, lo estamos devorando, pero hacerlo no nos hizo ni más sanos ni más felices, solo más pobres y más gordos. ¿Valió la pena?
La carga de enfermedad que conlleva nuestra manera de comer es preocupante. En otros siglos, el problema era la falta, las hambrunas asolaban regiones enteras. Hoy, el exceso hace lo mismo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que, gracias al sobrepeso, esta generación reducirá en cinco años la esperanza de vida respecto de la de sus padres. Una sociedad que no produce ni distribuye “bien” era esperable que tampoco consumiera “bien”. Todos comemos “mal”, por imperio de los alimentos mismos, por elecciones insalubres, por falta de acceso económico o cultural, por la vida que llevamos que nos empuja a “solucionar” el problema de la comida con chatarra ultraprocesada. Y está “mal” desde todos los estándares, ecológicos, económicos, culturales y nutricionales. No es extraño que la alimentación inadecuada se encuentre en la base del 60% de las enfermedades que aquejan las sociedades occidentales.
Nuestro futuro es sombrío. Pero este libro pretende ser optimista y señalar que hay alternativas, que ya están en marcha diferentes opciones para cambiar la alimentación y la sociedad que la ha llevado a este punto crítico.
Si efectivamente existe una sinergia entre el sistema agroalimentario y el sistema económico político, entonces se puede cambiar el mundo cambiando la alimentación. La pregunta no es si se puede: la pregunta más importante es si estamos a tiempo.
Capítulo 1
Comemos comida
Porque nuestra comida es producto y produce relaciones sociales podemos decir que comemos como vivimos y nos enfermamos como comemos.
Comemos para nutrirnos y para relacionarnos con otros. Lo que hacemos como comensales nos toca y, además, siempre implica al otro, ya sea medioambiente, sujeto, alma, sistema social, como quiera que concibamos ese otro, ese sin el cual yo no soy. Aunque nuestra sociedad entroniza la decisión individual, en tanto nuestra especie es omnívora (desde hace unos dos millones y medio de años) la alimentación es un acto social que siempre implica al otro. Tal vez sea un hecho anclado en nuestro pasado evolutivo que para cumplir nuestro omnivorismo la organización social haya proporcionado la respuesta que la anatomía no daba. Sin garras ni caninos poderosos, al actuar en conjunto convertimos la alimentación en un acto colectivo y complementario, conseguimos, distribuimos y consumimos la comida en conjunto. Desde entonces comemos con los otros compartiendo la comida: somos comensales.
Pero más tarde, sujetos atravesados por las categorías del lenguaje, lo que aprendimos a considerar nuestro cuerpo, nuestro “afuera” de la alimentación habla de nuestros límites como sujetos: ¿hasta dónde llegamos? Si mi límite es la boca cuidaré lo que me llevo a ella, si mi límite es la piel cuidaré dónde me muevo, si me educaron para considerarme parte inseparable de un súper organismo colectivo y transgeneracional –llamado “familia”– en donde residen la identidad, el honor, el patrimonio o el sentido, entonces actuaré con y por ese colectivo y la reciprocidad al compartir la comida será tan natural como el trayecto interno del bolo alimenticio. En cambio, si viviendo en soledad, obligada o elegida, he sido formateado para creerme un individuo autosuficiente cuyas decisiones personales, únicas y racionales solo a sí mismo competen, probablemente no elija compartir la comida casera en la mesa, sino sea parte de la masa de comensales solitarios que “solucionan” el problema de comer con rápidos y prácticos envases en porciones individuales de productos ultraprocesados. Así como conciba mi corporalidad, así comeré, y lo que coma determinará mi corporalidad.
Aunque necesitamos nutrirnos, los humanos no comemos “nutrientes”; en realidad, comemos comida que está formada por alimentos procesados y combinados de una manera culturalmente aceptada. Dentro de las sustancias comestibles a las que designamos como alimentos y que son susceptibles de transformarse en comida (diferentes de otras sustancias, como los fármacos, que, aunque sean muy beneficiosos, los consideramos incomibles), son estos alimentos los que contienen los nutrientes. Aunque los químicos, nutricionistas y médicos piensen en términos de nutrientes, la mayoría de los comensales piensan en términos de alimentos, que son el envase natural de esos nutrientes (no se pide cloruro de sodio, se pide sal). No comemos glucosa, sino miel (donde, además del nutriente glucosa y otros azúcares hay una concentración excepcional de aminoácidos, ácidos grasos, enzimas y minerales).
Comemos alimentos que si bien contienen los nutrientes que necesitamos para vivir, estos solo aparecen en nuestra conciencia por arte de la publicidad o del conocimiento profesional, ya que en la naturaleza, como en la percepción de los comensales, esos nutrientes se encuentran “envasados” en forma de alimentos.
Por ejemplo, ¿quién aceptaría comer esto?
Agua, 168 g; 118 kcal, carbohidratos, 30 g; proteínas, 0,38 g; fibras (celulosa y lignina), 5,4g; lípidos, 0,8 g; potasio, 230 mg; calcio, 14 mg; fósforo, 14 mg; magnesio, 10 mg; azufre, 10 mg; hierro, 0,36 mg; vitamina B3 (niacina), 0,34 mg; vitamina A, 106 U.I.; vitamina E, 0,4 mg.
Probablemente nadie, porque se trata de una lista de nutrientes, aunque son sustancias comestibles, no se perciben ni, por lo tanto, se aceptan como comida. Solo en el intestino humano y en los libros académicos la comida se encuentra en esta forma. En la vida, estos nutrientes componen un alimento: una manzana.
De la misma manera, decimos que “tomamos agua” y no que ingerimos dos moléculas de hidrógeno por cada una de oxígeno, aunque el agua tenga esta composición.
Al nombrar los alimentos como tales, estamos separando el mundo social del natural, usamos categorías culturales que hablan con un lenguaje de una historia, un aprendizaje, una producción, que le dan sentido a comer eso.
Cuando ingerimos un alimento comemos al mismo tiempo los nutrientes y los sentidos que hacen que ese alimento sea lo que es, porque la comida de los humanos une indisolublemente naturaleza y cultura, la sustancia y el valor que le damos a comerla, prepararla y compartirla.
No negamos que al comer nos nutrimos: comemos para vivir, para reponer la energía gastada en el proceso del hacer diario y para reproducirnos tanto física como socialmente.
Pero también comemos porque ese comer “tiene sentido”, y no solo para mantener y reproducir nuestra biología: comemos con otros, en una sociedad que nos antecede, en la que aprendimos a comer lo que esa sociedad considera comestible y rechazamos lo que aprendimos a llamar “incomible”. Comemos por infinitas razones más allá de la estricta nutrición.
Los humanos usamos la comida como parte de la vida social. La palabra “comer” deriva del verbo latino comedere, compuesto por la raíz edere,“ingerir” (de la que también derivan el eat inglés y el essen alemán) y el prefijo com (con otros). Comedere fue para los romanos “ingerir con otros”, (y también “devorar”, en el sentido de “comer todo”) así que la definición de “comer” del idioma español incluye al otro.
Comiendo juntos generamos relaciones. Desde el momento de nacer, la lactancia crea vínculos, y aunque se podría pensar que, en tanto mamíferos, madre e hijo no hacen otra cosa que cumplir con su mandato evolutivo, es la cultura la que construye el vínculo al proveer las categorías (amor, protección, cuidado) de pensamiento para leer en clave simbólica la alimentación natural de los mamíferos que somos y darle sentido en términos comprensibles para los actores y su entorno. Entonces la lactancia será exitosa, feliz, problemática, sana, escasa, adecuada, dolorosa, cómoda, suficiente, valiosa, sacrificada, entre otras categorías que nos permitirán pensar en términos culturales el mandato lácteo de la especie y construir un sistema lingüístico simbólico. Vínculos psicológicos, más resistentes que las cadenas, entre esos dos individuos que serán una madre amamantante, cuidadora, y un hijo amamantado y cuidado en lugar de hembra y cría.
Comemos con otros, desde los lejanos días en que el omnivorismo marcó a fuego a nuestros ancestros homínidos condenándolos a buscar sus nutrientes en diferentes fuentes. Presas en un mundo de predadores, debimos transformar la obtención de carne, sin garras ni caninos poderosos, en una tarea colectiva y complementaria. Porque salimos a buscar en conjunto, comimos lo recogido también en conjunto: compartiendo, tanto con aquellos que eran fundamentales para asegurar la obtención, como con aquellos que no colaboraban, bebés, viejos, enfermos, que había que cuidar: esa es la conducta comensal.
Como especie social atravesada por el lenguaje, conseguir y compartir alimentos con otros implica planificar, realizar, evaluar, transmitir, pensar y comunicarnos. Por eso el biólogo español Faustino Cordón dice que cocinar nos hizo como especie, asociando el surgimiento de la cocina como proceso al surgimiento del pensamiento complejo propio de los humanos. En todos los tiempos, todos los pueblos recortan un grupo específico de sustancias a las que llaman “alimentos” dejando otras con tantos nutrientes como las primeras, a las que desprecian por considerarlas “incomibles, asquerosidades, yuyos, tabú, porquerías”. De ninguna manera natural, el origen de esa categoría es social; es la experiencia acumulada del grupo comensal la que incluye o excluye productos en la categoría “comida”. A sistemas sociales distintos corresponden clasificaciones diferentes de lo que se llama alimento (y viceversa).
¿Debemos pensar que “sobre gustos no hay nada escrito” o se pueden establecer regularidades en esta construcción social de lo que se llama comida, alimentos, comestibles? ¿Qué hace que algunos comestibles se transformen en comida? Hay algunas pistas: mientras la biología diversifica, la cultura actúa estableciendo regularidades y especificidades. La regularidad es consecuencia del aprendizaje de las normas y conductas apropiadas, ya que la alimentación es el primer aprendizaje social del ser humano: aprendemos a comer como aprendemos a hablar; nuestra cultura define, regula y transmite qué se transforma en comida y qué no antes que la fisiología del producto o del comensal, aunque ambas sean, precisamente, sus limitantes.
Dentro de los comestibles, por lo general las sustancias culturalmente seleccionadas como tales que serán transformadas en alimentos tienen ventajas ecológicas, económicas o nutricionales sobre los evitados, pero, para no pecar de racionalismo extremo, hay que considerar que también existe un “arbitrario cultural” que mantiene el consumo de alimentos y preparaciones que no aportan ventajas materiales, sino simbólicas, como la identidad que brinda compartir un pasado común.
El arbitrario cultural en antropología alimentaria es una categoría que tiene su raíz en la arbitrariedad del símbolo y su fundamentación etnográfica en los trabajos de Igor de Garine en África en los sesenta.
En entornos marítimos, los peces y bivalvos entran en la categoría “comida” (porque conllevan una ventaja ecológica).
En las forestas lluviosas, donde abundan los insectos y los mamíferos son escasos o agresivos, la comida incluye larvas, mientras que no suelen entrar en el menú de los pueblos que comparten praderas con herbívoros mansos, donde la ventaja económica está en obtener la carne de estos animales en lugar de juntar los millones de larvas que equivalen a su peso.
Hay casos en que la conveniencia de algunos alimentos supera el riesgo de su obtención y entran en la categoría “comida” por varias ventajas simultáneas; por ejemplo: la miel. A pesar de la resistencia de las abejas, fue durante milenios la fuente más concentrada y apreciada de sabor dulce y calorías seguras (ya que los venenos son amargos o insípidos, pero no dulces). Por sus ventajas económicas y nutricionales, la miel entró en la categoría “comida” en todos los lugares donde la humanidad se topó con abejas.
Al revés, algunas sustancias, por más comestibles que sean, apenas valen el esfuerzo que hay que hacer para conseguirlas, por lo que no entran en la categoría “comida” por mucho que nos gusten. Por ejemplo, las orquídeas segregan glucosa, pero la energía que requiere recolectarla es mayor que el aporte de sus dispersas gotitas de azúcar, así que los humanos de todas las latitudes se la dejamos a los insectos y a los colibríes.
Otros productos comestibles, aunque sean abundantes como los tallos ricos en celulosa de plantas como el palmito, brindan pocos aportes, ya que el intestino apenas puede con ellos. Entran en una categoría ambigua, como “alimentos sustitutos” o “alimentos de carestía”. Es el caso del palmito, del cual comemos solo la punta tierna aunque en la selva, donde se cosecha silvestre, la pobreza de los recolectores hace que vendan el ápice y se coman (cortándolos en cintas finitas, como fideos) los tallos fibrosos, poco nutritivos pero funcionales, ya que aumentan la sensación de saciedad.
Pero, además de causas materiales para formar parte de la categoría “comida”, hay un “arbitrario cultural” que valoriza o rechaza, por causas relacionadas con ciertos valores en el marco de una cultura determinada.
Por eso un pez venenoso como el pez globo será objeto de cuidadosa preparación para tratar de evitar que el cocinero pierda su prestigio y el comensal, su vida, como en el caso del fugu, en Japón. Allí, en los restaurantes autorizados, quienes tienen valor y dinero suficiente se enfrentan a una comida que puede costarles la vida. ¿Van a nutrirse? No, van a gozar de una experiencia vital, en una ceremonia única (y tal vez última), en comunión con los valores propios de su cultura, en la que la valentía, el honor, la tradición y la muerte se sirven al plato y que a los extraños nos asombra. Hay que señalar que el porcentaje de muertes en el sistema de restauración es bajo porque los cocineros se preparan 3 años para cocinar con bajo riesgo; la mayoría de las muertes se registran entre pescadores sin experiencia en la cocina.
Aquello que los humanos de diferentes tiempos, culturas y ambientes llamamos “comida”, no coincide totalmente con lo comestible. Ni aun en ambientes con recursos escasos, los humanos nos hemos comido todo lo comestible.
Los alimentos que integran la categoría “comida” gozan de una estabilidad y una flexibilidad intrigantes. Es estable porque, respondiendo a elementos estructurantes (adaptabilidad ecológica, beneficios económicos o nutricionales, aun el arbitrario cultural), se supone que cambiarán lentamente, al moroso ritmo de las estructuras que los sostienen. La palabra fan (“arroz”) en China se usa para designar el cereal y la comida. La palabra “carne” en la llanura pampeana designa solo la carne bovina aunque pollo y pescado también son carnes. Esta fusión da cuenta de la estabilidad de la categoría “comida”, sobre la que se construyen las prácticas (la cocina) y las representaciones (la identidad alimentaria).
Definida local y culturalmente, toda comida conlleva características etnocéntricas, pero este etnocentrismo tiene una aceptación diferente si se trata de pobres o de ricos. Porque cuando se habla de hambrientos se habla de pobreza, y cuando los pobres rechazan alimentos porque no entran en su concepción del mundo, se los estigmatiza como ignorantes. Al revés, cuando países y personas en posición dominante se niegan a comer alimentos nutricionalmente densos (naranjas) y los reemplazan con otros más caros y menos saludables (jugos químicos o gaseosas), se lo considera como decisión, poder de compra, libertad y gusto. El poder de designar qué es la buena comida es una lucha en la que cada sector trata de imponer la definición más acorde a sus intereses.
La estabilidad de lo que se llama “comida” puede no flexibilizarse ni aun en situaciones extremas. En Irlanda, entre 1845 y 1848, después de que fracasara la cosecha de papas por 3 años consecutivos (y cuando había muerto cerca del 30% de la población pobre, que basaba su subsistencia en ellas), el primer ministro británico Robert Peel importó maíz, pensando que si los campesinos pobres de Italia se alimentaban y subsistían con polenta, los irlandeses también lo harían. La hambruna se hubiera moderado bajando el precio de trigo, centeno o cebada que –en cambio– se exportaron. La harina de maíz, fue rechazada por la población, que la denominó “arsénico de Peel”, en la convicción de que las autoridades inglesas buscaban eliminar antes que cuidar a los hambrientos.
Pero, al mismo tiempo, es conocida la flexibilidad de la categoría que, ante situaciones extremas, integra a la olla sustancias que antes no eran elegibles o de categorías marginales, como las comidas de carestía o alimentos sustitutos, e incluso convierte en comida sustancias que antes se consideraban incomibles. Las mascotas, gatos, aves o perros, que tienen nombre y estatus de sujeto, en situaciones de carencia extrema muchas veces han terminado en la cena –en ese orden– brindando su última colaboración doméstica. Alimañas y yuyos entran en el menú ante la falta. Lo mismo ocurre con los frutos silvestres de recolección. La idea de “pan salvaje” o “pan del bosque” señalaba la complementación del trigo con frutos silvestres durante la Edad Media europea. Hay registros en la Europa medieval de que, ante hambrunas recurrentes, se llegó a “estirar” la harina para amasar el pan con polvo de huesos extraídos de los cementerios. Incluso fuertes prohibiciones, como el consumo de carne humana, pueden levantarse o flexibilizarse ante el hambre. Hasta fines del siglo XIX, la “ley del mar” disculpaba la antropofagia de los náufragos ante la extrema necesidad.
La flexibilidad categorial de lo que se considera comida se observa diariamente con la publicidad de alimentos industriales que convierte en deseables productos antes imposibles. Si a un ejecutivo porteño en los ochenta le hubieran dicho que una década después iba a pagar una fortuna por comer un pequeño rollo de algas con arroz frío y pescado crudo no lo hubiese creído. Años más tarde, el sushi había sido convertido en comida de prestigio y era revestido de sofisticación y salubridad, lo que justificaba pagar precios exorbitantes.
¿Esto quiere decir que cada caso es único y que es imposible predecir cómo reaccionará la sociedad frente a la necesidad de un cambio en sus patrones de consumo?
Una pista para prever la estabilidad o flexibilidad de la categoría es ubicarla en el centro o la periferia de los procesos de estructuración social. Productos como el arroz en china o el maíz en América Central, que durante milenios han sostenido la vida y las instituciones, tardarán más en cambiar que aquellos periféricos. En 1950, el yogur, en Buenos Aires, era un sucedáneo de la leche con un valor curativo agregado. En 1982 fue muy fácil para la reconvertida industria láctea extender su nicho de mercado a personas sanas que querían conservar su salud.
También hay que analizar si el tipo de cambio implica la desaparición de un patrón (como transformar a todos los porteños en vegetarianos) o modificaciones sobre el mismo patrón (salchichas o hamburguesas reemplazando el bife). Porque para la prohibición es más fácil mantener el tabú total. Ninguna religión dice “no comerás más que un pedacito de ese animal”, sino: “no comerás ese animal”. En cambio, para la instalación de una práctica es más fácil empezar de a poco. El uso del vino en la religión habilita el vino en la mesa.
Lo comestible, nutriente, biológicamente asimilable, se encuentra organizado en alimentos y, al prepararlos (pelarlos, cortarlos, combinarlos, cocerlos, condimentarlos) en platos de comidaque se consumen bajo ciertas reglas de comensalidad que establecen cuándo, dónde, cómo, qué y con quiénes se puede comer cada cosa, se configura una “cocina”.
La palabra “cocina” refiere al lugar dedicado a cocinar, el aparato donde se cuecen las preparaciones y el modelo bajo el cual se organiza la comida. A partir de aquí usaré el término con este último significado, como el formato que un grupo humano le impone a la comida. Aunque no desconocemos primates que lavan tubérculos en el mar para después consumirlos salados (es decir, lavan y condimentan) o que las hormigas “ordeñan” pulgones o “fermentan” hojas para formar un hongo alimenticio, tales “preparaciones” animales no las consideramos “cocina”. Para que exista tal cosa hay consenso en que –además del deseo consciente y reflexivo que hasta ahora solo hemos visto en los humanos– debe tener 5 elementos: alimentos característicos, generalmente regionales, preparaciones y saborizantes propios, reglas de comensalidad compartidas y un sistema de transmisión garantizada.
Para todos los que compartimos una cocina, esta “gramática” culinaria que gobierna la articulación de los alimentos en platos de comida dentro de la cocina, está tan internalizada y nos resulta tan cotidiana, que no la tomamos en cuenta. Por eso consideramos normal comer bife en el almuerzo y no en el desayuno. Sin embargo, nada de esto es normal aunque se hayan naturalizado y normalizado. Ningún horario, ninguna combinación, ninguna categorización de “festivo” o “prestigioso” tienen que ver con la molécula de proteína de la carne, sino con el estilo de vida de los comensales. Porque las categorías sociales que dan forma y sentido a las sustancias comestibles para hacerlas comida están presentes de forma tan silenciosa y permanente que no las percibimos y pensamos que siempre ha sido así, negando su historicidad.
Al obviar las características sociales solemos considerar nuestra comida como un hecho natural o biológico, despojado de historia, inmutable. Esta naturalización oscurece, opaca y oculta las relaciones sociales que atraviesan el plato. Por eso este libro, porque no nos damos cuenta de que con nuestro comer, en realidad, devoramos el planeta. Y no por los nutrientes, ni por los alimentos ni por la cocina, sino por las relaciones económicas, ecológicas, sociales que establecemos como legítimas para obtenerlos, compartirlos y desecharlos. Esta oscuridad de los fenómenos sociales se produce porque, al pertenecer y compartir los sistemas de clasificación, parece que tales normas y valores fueran inherentes al funcionamiento mismo de las cosas y, en el caso de la comida, fueran dependientes de la química de los productos, velando las relaciones sociales.
Naturalizar la alimentación como proceso significa oscurecer la importancia que tiene la historia en la comprensión de la realidad social y recurrir –reduciendo la riqueza del evento alimentario– a argumentos de tipos biológico, geográfico, ambiental y económico como si fueran los determinantes únicos de las conductas humanas. La naturalización es un fenómeno que lleva a los comensales a pensar su alimentación como ligada a la biología de los alimentos o de los comensales. Estamos naturalizando cuando decimos que los alimentos engordan, hacemos desaparecer al sujeto que come y el sobrepeso se atribuye al producto. Estamos naturalizando cuando decimos que la sequía causó la hambruna, desconociendo que tal consecuencia podría haber sido moderada por políticas asistenciales que acercaran comida a quienes fueron perjudicados por esa sequía. Cuando se atribuyen causas naturales a hechos sociales generalmente se biologizan estos hechos sociales, ya sea reduciendo el problema a la órbita del individuo (porque es su naturaleza, llámese genética o psicología, la que lo predispone), olvidando el impacto modelador de lo social (en este caso, aprendizaje y epigenética). También tiene otro efecto, y es la desresponsabilización de la sociedad, porque los fenómenos biológicos se imaginan inflexibles y socialmente inmodificables. Esto pasa mucho últimamente, con la atribución de responsabilidad a la genética o la neurobiología, que serían las causantes últimas de la forma de actuar de los individuos y los determinarían rígidamente, excluyendo las relaciones sociales que moderan o exacerban los eventos –fundamentalmente, a través del medio social donde tal “naturaleza humana” se manifiesta–.
Un ejemplo: los humanos, como todos los primates, somos amamantados en la primera infancia, por lo que existe en el intestino humano una enzima (lactasa) que permite romper el azúcar de la leche (lactosa) en dos azúcares simples (glucosa y galactosa) que pueden ser metabolizados por el intestino. Cerca de los 5 años, la enzima lactasa deja de producirse, porque durante millones de años la lactancia materna se cortaba mucho antes, de manera que, no habiendo otra fuente de leche, carecer de lactasa no era determinante para la supervivencia. Pero hace 10.000 años la domesticación de mamíferos mansos permitió el ordeñe de burras, camellas, cabras, vacas, yaks y/o yeguas; entonces, el no poder metabolizar la leche de los rebaños más allá de los 5 años hacía que los pastores adultos perdieran una fuente alimentaria de primera. Para sobreponerse a esta adversidad “inventaron” la forma de predigerir la leche en forma de yogures y quesos. Expuestos a la leche de sus rebaños –y no por voluntad propia– se fijaron en los pueblos pastores cinco mutaciones que permiten la síntesis de la enzima hasta la adultez. Hoy la mitad del mundo es genéticamente tolerante (descienden de los pastores mutantes) y la otra mitad mantiene el genotipo ancestral (descendientes de los pueblos que domesticaron otras especies como cerdos y llamas, que no son ordeñados). ¿Qué es “natural” ante el consumo de leche? ¿Lo natural es la intolerancia porque es el tipo ancestral? ¿O la tolerancia es cultura hecha naturaleza, porque un rasgo cultural –la domesticación de ganado de ordeñe, la invención de los lácteos y el modo de vida pastoril– seleccionó nuestro genotipo?
Hay una concepción ideológica en el discurso naturalizador, ya que al reducir a la biología de los individuos lo que son problemas sociales, se obturan las posibilidades de soluciones de índole colectiva.
Diferente de la naturalización, pero tan reductora como aquella, la normalización es el proceso por el cual algunos comportamientos e ideas se consideran así por repetición, ideología, publicidad y se dan por sentado sin cuestionarse. Cuando se dice que a los niños no les gustan las verduras o que no toman agua porque lo único que les gusta son las gaseosas, se evita cuestionar quién les enseñó a comer, cómo aprendieron a gustar, qué les ofrecen los adultos.
El antropólogo Eduardo Menéndez sostiene que el proceso de alcoholización en muchas sociedades constituye un medio para llevar a cabo comportamientos ritualizados organizados en torno a la familia, amigos, ceremonias religiosas y cívicas. La repetición, la funcionalidad, hacen que se tienda a considerar normal el uso de alcohol tanto en lo festivo como en la vida cotidiana, cuando no lo es y un tercio de la población mundial no lo consume o lo hace en proporciones ínfimas.
La oscuridad de las relaciones sociales en la alimentación hace que muchas personas piensen el hambre como la falta de alimentos y no como la abundancia de desigualdad que la provoca. No hay que dudar que, en muchos casos de catástrofes naturales (plagas, inundaciones, sequías, erupciones, tsunamis), fueron las relaciones sociales las que causaron la hambruna. Generalmente por las condiciones sociales previas, porque era población pobre, de países pobres, que carecían de los servicios, los stocks, las carreteras o la capacidad de respuesta de sus Estados, que tal vez no hubieran podido evitar el evento natural, pero sí evitar la hambruna que le siguió.
El argentino Rolando García (2006) sistematizó el estudio de los sistemas complejos en los setenta, cuando, enviado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a estudiar la sequía del Sahel, concluyó que no había sido la sequía lo que mató de hambre a la población (que hacía milenios que tenía recursos sociales para protegerse de sequías incluso peores que la que estaba viviendo), sino la frontera arbitrariamente dibujada entre las potencias coloniales, que cortó el flujo de personas y recursos, y condenó a muerte a los nativos que muy bien hubieran manejado la sequía sin la política colonial europea.
La oscuridad de las relaciones sociales en la reducción naturalista en la alimentación se completa con la reducción individualista. Decimos que alguien come así “porque eso le gusta”. Como si el gusto por los alimentos, productos y platos no fuera la culminación de un proceso social de “domesticación del comensal” para que encuentre agradable y elija lo que de todas maneras estaba obligado a comer.
Esta construcción social del gusto individual empieza en la panza de la mamá. Algunos alimentos tienen sustancias que atraviesan la barrera de la placenta: el limón, el ajo, la pimienta, el clavo de olor o el pimiento chile, dan al feto un mapa gustativo de sustancias conocidas. Cuando los médicos ingleses en el siglo XIX en India, hacían cesáreas a las parturientas nativas, se quejaban del olor a masala (curri) del líquido amniótico. Aunque ellos usaban este dato como argumento racista, efectivamente esa mezcla de especias llega al feto, impregna el líquido amniótico y le brinda su primer mapa gustativo.
Pero la mamá come eso porque vive de una determinada manera que le permite comer eso, así que, junto con la sustancia “capsaicina” del pimiento, el feto recibe su primera lección de relaciones socioeconómicas aunque aún no tenga cerebro para reflexionar sobre ellas. Este es un caso extremo de nutrientes y sentidos, en el que el procesamiento de los primeros sin capacidad para los segundos no inhibe que se transmitan juntos.
La reducción interesada a nutrientes en el rotulado de los alimentos –que hoy se quiere cambiar– no es un oscurecimiento semántico ni un alarde de academicismo del sistema médico y las ciencias de la nutrición con el fin de imponer su lenguaje técnico en la población. Fue un ardid de la industria agroalimentaria de Estados Unidos cuando, a principios del siglo XX el sistema sanitario comenzó a señalar los problemas de salud que traía la alimentación industrial. Para seguir con sus ventas insalubres lograron que las recomendaciones no se refirieran a alimentos (sal), productos (jamón) o marcas (Heinz), sino a sus componentes (sodio, grasas trans, proteínas, etc.), que pocos entendían. Así, “las grasas”o “el sodio” pasaron a ser los culpables del síndrome metabólico, dejando los productos y las marcas que los contenían como inocentes, y –ya advertidos– el problema era del comprador que elegía mal. Aún hoy las industrias sacan una línea “saludable”, “verde”, “light” o “baja en…” para adecuarse a los tiempos o presionadas por las demandas, al mismo tiempo que mantienen el producto original “alto en todo lo malo”, el que no pueden discontinuar porque los consumidores –por placer, ignorancia o despreocupación por su salud– lo siguen eligiendo aunque le ofrezcan alternativas.
Al ser la alimentación producto de relaciones sociales que nos anteceden, podemos ver en el plato la imagen de la sociedad que lo llena. Al plato caen las posibilidades y restricciones que el hábitat pone a la disponibilidad de alimentos y la tecnología que ese grupo dispone para superarlas. Al plato se sirven los modelos de acumulación económica con sus creencias acerca de qué conviene hacer para producir, distribuir, comerciar, y lucrar con los alimentos y el trabajo de las personas que los comen.
Al plato cae la historia: si los argentinos amamos la carne; los chinos, el arroz; los mexicanos, el maíz, o los peruanos, la papa, y hacemos de estos alimentos el núcleo de nuestra cocina es porque estos gustos tienen una génesis en la historia del lugar, de su relación con el ecosistema y con la creación de sus instituciones distributivas. La Pampa no era un lugar de asentamiento, sino de travesía para los pueblos originarios. Cuando se asentaban, se localizaban cerca de los ríos. Grandes animales proveedores de carne, como ñandúes y guanacos, eran buenos corredores y estaban muy dispersos para un cazador con boleadoras y de a pie. La situación cambió con el arribo de los españoles y su ganado doméstico. Felices por encontrar un mar de hierba con pocos predadores, vacas, caballos, cerdos y ovejas se reprodujeron por millones de manera que, cien años después de su introducción, los pueblos originarios habían cambiado su cultura adoptando el complejo ecuestre y los colonizadores encontraban más fácil, rentable y adecuado dedicarse a la ganadería (dejando al ganado pastar libremente y reproducirse y trabajando solo en arriarlo para la marca o la faena). Con baja densidad demográfica y mínima tecnología, para la agricultura faltaban brazos. ¿Cómo extrañarnos de que la población de Buenos Aires en los siglos XVII y XVIII consumiera cerca de 200 Kg/persona/año de carne y trajera el trigo de Brasil? En realidad, todas las sociedades al borde de extensas praderas herbáceas, con herbívoros mansos y poca densidad de población, han optado por la carne como base de su alimentación. Lo mismo ocurrió en Mongolia con el caballo, en Australia con las ovejas o en Texas con las vacas. Como vemos, la demografía cae al plato, y esta variable contribuye a la naturalización y al terrorismo alimentario. Porque desde hace 200 años se piensa que el crecimiento de la población se come cualquier mejora en la producción. Thomas Malthus nunca pensó que, en el siglo XXI, su sobresimplificación seguiría calando tan hondo. El economista británico decía que mientras la producción crecía en progresión aritmética (a+b), la población lo hacía en proporción geométrica (a+b)2, es decir, exponencial. La manera de nivelar esto era que cuando se pasaba el punto de equilibrio y los alimentos empezaban a ser escasos, las hambrunas, las enfermedades y los disturbios sociales o las guerras reducían la población hasta hacer que los alimentos volvieran a alcanzar. En años posteriores, esta bonanza permitía que la población volviera a crecer repitiendo el ciclo de hambre-enfermedad-violencia. Esta hipótesis nunca pudo ser probada porque los recursos y la población tienen interacciones mucho más complejas, hasta el punto de que hoy no es la escasez, sino la abundancia, lo que se encuentra asociado a la reducción del tamaño de la población. Cuanto más desarrollada una región, cuanto mejor alimentada una población, cuanto más educada –especialmente las mujeres– menor fecundidad, no por motivos biológicos sino sociales, hasta el punto de que hoy el crecimiento de la población lo sostienen las zonas más pobres del planeta. El economista indio Amartya Sen (premio nobel en 1997), en su discusión con Paul Ehrlich, demógrafo neomalthusiano, proponía dirigir los esfuerzos a reducir la pobreza, ya que la fecundidad “se cuida sola”.
Servidos al plato están los derechos de los comensales, formales o informales, legislados o consuetudinarios, de la sociedad que siempre nos antecede y que señala el comer legítimo.
Hay dos sistemas de clasificación que generan derechos diferenciales en todas las culturas, y se apoyan en procesos biológicos naturalizados. Diferencias en edad y sexo serán traducidas al mundo de los derechos transformándolas en desigualdades etarias y de género, cuando por estos motivos se excluya a unos (sean niños o viejos, mujeres o personas del colectivo LGBTQI+) de cantidades o calidades de comida de acuerdo con un sistema de jerarquías que entroniza al varón adulto blanco y heterosexual.
La distancia al patrón de referencia socialmente aceptado marca también la distancia a la plenitud de derechos. Y esto se ha naturalizado y normalizado y traducido en estereotipos que entran en el juego del sentido común sin cuestionarse.
Este sistema de derechos a la alimentación diferencial, regulados o consuetudinarios, legitima lo que cae en el plato de cada quién. Niños, mujeres o adultos mayores comen distinto no solo porque requieran distintos nutrientes, sino porque ocupan lugares distintos en la sociedad y esos lugares están premiados o castigados con comida. Por regla general, teniendo el poder los adultos, los “otros” de este normal –niños y viejos– no solo comerán menos, sino que comerán peor (cualquiera sea lo que se llame “buen comer”, este se reserva para la categoría hegemónica).
El sexo biológico convertido en género social también marcará las desigualdades alimentarias en el plato traduciendo en alimentos, preparaciones y platos las imágenes estereotipadas de feminidad y masculinidad de las sociedades.
Más fáciles de ver son los derechos sociales al plato, ya que en todos los tiempos y en todos los lugares, pobres y ricos han comido diferente: unos pocos alimentos, los primeros y el resto, todos los demás. Preparaciones colectivas como los guisos y sopas que constituyen la cocina campesina tradicional en los pobres y versiones cada vez más sofisticadas, individualizadas y complejas en la cocina de ricos, alta cocina o cocina de banquete para los que pueden pagarla.