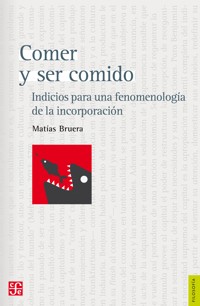
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica Argentina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Filosofía
- Sprache: Spanisch
Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado separar el acto de alimentarse de su costado más crudo: la depredación. Matías Bruera desmonta este velo con una mirada filosófica aguda y provocadora, y explora cómo la comida ha sido históricamente representada, simbolizada y estetizada para ocultar la violencia de la incorporación. Comer y ser comido propone una fenomenología de la alimentación que desafía los límites entre cultura y naturaleza, placer y necesidad, lenguaje y materia. ¿Hasta qué punto el acto de comer nos define? ¿Qué devoramos cuando creemos que solo nos estamos alimentando? En un mundo donde la comida es cada vez más abstracta, este libro es una invitación a repensar el significado de cada bocado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 763
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Matías Bruera
Comer y ser comido
Indicios para una fenomenología de la incorporación
Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado separar el acto de alimentarse de su costado más crudo: la depredación. Matías Bruera desmonta este velo con una mirada filosófica aguda y provocadora, y explora cómo la comida ha sido históricamente representada, simbolizada y estetizada para ocultar la violencia de la incorporación.
Comer y ser comido propone una fenomenología de la alimentación que desafía los límites entre cultura y naturaleza, placer y necesidad, lenguaje y materia. ¿Hasta qué punto el acto de comer nos define? ¿Qué devoramos cuando creemos que solo nos estamos alimentando? En un mundo donde la comida es cada vez más abstracta, este libro es una invitación a repensar el significado de cada bocado.
MATÍAS BRUERA (Buenos Aires, 1967)
Es sociólogo, crítico cultural, ensayista y profesor e investigador de historia de las ideas en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Quilmes. Es miembro fundador de la revista Pensamiento de los Confines e integrante de su comité de dirección.
Ha escrito numerosos ensayos en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Entre sus libros, se cuentan: Meditaciones sobre el gusto. Vino, alimentación y cultura (2005); La Argentina fermentada. Vino, alimentación y cultura (2006); Comer. Puentes entre la alimentación y la cultura (2010, con Patricia Aguirre y Mónica Katz), y Mapping the Tasteland. Explorations in Food and Wine in Argentinean and European Culture (2013).
Índice
PortadaSobre este libroSobre el autorDedicatoriaEpígrafeI. La comida y las palabrasII. La comida y el pensamientoIII. La comida sentida y la vida detenida. Representación y reproducción alimentariaIV. La comida y las formasV. La comida y el cuerpoVI. La comida y lo animal. Homínidos, humanismo y poshumanismoVII. Comida y bebidaVIII. La comida y el hambreBibliografíaCréditos¿A quién va dedicada esta vaga impostura sonora?
A María, que sabe más que nadie quién es y quiénes somos.
A los ausentes que supieron ser y están presentes.
Comí con la honestidad de quien no engaña lo que come: comí esa comida y no su nombre.
CLARICE LISPECTOR, El reparto de los panes.
Los mecanismos como el enmascaramiento, el distanciamiento y la evasión propician en nosotros el olvido de los destructivos preliminares de casi todos los actos de creación; incluso de uno tan básico y necesario como es el de la preparación de la comida. Hay pocos libros de cocina que lleven el título Matar y cocinar o Destripar y cocinar, y, aun así, ¿cómo sería posible lo uno sin lo otro?
YI-FU TUAN, Escapismo.
El hombre que come tiene cada vez menos compasión y al final acaba no teniendo ninguna.
ELIAS CANETTI, El libro contra la muerte.
El primer sentido de la palabra “cólera” fue cultivar la tierra.
GIAMBATTISTA VICO según Gaston Bachelard, La tierra y los ensueños de la voluntad.
I. La comida y las palabras
Tan solo el hombre aprendió a remplazar el proceso entero de la incorporación por un acto simbólico. Los movimientos que parten del diafragma y son característicos de la risa, al parecer remplazan, resumiéndolos, una serie de movimientos peristálticos del vientre.
ELIAS CANETTI, Masa y poder.
Logofagia
Las fauces nos definen. Las palabras se exhalan por la boca, “encrucijada pulsional” a través de la cual la comida entra. ¿Cómo versar sobre lo que nos constituye? La semántica es básicamente extrovertida (logomaquia); la incorporación, introvertida (logofagia). Un solipsismo lingüístico bullicioso ante un materialismo gástrico circunspecto. El que calla otorga: cede los posibles análisis de un gustoso mundo de lo evidente. Ver para creer, o, como algunos suponen, no hay más de lo que se nos muestra. Saber es siempre ver —como dice Henry—, “la conciencia es esta posición delante como tal, es la objetividad y lo que últimamente la funda” (2006: 26).
Obietus designaba originalmente algo de poco valor capaz de ser arrojado sin preocupación. El pensamiento difícilmente va a procurar demasiado lejos la aventura de volver a casa. Husmea en lo que lo rodea con solemnidad y gesto adusto. Discrimina sin miramientos entre lo trascendente y lo venial. La comida nunca fue más que una cuota experiencial de la teorética, muy alejada de cualquier instancia de verdad, pues esta tuvo su proceso consagratorio con la hegemonía del principio de igualdad y diferencia, discriminando cualquier instancia analógica. En el ámbito del conocimiento, el privilegio de la representación ha solapado al de la incorporación. Saber y sabor, cultura y cultivo comparten significaciones aunque no regímenes de verdad. “Qué curiosa desterritorialización, llenar la boca de palabras en lugar de llenarla de alimentos y de ruidos” (Deleuze y Guattari, 2010: 67). El pensamiento pudo llegar a reñir con el mundo, estableciendo conocimientos a partir de distanciamientos y perspectivas, pero evidenció miopía con respecto a lo íntimo. El mundo antiguo inauguró un camino a partir del primer proceso de racionalización platónico —asimilando lo culinario al simulacro de la retórica, la cosmética y la sofística (Platón, 1987: 463b y 463c) y proclamando un cuerpo domesticado y regido por el alma médica y la higiene (Platón, 1987: 465d) y escindido del alma para filosofar correctamente (Platón, 1988a: 64b-69c)—, continuó con Aristóteles, su contribución al “olvido del ser”, su aphairéò (abstracción) e instauración del canon de lo que hasta hoy conocemos como los cinco sentidos, para luego inaugurar la era cristiana con la mirada estoica —otra forma de no lidiar y segregar el cuerpo de toda instancia del conocimiento— al informarle a Lucilo que “muchas cosas nos ayudan y no son parte nuestra, y si lo fuesen no podrían ayudarnos. La comida ayuda al cuerpo del hombre y sin embargo no es parte suya” (Séneca, 1884: 342).
Desde tiempos inmemoriales, la claridad exterior reputó más para cualquier instancia cognoscente que el lóbrego y excrecente mundo interior.
Abstracción e incorporación
La ingesta adánica forja una caída eterna. La palabra humana será a partir de ese acto desposeída de su mágica inmanencia que establecía la relación del hombre con las cosas en su estadía paradisíaca; con la pérdida del Edén se desvanece la simbiosis del nombre y lo nombrado. Como dice Benjamin:“El pecado original es en efecto el nacimiento de la palabra humana, en la que el nombre ya no vive ileso” (2007: 157). Se pierde la correspondencia entre las cosas y el lenguaje, y este último, originariamente nominal, deviene “comunicacional”, en donde alguien comunica un objeto a otro. Amén de la mística benjaminiana con su secreta manifestación prebabélica capaz de “despertar a las cosas” y su posterior castigo de extraviarse en los laberintos del lenguaje alejándolas, nos interesa rescatar para el tema que nos ocupa su crítica a la idea instrumental y representacional (porque no vejadora) que subyace al lenguaje del sujeto moderno. El estigma pecaminoso es la abstracción. Hubo un hito —la caída— que desechó la inmediatez en la comunicación de lo concreto, ocluyó la magia del nombre, extravió al hombre de las cosas y produjo, con el lenguaje como mediación, un vínculo abstracto.
Ahora, ¿cuánta distancia implica objetividad? En principio, podríamos responder que la suficiente como para prescindir de las características que presenta la superficie de las cosas. La abstracción desecha cualidades y ordena la experiencia. Desafía la capacidad de asombro cuando prescinde de texturas, olores, sabores y colores, y apela a materias mensurables, invisibles y uniformes. Reduce el mundo al fiel testimonio ocular e invita en paralelo a soñar —descartando artilugios de “genios malignos”— e imaginar singularísimas cosmogonías mediante texturas y mixturas alimentarias: “Yo he dicho que por lo que yo pienso y creo, todo era un caos, es decir, tierra, aire, agua y fuego juntos; y aquel volumen poco a poco formó una masa, como se hace el queso con la leche y en él se forman gusanos, y estos fueron los ángeles” (Ginzburg, 2008: 43). Estas son las palabras recuperadas de un herético olvidado, ese molinero autodidacta que portaba el alias de Menocchio, y cuyas apreciaciones le costaron la vida, un año antes que a Bruno, a manos de la Inquisición. En perspectiva, podría decirse que si bien ciertas formas lingüísticas están relacionadas con determinadas formas de verdad, la visión del mundo de este lego de Montereale no resulta tan disparatada —ni menos abstracta— respecto de nuestras reverenciadas y modernas teorías del Big Bang y la evolución. El origen es, invariablemente, germen de la especulación.
Desde siempre, y en particular desde que nacemos, la abstracción nos ayuda a organizar el mundo. Categorizar, tratar con un cúmulo de objetos a partir de sus rasgos comunes, apelar al Ser —abstracción tácita o mayor y menos tangible—. En definitiva, cocinar no es más que procurar abstraer. Sin esta domesticación de la experiencia no solo no existiría la cocina, la comida enlatada o el summum de la abstracción culinaria “expresionista”, los caldos en cubos, sino también la medicina, el derecho o la educación.
El todo y las partes. ¿Cuánto de abstracción hay en la extracción de una parte de lo real, cuando esa parte sigue siendo real aunque abstraída y de la misma materia que lo concreto? La técnica del desposte le sirvió a Sócrates para explicar esto y dar cuenta de cómo se encarnan las ideas: “Pues que, recíprocamente hay que poder dividir las ideas siguiendo sus naturales articulaciones, y no ponerse a quebrantar ninguno de sus miembros a manera de un mal carnicero” (Platón, 1988a: 386 y 265e). El lenguaje no es capaz de ofrecer sino abstracciones o imágenes. Ahora, una imagen es una abstracción del mundo en dos dimensiones que —como dice Baudrillard— “quita una dimensión al mundo real e inaugura, de ese modo, la potencia de la ilusión” (2006: 15 y 16). Ella fue también la gran aventura del arte moderno que produjo la definitiva desencarnación del mundo.
Toda técnica abstrae: mediatiza o vuelve artificiosa la experiencia. El telescopio, por ejemplo, captando una parte de la realidad intermedia entre la experiencia y la percepción:
Las ideas son a las cosas lo que las constelaciones a las estrellas. Esto quiere decir, en primer lugar: no son ni sus conceptos ni sus leyes. Las ideas no sirven para el conocimiento de los fenómenos, y estos no pueden ser criterios para la existencia de las ideas. Más bien, el significado de los fenómenos para las ideas se agota en sus elementos conceptuales. Mientras que los fenómenos, con su existencia, comunidad y diferencias, determinan la extensión y contenido de los conceptos que los abarcan, su relación con las ideas es la inversa en la medida en que la idea, en cuanto interpretación de los fenómenos —o, más bien, de sus elementos—, determina primero su mutua pertenencia (Benjamin, 2006: 230).
Prima el intento de conocernos. No por casualidad, uno de los siete sabios de Grecia, que encarna en gran medida la sabiduría y el origen de la especulación científica y filosófica en Occidente, padeció no solo un accidente mirando el cielo, sino también la hilaridad de su observadora: “Este, cuando estudiaba los astros, se cayó en un pozo, al mirar hacia arriba, y se dice que una sirvienta de Tracia, ingeniosa y simpática, se burlaba de él, porque quería saber las cosas del cielo, pero se olvidaba de las que tenía delante y a sus pies. La misma burla podría hacerse de todos los que dedican su vida a la filosofía” (Platón, 1992: 174a y 174b). Aristóteles, en una defensa gremial, contradijo esa discapacidad con su arte crematístico —rescatando la sabiduría de Tales en la producción de oliva (Aristóteles, 1998: 1259a)— y aunó al theoros con las cosas, al espectador con el mundo. Moraleja (epimythion): no es lo mismo abstraer que abstraer-se. Ni en cuestiones de dinero, ni en visiones del mundo.
La abstracción conspira contra el sensorio: se nos propone vivir abstraídos, aunque suframos de manera concreta. No es menos abstracto el mundo que la ideología dominante, de la misma manera que la naturaleza en relación con la cultura.1
La forma en que nos apropiamos del mundo, de nuestra realidad, de cómo nos comportamos con los objetos es, para Marx, la afirmación de la realidad humana. Ahora la propiedad privada nos ha estupidizado y hecho creer que cualquier objeto o cosa solo es nuestra cuando la poseemos: “Cuando existe para nosotros como capital o cuando es inmediatamente poseído, comido, bebido, vestido, habitado, en resumen, utilizado por nosotros” (Marx, 1980: 148; el énfasis pertenece al original). La superación de la propiedad privada le permite referirse a los sentidos como “teóricos en su práctica”, o sea que, al igual que la reflexión teórica, ellos pueden relacionarse con los objetos sin la ambición utilitaria o funcional, evitando remitir su uso —como ocurre en el capitalismo— solo a su valor de cambio y a su razón instrumental —perseguir un fin—, y sin consideración por su especificidad sensible. Solo así los sentidos se convierten en potencias dematerializadoras. Pero, si bien “hay que atenerse a lo fenoménico, a la percepción” (Marx, 1982: 50), debemos saber que “la formación de los cinco sentidos es un trabajo de toda la historia universal hasta nuestros días” y son ilimitados salvo la extrema necesidad de tener hambre, pues “el sentido que es presa de esa grosera necesidad práctica, tiene solo un sentido limitado” (Marx, 1980: 150) Así, la historia de los sentidos o el lugar del cuerpo en la historia nos cuenta el devenir de las instituciones sociales:
Para Marx, nuestras capacidades sensoriales no nos vienen dadas ni son fijas, sino que cuentan con una compleja historia propia. Evolucionan a medida que la humanidad se pone a trabajar sobre el mundo material y, en ese proceso, transforma su propia constitución sensorial. Así, el cuerpo, un fenómeno natural, es también un producto social, como lo es casi todo lo que vemos, tocamos y saboreamos. […] Es como si la historia de la autoproducción humana, en un sentido del término que incluye oler una rosa y comerse un melocotón, fuera el cuerpo material en el que el espíritu humano está encarnado. Lo que desde un punto de vista es una acumulación de fuerzas productivas es también, visto desde otro ángulo, la historia del sensorio humano. Las capacidades sensoriales y las instituciones sociales son dos caras de la misma moneda (Eagleton, 2017b: 43).
Abstraídos o distraídos, esa no es la cuestión sino la incorporación. Quien lo entendió fue el materialismo —no marxiano, sí feuerbachiano— que reescribió en silencio la protohistoria de la teoría y forjó una prognosis no filistea basada en la asimilación. Para el gran Espíritu del idealista no hay humor, ni realismo sensual. Una idea protofilosófica brilla en el firmamento y a modo de principio inquebrantable rige tácitamente en el devenir de la profesionalización del pensamiento: se puede pensar sin ver, pero no ver sin pensar. Todavía se escuchan, sin embargo, la caída del sabio de Mileto y la risa de la muchacha de Tracia, y permiten ser reintrepretados y esgrimir que, más allá de las consecuencias, siempre es sugerente “convertir en objeto de saber, algo que, en principio, no valía para ningún objeto del saber real”:
Las relaciones entre cercanía y lejanía —con las que se juega enfrentándolas en la anécdota de Tales— son todavía en el realismo de Feuerbach los recursos conceptuales para la determinación del comienzo de la filosofía y de su distancia a él. Lo que queda ante los pies y se pasa por alto ya no es el modelo de lo real, sino —más crudamente— aquello que se “incorpora”: respirar y comer. De este modo, lo más cercano se acerca tanto que solo puede ser lo más lejano en el tiempo: la última aproximación de la sabiduría del hombre a él mismo: que es lo que come (Blumenberg, 2000: 156 y 157; el énfasis pertenece al original).
Fenomenología de la incorporación
“Traer a la luz del día”, ¿no es una alegoría tratándose, en este caso, de una operación íntima? Cual lúcido epígrafe de Clarice Lispector, el fenomenólogo sentencia en sus investigaciones introductorias: “Tenemos que traer a la conciencia el estado de cosas, con independencia de la palabra, y a continuación fijar, a partir del texto, en qué sentido el estado de cosas es mencionado por la palabra” (Heidegger, 2008: 27). Es imperativo develar las palabras —más aún a partir de la inflación semántica del tema alimentario—, lo cual exigiría arrebatarlas de su sentido corriente para dar cuenta de lo que habla en ellas.
Alimentarse, comer, incorporar… A no embriagarse con las nominaciones o las sofísticas “imágenes sonoras” (eídóla legómena) (Platón, 1992: 234c6). A no perdernos en nosotros, ni en el objeto. A no aceptar nada como evidente por sí mismo. Ya hemos vuelto a caer —y así podría leerse, como un revival, buena parte de la historia del pensamiento occidental— de las alturas de la conciencia al abismo de la existencia (o de demostrar a dejar mostrarse). Vamos, desestimando el espectáculo de las esencias, en busca del fenómeno que se nos muestra en tanto objeto no puro para descifrar el reino del sentido e intentar comprender sin prejuicios ni a priori. Procederemos a tratar como un problema autónomo la manera en que aparecen las cosas. “Fenomenología quiere, pues, decir […] permitir ver lo que se nos muestra, tal y como se muestra por sí mismo, efectivamente por sí mismo. […] ‘¡a las cosas mismas!’” (Heidegger, 1990: 45). “Zu den Sachen!” era el lema de Husserl, el filósofo más progresista para Adorno, pues a pesar de sus contradicciones, que el frankfurtiano ejemplificó con un adagio inglés acerca de la incorporación y la posesión culinaria —he wanted to eat the cake and have it too—, vio en esa búsqueda la salvación de la filosofía de la unívoca impostura idealista.2 La reflexión no es solo el libre volverse del yo autoconsciente hacia sí mismo, transformando las vivencias en objetos a considerar, pues podemos señalar que hay conciencia no reflexiva sobre uno; o sea, un saber de nuestro propio acto en el mismo acto intencional en el que intentamos saber del objeto. Captar sus posibilidades o entregarnos al sentido que puramente se da en una situación concreta que siempre es la facticidad. Debemos apartarnos de las cosas —tal como se nos dan: caóticas e informes— y darles forma y sentido. No se trata de emanar hacia ellas; conscientes de que no hay “cosa en sí”, debemos encontrar el acceso a las cosas mismas haciéndonos de su sentido (Heidegger, 1990: 48). Hacer explícito lo que está implícito en nuestro saber ordinario. Fenómeno es aquello que debe ser descubierto, puesto de relieve desde el ocultamiento; eso nos garantiza que se trata de algo que se muestra y no solo de algo que aparece en el sentido de lo aparente.3 Ya se nos advertía sobre el riesgo de “convertir la observación en concepto, el concepto en palabras” aunque intentando “proceder con estas palabras como si fueran objetos” (Goethe, 2002: 55, § 14). Ahora, debemos saber que aquello que se nos ha mostrado y que hemos nombrado, no se nos entrega de inmediato sino que debemos contemplarlo e interpretarlo. Lo yerto se convierte en expresión. El pensamiento vive siguiendo el itinerario del desocultamiento o al hacer presente lo que antes estaba oculto, o sea, al “descubrir”. Aletheia, un procedimiento que nos permita develar la opacidad del mundo y nuestras conductas, es decir, incorporar a la cuestión del sentido “el lado diurno de lo existente” (Sloterdijk, 2006: 170).
Amén del riesgo de quedar enmarañado en la jerga filosófica, y epojé mediante, resulta sugerente la misión del fenomenólogo al intentar un pensar radicalmente diferente al reflexivo-teorético y tratar de evitar así las infiltraciones involuntarias del lenguaje representativo. Somos herederos de ciertas representaciones públicas que repetimos como mantras y que se regeneran constantemente, ante las cuales hay que asumir una crítica histórica que destruya y en paralelo se apropie del sentido genuino de esas representaciones. Desmembrar las interpretaciones heredadas y dominantes de la vida social —en especial las preinterpretaciones metafísicas— como condición de comprensión originaria de los conceptos y representaciones de la facticidad. Apelar a una hermenéutica de la sospecha. Desentrañar todo lo que los humanos han producido y cómo se ha producido en cuanto ser histórico y práctico.
“Nosotros decimos ‘verdad’ y habitualmente la entendemos como corrección en el representar” (Heidegger, 1994a: 15). Nuevamente el fenomenólogo “mete la cola” y apela a correr al lector de los modos “naturalizados” de pensar —acto intelectivo— que se nos imponen y sustituyen cierta autenticidad por su representar conceptual. ¿Cuánto de ausencia y de presencia representa la representación? Ella es presencia en ausencia, pues al ser presentada representa su ausencia, o más bien al suplantarla la duplica. Se trata de un bosquejo construido por nosotros, más allá de la vista: representarse “es ver algo con el ojo interno” (Wittgenstein, 2007: 13e, § 66). De Descartes a Kant, pasando por Hegel, los positivistas, el vitalismo y hasta el propio existencialismo —esto es, toda la filosofía moderna—, está impregnada del prejuicio de que en la vida intelectiva, el concepto es una imagen de la realidad.
Ahora, el placer del espectador —del texto, del lector o del consumidor, podría agregar Barthes— y su solipsismo en conjunción con las bellas formas cautivantes de nuestra atención, disfrazan o desdoblan nuestro yo en una instancia lúdica que estereotipa la representación. Su semiótica “es precisamente eso: cuando nada sale, cuando nada salta fuera del marco, del cuadro, del libro, de la pantalla” (Barthes, 1991a: 92). Escenario, marco, recorte, ventana o circunscripción retiniana que delimita el imaginario representado y que estipula que, independientemente del grado de verosimilitud o de imitación, “seguirá habiendo representación, en la medida en que un sujeto (autor, lector, espectador o curioso) dirija su mirada hacia un horizonte y él recorte la base de un triángulo cuyo vértice esté en su ojo (o en su mente)” (Barthes, 1992: 93 y 94). Sin embargo, como ya hemos aludido, el goce o el cuerpo complican todo, salvo para aquellos que se animan a meditarlo: ahí entra en escena la representación culinaria que pone en juego los sentidos, y por placer o defecto invita a duplicar el realismo y la representación:
En un texto antiguo que acabo de leer (un episodio de la vida eclesiástica relatado por Stendhal), se suceden los alimentos nombrados: leche, tartas, queso a la crema de Chantilly, confituras de Bar, naranjas de Malta, fresas con almíbar. ¿Es un placer de pura representación (solo experimentado por el lector goloso)? Pero a mí no me gustan la leche ni los alimentos azucarados, y me proyecto muy poco en el detalle de estas comidas infantiles. Aquí ocurre otra cosa relacionada sin duda con otro sentido de la palabra “representación”. Cuando en un debate alguien representa algo a su interlocutor no hace más que alegar el último estado de la realidad, lo inmanejable que hay en ella. De la misma manera, tal vez, el novelista, al citar, nombrar, notificar la comida (tratándola como notable), impone al lector el último estado de la materia, lo que en ella no puede ser sobrepasado, dejado de lado (aunque no es el mismo caso de los nombres citados anteriormente: marxismo, idealismo, etc.). ¡Es eso! Este grito no debe ser entendido como una iluminación de la inteligencia sino como el límite mismo de la nominación, de la imaginación. En resumen, habría dos realismos: el primero descifra lo “real” (lo que se demuestra pero no se ve); el segundo dice la “realidad” (lo que se ve pero no se demuestra); la novela, que puede mezclar los dos realismos, agrega a lo inteligible de lo “real” la cola fantasmática de la “realidad”: sorpresa por que se comiese en 1791 una “ensalada de naranjas al ron”, como en nuestros actuales restoranes: esbozo de inteligible histórico y empecinamiento de la cosa (la naranja, el ron) por estar allí (Barthes, 1991a: 73 y 74; el énfasis pertenece al original).
La historia del pensamiento occidental se funda en el desapego. El sinuoso transitar crítico de la verdad —que caprichosamente podríamos señalar en el camino que va de Nietzsche a Heidegger, sigue en Foucault para recalar en Sloterdijk— pone en duda la creciente autoafirmación y representación realizada con esfuerzo por el racionalismo moderno, pues “no es ni un contingente seguro de hechos ni una mera propiedad de las proposiciones, sino un ir y venir, un centelleo temático actual y un hundimiento en la noche atemática” (Sloterdijk, 2006: 327). Ahora, en ese devenir está el cuerpo, que a través de su quiasmo carnal y sensible obtura el pensamiento (Merleau-Ponty, 2010: 35 y 36). El cuerpo no es objetivo, pues nunca será objeto entre los objetos; el cuerpo no es nuestro, estamos “sujetos” a él sin poder sustraernos, ni distanciarnos ni verlo en perspectiva desde afuera. “El cuerpo pertenece al mundo de las cosas, como el mundo es carne universal” (Merleau-Ponty, 2010: 125). Ahora, no como lo estereotipa la ciencia que separa y al hacerlo neutraliza: para ella la conciencia es un espectador aséptico, y el mundo, un espectáculo objetivo; la subjetividad, un interior sin exterior, y el cuerpo, un exterior sin interioridad. Existe el mundo del cuerpo, el cual es interpretado sin conceptos y donde resulta ser la “medida de todas las cosas”. De manera iniciática el saber, más virgen de especulaciones conceptuales, privilegió la percepción como forma de conocimiento. La conciencia —reflexividad del cuerpo en sí— no ve lo que permite que ella vea, o sea, su corporeidad, su ligazón con el ser o la carne de la que participa y por principio niega y que deviene objeto. Es el punctum caecum o la ceguera de la conciencia (Merleau-Ponty, 2010: 219). Algo intuyó la poesía cuando exhaló: “E caddi come corpo morto cade” [Y caí desplomado, como cae un cuerpo muerto].4
Más allá de resultados, la discusión entre la razón y los sentidos —que también explicitaremos con mayor detalle en el capítulo acerca de la mirada filosófica sobre ellos— tiene algo de saldada, y nos parece oportuno complejizar el análisis sobre el tema alimentario pensando a partir de otras directrices: oponiendo al discurso hegemónico —algunos creen inevitable— de la representación el de la incorporación:
En la historia europea del espíritu hay una curiosa tradición, no extinta completamente todavía, según la cual verdad es algo que no puede articularse por el habla, y menos aún por la escritura, sino solo por el canto, aunque la mayoría de las veces por la comida. En este concepto de verdad no se trata de presentación o representación de una cosa en otro medio, sino de la incorporación o integración de una cosa en otra. Es claro que aquí chocan dos modelos radicalmente distintos de adecuación posibilitadora de verdad: mientras que en la verdad que generalmente se toma en consideración y estima, la verdad representativa, se habla de una adecuación entre el intelecto y la cosa, o entre la proposición y el estado de cosas, la verdad más bien menospreciada, la incorporativa, tiende a la adecuación del contenido al receptáculo, o del consumidor a lo consumido (Sloterdijk, 2003b: 469).
Podríamos decir —como alguna vez se afirmó de la locura en relación con la razón— que la incorporación es la esencia de la representación, su pregunta y hasta su fundamento. Se trata de disímiles concepciones de verdad y correspondencia —la asepsia y la visceralidad—, además de dimensiones no equiparables de adecuación y de “poder-ser-lo-mismo”. Hay resoluciones que complican las sentencias: mientras que en lo que respecta a las verdades representativas puede decirse cuándo se dan los presupuestos para la correspondencia con la realidad, no sucede lo mismo con las verdades incorporativas pues es indiscernible el momento en que se realizan. La instancia asimilativa es difusa y esa es una parte significativa de su peculiaridad respecto de su campo veritativo. Una cosa es “asumir algo” y otra “dejarse asumir en algo”, son dos formas de vincularse con el mundo. “Por consunción asumen o asimilan comidas y bebidas, y al tomar sitio en una ronda de consumidores hacen visible su asunción o asimilación a los comensales” (Sloterdijk, 2003b: 470). Se puede ser asimilador o asimilado, recipiente o contenido, consumidor o consumido. No hay muchas más opciones, solo se trata de comer o ser comido. Todo lo que nos rodea, incluyéndonos, vive de la muerte de todo.
Por ello todo análisis sobre la incorporación parte de la dimensión insoslayable de su verdad —trasfondo necesario pero no suficiente para su interpretación— biológica:
El campo de las verdades de incorporación tiene importancia fundamental para la construcción de la razón humana, dado que en él se pone en vigor la diferencia, de vital importancia, entre verdadero y falso. Como en el campo de las verdades de representación, también aquí —y sobre todo aquí— lo falso conlleva en última instancia la muerte; por el contrario puede valer como verdadero lo que posibilita y amplía la vida. […] Por eso, incluso en una cultura como la moderna, extremadamente orientada a la verdad representativa, bajo ninguna circunstancia puede descuidarse o abandonarse la conciencia de las relaciones incorporativas o participativas y sus valores de verdad y error. Hay motivos para constatar que la crítica de las relaciones incorporativas está hoy más descuidada que nunca (Sloterdijk, 2003b, 471).
Algunos piensan que es erróneo hablar de incorporación cuando se trata del cuerpo alimentado y que con referencia a él —abierto y expuesto— solo hay “salidas, torsiones, ensanchamientos, escotaduras o desatascamientos, travesías, balanceos”, o sea “comer no es incorporar sino abrir el cuerpo a lo que tragamos, exhalar el adentro con sabor a pescado o a higo” (Nancy, 2011: 21 y 22, § 32). Otra forma de “traer a la luz del día”, porque lo sugerente de este análisis postrero y cúlmine es pensar el cuerpo más allá de su instancia significante, o sea, sin estar sometido al orden del sentido. Así, se reconoce la impotencia generalizada y “sistemática” del pensamiento para hacer justicia a la evidencia del cuerpo —corpus y no logos—. Hablar a partir de él y no de él. Como veníamos diciendo, ante él, todo se desestabiliza, por eso referenciarlo filosóficamente —sujeto o individuo— o teológicamente —dios encarnado— es una forma de abstraerlo, desterritorializarlo, cerrarlo sobre sí, desmaterializarlo. Otros, a su vez, saldan esta cuestión mediante una fenomenología de la carne y distinguiéndola del cuerpo.5 Ahora, el materialismo del siglo XIX comprendió, como pocos, la incursión de la carne en el pensamiento. Uno de sus eximios progenitores —Ludwig Feuerbach, no en vano el legador de la frase mas trascendente de la filosofía alimentaria—6 estima que no hay cogito sin cuerpo, sin pasión, sin dolor. La asepsia, la distancia, la inapetencia y el desencarnamiento, primero del cristianismo y luego de la filosofía hegémonica moderna encuentran en esta época, no por casualidad, una insensibilidad que se impone a partir de nuevas técnicas anestésicas conjugadas por un saber científico como paradigma civilizatorio. Hay un proceso idealista de separación cárnica de lo humano y del mundo que exige, según Feuerbach, volver a encarnarla para rehabilitar cierta sensibilidad frente a la circunspección racional, el deseo frente a la impavidez autoconsciente, la inmediatez frente a lo general y la diferencia frente al absoluto. Interesante resulta que, detrás de este reproche no solo hallamos vocación epistémica, sino también el primer mojón de la crítica de la economía política, pues se lee al idealismo —en conjunción con la moral cristiana— como la lógica representación filosófica del orden burgués. Es un tránsito que va de la recuperación de lo deseante a partir del hombre real (Feuerbach) a la expresión del trabajo concreto en su forma social dada (Marx) o de la sensualidad emancipada a la lucha de clases,7 debate que continúa y que no profundizaremos aquí.
Antes, sería necio no reconocer el esfuerzo hegeliano como el último gran intento de conjugar ciencia y filosofía dejando de lado todo tipo de experiencia —el cual Adorno criticará ejemplificando su errónea postura con una metáfora alimentaria o incorporativa—. Hacemos referencia a un siglo XIX que, en su discurso hegemónico, vivía con entusiasmo la expansión revolucionaria del conocimiento científico y la esperanza prospectiva civilizatoria sobre la firmeza de un orden moral socialmente sancionado. En este contexto, Hegel ya había señalado en ocasión de su crítica a la certeza sensible en su espirituosa Fenomenología (geist, en tanto masa gelatinosa según Russell):
Cabe decir a quienes afirman aquella verdad y certeza de la realidad de los objetos sensibles que debieran volver a la escuela más elemental del saber, es decir, a los antiguos misterios eleusinos de Ceres y Baco, para que empezaran por aprender el misterio del pan y el vino, pues el iniciado en estos misterios no solo se elevaba a la duda acerca del ser de las cosas sensibles, sino a la desesperación de él, ya que, por una parte, consumaba en ellas su aniquilación, mientras que, por otra parte, las veía aniquilarse a ellas mismas. Tampoco los animales se hallan excluidos de esta sabiduría, sino que, por el contrario, se muestran muy profundamente iniciados en ella, pues no se detienen ante las cosas sensibles como si fuesen cosas en sí, sino que, desesperando de esta realidad y en la plena certeza de su nulidad, se apoderan de ellas sin más y las devoran (Hegel, 1992: 69).8
En su “dramático acontecer” la Fenomenología explicita que la conciencia que piensa un objeto muta y así lo modifica indefectiblemente, de tal modo que la verdad se conoce tan solo en la plena superación de la objetividad de lo pensado a través del saber “absoluto” (Gadamer, 2016: 41). A pesar de esto, dicho pasaje clarifica su adscripción al idealismo (y, por qué no, a la francmasonería) y su repelencia a las mentalidades positivístico-materialistas que otorgan la suprema realidad a los objetos sensibles. Para Eleusis —ciudad agrícola y excelsa productora de trigo y cebada—, sus misterios y sus iniciados, y ante ciertos ritos psicodélicos, el ayuno, el kykeon (cebada y poleo), la fertilidad, la fecundidad, la sexualidad divinizada de la madre tierra y los mitos de Deméter y Perséfone, el ejemplo hegeliano es sumamente didáctico: ni el pan (Ceres) ni el vino (Baco) son lo que son a primera vista pues asumen una profunda significación, y así la verdad de las cosas sensibles se halla en el espíritu, el cual no es algo por fuera que posee su verdad sino “fenómeno” cuya verdad se manifiesta en los sujetos. Hasta la actitud “animal” participa de dicha sabiduría en su devorar, al no respetar las cosas sensibles. Misiva “natural” del infravalor de los objetos sensibles (Dri, 2006: 86). Para el idealismo solo existe el “sujeto”, su actividad y el conocimiento que adquiere de sí mismo; nada hay detrás de él o fuera de su alcance. Es la instancia cúlmine de una filosofía descarnada e inapetente, tan insensible como inmaterial, en donde el cuerpo es la excrecencia del cogito. “El cuerpo significante solo encarna una cosa: la absoluta contradicción de no poder ser cuerpo sin serlo de un espíritu que lo desincorpora” (Nancy, 2010: 50; el énfasis pertenece al original).
Feuerbach, cuyo humanismo es un piadoso ateísmo, representa la transición de la dialéctica idealista a la materialista o la iniciática “rebelión antropológica”.9 Crítica epistémica y antiteológica contra la depravación cristiana de la carne que el pensamiento moderno había sumado utilitariamente a la moral puritana del trabajo y al interés histórico de la razón. Y esto no es poco, pues el hombre finito, y con él, el cuerpo, vuelve al centro de la escena, así como también la inmediatez de la vida y el deseo. Desde tiempos aristotélicos fuimos signados como zõon logon ekhon, o sea, seres vivos que disponemos de logos —razón y lenguaje o “ser vivo capaz de discurso”, como dice Arendt (2009: 40)—, y en tanto “animales simbólicos” capaces de cumplir con dicha naturaleza que consiste en conocer a través de una representación simbólica verdadera de la realidad. Es el pasaje de esa vida teórica, pasiva o contemplativa que desdeñaba el cuerpo y el trabajo manual transitando hacia la acción o hacia el devenir concreto.
En ese devenir, Feuerbach, que desentraña la esencia de la religión (“la escisión del hombre consigo mismo”) y desfallece la inmortalidad del alma, adscribe a cierta filosofía somática al asignar nuestro ser a la ingestión. Amén de su frase para la historia, estima ocupar parte de sus escritos revalorizando —como buen materialista— el tema alimentario, lo cual le costó en parte el reconocimiento de sus colegas. Hasta aquellos que valoraban sus primeros textos —como Johann Eduard Erdmann— llegaron a decir que terminó escibiendo “groserías gastroontológicas”. El acto de alimentarse o el hambre fueron parte del horizonte habitualmente referido para dar cuenta de la relación del hombre consigo mismo y con lo que lo rodea. Por ejemplo, pensar de manera original —aunque Dante, como en casi todo, y también Proust más adelante, expresaron algo parecido—10 la relación sujeto-objeto a partir de la falta de sustento:
El dolor del hambre solo consiste en que no hay nada objetivo en el estómago, en que el estómago es objeto de sí mismo, en que sus paredes vacías se rozan entre sí, en lugar de rozar un material. Los sentimientos humanos no poseen por ello una significación empírica, antropológica, en el sentido de la vieja filosofía trascendente, sino una significación ontológica, metafísica: en los sentimientos, incluso en los sentimientos cotidianos, se albergan las verdades más profundas y elevadas (Feuerbach, 1976: 88, § 33; el énfasis pertenece al original).
Engels, más allá de su crítica y, por qué no, también de su reconocimiento, se valdría de reflexiones por el estilo para criticar el idealismo filisteo y revalorizar su impronta material.11
Antes de la emancipación humana es necesario que se emancipe su sensualidad. La acción “ateórica” del mero comer y beber implica para Feuerbach el “punto de vista práctico” y es vinculante en su carencia o en su satisfacción del ser subjetivo con el objetivo, a la vez que expresa la existencia, más allá de nosotros, de la naturaleza, en la cual y de la cual vivimos. De ahí la significación civilizatoria de un órgano tan animalizado como el estómago:
A pesar de su menosprecio con que lo consideramos, no es un ser animal, sino humano, pues es un ser universal no limitado a determinada clase de alimentos. Precisamente en virtud de esto es libre el hombre de la furia voraz con que el animal se lanza sobre su presa. Déjale al hombre su cabeza, pero ponle el estómago de un león o de un caballo —sin duda dejará de ser un hombre. Un estómago limitado solo se aviene con un sentido limitado, esto es, animal. La relación moral y razonable del hombre con el estómago reside, pues, también en el solo hecho de tratarlo como un ser humano, y no como un ser animal. Quien considera que la humanidad termina en el estómago y rebaja el estómago a la clase de los animales, también autoriza al hombre a la bestialidad en el comer (Feuerbach, 1976: 108, § 53).
Todos nuestros órganos sensibles —incluido el estómago— tienden a lo objetivo: consumimos aquello que podemos digerir o que no contradice nuestra naturaleza. Para este materialismo el dueto sujeto-objeto o yo-tú no es una relación abstracta, extática y ociosa sino simpatética.
Más allá de lo subjetivas que puedan parecer, ciertas sensaciones remiten a lo objetivo. Tener hambre o sed no es mero hecho de la conciencia —sensación de vacío sin objeto—, sino sensación de falta de comida o de agua. Satisfacer esa falta vincula el ser subjetivo con el objetivo, en el mismo instante en que da cuenta de su diferencia, o sea, de la existencia trasnsubjetiva de la naturaleza: “Sin comida y sin bebida soy solo medio hombre, no un hombre entero. ¿Por qué? Porque lo que… yo como y bebo… es mi esencia, como yo… soy su esencia… Comer y beber es el cotidiano llegar a ser humana de la naturaleza. Pero si llega a ser humana es como consecuencia de la identidad de sujeto y objeto, que se nos manifiesta en el sentimiento de bienestar” (Feuerbach, 1976: 225). Evidentemente, para Feuerbach “somos lo que comemos”, y para algunos de los muchos exégetas resulta, en tanto incorporación, una ontología que transita del “en sí al para sí”.12
Emancipada la sensualidad, es hora de constituir una praxis, real e histórica, liberadora. Feuerbach ha evidenciado que solo lo sensible es real y que es ahí donde hay que verificar el cambio que hará definitivamente humano al hombre. Pero lo sensible es también obra humana. Así, “la ‘concepción’ feuerbachiana del mundo sensible se limita, de una parte, a su mera contemplación y, de otra parte, a la mera sensación: dice ‘el hombre’ en vez de los ‘hombres históricos reales’” (Marx y Engels, 1985: 46). Para Marx el hombre es un “ser corporal”, aunque definido por necesidades —corporales o espirituales— y con cierta capacidad transformadora para cambiar materialmente sus condiciones de existencia. No es Adán, no hay Edén, sino condiciones de escasez de bienes que impone la naturaleza y que pueden alterarse mediante el trabajo —transformador del mundo y condición de posibilidad de la historia— para llegar a ser lo que es. El hombre es una evidencia, como lo es que ellos hacen la historia. Ahora, para el tema que nos ocupa, un joven Marx considerándonos a los hombres —como a todo ser vivo— naturales, corpóreos, sensibles, objetivos y reales que tienen como objeto de su ser o “exteriorización vital” objetos reales, despersonifica el hambre al naturalizarlo: “El hambre es una necesidad natural; necesita, pues, una naturaleza fuera de sí, un objeto fuera de sí, para satisfacerse, para calmarse. El hambre es la necesidad objetiva que un cuerpo tiene de un objeto que está fuera de él y es indispensable para su integración y exteriorización esencial” (Marx, 1980: 194 y 195; el énfasis pertenece al original). Más allá de la distinción entre una naturaleza humana general y lo específico de esta en cada cultura, Marx señala, a su vez, dos tipos de impulsos o apetitos humanos, en los que el hambre junto al instinto sexual forma parte de los “constantes”, los cuales se diferencian de los “relativos” que se corresponden con ciertas estructuras sociales y condiciones de producción (por ejemplo, dinero en economía moderna). En complemento con esto, si bien nos advierte que “la formación de los cinco sentidos es un trabajo de toda la historia universal hasta nuestros días”, aquellos que son presos de una necesidad práctica deshumanizan la naturaleza y la limitan a su satisfacción:
Para el hombre que muere de hambre no existe la forma humana de la comida, sino únicamente su existencia abstracta de comida; esta bien podría presentarse en su forma más grosera, y sería imposible decir entonces en qué se distingue esta actividad para alimentarse de la actividad animal para alimentarse. El hombre necesitado, cargado de preocupaciones, no tiene sentido para el más bello espectáculo (Marx, 1980: 150; el énfasis pertenece al original).
Para el hambre no hay pan duro, o sea gusto, de la misma manera que cualquier existencia individual es, al mismo tiempo, un ser social.13
Ahora, de manera genérica y sin distinción, los alimentos que sacian esa hambre y que en tanto bienes sirven al hombre como productor y como consumidor, ¿forman parte de los medios de producción en cualquier ámbito y conformación social? Indudablemente cumplen su rol dentro de los procesos de producción convencionalmente identificados como tales, así como en la producción de ese singular producto que resulta ser —su cuerpo— la fuerza de trabajo. Lo nutricio tiene, según los historiadores, su incidencia en la capacidad productiva (Cohen, 1986: 57). En sí, el alimento, en tanto mercancía o subsistencia, no resulta posible de ser definido con una claridad indubitable ni para el mismísimo Marx, ya que en variadas oportunidades se contradice e insiste en negarle la condición de ser asimilado a los medios de producción. Es que el alimento no nos la hace fácil: por ejemplo, en el trabajo cualquier entremés facilita la “disposición” laboral y no necesariamente garantiza su “capacidad” (no predispuesto a resultar mecanicista, omito los emparentamientos con el aceite o la grasa para la máquina). Y qué decir de los alimentos consumidos fuera del ámbito laboral, que crean o bien reproducen la fuerza de trabajo: “Consideremos el consumo propiamente dicho […] es claro que en la nutrición, por ejemplo, que es una forma de consumo, el hombre produce su propio cuerpo. Pero esto es igualmente cierto en cualquier otra clase de consumo, que, en cierto modo, produce al hombre. Producción consumidora” (Marx, 2007: 11). Ahora, amén de las constantes capitalistas, ¿siempre el consumo de alimentos persigue reproducir la fuerza de trabajo? Sí, pero no; pues si bien ingiriendo alimentos se produce fuerza de trabajo, el “propósito” del comensal puede no serlo. En ese caso comer no es un proceso de producción en el que los alimentos son sus medios. Aunque en la medida en que no solo trabajamos para comer, sino que comemos para poder seguir trabajando, el alimento —independientemente del ámbito de consumo— puede ser clasificado como medio de producción de la fuerza de trabajo. Marx no duda en ungir —tanto en El capital édito (1986: 134) como en el inédito— como medio de producción al heno que alimenta al caballo de tiro que ara en el campo (que, agregamos nosotros, parecería no diferir mucho de la acción de alimentarse del labrador que lo guía), y sin embargo insiste en remarcar —tal vez por su vocación antirricardiana contra el “give effect to labour” que consideraba los alimentos, entre otras cosas, “que llevan a cabo el trabajo” y que por lo tanto sirven de capital en el proceso laboral— que los medios de subsistencia forman parte del fondo de consumo del obrero y que ayudan a conservar la reproducción de su capacidad laboral, pero están al margen del proceso de producción de mercancías (Marx, 2009: 36).
Lo que parece taxativo se complejiza en esos papeles tardíamente publicados. Refiriendo específicamente al dominio del capital, agrega:
Es posible que en la producción capitalista el capital absorba realmente todo el tiempo disponible del obrero, y que, por lo tanto, el consumo de medios de subsistencia aparezca meramente como un mero incidente del proceso laboral, al igual que el consumo de carbón por la máquina de vapor, el de grasa por la rueda o el de heno por el caballo, al igual que todo el consumo privado del esclavo que trabaja (Marx, 2009: 36).
Así, los vaivenes marxistas para definir el rol del alimento en tanto medio de subsistencia y como medio de producción dentro de los procesos productivos, así como en la producción y reproducción de ese singular producto que es la fuerza de trabajo, presenta sus dificultades: una cosa es la lectura epidérmica de la comida que no excede en los análisis sociales su rol estereotipado y naturalizado por la cultura, y otra muy distinta intentar pensar su fenomenología basal física y metafísica. Una cosa es el consumo o el digesto, y otra muy distinta la incorporación o “ingestión” —“creative ingestion” como objetivo esencial de la lectura, según el poeta Ben Jonson—. Por eso
los alimentos no son solo combustible, dado que entran en la creación de la propia fuerza de trabajo y contribuyen a componer el producto, y por consiguiente funcionan como verdaderas materias primas. Aparte de los utensilios de cocina, si algo sirve como instrumento en la producción de fuerza de trabajo ese algo es las manos, los dientes, etc. (pero no los órganos de la digestión, ya que si ignoramos las proezas del yoga, la intencionalidad desaparece una vez que el alimento pasa por la boca del que come) (Cohen, 1986: 60).
Marx descreyó de la “mediación social” (Alexis de Tocqueville) o de la adaptación (Leopold von Ranke) e impulsó la innovación social, con la conciencia histórica como estandarte de la liberación humana y así, años después, sofisticó su mirada (desestereotipando la idea de hambre) sobre la implicancia mutua y dialéctica de la re-producción y el consumo capitalista en donde todo objeto particular debe ser particularmente consumido y a su vez mediado por la producción:
El hambre es el hambre, pero el hambre que se satisface con carne cocida, comida con cuchillo y tenedor, es un hambre muy distinta de la de aquel que devora carne cruda con ayuda de manos, uñas y dientes. No es únicamente el objeto de consumo sino también el modo de consumo lo que la producción produce no solo objetiva sino también subjetivamente. La producción crea, pues, el consumidor (Marx, 1989: 42).
Necesidades creadas, ¿tal vez? Asombra la lucidez y lo anticipatorio del pensamiento marxiano, que no se conforma con secularizar el “reino del espíritu” o allanar el devenir de la economía política por sobre la filosofía, sino que desnuda la ingenuidad de cierta antropología (Homo economicus) al encontrar en el objeto consumido el inicio del proceso, o sea, en la producción más que en el consumo pues determina su forma real —por ejemplo, un bien que determina modo y contenido del consumo—. Amén de la cualidad amorfa de la necesidad biológica, es la producción la que crea el deseo específico —generación de la demanda— a través de la mediación de una “forma-objeto”. Este pasaje da para todo: del consumo subsumido al “reino de lo natural” y de la producción a la historia (Sahlins, 1988: 156), pasando por la conciencia de la necesidad como producto social (Harvey) y la “capacidad de consumo como fuente de las necesidades de la sociedad capitalista” donde se critica la distinción entre “necesidades naturales” y las “producidas por la sociedad” (Heller), a la sugerente perspectiva de la “presencia de una ausencia” (Hinkelammert). Y hasta podríamos agregar, casi caprichosamente, que la propia Rosa de Luxemburgo en una esquela de 1916 a Franz Mehring apeló a los mismos instrumentos culinarios para dar cuenta de que las ambiciones socialistas exceden la conciencia de la necesidad, esto es, la satisfacción de la necesidades materiales, y aspiran a una nueva cultura, una nueva forma de vivir ante una disímil concepción del mundo: “Con cada línea escrita por su pluma maravillosa, ha enseñado usted a nuestros obreros que el socialismo no es, precisamente, un problema de cuchillo y tenedor, sino un movimiento cultural, una concepción grande y soberana del mundo” (Mehring, 2013: 579). Si bien, con el desarrollo, el consumo ha pasado de ser cada vez más una necesidad individual a una expresión social, resultó además un aspecto mutante en la estructura tradicional económica del capitalismo y advino mediador esencial en la restructuración del capital a partir de una “costra” cultural que en conjunción con la económica produjo mayor enajenación y alienación humana que —como intensamente señalaron los frankfurtianos— convirtió a la mercancía en fantasmagoría y a la cultura en industria. Benjamin había partido del análisis de Marx —“la producción le da su finish al consumo”—, en el cual ya estaba contenido el hecho de que en el proceso del consumo, en tanto cualidad, se produce la manipulación subjetiva a través del deseo y las necesidades. Además del valor de uso de la mercancía, en el acto de la adquisición se adiciona la seducción de la apariencia sensible que se vuelve así portadora de una función económica. Ser capaz de regenerar la demanda provee al capital el poder de restructurar la percepción, de reorganizar la sensibilidad, de forjar las necesidades y sus satisfacciones. Para Benjamin la necesidad suprema del capital es la apropiación mercantil completa del individuo a partir de orientar su atención, domesticar sus anhelos, redefinir su cuerpo, colonizar la percepción de sí mismo y de la realidad, modelar su pensamiento y su lenguaje, y restructurar su valoración sensitiva.
El alfabeto —instancia privilegiada de orden y representación a través de sus grafías— posee sus verdades, aunque el analfabeto también.14 Volviendo a lo que nos ocupa: el consumo de alimentos, que más que consumo es incorporación, ya que, si uno come para alimentarse, ¿cuál es la verdad relacionada con el comer y la incorporación de alimentos? o ¿cuáles son los alimentos verdaderos?
Está claro que aquí nos la habemos no solo con concepciones diferentes de verdad y correspondencia, sino que entran en juego también dimensiones en absoluto equiparables, de adecuación y poder-ser-lo-mismo. Mientras que en el caso de las verdades representativas la mayoría de las veces puede indicarse con precisión cuándo se dan los presupuestos para su correspondencia con la realidad, en el de las verdades incorporativas no puede decirse con total precisión desde qué momento han de considerarse ratificadas. Las correspondencias que surgen por asimilaciones son constitutivamente vagas, pero tal vaguedad no habría que comprenderla como una carencia, sino que constituye la suerte y el modo de ser peculiar de ese campo veritativo (Sloterdijk, 2003b: 469 y 470).
Epistemocrítica culinaria o el sueño interruptus
No necesariamente la palabra es la única que puede significar; cualquier conducta dirigida al mundo puede hacerlo, aunque de manera refleja se tienda a reducir la esfera de la significación a la del lenguaje discursivo. El acto del discurso es nuestra más fiel ergonomía. Ahora bien, imaginemos con Adormo (1962: 249), un crítico sociocultural, que, a modo de prestidigitador, vivifica objetos mudos, dialoga con trastos silenciosos o lee detrás de las palabras.
En tan pocos autores como en Benjamin, con su “mirada de medusa”, uno puede imaginar que su vínculo con lo que lo rodea experimenta, cual taumaturgo, cómo “a las significaciones les brotan la palabras, lejos de que esas cosas que se llaman palabras se las provea de significaciones” (Heidegger, 1990: 180). Todo lo que existe se expresa, lo cual explicita que la expresión es indicio de la existencia. Para Benjamin la diferencia de la lengua es su indiferencia, pues su esencia es díptica, ya que por un lado no existe hasta que algo se expresa —lo que existe es anterior a su manifestación— y por otro no hay nada que no participe de la lengua —ella es anterior a lo existente—. Se trata, en definitiva, de meras dilucidaciones sobre la episteme, ya que el más mínimo detalle de su mirada supone consecuentemente poner en cuestión todo el armazón gnoseológico imperante. Cualquier instancia cognoscitiva en la cual un sujeto “ilumina” su diversidad respecto de un objeto, conjuntamente la oscurece cuando la lengua toma el lugar del objeto. Ella es una realidad desplegada que —con sus caracteres funcionales de expresión, comunicación y representación— se manifiesta a través de su instrumentalidad, sosegando su irrealidad. En su movimiento representacional resulta un producto de la abstracción del entender acumulativo o la expresión liminar de la fetichista idealización de lo real.
Hay instantes fecundos. Evocar es recuperar sensaciones encerradas en una botella devuelta por el azaroso flujo de las aguas heraclíteas —donde no nos bañamos nunca dos veces— y que expresa las apariciones variables, sensibles y contingentes en las cuales nada subsiste de manera controlada de tal modo que dé lugar a un conocimiento sólido. La ciencia que todo lo abstrae nomencló a eso “proust effect”, e intentó con su impronta vocacional aislar toda instancia tributaria de la sensibilidad: apartar las propiedades sensibles y afectivas del mundo, o —como dice Henry— aislar lo único que verdaderamente importa, la vida misma.
¿Qué habrá sentido Benjamin cuando, en mayo de 1925, la Facultad de Filosofía de la Universidad de Frankfurt und Main lo convidó a que retirara su postulación y le rechazó su tesis de habilitación sobre el origen del drama barroco? Nunca podremos “encarnar” su sensación pero sí acceder a su trasliteración semántica: por un lado, su proemio “epistemocrítico” —auténtico manifiesto místico-gnoseológico o jutspe—15 inaugurando recorridos alternativos al pensamiento representacional. Con una sacralidad “secular y mundana” se aproxima “a los objetos profanos con religiosa reverencia” (Buck-Morss, 1981: 32), no los ultraja sino que los rodea y recurre a la
verdadera contemplación [cuyo] apartamiento del procedimiento deductivo va ligado a un retorno cada vez más hondo, cada vez más ferviente, a los fenómenos, los cuales nunca corren el peligro de resultar objetos de un asombro turbio, por cuanto su exposición es igualmente la exposición de las ideas, y solo en ello se salva lo que poseen de individual (Benjamin, 2006: 242).
Por otro lado, reinventar durante la próxima primavera el universo encantado de lo onírico:
Quisiera contar, por segunda vez, el cuento de la Bella Durmiente.
Ella dormía en su seto de zarzas. Y luego, al cabo de equis años, se despierta.
Pero no la despierta el beso de un príncipe feliz.
La ha despertado el cocinero, al darle al pinche la sonora bofetada que resonó por todo el palacio con toda la fuerza acumulada durante tantos años.
Una hermosa criatura duerme tras el seto espinoso de las páginas siguientes.
Que no se le acerque ningún príncipe azul pertrechado con las deslumbrantes armas de la ciencia. Pues al darle el beso, le ha de clavar los dientes.
Es, antes bien, el autor quien, como jefe de cocina, se ha reservado para sí el derecho a despertarla. Ya va siendo hora de que la bofetada resuene por las estancias de la ciencia. Entonces despertará también esta pobre verdad que se pinchó con la anticuada rueca cuando se disponía, indebidamente, a tejerse en el desván de un talar profesoral (carta de Benjamin a Gershom Scholem del 5 de abril de 1926, cit. en Buck-Morss, 1995: 40).
En lo onírico —como en la memoria involuntaria proustiana— hay algo redencional. La esfera de los sueños resulta un momento teleológico pues “aguarda secretamente el despertar” (Benjamin, 2005: 395). La durmiente —como la bella protagonista del relato— solo se entrega a la muerte si es revocable (ejemplo clásico del pensamiento dialéctico).16
De todas las posibles versiones de ese relato inmemorial, Benjamin elige la más cercana y las más ligera.17 Con este tema había comenzado su derrotero ensayístico, oficiando de desvelador juvenil en 1911.18 Existen tantas exégesis sobre las diferentes versiones “originales”19 como sobre la “reloaded” benjaminiana; estas últimas, coincidentes todas en resaltar lo evidente: la heroína es la verdad que no puede ser despertada por la ciencia succionante —el príncipe—, aunque sí por la bofetada del cocinero —Benjamin— a su ayudante.20 Lo unívoco representacional no es propio del pensamiento fenoménico benjaminiano, sino el “rodeo”21 o un sutil juego de coextensividades que no anula ni formaliza, eliminando las diferencias. ¿Es casualidad la elección del personaje que el filósofo crítico de la episteme imperante elige para sí? No, frente a la ciencia oficial que afirma su forma de conocer desde el exterior hacia el interior apelando a un dispositivo conceptual de carácter instrumental que impone sus reglas de juego, el cocinero es el que propone ir en busca de una verdad que habita los intersticios a través de la palabra que anuda la compleja trama del mundo. Para ello realiza un acto de incorporación al autoexponerse mediante una aprehensión no-intencional o un vislumbre de la idea mediante “anamnesis”. El devenir del pensamiento posee sus duetos: “episteme” y “doxa” (Platón); “fenómeno” y “noúmeno” (Kant); “actitud teórica” y “actitud natural” (Husserl); “óntico” y “ontológico” (Heidegger); o “realidad” y “apariencia”, que se expresa en Benjamin como “conocimiento” y “verdad”: “El objeto del conocimiento, en cuanto objeto determinado en la intención conceptual, no es un modo alguno de la verdad. La verdad es un ser desprovisto de intención que se forma a partir de las ideas. La actitud adecuada respecto a ella nunca puede ser por consiguiente una mira en el conocimiento, sino un penetrar en ella y desaparecer. La verdad es la muerte de la intención” (Benjamin, 2006: 231). Ni más ni menos que incorporarla mediante “el giro dialéctico de la rememoración” o la “irrupción de la conciencia despierta”, pues hay un saber no-consciente de lo que fue y su afloramiento tiene la estructura del despertar (Benjamin, 2005: 394).
Mesianismo e incorporación
Huelga explicitar el imaginario vinculante entre la ingestión y lo soteriológico.
Sugerentemente, Benjamin insistía —cosa que sorprendió a Scholem, su guía en temas hebreos— en que debía tenerse conocimientos cabalísticos para comprender su estudio sobre el Trauerspiel.22
El capitalismo es voraz. Ancla su desarrollo en el concepto dominante de tiempo continuo y lineal. Benjamin descarna el abuso teleológico del historicismo y del positivismo en donde el final está echado —“homogéneo y vacío”—,23 y a su vez anula la opresión pretérita. Relativo a la dilatación del tiempo se evidencia un oxímoron epistémico: mientras la teoría de la relatividad tiene una gravitación profunda al trastocar la noción de tiempo que avanza inmutablemente en la gnoseología física, relativiza esa crítica en el campo filosófico y de las ciencias sociales. Esta inercia “gregoriana” de las humanidades podría en gran medida explicarse a partir de que bajo la imposición del capital todo puede relativizarse, menos el orden existente o la medida que se utiliza, en tanto equivalente general, para comparar lo incomparable: los diferentes trabajos de seres humanos distintos.24
La memoria de los caídos es nutricia. El angelus novus mira hacia atrás e intenta quebrar el continuum de la historia.25 Por eso Benjamin —cual Josué moderno—, más que apelar a un futuro redencional, se alimenta de las opresiones del pasado a fin de poder conjugar en el presente las fuerzas revolucionarias. El dolor no admite la espera pasiva y obediente de las religiones tradicionales, y la tradición cabalística le indica que nada nos será enviado ni accederemos al Paraíso por determinación celeste, sino que debemos procurarnos la “autorredención” en la historia (Löwy, 2003: 59). El judaísmo, amén de su institucionalización, produce sus versiones heréticas y heterodoxas, como esa que atribuye a los hombres su “fuerza mesiánica”. Hay una que transmite cierta inquietante leyenda talmúdica kafkiana:
Consideremos el pueblo plantado al pie del Monte del Castillo desde el cual se nos informa tan extraña e imprevisiblemente sobre la presunta contratación de K. en calidad de agrimensor. En el epílogo a esta novela, Brod sugirió que Kafka tenía en mente una población precisa, Zürau en las montañas del Erz, al referirse al pueblo en las laderas del Monte del Castillo. Sin embargo, en él puede reconocerse aún otro. Se trata de ese pueblo de la leyenda talmúdica, traído a colación por un rabino como respuesta a la pregunta de por qué el judío organiza una cena festiva el viernes a la noche, es decir una vez entrado el Shabat. La leyenda cuenta de una princesa en el destierro, lejos de sus compatriotas, que languidece en un pueblo cuyo idioma no comprende. Un día le llega una carta; su prometido no la ha olvidado, la ha ubicado y ya está en camino para venir a buscarla. El prometido es el Mesías, dice el rabino, la princesa es el alma, y el pueblo en el que está desterrada es el cuerpo. Y para expresar su alegría al cuerpo, del que no conoce la lengua, no tiene más recurso que organizar una comida. Este pueblo talmúdico nos transporta al centro del mundo kafkiano. Tal como K. habita en el pueblo del Monte del Castillo, habita hoy el hombre contemporáneo en su propio cuerpo; se le escurre y le es hostil. Pude llegar a ocurrir que al despertarse una mañana se ha metamorfoseado en un bicho. Lo ajeno, la propia otredad, se ha convertido en amo. El aire de este pueblo sopla en la obra de Kafka y por ello evitó la tentación de convertirse en fundador de una religión (Benjamin, 2001: 149).
En una exégesis epidérmica se podría decir que el Shabat (Antiguo Testamento, Éxodo,





























