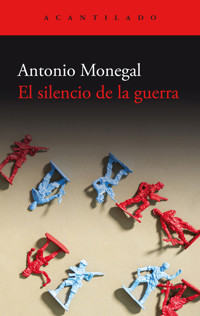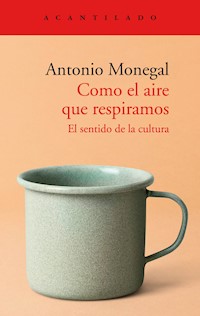
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El Acantilado
- Sprache: Spanisch
¿Qué es y para qué sirve la cultura? Más allá de definiciones simplistas e inveteradas que hacen de ella ora el mero producto intelectual y artístico de la elite, ora la manifestación de la humanidad en sentido antropológico, este iluminador ensayo pone el foco en la dimensión colectiva de los fenómenos culturales, es decir, en la relevancia social que, con independencia de consideraciones personales, nos involucra a todos, pues ¿qué sentido tiene si no nos ayuda a pensar y hacer posible un mundo mejor? Mediante un diálogo con las principales obras de referencia en la materia, Monegal interpreta la cultura como actividad intrínsecamente política e indisoluble de nuestro lugar y nuestra intervención en el mundo, pero sobre todo como bien común de primera necesidad para enfrentarnos a los retos de la existencia. «Lúcidamente Monegal cuestiona conceptos que solemos dar por descontados, y ahonda en la relación, siempre controvertida, entre política y cultura. Imprescindible». Jordi Llavina, La Vanguardia «Con claridad, concisión e inteligencia Monegal analiza la relación de la cultura con muchas otras cuestiones interesantes. Esta obra una lectura agradable, formativa y necesaria». Fulgencio Argüelles, El Comercio
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ANTONIO MONEGAL
COMO EL AIRE
QUE RESPIRAMOS
EL SENTIDO DE LA CULTURA
ACANTILADO
BARCELONA 2022
CONTENIDO
Preámbulo
1. ¿Importa la cultura?
2. El valor cuestionado
3. De difícil definición
4. Para qué sirve la cultura
5. Una caja de herramientas
6. Menos es más
7. La cultura como recurso
8. Consumo y cultura de masas
9. Híbridos y globalizados
10. Memoria e identidad
11. Inflexiones de la diferencia
12. El límite de la nación
13. Por una ética cosmopolita
14. ¿Qué tienen en común la cultura y la política?
15. Lo que está en juego
Agradecimientos
Bibliografía seleccionada
A Carlota.
PREÁMBULO
Este ensayo se acabó de escribir durante el confinamiento por la pandemia de la COVID-19, en la primavera de 2020, aunque la mayor parte estaba ya redactada y la motivación no tiene que ver con esa coyuntura inesperada. Durante aquellos días, la cultura demostró su capacidad para unir a quienes estaban separados, dar contenido al tiempo y enriquecer la experiencia del encierro. Los Stay Homas desde su azotea, Cesc Gelabert bailando en su casa, conciertos y coros con los músicos y cantantes aislados en lugares distantes, pero al unísono, invitaciones a la lectura, películas a raudales, teatro grabado, visitas virtuales a museos, conferencias y debates, artistas como David Hockney creando y compartiendo… Un sector frágil y precarizado por la inacabable resaca de la anterior crisis, y que tiene las máximas probabilidades de volver a padecer las consecuencias de ésta, puso sus recursos e imaginación al servicio de la sociedad cuando más falta hacían, como un salvavidas en medio de la tempestad. Son también muchas las reflexiones que el desastre ha suscitado—sobre nuestro lugar en el mundo, la organización de nuestras sociedades, la desigualdad ante el infortunio, el futuro de la democracia y la revancha de la naturaleza—, que muestran la necesidad de dotarnos de herramientas para entender y responder a los retos de la existencia. Acudimos a relatos de ficción proféticos, aterradores o consoladores, a utopías y distopías, para encontrar un sentido al presente. Hay además otra dimensión cultural que no acostumbramos a englobar en la misma categoría, pero de la cual se ha hablado repetidamente: hasta qué punto el contagio y la reacción ha dependido de hábitos y conductas que distinguen a las sociedades. La distancia o proximidad en el trato, darse la mano, abrazos y besos, los usos del espacio público o doméstico, o la costumbre de las mascarillas, son prácticas culturalmente determinadas. Son modos distintos de acercarse a qué es y qué hace la cultura.
La asignatura que me correspondía impartir en mi universidad durante el confinamiento estaba dedicada a la teoría de la tragedia, desde Aristóteles hasta Brecht y Artaud, George Steiner y Judith Butler, y a la tradición teatral a la que remite, desde la Atenas del siglo V antes de Cristo hasta contemporáneos nuestros como Wajdi Mouawad. Gracias a la tecnología disponible hoy en día, pudimos trabajar a distancia con relativa facilidad, mediante videoconferencias, chats, fórums, lecturas y vídeos online. Lo que hace pocos años hubiera sido una barrera insalvable se convirtió para la gran mayoría en una simple complicación y un cambio de registro, aunque, por desgracia, las circunstancias personales de algunos estudiantes les impidieron seguir el curso con normalidad. Añorábamos la presencialidad y no pudimos ir al teatro a ver en escena ninguna tragedia, como habíamos hecho en anteriores ediciones de la asignatura. Sin embargo, la situación excepcional que atravesábamos nos invitaba, a los estudiantes y a mí, a reflexionar juntos acerca de la pertinencia de las lecciones de la tragedia para nuestro inmediato presente.
El teatro era, entonces, en Atenas, una institución con una relevancia social semejante a la del ágora donde se celebraban las asambleas. La participación en este ritual cívico, que en su origen fue sagrado, era una de las formas de ejercer la ciudadanía ateniense. Gracias a la tragedia, el espectador tomaba conciencia de que el ser humano es libre y responsable de sus decisiones pero que su existencia está sometida a fuerzas que escapan a su control—llámense dioses, destino o naturaleza—, que no se puede contar con que la vida sea justa y que la desgracia, el conflicto y la violencia acechan a cada paso. La tragedia es la plasmación dramática de una visión de la realidad según la cual el ser humano es, en palabras de Steiner, «un huésped inoportuno en el mundo». Algo que a menudo olvidamos, henchidos de nuestro propio orgullo, hasta que alguna catástrofe viene a recordárnoslo. Los griegos lo tenían siempre presente, no sólo porque su entorno fuera quizá más brutal e impredecible (aunque esas experiencias abundan también en nuestro tiempo), ni porque se sintieran más cerca del misterio, la irracionalidad o el sinsentido de la existencia (aunque así era), sino porque para ellos las artes y lo que ahora llamamos cultura no eran mera distracción superflua sino un vehículo para explicar el mundo, ordenarlo y dotarlo de sentido. La tragedia era una escuela de valores y un espacio público para debatir los conflictos que atenazaban a la sociedad. Funciones hoy desdibujadas pero no perdidas del teatro, la literatura y las demás artes.
A pesar del enfoque conceptual, las preocupaciones que subyacen a este ensayo son de carácter eminentemente práctico. Durante cuatro años, entre 2009 y 2013, tuve el privilegio de ser el vicepresidente del Consell de la Cultura de Barcelona, que presidía el alcalde, y de presidir su Comité Ejecutivo, encargado de asesorar y decidir sobre algunos aspectos de las políticas culturales de la ciudad. Era un organismo recién creado, concebido como un instrumento de participación ciudadana y formado por expertos independientes. Aquellos cuatro años de mandato estaban a caballo entre dos gobiernos municipales, uno socialista y el otro nacionalista, y coincidieron de lleno con el inicio de una crisis económica que golpeó brutalmente a todos los sectores culturales, preludio de la que enfilamos ahora, y una de las razones por las cuales el sistema cultural afronta la actual en condiciones de extrema fragilidad.
Esta experiencia de inmersión en la gestión de las políticas culturales municipales y en los debates políticos que la rodeaban supuso un aprendizaje práctico inestimable para alguien que hasta entonces se había movido exclusivamente en el terreno teórico. Barcelona es un laboratorio idóneo para el estudio de las dinámicas culturales, por la propia composición de su tejido social y la confluencia de identidades, y por la aplicación de políticas públicas con un diseño estratégico a largo plazo, gracias a la continuidad de la hegemonía municipal de la izquierda. Al solaparse el relevo político y la crisis, el modelo que había imperado durante décadas sufrió un doble trastorno, de reajuste ideológico y de adelgazamiento vertiginoso de recursos públicos y consumo privado. El primero fue leve, el segundo traumático, sobre todo para un ecosistema cultural que se había acostumbrado a una mejora progresiva de sus condiciones e infraestructuras, y a un compromiso decidido de los poderes públicos.
Como pasó con otros derechos sociales propios del estado del bienestar, la crisis económica sirvió de excusa para cuestionar el modelo y su sostenibilidad, como si en la época de abundancia se hubieran derrochado los fondos públicos. La crítica de la cultura subvencionada llevaba aparejada la constante comparación con las necesidades sociales imperiosas: la sanidad, la educación, la protección a los desempleados, las jubilaciones, ámbitos todos en los que también se aplicaron recortes. El apoyo público a la cultura dejaba de verse como una política redistributiva, de protección de los sectores más frágiles y democratización del acceso, para reclamar ajustes dictados por las leyes del mercado y una mayor implicación del sector privado, en un momento en que también éste se estaba empobreciendo. En el trasfondo, lo que estaba y continúa estando en entredicho es el carácter de bien común y derecho social de la cultura, como uno de los pilares básicos del estado del bienestar.
Al asistir a este retroceso e intentar ayudar a contrarrestarlo haciendo pedagogía, participando en discusiones, redactando informes y haciendo declaraciones, me llamaba la atención que los argumentos a los que se recurría para defender la inversión pública en cultura eran siempre los mismos, sobre todo en círculos políticos: la cultura es un importante motor económico y un instrumento de cohesión social. Ambos argumentos son ciertos, pero insuficientes. Son coartadas utilitaristas, atienden a los efectos colaterales, en lugar de explicar el valor intrínseco de la cultura. Alegan para qué sirve como manera de contestar a quienes opinan que no sirve para nada, pero es un alegato débil porque no encuentra sus razones en lo que propiamente hace la cultura ni en para qué les sirve a sus usuarios. Nadie toca el violín ni lee ni va al teatro ni visita exposiciones para generar riqueza o cohesión social.
Es evidente que, si la cultura merece ser apoyada con recursos públicos, es porque tiene una función social. Si se considera que los beneficios son sólo individuales, es más fácil proponer que el coste lo asuma cada usuario. Sobre todo cuando el entretenimiento se considera una forma más de consumo suntuario. Sin embargo, en lo que la cultura tiene de elevación de la calidad de vida y realización personal de los ciudadanos, correspondería aplicar el mismo criterio que a la educación o la sanidad: reconocer que la suma del beneficio individual tiene un valor colectivo. Aunque, probablemente, por este camino no se responde a la pregunta de por qué la cultura es un bien común de primera e irrenunciable necesidad.
Salí de aquella inmersión de cuatro años en las políticas culturales de la ciudad con una doble determinación: trasladar aquel aprendizaje práctico a mi investigación académica e intentar producir una argumentación a favor de la cultura que no se apoye en criterios utilitarios, pero tampoco en apriorismos acerca de la superioridad de cierto tipo de cultura. Desde mi punto de vista, cualquier explicación de lo que hace la cultura tiene que valer por igual para la alta cultura, la cultura popular y la cultura de masas, sin que esto signifique que son lo mismo.
Había acumulado una gran cantidad de documentación y datos: cifras de subvenciones, procedimientos de asignación, presupuestos de centros públicos y de inversión municipal, estructuras de gobernanza, normativas, planes estratégicos, informes, reclamaciones de los sectores, disfunciones, necesidades y debilidades del sistema. Me he resistido a manejar este material, además de por la confidencialidad de parte del mismo, porque un retrato de la situación en Barcelona durante un período concreto tiene un interés coyuntural; puede servir para un diagnóstico, denunciar deficiencias o proponer mejoras, o ser la base para estudios de carácter histórico o crítico, como algunos muy valiosos publicados sobre el llamado «modelo Barcelona», para bien o para mal ya periclitado o en vías de liquidación. Como no soy un científico social, el manejo de datos cuantitativos no forma parte de mi utillaje metodológico. El problema que me ocupa es más de fondo, no limitado a una ciudad o un país, porque es un signo de los tiempos que se traduce en una desvalorización del concepto de cultura. A esta tendencia resuelvo resistirme abordando el concepto mismo y el discurso que genera a su alrededor. El reto es transparente: ¿podemos contestar a la pregunta de por qué importa la cultura?
1
¿IMPORTA LA CULTURA?
La ciencia es todo lo que comprendemos lo suficientemente bien como para explicárselo a un ordenador. El arte es todo lo demás que hacemos.
DONALD E. KNUTH,
del prólogo de A=B
La pregunta que da título a este capítulo trae consigo, implícitas, algunas otras: ¿a quién le importa o le deja de importar? ¿Por qué debería importar? ¿De qué cultura hablamos? Y la más evidente y difícil de contestar: ¿qué entendemos por cultura? Como otros libros que han circulado en tiempos recientes, este ensayo surge de la percepción de una amenaza y de cierto impulso combativo, de defensa. Cuando uno toma la palabra en este debate bajo la invocación de una pregunta así, está tomando partido y el lector entiende de inmediato que el discurso responde a la necesidad de argumentar que la cultura importa. Que no parece que importe lo suficiente y que debería importar más.
Respecto a esta expectativa, para no defraudarla, conviene aclarar que mi principal propósito no es defender el valor edificante de las artes y las letras ni lamentarme de su creciente pérdida de relevancia en los usos privados, la escena pública y el sistema educativo. En efecto, esto ocurre y, hasta cierto punto, me preocupa. Aunque no creo que se puedan frenar, a fuerza de protestas, ciertas dinámicas sistémicas que son parte del funcionamiento de la propia cultura. La autonomía del campo cultural es relativa y frágil. Sería ingenuo suponer que puede ser inmune a las presiones de la economía de mercado y la sociedad de consumo. Y no todo es negativo: al dotarse la propia cultura de nuevas herramientas tecnológicas que potencian la comunicación, la producción y la circulación, han mejorado el acceso y la diversidad. Aunque como contrapartida crezcan la banalidad, la desinformación y las burbujas cognitivas que alimentan el populismo. Es imposible separar la cultura de lo que ocurre en la sociedad y, a la vez, sin la primera es imposible cambiar la segunda. Lo que más me interesa es resituar la reflexión en términos más inclusivos, que partan de una concepción actualizada, no mirando sólo al pasado, sobre qué es cultura.
Algunos libros publicados sobre esta cuestión asumen un tono nostálgico o apocalíptico, sobre todo cuando se refieren a la famosa crisis de las humanidades. El ejemplo más notorio de esta actitud reactiva es el ensayo de Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, que distingue típicamente entre cultura y cultura, es decir, entre la que es merecedora de dicho nombre, la que de verdad importa, y otra devaluada y superficial, diluida en la definición antropológica del término, que, según él, no es propiamente cultura. Es una posición poco agradecida, por explícitamente elitista, al culpar a la democratización de los males que vician la cultura, y porque cuesta mucho convencer a los demás de que les importe lo que efectivamente no les importa. Para convencer a los ya convencidos el esfuerzo no se justifica. Sobre todo si partimos de la base de que el que algo me importe a mí no significa que deba importarles a los demás. Por ello intentaré limitar, en lo posible, la apelación a la experiencia subjetiva.
Lo que las artes y las letras han aportado a mi vida condiciona mi perspectiva, pero es incidental para la argumentación. Podría decir que me han ayudado a encontrarle sentido. Me he dedicado profesionalmente a servirlas y transmitirlas. Han sido para mí objeto de investigación y de placer. La literatura, la filosofía, el cine, el arte y la música me han acompañado en la soledad, me han servido para enfrentarme al dolor y para compartir alegrías. Han amplificado, ordenado y desordenado emociones y deseo. Han dado un marco, un escenario y a veces hasta un guion al amor. Todo esto, como es evidente, no tiene por qué importarle a nadie más que a mí. Ni requiere que, a estas alturas, lo cuente en un libro. Lo han explicado mejor expertos más cualificados. Basta con que me remita a las palabras de Tzvetan Todorov sobre un aspecto concreto: «Si hoy me pregunto por qué amo la literatura la respuesta que de forma espontánea me viene a la cabeza es: porque me ayuda a vivir» (La literatura en peligro). Suscribo su respuesta, define una manera determinada de entender la vida y la literatura que no todo el mundo comparte.
La literatura y las otras artes son drogas saludables. Ayudan a vivir y combinan los efectos de otros psicotrópicos: estimulan, evaden, aguzan la percepción, generan modificaciones y revelaciones cognitivas. Puesto que, de momento, el tráfico de estas sustancias no está penado, procuro, como misión personal, contagiar esta adicción a mis alumnos y a mis hijos. Sin embargo, no quiero hablar sólo de este tipo de cultura, sino de aquella que afecta a la vida de todos, incluso la de quienes creen no tener nada que ver con ella, porque este ensayo no alude a una vivencia particular, sino que se centra sobre todo en la dimensión colectiva de la cultura. El tema que me ocupa es el de su relevancia social.
La amenaza a la cultura se deriva de un par de errores de apreciación. El primero es el de aquellos que creen que se puede prescindir de la cultura, que es un accesorio más o menos lujoso, que complementa o decora los aspectos primordiales de la vida, los realmente importantes, que son, como todo el mundo sabe, la salud, el amor y, ante todo, el dinero. Podríamos llamarlo la amenaza neoliberal, porque sólo cuenta lo que genera ganancias tangibles, pero también tiene una faceta populista, que considera que la cultura está al servicio de los intereses de una elite. El segundo error afecta a quienes sienten que la cultura se pierde o se devalúa porque la identifican con la suya, con la que ellos valoran, agoreros de la decadencia que pertenecen a la presunta elite culta. Aunque sólo sea por gremio, me toca pertenecer a esta selecta minoría, lo cual me hace de inmediato sospechoso de parcialidad en este debate. No aspiro a salvarme de que me acusen de elitismo, mientras sea en la acepción que le da el diccionario de la RAE—«Actitud proclive a los gustos y preferencias que se apartan de los del común»—, pero me parece una posición poco productiva desde la que argumentar el sentido de la cultura y no quiero que me descalifique para hablar de los intereses del común. Los dos errores se deberían poder contrarrestar reconduciendo la discusión. Conviene proponer otra manera de enfocar la cuestión. ¿Cómo formular una justificación de la cultura que no sea un alegato elitista o nostálgico?
Mi campo es la teoría, así que mi argumentación se apoya en una reflexión teórica y en un recorrido que me permita dialogar, sucintamente, con algunas de las contribuciones más sustanciales a las teorías de la cultura. Difícilmente será una atenuante de la acusación de elitismo, aunque, al fin y al cabo, a los científicos no se les coloca esta etiqueta por practicar un discurso especializado. Intentaré ser claro, porque nada se gana haciendo más confuso lo que de por sí es difícil, pero espero que se note la diferencia entre tropezar en los obstáculos metodológicos o en los ideológicos. Explicar en qué consiste la cultura, cómo funciona y para qué sirve requiere un recorrido laborioso en el que hay escasos consensos o atajos. Las definiciones y los modelos compiten entre sí. Uno toma partido, por lo tanto, al elegir modelos teóricos y metodológicos. A la vez, existe otro posicionamiento, el ideológico, que lleva a alinearse o no con diagnósticos alarmistas y pronunciamientos elegíacos.
He dicho que me mueve el imperativo de defender la cultura frente a la percepción de una amenaza, pero no hace falta identificar esta amenaza con un descenso del nivel cultural de la población, con el adocenamiento, la trivialización o la comercialización. No se trata de si la gente tiene criterio, mejor o peor gusto, al seleccionar su consumo cultural, de si conoce y aprecia las grandes obras maestras del arte, la literatura o la música. Por supuesto, a mí también me gustaría que todo el mundo leyera más y fuera más al teatro y al cine. Pero la amenaza no está estrictamente en la calidad ni en la cantidad de lo que se lee, se escucha o se ve. Está en la falta de reconocimiento de lo que es y lo que hace la cultura. Y está en el mensaje y en la repercusión de aquello que se consume y transmite, porque no es concebible que uno pueda estar fuera de todo circuito cultural. Parafraseando a Jacques Derrida, il n’y a pas de hors-culture (‘nada hay fuera de la cultura’).
De ahí que haya optado por no enfocar la discusión desde la perspectiva de las humanidades y de la crisis que padecen. Las humanidades constituyen una forma particular de conocimiento, unos estudios y disciplinas cuyo objeto son determinadas formas de producción cultural de la humanidad, entre las que se encuentran la filosofía, la historia, la literatura, las artes visuales y la música, pero no son coextensivas con el concepto, más amplio, de cultura. Podríamos decir que la cultura es aquello que las humanidades estudian y que, a la vez, las contiene, puesto que ellas mismas son una actividad cultural. Separar las dos cosas es, por lo tanto, necesario para abordar un problema que se deriva en parte de esta misma confusión.
Me adelanto a la previsible crítica de quienes echarán en falta en este ensayo una atención específica a la relación entre cultura y ciencia, y lo mismo se puede aducir sobre su conexión con la educación. Quiero que quede claro desde el principio que, como se verá en distintos momentos a lo largo de estas páginas, para mí la ciencia es cultura. No se justifica, por lo tanto, hablar de relación como si se tratara de dos ámbitos separados. La división entre una cultura científica y una cultura humanística, y la necesidad de estrechar la relación entre ambas fue argumentada por Charles Percy Snow, pero, como acabo de explicar, el sentido de la cultura al que me refiero no se limita a la cultura humanística. Además, no soy ni remotamente experto en temas científicos, así que me abstendré de aventurarme en un campo con el cual no estoy familiarizado.
En cuanto a la educación, que sí es mi campo, precisamente por ello tengo que elegir entre dedicarle un libro entero o pasar por encima de puntillas. Volveré sobre el tema en las conclusiones: para mí, educación y cultura están tan íntimamente ligadas que me cuesta pensarlas por separado. No me convence la manera de administrarlas como esferas de responsabilidad política aisladas, como si una fuera esencial y la otra accesoria, y como si afectaran a etapas diferenciadas y sucesivas de la vida. No doy por acabada mi educación, que espero que continúe más allá de mi jubilación, ni la sé disociar de otras prácticas culturales que me acompañan desde la infancia. Se da por sentado con demasiada facilidad que una tiene la función de enseñar lo útil y la otra lo superfluo.
Comparto en gran medida los razonamientos que expone Nuccio Ordine en La utilidad de lo inútil acerca de los saberes no instrumentales: sirven para todo porque no sirven para nada, es decir, porque no están al servicio de necesidades concretas. En esta época en que los beneficios de la educación se miden por las competencias adquiridas que preparan para el mercado laboral, la libertad respecto de la servidumbre de lo útil y de la productividad puede abrir espacios para la crítica y la resistencia a las prescripciones de un sistema que impide imaginar otro mundo posible. Sin embargo, esta capacidad de pensar a contracorriente sin supeditarse a la utilidad ni al provecho no está restringida a las humanidades entendidas a la manera tradicional, sino que abarca otras actividades culturales, desde las ciencias al cómic o al hiphop. Cuando Ordine cita a Georges Bataille para apelar a la significación de lo excedente y del gasto de energía superflua, debemos recordar que éste se está refiriendo también al carácter cultural del carnaval, el lujo y el ritual religioso. Frente a la primacía de la economía como administración de los recursos escasos y a los mensajes de austeridad, Bataille subraya que lo propio del ser humano, y de la naturaleza en general, es el exceso. Y que nosotros mismos somos un exceso y un lujo de la naturaleza, costoso hasta niveles catastróficos.
La consideración del papel del conocimiento humanístico es inseparable del debate sobre el valor de la cultura, pero para llegar a este punto hay que partir de más lejos, de una visión de conjunto del funcionamiento del sistema que no se base en el apriorismo de una jerarquía cultural, sino que dé cabida a prácticas no prestigiadas que son también cultura. En lugar de empezar lamentándonos por la pérdida de un paraíso que quizá nunca existió más que para unos pocos, sería deseable rescatar el valor de las humanidades mediante la fundamentación de la razón de ser de la cultura en su sentido más inclusivo. Más allá de una controversia entre alta y baja cultura, interesa poner en evidencia la dimensión invisible de la cultura, aquella ante la cual corremos el riesgo de ser como el pez que no sabe qué es el agua. La cultura como tal no está en crisis, aunque lo esté el concepto. Puede parecer que no importa, puede estar desatendida, pero no puede estar en crisis, porque la cultura es el marco ineludible de nuestra existencia.
Frente a quienes ven la cultura como un componente decorativo de nuestra vida cotidiana, toca constatar que casi todo lo importante que ocurre a nuestro alrededor es propiamente cultura, hasta aquello que nos conduce a la destrucción de la naturaleza. Se lucha y se mata por cultura: la mayor parte de los conflictos violentos que desgarran nuestro mundo tienen una base cultural, étnica, religiosa, de legados coloniales o memoria de agravios históricos. Ni el Brexit ni la victoria de Donald Trump se explican sin tener en cuenta que tanto los populismos como los nacionalismos responden a dinámicas culturales. Las tensiones identitarias, los flujos migratorios, los choques raciales, intergeneracionales y de género que agitan nuestras sociedades son manifestaciones de factores culturales. Aunque no lo parezca, es imposible separar el rostro hostil de la cultura de su faceta benévola y edificante y de su vinculación con las más elevadas actividades humanas.
2
EL VALOR CUESTIONADO
Bien podría ser una mera fatuidad y hasta una indecencia debatir sobre la definición de la cultura en la edad de las cámaras y hornos de gas, de los campos de concentración, del napalm.
GEORGE STEINER,
En el castillo de Barba Azul
No faltan motivos para dudar del valor de eso que llamamos cultura. Ni todas las razones por las que está bajo sospecha son atribuibles al pensamiento neoliberal y al materialismo de nuestro tiempo. Tal vez conviene poner sobre la mesa las reservas más serias y contundentes desde el principio. La principal: la gran cultura europea no sirvió para frenar el Holocausto. Con En el castillo de Barba Azul. Aproximación a un nuevo concepto de cultura, de 1971, George Steiner recogía el testigo de un ensayo de T. S. Eliot, Notas para la definición de la cultura, publicado más de dos décadas antes, en 1948. Steiner se preguntaba cómo, sólo tres años después del final de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que se sabía acerca de las atrocidades cometidas por el nazismo, Eliot pudo escribir un libro sobre cultura y no decir nada sobre el Holocausto. Aquel silencio contaminaba todo el empeño, lo convertía en «un libro grisáceo por la impresión de la reciente barbarie». Estaba habitado por los espectros de las víctimas obviadas, por la pretensión de esquivar la responsabilidad de la cultura en los horrores del siglo XX.
El libro de Steiner parte de una mirada retrospectiva hacia el siglo XIX, para luego hacer un diagnóstico inmisericorde de su tiempo, la época de múltiples cuestionamientos que surge de las revoluciones culturales del 68