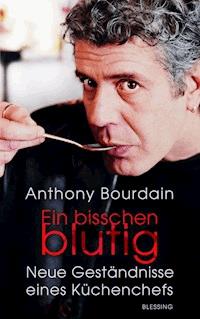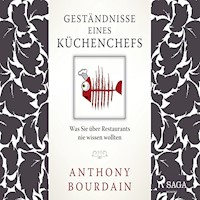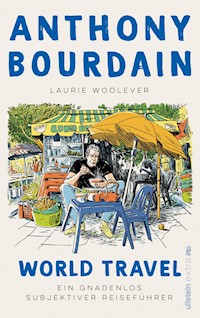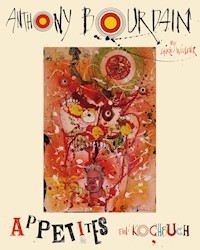Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Tras las puertas de la cocina de un restaurante pasan muchísimas cosas... y pocas son aptas para todos los públicos, pero eso a un cocinero tan atrevido como Anthony Bourdain no le importa lo más mínimo. Con un estilo desenfadado y sin pelos en la lengua, el mediático chef explica en este libro su increíble vida en el mundo de la restauración, donde no siempre la comida es la estrella.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Kitchen Confidential
© Anthony Bourdain, 2000.
© de la traducción: Carmen Aguilar, 2001.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2018. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO291
ISBN: 9788491871101
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
APERITIVO
NOTA DEL CHEF
PRIMER PLATO
LA COMIDA ES COSA BUENA
LA COMIDA ES SEXO
LA COMIDA ES DOLOR
EN EL CIA
EL REGRESO DE «MALE CARNE»
SEGUNDO PLATO
¿QUIÉN COCINA?
DE NUESTRA COCINA A TU MESA
COCINAR COMO UN PROFESIONAL
EL SÍNDROME DEL PROPIETARIO Y OTRAS PATOLOGÍAS
BIGFOOT
TERCER PLATO
ABRIRSE PASO
TIEMPOS FELICES
¡EL CHEF DEL FUTURO!
«APOCALYPSE NOW»
LA TRAVESÍA DEL DESIERTO
LO QUE SÉ SOBRE LA CARNE
«PINOT NOIR»: INTERLUDIO TOSCANO
POSTRE
UN DÍA EN LA VIDA DE CHEF
SEGUNDO CHEF
EL NIVEL DEL DISCURSO
OTRAS VÍCTIMAS
ADAM APELLIDO DESCONOCIDO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CAFÉ Y CIGARRILLO
LA VIDA DE BRYAN
MISIÓN EN TOKIO
¿DE MODO QUE QUIERES SER CHEF? ADVERTENCIAS PRELIMINARES
LA COCINA ESTÁ CERRADA
AGRADECIMIENTOS
NOTAS
PARA NANCY
APERITIVO
NOTA DEL CHEF
No os equivoquéis conmigo: me gusta el negocio de los restaurantes. ¡Diablos!, todavía estoy en él... Una vida entera de cocinero con formación clásica que, probablemente, dentro de una hora, esté hirviendo huesos y restos de carne para hacer demi-glacé y troceando solomillos en un sótano convertido en cocina, Park Avenue abajo.
No voy a subirme a la parra para hablar de todo lo que he visto, aprendido y hecho a lo largo de mi accidentada carrera como lavaplatos, aprendiz, sartenero, parrillero, salsero, marmitón y chef. Ni escribo tampoco porque esté irritado con el oficio o quiera espantar a los comensales. Cuando salen a relucir tropiezos pasados me sigue gustando ser chef. Es la única vida que conozco de verdad. Si a las cuatro de la mañana necesito que me hagan un favor —un préstamo urgente, un hombro donde llorar, un somnífero, una fianza o simplemente que alguien me recoja en coche en medio de una lluvia torrencial— es indudable que no voy a llamar a un colega escritor. Llamo a mi segundo al mando, o a mi antiguo segundo al mando, o a quien me prepara las salsas... A alguien con quien trabajo o con quien haya trabajado a lo largo de los últimos veintipico años.
No. Os quiero hablar de las oscuras y recónditas entrañas del restaurante. De una subcultura cuyos siglos de jerarquía militar, y espíritu de «ron, sodomía y látigo» han conseguido crear una mezcla de orden inquebrantable y caos que destroza los nervios... Y lo hago porque me parece tan reconfortante como un buen baño de agua caliente. En esa vida estoy a mis anchas. Hablo su jerga. En la pequeña e incestuosa comunidad que forman los chefs y cocineros de la ciudad de Nueva York conozco a la gente, sé cómo conducirme (todo lo contrario que en la vida real, donde me siento en medio de arenas movedizas). Quiero que los profesionales que lean este libro lo disfruten por lo que es: una mirada veraz a la vida que muchos de nosotros hemos llevado y respirado la mayoría de los días y las noches, al margen de una interacción social normal. No tener jamás una noche libre el viernes o el sábado, trabajar los días de fiesta, estar más ocupado que nunca cuando el resto de la gente acaba de salir del trabajo, nos hace ver el mundo desde un punto de vista a veces peculiar, cosa que espero reconozcan mis colegas. Los condenados a cadena perpetua que me lean pueden estar de acuerdo o no con lo que hago. Pero sabrán que no estoy mintiendo.
Quiero que los lectores echen un vistazo a la verdadera satisfacción que proporciona elaborar una buena comida con profesionalidad. Me gustaría que entendieran qué se siente cuando se logra alcanzar algo así como el sueño de un niño: mandar la tripulación de su barco pirata. Qué se siente, ve y huele en medio del ajetreo y el siseo de la cocina del restaurante de una gran ciudad. Me gustaría transmitir lo mejor posible las curiosas delicias del lenguaje, la jerga, las calaveradas de quienes se encuentran en primera línea de los fogones. Despertar en el personal de a pie que lea el libro la idea de que, a pesar de todo, la vida puede ser divertida.
En cuanto a mí, siempre me ha gustado verme como el Chuck Wepner de la cocina. Chuck era un cabal aspirante al título —allá por la época de Ali-Frazer—, conocido como el «Tozudo de Bayona». Siempre se podía contar con que aguantara unos cuantos rounds a pie firme sin caer, repartiendo tanto como recibía. Yo admiraba su resistencia, su seguridad, su capacidad para combinar ambas cosas, de encajar una paliza como un hombre.
De modo que no es el «superchef» quien os habla. Claro que me gradué en el CIA (Culinary Institute of America), correteé por Europa, trabajé en fogones de dos tenedores en Nueva York... Y también en otros que son el no va más. No soy ningún chapucero amargado que hable pestes de los colegas más famosos (aunque lo haré si se presenta la ocasión). Soy ese tipo a quien en general llaman cuando alguien pretende montar una cena de campanillas y el chef resulta ser un psicópata o un borracho agriado y megalomaníaco. En este libro hablo de los profesionales de la cocina común y corriente. Los héroes son los cocineros profesionales. He conseguido tener un buen pasar en esta vida durante mucho tiempo, la mayor parte transcurrida en Manhattan, entre famosos... De manera que sé unas cuantas cosas. Todavía guardo algunas cartas en la manga.
Desde luego, hay muchas posibilidades de que este libro pueda acabar con mi oficio de chef. Contiene anécdotas de miedo. Trancas de las buenas, drogas, sexo en la zona de alimentos no perecederos, revelaciones repugnantes sobre el mal manejo de los alimentos, práctica desagradable muy extendida en la industria. Hablar de que no debes pedir pescado los lunes, de por qué quienes prefieren platos muy hechos comen sobras, o de que una fritanga de mariscos no es una elección prudente para un tentempié, puede conseguir que mis potenciales empleadores dejen de considerarme santo de su devoción. Mi evidente desprecio por la comida basura, por los vegetarianos, por los que rechazan las salsas o sufren intolerancia a la lactosa, no me va a permitir lucir mis hazañas culinarias en la Food Network, la guía de restaurantes de Estados Unidos. No creo que, en un futuro próximo, vaya a pasar ningún fin de semana esquiando con André Soltner ni que me sobe la espalda el cachas de Bobby Flay. Tampoco creo que me llame Eric Ripert pidiéndome ideas para hacer el plato especial de pescado para mañana. Pero de ninguna manera voy a engañar a nadie sobre la vida, tal como la he visto.
Aquí está todo: lo bueno, lo malo, lo feo. El lector interesado podrá, por un lado, aprender a preparar platos sabrosos con los utensilios que tenga a mano, tan bien presentados como si fueran los de un profesional y, por otro, decidirá no pedir nunca más mejillones a la marinera. Tant pis, macho.
La vida de cocinero ha sido para mí un largo enredo amoroso, con momentos tan sublimes como ridículos. Pero al igual que sucede en todo lío amoroso, cuando miras atrás recuerdas mejor los buenos momentos... En primer lugar, las cosas que te arrastraron a él, las que te atrajeron, las que te hacían ir a por más. Espero poder transmitirle al lector aquellas vivencias y aquellos tiempos. Nunca he lamentado el inesperado giro de mi vida que me hizo recalar en el negocio de los restaurantes. Desde siempre he creído que la buena comida, el buen yantar, está por encima de cualquier riesgo. Lo mismo da que hablemos de un queso azul sin pasteurizar, de ostras crudas o de trabajar con socios del crimen organizado. Para mí la comida siempre ha sido una aventura.
PRIMER PLATO
LA COMIDA ES COSA BUENA
Tuve el primer indicio de que la comida era algo más que una sustancia que meterse en la boca cuando uno tenía hambre como si repostara gasolina, al terminar el cuarto grado de la escuela primaria. Viajaba con toda la familia de vacaciones a Europa en el Queen Mary. Estábamos en el comedor de primera clase. Por ahí tengo una foto: mi madre con gafas de sol Jackie O, mi hermano menor y yo con nuestros lamentables y monísimos trajes de crucero, a bordo del gran transatlántico de la Cunard. Todos entusiasmados por nuestro primer viaje a través del océano, el primer viaje a Francia, la tierra ancestral de mi padre.
Sirvieron la sopa. ¡Una sopa fría!
Menudo descubrimiento para un niño curioso de cuarto grado que, hasta ese momento, no tenía más experiencia en sopas que la crema de tomate Campbell con menudillos de pollo. Desde luego, no era la primera vez que comía en un restaurante, pero sí el primer plato que de verdad me llamaba la atención. Fue el primero del que disfruté en serio y, lo que es más importante, del que todavía disfruto cuando lo recuerdo. Le pregunté a nuestro paciente camarero inglés qué era ese delicioso y sabroso líquido frío.
«Vichyssoise», fue la respuesta, una palabra que hasta hoy —aunque ahora sea un viejo caballo de batalla en cualquier menú y lo haya preparado miles de veces— contiene resonancias mágicas para mí. Recuerdo todos los detalles de aquella experiencia: cómo la sacaba el camarero de la sopera de plata para echarla en mi cuenco; los minúsculos cebollinos picados que ponía a cucharadas a guisa de tropezones; el rico y cremoso sabor de los puerros y las patatas; la agradable impresión y la sorpresa de que estuviera fría.
No recuerdo mucho más de la travesía por el Atlántico. En el cine del Queen vi Boeing Boeing con Jerry Lewis y Tony Curtis, y una película de la Bardot. El viejo transatlántico se estremeció, crujió y vibró espantosamente durante todo el crucero —la explicación oficial fue que el casco se hallaba cubierto de percebes— y, desde Nueva York hasta Cherburgo, me pareció estar montado en lo alto de un gigantesco cortacésped. Mi hermano y yo nos aburrimos enseguida y pasábamos muchas horas en el Salón Juvenil escuchando «La casa del sol naciente» en la gramola. O en la piscina de agua salada de la cubierta inferior, contemplando la suave marea de olas que se formaba en la superficie.
Pero no olvidé la sopa fría. La sentía en mí, me despertaba, me daba conciencia de tener lengua y, en cierto modo, me preparaba para futuros acontecimientos.
El segundo indicio de epifanía en mi larga ascensión al reino de la cocina también lo tuve durante aquel primer viaje a Francia. Después de desembarcar, mi madre, mi hermano y yo nos quedamos en compañía de unos primos en un pequeño pueblo costero cerca de Cabourg, un inhóspito y gélido lugar de descanso en Normandía, sobre el canal de la Mancha. El cielo estaba casi siempre nublado; el agua, demasiado fría. Todos los chavales de los alrededores creían que yo conocía personalmente a Steve McQueen y a John Wayne. Al ser estadounidense, daban por sentado que éramos colegas, andábamos por ahí de correrías juntos, cargándonos a tiros a los malos. De modo que no tardé en gozar de cierta celebridad. En las playas no se podía nadar pero, en cambio, estaban salpicadas de casamatas nazis y emplazamientos de artillería, algunos con visibles huellas de bala y señales de lanzallamas. Había túneles bajo las dunas, demasiado fríos para que un niño los explorara. Me quedé atónito al ver que a mis amigos franceses les dejaban fumar un cigarrillo los domingos, les daban vin ordinaire aguado durante las comidas y, lo que era todavía más asombroso, tenían motos Velo Solex. Recuerdo haber pensado que esa y no otra era la manera de criar a los hijos pero, desgraciadamente, mi madre no pensaba lo mismo.
De modo que durante mis primeras semanas en Francia exploré los pasadizos subterráneos en busca de nazis muertos, jugué al minigolf, fumé a hurtadillas, corrí a toda pastilla en las motos de mis amigos, leí un montón de tebeos de Tintín y Astérix y, a fuerza de observar, aprendí unas cuantas cosas de la vida. Por ejemplo, que monsieur Dupont —amigo de la familia— unos días llegaba a comer con su amante y otros, con su mujer, ante la aparente indiferencia de su numerosa prole por semejantes veleidades.
La comida no me impresionó en absoluto.
Para mi inexperto paladar, la mantequilla tenía un extraño sabor a queso. La leche, un alimento básico —no, un ritual obligatorio— en la vida del 60 % de los chavales estadounidenses, era allí imbebible. La comida parecía consistir siempre en un sándwich au jambon o croque-monsieur. Todavía faltaba tiempo para que me impresionaran los siglos de cocina francesa. Lo que sí notaba en la comida de estilo francés era aquello de lo que carecía.
A las pocas semanas tomamos el tren nocturno rumbo a París, donde nos encontramos con mi padre montado en un veloz Rover Sedan Mark III nuevo, nuestro coche para hacer turismo. Nos alojamos en el Hôtel Lutétia, en aquella época, una gran mole un poco venida a menos situada en el Boulevard Raspail. Para mi hermano y para mí ampliaron un tanto el menú: incluyeron steak-frites y steak haché (hamburguesas). Hicimos todas las cosas predecibles en un turista: subimos a la torre Eiffel, fuimos de picnic al Bois de Boulogne, desfilamos por delante de las obras maestras del Louvre, empujamos veleros de juguete en la fuente de los Jardines de Luxemburgo... algo no demasiado divertido para un chaval de nueve años, con una inclinación muy acusada por la delincuencia. Lo que más me interesaba en ese momento era aumentar mi colección de traducciones inglesas de las aventuras de Tintín. Los cuentos esmeradamente redactados de Hergé sobre contrabando de drogas, templos antiguos, culturas desconocidas, lugares extraños y remotos eran en verdad exóticos para mí. Convencí a mis pobres padres de que gastaran cientos de dólares en W. H. Smith —la librería inglesa— con tal de no tener que oír mis lloriqueos por las penurias que pasaba en Francia. Los reducidos y cortísimos shorts suponían una afrenta permanente, así que en poco tiempo me convertí en un cabroncete difícil, huraño y temperamental. Me peleaba continuamente con mi hermano, me quejaba sin parar y, en la medida de lo posible, no hacía más que estropear la Gloriosa Expedición de mi madre.
Mis padres hacían cuanto podían. Nos llevaban a todas partes, de restaurante en restaurante, sin duda pasando vergüenza ajena cada vez que insistíamos en los steak haché (con ketchup, faltaría más) y en la Coca-Cola. Soportaban en silencio mi constante refunfuño por la mantequilla que parecía queso, la eterna gracia de gritar «¡Quiero mierda, quiero mierda!», cuando veía los anuncios de una bebida dulce de la época llamada Pschitt.* Se las arreglaban para disimular si ponía los ojos en blanco o me entraba la impaciencia de que hablasen francés. Se esforzaban por encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera divertirme.
Y llegó el momento en que, por fin, decidieron no llevar consigo a los niños a ninguna parte.
Lo recuerdo muy bien porque fue como recibir una tremenda bofetada. Fue el aldabonazo que me espabiló y me hizo considerar que la comida podía ser importante. Un desafío para mi natural belicoso. Al verme privado de algo, se abrió una puerta.
El nombre de la ciudad de mi tercera epifanía gastronómica es Vienne. Habíamos recorrido kilómetros y kilómetros para llegar allí. A mi hermano y a mí se nos habían acabado los Tintín y estábamos de un humor de perros. La campiña francesa con sus preciosas carreteras bordeadas por árboles, los setos verdes, los campos labrados, los pueblos que parecían sacados de un libro ilustrado no nos servían de distracción alguna. Para entonces, mis padres habían aguantado semanas enteras de quejas despiadadas a lo largo de muchas comidas, cada vez más tensas y desagradables. Entraron en un restaurante. Para determinada hora encargaron, como es debido, nuestro steak haché, crudités variées, sándwich au jambon y otras cosas por el estilo. Habían soportado nuestros lloriqueos porque las camas eran demasiado duras; las almohadas demasiado blandas; los cabezales, la grifería y los váteres demasiado estrafalarios. Nos permitían tomar un poco de vino aguado, para seguir con la costumbre francesa, pero también, creo, para hacernos callar. A los dos americanitos más cerriles del mundo los habían llevado a todas partes.
En Vienne cambiaron las cosas.
Metieron el reluciente Rover nuevo en el aparcamiento del restaurante —que tenía el prometedor nombre de La Pyramide—, nos entregaron lo que parecía un alijo de Tintines que habían ido acumulando... ¡Y nos dejaron en el coche!
Fue un verdadero golpe. Estuvimos más de tres horas en ese coche, una eternidad para dos pobres chavales ya aburridos hasta el hartazgo. Tuve tiempo de sobra para imaginar: «¿Qué podía haber de grandioso detrás de esas paredes?». Ahí se comía. Eso lo sabía. Y era una gran cosa. Hasta en plena edad del pavo me daba cuenta de la ansiosa expectativa, el entusiasmo, la casi veneración con que mis atribulados padres veían acercarse la hora del almuerzo. Y todavía tenía fresco el recuerdo de la Vichyssoise. Por lo visto, la comida era un asunto serio. Podía ser un acontecimiento. Tenía sus secretos.
Como es natural, ahora sé que, en 1966, La Pyramide era el centro del universo culinario. Bocuse, Troisgros, lo mejor de lo mejor había pasado por ahí. Habían hecho chuletones bajo la supervisión del legendario y tremebundo propietario Ferdinand Point. En esos tiempos, Point era el Gran Maestro de la cocina y La Pyramide, la meca de los sibaritas. Para mis padres, decididamente francófilos, aquello era una especie de peregrinación. Con cierta reserva, la idea se abrió paso a través de mi diminuto y vacío cerebro allí, en el asiento trasero del sofocante coche aparcado.
A partir de ese momento cambiaron las cosas. Y yo también.
Al principio me puse furioso. Impulsado por el despecho —desde siempre una gran fuerza motivadora en mi vida—, me convertí de repente en un audaz aventurero cuando de comida se trataba. Allí y entonces decidí no ser menos que mis sibaritas progenitores. Al mismo tiempo podría asquear a mi hermano menor, que todavía no era un iniciado. ¡Ya les iba a enseñar yo quién era el gourmet!
¿Sesos? ¿Quesos apestosos y blanduzcos, que olían a pies de muerto? ¿Carne de caballo? ¿Mollejas? ¡Marchen...! Elegía cualquier plato, siempre que fuera lo más chocante posible. El resto del verano y en los siguientes comí de todo. A paladas el empalagoso Gruyère. Aprendí a gozar con la rica mantequilla normanda, que parecía queso. Más rica aún untada en baguettes sopadas en chocolate amargo caliente. Siempre que podía, echaba vino tinto a hurtadillas en cualquier plato. Probé las fritangas —pescados diminutos enteros, fritos con perejil—, encantado de comerme cabezas, ojos, espinas y todo. Comí raya con trocitos de mantequilla, salchichón al ajo, callos, riñones de ternera, morcillas negras que me chorreaban sangre barbilla abajo.
Y pedí mi primera ostra.
Fue todo un acontecimiento. Lo recuerdo como recuerdo la pérdida de la virginidad... Y, por muchas razones, con más satisfacción.
Pasamos el mes de agosto de aquel primer verano en La Teste-sur-Mer, un pequeño pueblo pesquero en la cuenca de Arcachon —Gironda, al sudoeste de Francia—, famoso por sus ostras. Nos alojaron mi tía —tante Jeanne— y mi tío —oncle Gustav— en la misma casa estucada de blanco con techo de tejas rojas, donde de niño veraneaba mi padre. Tante Jeanne era una antigualla con gafas, ligeramente maloliente. Oncle Gustav, un vejete con mono de trabajo y boina que liaba sus cigarrillos a mano y los fumaba hasta que desaparecían en la punta de la lengua. La Teste había cambiado poco durante los años transcurridos desde que mi padre pasara allí las vacaciones. Todos los vecinos eran todavía pescadores de ostras. Las familias aún criaban conejos y cultivaban tomates en los patios traseros. Las casas tenían dos cocinas: una interior y otra al aire libre, en la que cocinaban pescado. Había una bomba de mano para sacar agua del aljibe y un excusado al fondo del jardín. Lagartijas y caracoles aparecían por todas partes. Las principales atracciones turísticas eran la cercana Duna de Pyla (¡la duna de arena más grande de toda Europa!) y el también cercano pueblo de descanso Arcachon, adonde los franceses acudían en masa durante Les Grandes Vacances. La televisión era el Gran Acontecimiento. A las siete en punto de la tarde —cuando las dos estaciones nacionales iniciaban las transmisiones—, oncle Gustav aparecía solemnemente por la puerta de su habitación con una llave colgada de la cadena que llevaba sujeta a la cadera y, con mucha ceremonia, abría las puertas de la vitrina donde guardaba el aparato.
Allí mi hermano y yo éramos más felices. Podíamos hacer muchas cosas. Las playas eran templadas y el clima semejante al de nuestro país, con la atracción añadida de las consabidas casamatas nazis. Había lagartijas para darles caza con pétards, cohetes que estaban a nuestro alcance porque podíamos comprarlos de forma abierta y legal (!). A poca distancia, se encontraba un bosque donde vivía un auténtico ermitaño. Mi hermano y yo pasábamos horas allí espiándolo, escondidos entre la maleza. A esas alturas ya podía leer y disfrutar de historietas en francés y, desde luego, comía... ¡comía de verdad! Sopa de pescado marrón oscura, ensalada de tomate, mejillones a la marinera, pollo a la vasca (estábamos a pocos kilómetros del País Vasco). Hacíamos excursiones a Cap Ferret, a orillas del Atlántico, una playa fantástica y solitaria de una belleza increíble, con enormes olas que nos revolcaban. Llevábamos baguettes, salchichón, rodajas de queso, vino y Evian (en Estados Unidos no habíamos visto nunca agua embotellada). Pocos kilómetros al oeste estaba del Lac de Cazaux, un lago de agua fresca donde mi hermano y yo alquilábamos botes de pedales y nos metíamos en aguas profundas. Comíamos barquillos, deliciosos gofres calientes cubiertos de crema batida y azúcar glasé. Las dos canciones de moda aquel verano en la gramola de Cazaux eran «Whiter Shade of Pale», de Procol Harum, y «These Boots Were Made for Walking», de Nancy Sinatra. Los franceses ponían ambas canciones una y otra vez. Interrumpía la música el bramido de los reactores de la fuerza aérea francesa que bajaban en picado hacia el lago, camino de una base de bombarderos próxima. Con tanto rock and roll, buena comida y estruendosos explosivos a mano, yo estaba razonablemente contento.
De modo que cuando nuestro vecino monsieur SaintJour, pescador de ostras, invitó a mi familia a salir en su penas (así llamaban a las barcas que pescaban ostras), no pude ocultar mi entusiasmo.
A las seis de la mañana nos embarcamos en la pequeña barca de madera con nuestras cestas de picnic y el calzado apropiado. Monsieur Saint-Jour era un viejo cabrón cascarrabias, vestido como mi tío con un gastado mono de mezclilla, alpargatas y boina. Tenía la piel curtida y bronceada, a fuerza de estar azotada por el viento y al sol, las mejillas hundidas y pequeños capilares en los pómulos y la nariz, que todos allí parecían tener de tanto beber el burdeos local. Monsieur Saint-Jour no explicó de antemano a sus invitados en qué consistían esas excursiones diarias. Enfilamos hacia la boya que señalaba «su zona submarina», un sector señalado por estacas al fondo de la bahía, y nos quedamos ahí sentados..., quietos... inmóviles bajo el sol de justicia de agosto, a la espera de que bajara la marea. La idea era pasar el bote flotando por encima de la estacada y dejarlo allí hasta que se hundiera al descender el nivel del agua y descansara sobre el fondo del bassin. En ese momento, monsieur Saint-Jour —y supuestamente sus invitados— iban a dedicarse a rastrillar las ostras, a recoger unos cuantos buenos ejemplares para venderlos en el puerto y a quitarles los parásitos que pudieran estropear la cosecha. Recuerdo que todavía quedaba más de medio metro de agua cuando ya nos habíamos despachado el brie y las baguettes, y bebido la botella de Evian. Pero yo seguía hambriento y lo dije con toda franqueza.
En cuanto me oyó, como si quisiera poner a prueba a los americanos, monsieur Saint-Jour preguntó con su rudo acento girondino si alguno de nosotros quería comer ostras.
Mis padres titubearon. Dudo de que estuvieran dispuestos a comer de veras una de esas pequeñas viscosidades sobre las cuales flotábamos. Mi hermano retrocedió horrorizado.
Pero yo, arrogante como nunca antes en mi corta vida, me levanté en el acto con una sonrisa desafiante y me ofrecí para ser el primero en probarlas.
Y, en ese inolvidable momento estelar de mi historia personal, en ese momento todavía más vívido en mi memoria que tantos otros momentos iniciáticos —el primer coño atisbado, el primer porro, el primer día de instituto, el primer libro publicado o cualquier otro «primer»— disfruté de mi día de gloria. Monsieur Saint-Jour me hizo señas de que me acercara a la borda, se inclinó por encima hasta que la cabeza le hubo casi desaparecido bajo el agua y emergió sujetando en su recia mano cerrada —que más parecía zarpa— una única ostra cubierta de limo, enorme, de forma irregular. Abrió aquella cosa con un cuchillo herrumbroso de punta curva y me la alargó, mientras todos me miraban. Mi hermano menor se encogió y se apartó del bicho reluciente —con vagas reminiscencias sexuales—, que todavía chorreaba y estaba medio vivo.
La cogí con la mano, apoyé la concha en la boca como me había enseñado el entonces ya sonriente monsieur Saint-Jour y la engullí sorbiéndola de un bocado. Sabía a agua de mar... a salmuera... a carne... y, de alguna manera, a futuro.
Ya todo fue diferente. Todo.
No solo sobreviví. Disfruté.
Supe que aquello era la magia hasta entonces apenas vislumbrada entre tinieblas, de la cual únicamente era consciente a medias. Me enganché. El estremecimiento de mis padres, y la expresión de asco y asombro que mi hermano menor no consiguió reprimir solo sirvieron para afianzar el hecho de que, de algún modo, me hubiera convertido en un hombre. Había tenido una aventura, había probado el fruto prohibido y todas cuantas siguieron en la vida —la comida, la larga y muchas veces estúpida búsqueda de la siguiente experiencia, ya fuera a través de las drogas, el sexo o de cualquier sensación nueva—, todas han sido producto de aquel momento.
En ese instante aprendí algo. Visceral, instintiva, espiritualmente —de alguna manera precursora un tanto sexual— aprendí algo. No había vuelta atrás. El genio estaba fuera de la botella. Ahí empezó mi vida de cocinero, de maestro cocinero.
La comida tenía poder.
Podía inspirar, asombrar, provocar, excitar, deleitar y deslumbrar. Tenía poder para hacerme gozar a mí y a los demás. Era una información valiosa.
Durante el resto del verano, y en los que siguieron, me escabullía con frecuencia hasta los pequeños puestos del puerto, donde era posible comprar en bolsas de papel de estraza ostras sin lavar, oscuras, por docenas. Después de unas pocas lecciones recibidas de mi nueva alma gemela, mi hermano de sangre y mejor compinche, monsieur Saint-Jour —quien también compartía conmigo sus cuencos de vin ordinaire azucarado, al finalizar las horas de faena—, yo podía abrir las ostras solo. Metía el cuchillo por detrás y hacía saltar la juntura, como si fuera la cueva de Aladino.
Solía sentarme en el jardín, entre los tomates y las lagartijas, y beber Kronenbourgs (Francia era el País de las Maravillas para los bebedores menores de edad), mientras leía tan a gusto Modesty Blaise, los Katzenjammer Kids y las encuadernadas bandes dessinés en francés, hasta que los dibujos bailaban ante mis ojos las veces en que fumaba algún Gitane escamoteado. Sigo asociando el sabor de las ostras con aquellos espléndidos y embriagadores días de colocones ilícitos a última hora de la tarde. Con el aroma de los cigarrillos franceses, el sabor de la cerveza, la inolvidable sensación de estar haciendo algo que no debía hacer.
Hasta entonces no tenía planeado meterme a cocinero profesional. Pero con frecuencia miro atrás, en busca de ese instante decisivo en mi vida, tratando de adivinar en qué momento preciso tomé el mal camino y me convertí en un perseguidor de sensaciones, en un sensual hambriento de placeres, siempre con el afán de provocar, divertir, aterrorizar y manipular. Siempre con el ansia por llenar ese lugar vacío de mi alma con algo nuevo.
Y aunque me complace pensar que fue culpa de monsieur Saint-Jour, lo cierto es que nunca ha dejado de ser responsabilidad mía.
LA COMIDA ES SEXO
En 1973, por desgracia enamorado, me gradué un año antes de lo previsto en el instituto y pude dedicarme a perseguir el objeto de mi deseo: Vassar College... Creedme, cuanto menos hable de ese período de mi vida, tanto mejor. Baste con decir que, a los dieciocho años, era un joven indisciplinado por convicción, que se esfumaba de las aulas o desaparecía del colegio (no podía perder el tiempo asistiendo a clase). Estaba furioso conmigo mismo y con los demás. Trataba al mundo como si fuera mi cenicero. La mayor parte de las horas que pasaba despierto bebía, fumaba marihuana, intrigaba, hacía todo lo posible por divertir, sacar de quicio, deslumbrar y embaucar a cualquiera que fuera lo bastante tonto para encontrarme entretenido. Si pretendo ser sincero, debo admitir que era un narcisista malcriado y depresivo; un joven patán autodestructivo y desconsiderado a quien le hacía mucha falta que le dieran una buena patada en el culo. Desdichado y sin rumbo, acepté compartir con unos amigos un verano en Provincetown, Cape Cod. Era el programa que ellos tenían y eso me bastaba.
Provincetown era (y es), en esencia, un pequeño pueblo pesquero portugués más que estrambótico, emplazado en la punta del anzuelo del Cabo. Sin embargo, durante los meses de verano se convierte en Times Square y Christopher Street-by-the-Sea. Recordad que eso era en los años setenta, de modo que, cuando conjuréis la imagen del una vez pintoresco pueblo pesquero de Nueva Inglaterra, deberéis descomponerlo en un batiburrillo de turistas, excursionistas, hippies, buscavidas, pescadores furtivos de langosta, putillas, drogatas, refugiados de Key West, sin olvidar a miles y miles de entusiastas gays ligones. Para un joven desarraigado con inclinaciones sensuales, esa era la perfecta salida de emergencia.
Por desgracia necesitaba dinero. Mi novia de «quita y pon» se ganaba la vida amasando y volteando pizza. A mis compañeros de habitación —que ya antes habían veraneado en P-town— les esperaban los acostumbrados trabajos de temporada: cocinaban, lavaban platos, servían mesas —casi siempre por la noche—, de modo que íbamos a las playas y a los estanques todas las mañanas, fumábamos marihuana, esnifábamos un poco de coca, caíamos en el ácido y nos bañábamos desnudos, aparte de permitirnos otras actividades muy saludables para adolescentes.
Cansada de que agotara los recursos de la casa, una compañera de habitación, desquiciada pero práctica, me enganchó a la noria de los lavaplatos en el restaurante donde ella hacía de camarera. Los lavaplatos (fulanos del sur, alias pescadores de perlas) pertenecían al género más inestable del negocio de restaurantes veraniegos. Cuando algún gilipollas dejaba de dar señales de vida en el trabajo durante dos días, entraba yo. Fue mi iniciación en esa vida y al principio... no me gustó nada.
No me atraía en absoluto fregar cacerolas, tirar a la basura los restos sobrantes de los platos, pelar montones de patatas, arrancarles las barbas a los mejillones, limpiar langostinos. Pero con esos humildes comienzos inicié mi curioso ascenso al reino de la alta cocina. Aquel trabajo de lavaplatos en el Dreadnaught me empujó por el camino que, todavía hoy, sigo recorriendo.
El Dreadnaught era... Bueno, seguro que ya habréis comido ahí o en sitios por el estilo: una gran mole vieja y destartalada, construida en el agua sobre pilotes de madera. Cuando hacía mal tiempo, las olas rompían bajo el suelo del comedor y se estrellaban con sordo estrépito contra el espigón. Tejas de madera planas y delgadas, ventanales salientes y, en el interior, el clásico estilo antiguo de Nueva Inglaterra/campechano/lleno de óxido/con la decoración propia de un capitán: redes de pescadores colgadas, faroles, boyas, baratijas náuticas, travesaños de botes salvavidas partidos en dos. Llamadlo estilo «náufrago temprano».
Entre el 4 de Julio y el día del Trabajo, el primer lunes de septiembre, servíamos almejas fritas, langostinos fritos, platijas fritas, vieiras fritas, patatas fritas, langostas al vapor, unos pocos bistecs a la plancha, filetes de pescado y chuletones a las hordas de turistas que llegaban al pueblo en tropel.
Para mi sorpresa empezó a gustarme el trabajo. El personal de la dirección del Dreadnaught estaba formado por una pandilla de borrachines retraídos que casi nunca pisaban la cocina. Las camareras, atractivas y joviales, eran generosas con el vino que ofrecían a quienes nos afanábamos en los fogones y, además, amigas de hacer favores...
¿Y los cocineros?
Los cocineros reinaban.
Estaba Bobby, el chef casi cuarentón, bien bronceado, exhippy que, como muchos de los vecinos de P-town, fue a pasar allí las vacaciones años atrás y acabó quedándose. Vivía en la ciudad todo el año. En verano era el chef. Fuera de temporada techaba, hacía carpintería y cuidaba casas. Estaba Lydia, una portuguesa divorciada y medio loca, con aspecto de matrona, que tenía una hija adolescente. Lydia preparaba la sopa de almejas —que nos proporcionaba cierta fama— y, durante el servicio, disponía los platos de verdura y las guarniciones. Bebía de lo lindo. Estaba Tommy, encargado de las frituras, un tío surfista en movimiento perpetuo, con ojos azul eléctrico que, incluso cuando no tenía nada que hacer, se mecía hacia atrás y hacia delante igual que un elefante. Según decía, «para mantener el tipo». Estaba Mike, un expresidiario que en sus horas libres traficaba con metadona. Era el encargado de las ensaladas de la estación.
En la cocina parecían dioses. Vestían como piratas: batas blancas con mangas hechas jirones, tejanos, bandas harapientas y desteñidas en la cabeza, delantales manchados de sangre, aretes de oro, pulseras, collares y gargantillas turquesa, sortijas de caracoles, conchas y marfil, tatuajes... todos los detritos de un largo y lejano Verano de Amor, transcurrido tiempo ha.
Tenían estilo y arrogancia. Parecían no tenerle miedo a nada. Bebían cualquier cosa que se hallara a su alcance, robaban todo lo que no estuviera bien atornillado y ponían en su sitio al resto del personal, a los clientes del bar y a los visitantes casuales con una soberbia que jamás había visto ni imaginado. Llevaban enormes cuchillos, que no presagiaban nada bueno, y los mantenían a punto y afilados como una hoja de afeitar. Lanzaban ollas y sartenes llenas de grasa a través de la cocina con notable puntería, para que cayeran en mi fregadero. Hablaban su peculiar dialecto, un patois increíblemente blasfemo y contracultural mezcla de argot local y portugués, plagado de inflexiones irónicas. Se llamaban entre sí «colega», «tío», «socio». Desvalijaban el lugar de todo lo que mereciera la pena. Cuando acababa la temporada se abastecían para los meses de escasez. Un par de noches a la semana, el chef aparcaba su furgoneta Volkswagen junto a la puerta de la cocina y, en la parte trasera, cargaba solomillos enteros, cajas de langostinos congelados, cajones de cerveza, trozos enteros de beicon. En el vasar de cada sector siempre había a mano, durante el servicio, botellas de vino de cocina, aceite, distintos ingredientes y, por lo menos, dos vasos llenos de whisky por cocinero. Lydia los llamaba refrescos veraniegos. Casi todos eran whiskies fuertes (Cape Codders, Sea Breezes o Greyhounds). Fumaban porros en la despensa, escaleras abajo. La cocaína —siempre disponible, a pesar de ser bastante cara y, en esa época, considerada droga de ricos— aparecía por todos los lados. El día de pago, el dinero circulaba de mano en mano como en las transacciones de un mercado persa, mientras los cocineros saldaban cuentas de las deudas adquiridas por drogas, préstamos o apuestas.
Ese primer año en P-town vi a mucha gente descarriada. Estaba asombrado. Esos tíos eran doctores en delincuencia, atletas sexuales. No podía comparar con las suyas mis lamentables hazañas de francachelas escolares. Para mí, modesto lavaplatos, aquellos granujas, salteadores de caminos, bucaneros, navajeros, eran verdaderos príncipes. La vida de cocinero era una vida de aventura permanente, saqueo, pillaje y rock-and-rolling sin freno ni miramiento alguno por la moral convencional. A mí, que me encontraba al otro lado de la frontera, me parecía una existencia cojonuda.
Si hubo algún momento en el que creí saber con claridad lo que quería, fue al final del verano.
Para entonces ya había medrado un poco. Mike había desaparecido en una juerga entre vapores de alcohol de quemar y me promovieron al cuarto frío. Disponía los cócteles de langostinos, abría ostras y almejas rosadas, mezclaba carne de langosta enlatada con mayonesa y llenaba copas de champán con fresas y nata batida.
La cadena culinaria del Dreadnaught era larga y estrecha: zona de congelados al lado de la puerta que daba al aparcamiento y una olla de vapor de dos pisos para langostas de un kilo o tres cuartos, que liquidábamos por docenas, apilándolas como leños antes de cerrar de golpe las tapas de metal pesado, apretar bien la rosca y ponerlas al vapor. Luego venía la fila de freidoras, un buen surtido de ellas, una cocina Garland con parrilla deslizante y unas cuantas hornillas. Finalmente, un hogar de ladrillos para asados al carbón. Todo el montaje presidido por las ventanillas que servían de pasaplatos al otro lado, donde estaban el mostrador-trinchante de madera y las consolas de vapor. Debajo, las consolas de neveras, que mantenían al alcance de la mano los suministros de reserva. Al extremo del hogar, donde Bobby —el chef— trabajaba, había una puerta holandesa, cuya parte superior permanecía abierta para que, al entrar los turistas, pudieran echarle un vistazo a las langostas o chuletones puestos a asar y se les hiciera la boca agua.
Un día laborable llegaron una pareja de novios y todo el acompañamiento propio de una boda de campanillas, recién salidos de la ceremonia nupcial: novia, novio, damas de honor, pajes, familia y amigos. Casados cabo arriba, la feliz pareja y el séquito habían bajado a P-town para celebrar el banquete, presumiblemente, después de la recepción ofrecida a los invitados menos íntimos. Ya venían colocados al llegar. Desde el cuarto frío, al otro extremo de la mesada, vi un fugaz y furtivo intercambio de miradas entre Bobby y algunos de los invitados. Me fijé sobre todo en la novia que, en cierto momento, se inclinó hacia la cocina y preguntó si alguno de nosotros «tenía un poco de chocolate». Cuando la comitiva entró en el comedor me olvidé por completo de ellos.
Nos afanábamos con la comida, mientras Lydia nos divertía con su acostumbrado tamborileo. Tommy sumergía almejas y langostinos en grasa caliente. El trajín habitual de una cocina en pleno ajetreo. En un momento dado reapareció la novia por la puerta holandesa. Era rubia y estaba muy bonita con su virginal traje blanco. Durante unos segundos le susurró algo al chef. A Bobby se le dibujó una sonrisa de oreja a oreja y las bronceadas patas de gallo de los ojos se le acentuaron. Ella desapareció enseguida y Bobby, visiblemente tembloroso, gritó de pronto: «¡Tony!, hazte cargo de mi puesto. Ocúpate». Y de inmediato salió pitando por la puerta trasera.
En circunstancias normales habría sido todo un acontecimiento. Que me estuviera permitido trabajar en el follón de la parrilla, tomar el mando —aunque fuera por unos minutos—, era un sueño hecho realidad. Pero entre los que quedamos en la cocina, la curiosidad pudo más. Teníamos que ver qué pasaba.
Al otro lado de la ventana situada junto al lavaplatos había un cerco para ocultar a quienes entraban en el aparcamiento el montón de desperdicios y latas con residuos de comida que el restaurante vendía a una granja de cerdos, cabo arriba. Al instante, todos nosotros —Tommy, Lydia, el nuevo lavaplatos y yo— nos asomamos por esa ventana. A la vista de todo el personal reunido, Bobby le daba por el culo a la novia armando escándalo. Ella se había inclinado con mucha coquetería sobre un tambor de cuarenta litros, con el traje remangado por encima de las caderas. Bobby se había levantado el delantal y se apoyaba en la espalda de la recién casada, bombeando con furia. La joven ponía los ojos en blanco mientras musitaba: «Sííí, sííí... qué bien... qué bien...».
Mientras a pocos metros de ahí, en el comedor del Dreadnaught, su nuevo esposo y el resto de la familia masticaban despreocupados filetes de platija y vieiras fritas, la ruborizada novia recibía de un perfecto desconocido una despedida de soltera improvisada.
Y entonces, estimado lector, supe por primera vez que quería ser chef.
LA COMIDA ES DOLOR
No quiero que penséis que, hasta ese momento, todo era fornicar, darle gratis al trago y acceder con facilidad a las drogas. Debería evocar para vosotros las delicias propias del guiso de calamares portugués, las ostras Wellfleet en media concha, la cazuela de almejas y pescado de Nueva Inglaterra, los chorizos grasientos y maravillosos, la sopa de col rizada, la lubina rayada que acababa de saltar del agua para ir a caer en las mesas de Cape Cod.
Que yo supiera, en 1974 no había cultura culinaria por esos lares. Desde luego, en P-town no había como hay ahora ningún chef estrella de los que estudian en escuelas especializadas y llevan distintivos en la chaqueta, cuyos nombres y declaraciones zarandean los sibaritas, y cuyas fotos se intercambian como si fueran las de jugadores de béisbol. No había latiguillos del tipo: «¡Bum!», «¡Apúntate esa!», tan voceados hoy por la televisión para el público crédulo. En Estados Unidos, la cultura culinaria se hallaba en sus comienzos. Los calamares se consideraban «pescados de descarte», que casi se tiraban en los mismos muelles. El atún era un alimento de gatos y canarios. O lo compraba un puñado de empresarios japoneses que, según opinión generalizada, caía en el engaño de pagarlo caro. Al rape lo llamaban todavía pejesapo, hasta que se sirvió en las mesas de Manhattan. En P-town echaban de mala manera la mayor parte de los pescados, sin piel ni espinas, en recipientes burbujeantes, bañados de mantequilla y páprika, para luego asarlos y dejarlos como suelas de zapatos. La rama de perejil y el cuarto de limón era el no va más de la decoración. A nuestros escasos héroes de la cocina del Dreadnaught nos admiraban por la habilidad que mostrábamos en mantener la cadena culinaria en marcha, es decir, por la cantidad de cenas que servíamos cada noche, las penurias y el calor soportado, por la cantidad de camareras que habíamos follado, o el número de cócteles consumidos sin efectos visibles. Eran elogios que comprendíamos y apreciábamos.
Estaba Jimmy Lester, el Rey de la Parrilla, de quien teníamos el mejor de los conceptos. Había trabajado durante años en una churrasquería próxima y era famoso por la increíble cantidad de bistecs y chuletones que era capaz de preparar a la vez en su gran parrilla giratoria. Jimmy tenía marcha: hacía girar, volteaba y clavaba el cuchillo en la carne con mucho estilo y elegancia para un hombre de más de cien kilos. Se decía que era capaz de presentarse con la montonera —es decir, con las dos manos llenas de fuentes o platos chisporroteantes— y, al mismo tiempo, volver a poner la parrilla bajo las llamas con la cadera. Nos gustaba verlo.
Provocaba admiración ver cómo se maltrataba la comida y el equipo por alardear de desenvoltura. Hasta cierto punto eso sigue siendo así. Los carniceros todavía estampan contra el mostrador los cortes de primera con un pelín más de fuerza y ruido de lo necesario. Los cocineros del montón no pueden evitar dar su toque de inglés a los platos que salen, tirándolos con efecto con un movimiento giratorio de la muñeca, de modo que lleguen justo al borde del pasaplatos. En la mayoría de las cocinas hay que ajustar constantemente las puertas de los hornos, por la cantidad de veces que las cierran con el pie calzado por un zueco. Y a todos nosotros nos chifla jugar con cuchillos.
Los muchachos del otro lado de la calle estaban considerados como un equipo de campeones, el ejemplo perfecto de los ideales culinarios de la época. El Mario’s Restaurante era un exitoso tugurio de mala muerte, de la clase que hay en el sur de Italia. El personal del Mario era temido y respetado por servir más comidas —varios centenares por noche— que casi ningún otro antro de la ciudad. Tenía un estilo bastante sofisticado para la época: en el establecimiento mismo se despiezaban de verdad piernas enteras de ternera; hacían los fondos de caldo con auténticos huesos y no con cubitos prefabricados; las salsas eran caseras y estaban elaboradas con ingredientes de primera calidad. Y el personal del Mario constituía la pandilla más vociferante, grosera y malencarada de los alrededores. Eran más listos que el hambre. También los más ricos y seguros de sí. Cuando, después del trabajo, entraban garbosos en el Dreadnaught para tomarse unas copas, conseguían que nuestro variopinto puñado de ocasionales parrilleros pareciera aún más insignificante. Se desplazaban en pandilla, hablaban un peculiar dialecto de timbre agudo, con un arrastre de palabras afeminado, realmente afectado, salpicado de términos literarios ingleses del siglo XVIII y otros del léxico cuartelero. Una lengua altisonante, intimidatoria, sardónica y secreta, muy imitada por los demás.
«Caballero, sois un cerdo asqueroso. ¡Diantre, demasiado torpe para mear en el tarro! Vuestro olor atenta contra mi olfato y vuestros gritos lastimosos han conducido a mi refinado oído al hartazgo. Insisto en que apartéis de mí vuestra jeta y me libéis una copa, antes de que os dé una patada con la punta de la bota en vuestro triste culo... ¡So lloricón soplapollas!».
Se llamaban unos a otros con nombres de mujer, una nota discordante para quienes los oían, puesto que eran robustos, de ojos fieros, musculosos, estaban cubiertos de cicatrices y usaban pendientes de aro del tamaño de una aldaba. Despreciaban a los forasteros, con frecuencia se comunicaban entre ellos con una mirada o una sonrisa y se movían por las calles, callejones y bares de P-town como si fueran Titanes. Disponían de más coca, mejor marihuana, más oro puro y mujeres bonitas. Les gustaba restregarnos todo eso por las narices.
«¿Cuántos?», solían preguntar, después de una ajetreada noche de sábado.
«Oh... unos ciento cincuenta o doscientos», contestaba Bobby, inflando un poco la cifra.
«Nosotros servimos... ¿cuántos? ¿Cuántos fueron, Dee Dee, tesooorito?», preguntaba Mario, el chef, como quien no quiere la cosa.
«Cuatro cincuenta o quinientos», replicaba Dimitri, el encargado de las pastas, que desempeñaría un papel importante en mi carrera.
«Sí... seiscientos. Una noche de poco movimiento, diría yo. Lamentable, ¿sabes? Los muy cerdos habrán ido a comer esta noche su bazofia a otra parte. Probablemente a Dairy Queen».
Y luego estaba Howard Mitcham. Howard era el único chef con prestigio de la ciudad. Cincuentón, alcohólico irredento, sordo como una tapia —a consecuencia de un accidente al jugar con fuegos artificiales cuando niño—, después del trabajo podía vérsele la mayor parte de las noches pegado a las tabernas del puerto o tambaleándose por las calles de la ciudad, lanzando gritos incomprensibles (también le gustaba cantar). Aunque estuviera borracho casi todo el tiempo y fuera difícil entender lo que decía, Howard era la mayor y más venerada autoridad en la cocina de Cape Cod, el respetado chef de un concurrido restaurante, autor de dos libros de cocina muy prestigiosos: The Provincetown Seafood Cookbook y Creole, Gumbo and All That Jazz, dos volúmenes a los cuales todavía acudo. Fueron libros que ejercieron enorme influencia en mí y en mis pares culinarios en ciernes de aquella época.
Tenía el pelo blanco, greñudo y rebelde; la cara enrojecida por la ginebra y panza de borrachín. Vestía camisas de manga corta con broches automáticos que usan los lavaplatos. Sin pretensiones de ninguna clase, él y sus libros componían un fascinante baúl de recetas, memorias, folclore e ilustraciones, basados en su pertinaz devoción por la comida étnica de la humilde clase trabajadora de la zona.
A Howard le encantaban los mariscos. Todos los mariscos. Y, a diferencia de la mayoría de nosotros, sabía qué hacer con ellos. Le gustaban los pescados menos conocidos entonces y cocinaba atún, calamares, caballa, pescado azul y bacalao salado mejor que nadie. Su plato estrella era el abadejo con almendras. La gente hacía horas de camino desde Boston para probarlo. Fue el primer chef que conocí capaz de apreciar como es debido la cocina portuguesa local: el guiso de calamares aromatizado con comino, la sopa de col rizada cargada de linguiça (longaniza), las combinaciones de pescados y los chorizos de cerdo. Era un apasionado defensor de los poderes místicos de las quahog, las humildes y ligeramente correosas almejas del lugar.
Todos los veranos, Howard y sus amigos —la mayoría, artistas, pescadores del lugar, escritores y borrachos— organizaban una fiesta llamada Mariscada en memoria de John Gaspie, un amigo pescador que había muerto. Se trataba de un gran acontecimiento social para los vecinos estables de P-town y para quienes trabajábamos en los restaurantes durante la temporada. Howard y sus amigos cavaban hoyos en la playa, enterraban en lo profundo de la arena carbones encendidos y colocaban cubos de basura nuevos y relucientes en los huecos. Luego los llenaban de almejas, langostas, bacalao fresco, verduras, patatas y granos de maíz, y dejaban que se cocieran a fuego lento, mientras cogían una cogorza de aquí te espero.
Creíamos los del Dreadnaught que Howard era un gurú, un oráculo con don de lenguas. Podríamos no comprender a Howard, pero entendíamos sus libros. Y, aunque resultaba difícil conciliar su conducta pública con el tono irónico, musical, tierno e instructivo de sus escritos, sabíamos lo suficiente de él para respetar al hombre por lo que sabía y era capaz de hacer. Howard nos enseñó a cocinar para nosotros, por el puro placer de comer, no solo para satisfacer a las hordas de turistas.
Howard nos enseñó a confiar en nuestro talento de cocineros. Nos mostró que la comida podía ser un don de los dioses. Que podíamos sentirnos verdaderamente orgullosos del oficio, considerarlo una forma de vida. Y eso se nos grabó a algunos desde aquellos tempranos días de pioneros. Influyó en muchos de mis amigos. Hace poco leí una columna de Molly O’Neill en The New York Times Magazine, donde hablaba de las delicias de la comida de influencia portuguesa de Cape Cod —judías blancas, col rizada con longaniza— y supe en el acto que había probado los platos del Viejo y que, probablemente, también hubiera leído sus libros. Sin que se mencionara su nombre, el alcance de la cocina de Howard se había extendido a través de las décadas hasta mi periódico de los domingos. Me alegré mucho.
Viví otro momento de inspiración. Una noche de luna y mar picada, el maître del Dreadnaught se asomó por la ventana y descubrió de pronto miles de peces minúsculos que irrumpían en la superficie del agua y se precipitaban frenéticos hacia la orilla. Sabía lo que eso significaba, como cualquier lugareño que tuviera un bote, un arpón y una rebanada de pan que sirviera de cebo.
Miles de las apreciadas —y bastante caras— lubinas, impulsadas por un extraño frenesí devorador, perseguían a los pececillos y estaban allí de repente, a disposición de quien quisiera cogerlas. No había más que tirar pan al agua para atraer a los pececillos —y, por lo tanto, a las lubinas—, golpear la cabeza del sabroso pez con un arpón y agarrarlo. Las recogían por cientos de kilos. Todos los restaurantes de la ciudad estaban abarrotados de ellas. Los aparcamientos —como una puesta en escena iluminada por Coleman— se convirtieron en lonjas improvisadas donde se llevaban a cabo las operaciones de descamar, vaciar y empaquetar. La playa del Dreadnaught, como todas las demás, se llenó de pronto de cocineros y lavaplatos manchados de sangre que, bajo la refulgente luz de lámparas de gas y bombillas desnudas, limpiaban, envolvían y congelaban la preciada carne blanca. Trabajamos horas y horas con los cuchillos. Quitábamos escamas, tirábamos desperdicios, fileteábamos. Nuestras cabezas, llenas de escamas, destellaban como si el pelo estuviera cubierto por copos de nieve. Al terminar la faena nocturna me llevé a casa un monstruo de dieciséis kilos, todavía rígido. Cuando llegué, mis compañeros de habitación fumaban marihuana y, como suele ocurrir en esas ocasiones, estaban hambrientos. Para arreglárnoslas no teníamos más que la lubina, un poco de mantequilla y un limón. Cocimos aquel bombón de pescado envuelto en papel de aluminio bajo nuestra diminuta parrilla y fuimos arrancando trozos con los dedos. A esas horas la luna brillaba en el cielo y la suave marea alta lamía las paredes de la casa. Mientras comíamos, las ventanas empezaron a crujir en los marcos. El olor a espuma blanca y sal saturaba el aire. Era el pescado más fresco que había comido en mi vida. No sé si se debió a las estupendas condiciones atmosféricas, pero la verdad es que aquel manjar se metió en la olla de mi cerebro, me hizo apreciar más las cosas de este mundo, en cierto modo más bondadoso, más espabilado también... Fue un chute de proteína en la corteza cerebral, un puro colocón de tres ingredientes comido con las manos. ¿Podía haber nada mejor?
Al terminar la temporada, el personal habitual empezó a desperdigarse para trabajar en las estaciones de esquí de Colorado, en los barcos que realizaban cruceros por el Caribe, en los restaurantes y puestos de cangrejos de Key West. Transcurrido el día del Trabajo se presentó la ocasión de ascender —aunque solo fuera unas cuantas semanas—, antes de que el Dreadnaught cerrara por ese año. Pasé al puesto de las freidoras. Durante un tiempo sumergí calamares rebozados y langostinos en aceite hirviendo, hice un respetable acopio de víctimas con las langostas en la olla doble de vapor y, por fin, volví a ascender, esa vez al puesto que más me interesaba: realizando algunos turnos en la imponente parrilla. No puedo expresar el enorme placer, la sensación de poder que me proporcionó estar al mando de ese monstruoso fogón de hierro y acero que despedía un calor infernal, la satisfacción de echar la parrilla bajo el fuego con la cadera, como había visto hacer a Bobby y a Jimmy. Era formidable. No habría sido más feliz ni me habría sentido más poderoso en la cabina de un F-16. Durante unas pocas semanas goberné el mundo. Y tomé la determinación de que, al año siguiente, ese cargo sería mío.
Desgraciadamente, las cosas no salieron como yo planeaba. El verano siguiente, Mario compró nuestro tambaleante restaurante. Mario tuvo la amabilidad de permitir que quienes hubieran trabajado allí el año anterior, pudieran acceder a sus antiguos puestos de trabajo y hacer algunos turnos en la cocina. Deslumbrado por la ocasión, me largué a P-town en abril, lleno de esperanza y seguridad en mí mismo, convencido de que sacaría tajada, iría a parar al escalafón más alto —la parrilla—, haría un pastón... Ese era el carro triunfal que me llevaría a ser uno más de la élite pirata: un gañán navajero y malencarado que señorearía a sarteneros, marmitones y pinches en restaurantes menos prósperos.
Recuerdo que me acerqué a la ciudad vestido —válgame Dios— con un relumbrante traje nuevo de lino azul pálido, Pierre Cardin. También los zapatos eran azules... Allí estaba yo, después de haber llegado en autoestop a una aldea que, a todos los efectos, no era sino un provinciano puerto pesquero portugués en decadencia, con una colonia de artistas, donde la gente se vestía sin ninguna pretensión y con ropa de trabajo —tejanos de mezclilla, excedentes de uniformes militares, viejos monos de color caqui—, con ese punto desquiciado de principios de los años setenta, inspirado por la soberbia desmedida de la música disco. Y yo decidí irrumpir vestido a lo Robert Palmer, con hombreras que parecían alas de gaviota, empeñado en mostrarles a los palurdos del lugar cómo se hacían las cosas en la ciudad de Nueva York.
Cuando llegué al restaurante maceaban ternera en la cocina. En toda superficie horizontal disponible, el personal golpeaba con pesadas mazas las chuletas para hacer escalopas. El nivel de testosterona era alto, muy alto. Esos tíos formaban el no va más de los equipos culinarios, y lo sabían. Todo el mundo lo sabía. El personal de planta, los maîtres y hasta Mario parecían andar sobre huevos a su alrededor, como si cualquiera de ellos pudiera pegar un empujón a través de los barrotes de su jaula y retorcerles el pescuezo. Solo yo era lo bastante estúpido para no ver que, por encima de mi cabeza, se alzaba esa imponente maquinaria de cocinar. Yo había servido, fuera de temporada, unos cuantos cientos de comidas a ritmo relajado, en un tugurio no demasiado frecuentado. Esos tíos despachaban a una velocidad vertiginosa cuatrocientos, quinientos, seiscientos platos bien servidos por noche.
Era viernes, una hora antes de que empezara el servicio, cuando me presentaron a Tyrone, el maestro parrillero, en pos de quien iba yo. Cuando miro hacia atrás no puedo recordar a Tyrone con menos de dos metros y pico de altura, ciento veinte kilos de obsidiana labrada, la cabeza afeitada, un prominente diente frontal con funda de plata y los consabidos pendientes de aro del tamaño de un puño. Aunque sus verdaderas dimensiones fueran probablemente más modestas, imaginaos la pinta: enorme, negro, con tremenda musculatura. La bata de chef, talla 56, estaba tan tirante en la espalda, que parecía un parche de tambor. Era un Gargantúa, un vikingo negro, Conan el Bárbaro, John Wayne y el Golem, todo en uno. Pero tan desenfadado como solo un ignorante puede serlo, empecé a soltar la lengua en el acto y ofrecí a mis nuevos compadres una exageradísima versión de mis aventuras en el viejo Dreadnaught... de lo mala gente que éramos. Dije chorradas de Nueva York, traté de retratarme como un listillo con mucha calle, cargado de experiencia, incluso como un peligroso matón profesional del oficio culinario.
Por caridad conmigo mismo, lo menos que puedo decir es que no los impresioné. Lo cual no me hizo desistir de mi empeño en continuar ladrando. Ignoré todas las señales de peligro. Todas: los ojos en blanco de varios de ellos; las sonrisas con los labios apretados. Seguí hundiéndome, ajeno a lo que ocurría ahí, en la cocina, a mi alrededor. Ajeno a las monstruosas cantidades de comida que cargaban sobre los aparadores y mesas auxiliares para su puesta a punto. Pasé por alto el decidido afilar de cuchillos; los montones de servilletas primorosamente dobladas en diagonal; las pilas de panecillos escogidos; los cubos de hielo; las cacerolas extra con agua hirviendo; todos los víveres de reserva para reponer en cuanto hiciera falta. Parecían marines preparando el sitio de Khe Sanh. Y yo no me di cuenta de nada.
Debí haber visto ese ritual bien ensayado como lo que era; haber reconocido el nivel de profesionalidad, ahí, en Marioland. Apreciar la experiencia; la manera de actuar al unísono, que permitía a esos colosos danzar unos alrededor de otros sin decir palabra, apretujados detrás de la mesada, sin chocar nunca ni desperdiciar ningún ademán. Volvían de la mesa de cortar a las hornillas con asombrosa economía de movimientos; levantaban cacharros que pesaban más de cien kilos hasta los vasares; se lanzaban piernas de ternera como si fueran gallinas; escaldaban cientos de kilos de pasta, mientras soportaban con indulgencia y sin comentarios mi interminable y nada ingeniosa cháchara de autobombo. Tendría que haber entendido y visto ese patois de afeminados convictos, ese equívoco hábito de llamarse con nombres de mujer. Tendría que haber entendido y visto el uso de expresiones arcaicas como lo que eran: el resultado de años de trabajar juntos en un espacio reducido, sometidos a extrema presión. Tendría que haberlo entendido. Pero no lo hice.
Una hora más tarde la pizarra estaba llena de pedidos de cientos de platos. Tantos como no había visto en la vida.