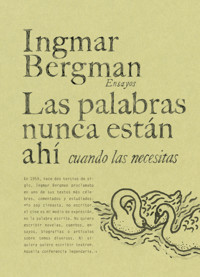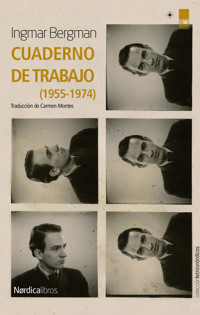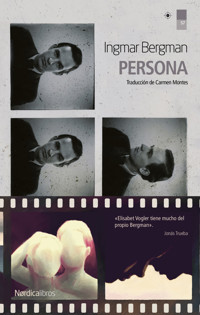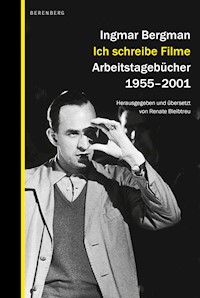Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fulgencio Pimentel
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Broche de oro a lo que se conoce como su «trilogía familiar» —la inaugurada por La buena voluntad y prolongada en Niños de domingo—, estas confesiones sirven al inmisericorde Bergman para desnudar, tan literal como figuradamente, al personaje más carismático de la saga, su madre. Al hacerlo, entrega también la pieza del enigma que se nos había negado hasta ahora, el adulterio. Anna lleva más de una década casada con el severo pastor Henrik Bergman cuando inicia una relación furtiva con un estudiante de teología mucho más joven que ella y buen amigo de su marido, por añadidura. Un encuentro casual con su viejo confesor de la infancia acelera la cadena de los acontecimientos, y es entonces cuando afloran de verdad la tensión y el rencor larvados largo tiempo en el seno del matrimonio. Armado de preguntas, con la ferocidad y la delicadeza a las que ya nos tiene acostumbrados en su feliz y fecunda última etapa literaria, Ingmar Bergman vuelve a adentrarse en la difícil relación de sus padres y firma una novela de sensibilidad, crudeza y elegancia abrumadoras, un acto de conciliación íntimo que es también el reflejo de un mundo ya desaparecido pero cuyos ecos siguen resonando aún hoy.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Enskilda Samtal
Publicado originalmente en 1996 por Norstedts Förlag
Publicado en acuerdo con Hedlund Agency y Casanovas & Lynch Literary Agency
© Ingmar Bergman, 1996
© 2024 Marina Torres por la traducción original
© 2024 Manuel Marsol por las ilustraciones
© 1957 AB Svensk Filmindustri por la fotografía del autor,
obra de Louis Huch
© 2024 Fulgencio Pimentel en español para todo el mundo
www.fulgenciopimentel.com
ISBN: 9788419737304
Primera edición: julio de 2024
Editor: César Sánchez
Editores adjuntos: Joana Carro y Alberto Gª Marcos
Retoque digital: Daniel Tudelilla
Comunicación: Félix Eloy González
Los editores expresan su agradecimiento al Swedish Arts Council, que sufragó parcialmente la traducción de este libro.
Contenido
Primera confesión (julio de 1925)
Segunda confesión (agosto de 1925)
Tercera confesión (marzo de 1927)
Cuarta confesión (mayo de 1925)
Quinta confesión (octubre de 1934)
Epílogo-prólogo (mayo de 1907)
Primera confesión (julio de 1925)
Es el último domingo del mes de julio de 1925, una tarde soleada y calurosa en Estocolmo. En la torre que se alza sobre la cúpula de la iglesia, el reloj da las tres y media. Las calles están desiertas. Un tranvía sube trabajosamente la cuesta por la parte izquierda del cementerio, la que limita con la amplia plaza que alberga el mercado y el teatro. En la parada se apea una mujer y se queda allí de pie.
Anna.
Viste un traje de color beis con la falda hasta el tobillo, en un tono más oscuro, botines de tacón alto y un sencillo sombrero que la protege del sol. La chaqueta está desabrochada y deja ver una blusa blanca de encaje con cuello alto. No lleva ninguna joya, a excepción de las alianzas y unos pequeños pendientes de brillantes. Aprieta el bolso de piel clara sobre el pecho. Los guantes están descuidadamente metidos en los bolsillos de la chaqueta.
Se quita el sombrero y lo sostiene en la mano izquierda. Lleva el espeso cabello oscuro peinado con raya al medio y recogido en un moño bajo que ha empezado a deshacerse. Los ojos son castaños, oscuros bajo las acentuadas cejas y la estrecha frente despejada. La boca es grande, los labios amables, generosos.
Anna.
Desde hace doce años está casada con Henrik, que es coadjutor de la iglesia de majestuosa cúpula cuyo reloj acaba de dar las tres y media. Tiene treinta y seis años cumplidos y tres hijos: dos chicos y una niña.
Mira a su alrededor y decide tomar el camino del cementerio, tal vez sentarse un rato en alguno de los bancos verdes de allí dentro, a la sombra aromática de los tilos, y respirar algo de frescor.
Se mueve, como de costumbre, con rapidez y decisión, con la cabeza ligeramente inclinada hacia delante; echa una rápida mirada de control hacia un lado. Vacío y silencioso, ni un alma.
Por eso se queda espantada cuando alguien grita su nombre, se sonroja intensamente y mira.
Tío Jacob.
Está sentado en un banco cerca del muro del cementerio, en lo profundo de la sombra de los árboles. Hace gestos con su gran mano invitándola a que se acerque, buenas tardes, buenas tardes, querida Anna, ven y siéntate un momento, no tengas tanta prisa. Anda, ven.
Tío Jacob es un hombre muy alto, de pelo canoso algo rebelde, barba gris bien cuidada y bigote. Frente alta, rostro grande, pesado, ojos grises, nariz considerable y boca ancha de comisuras suaves. Las manos son, como se ha dicho, grandes y bien formadas, con venas marcadas y algunas manchas irregulares de vejez. La voz es grave, con un leve acento, me parece recordar que de la región de Småland. Va vestido con su uniforme de sacerdote. El ligero abrigo de verano gris y el sombrero de alas anchas descansan en el banco. Jacob tiene sesenta y cuatro años y es el pastor de la parroquia desde hace veinte. Por lo tanto, es el jefe de Henrik. Anna recibe en la mejilla el golpecito que le da la poderosa mano, hace una pequeña reverencia y sonríe con vacilación, tratando de dominar la irreprimible sensación de haber sido sorprendida.
Porque está claro que ha sido sorprendida.
Jacob la invita a sentarse a su lado. Intercambian rápidas informaciones y se interesan por el estado de salud de sus respectivas familias. Jacob ha dejado el campo para asistir a un entierro. Además, tiene oficio vespertino a las seis, ha prometido asistir a la comunión. El lunes se reunirá con María, que está estupendamente después de haberse recuperado de un largo catarro, se irá a la casita de la isla, todavía le quedan unos días de vacaciones. A propósito, qué verano. Aunque ha llovido muy poco, especialmente allí, en la costa.
¿Y Anna?
Bien, los niños están en Dalecarlia, con la abuela. El médico había aconsejado aires de montaña tras las infecciones de la primavera. Pero irán a la casa de verano en el archipiélago la segunda semana de agosto. Los tres están sanos y se encuentran bien. Henrik ha ido a un seminario.
Sí, Jacob ya sabe, un seminario ecuménico en la Fundación Sigtuna. Henrik está bien; la primavera nos resultó difícil a todos por esa infección tan persistente. Ya no padece insomnio, se siente muy bien junto al mar. Por lo que a Anna se refiere, echa de menos a los niños, pero no quiere dejar solo a Henrik, él necesita que esté a su lado. ¿Y qué hace Anna en Estocolmo?, pregunta Jacob de repente, y ella se sonroja, pero sonríe al mismo tiempo. He ido a la peluquería. Es una locura secreta, como comprenderá usted, tío Jacob. Y ayer estuve cenando con los Hasselrsoth, buena gente, amigos míos. Nunca consigo que venga Henrik conmigo, en realidad no sé por qué. Pero probablemente sea porque son mis propios amigos, solo míos. Mañana iré a Dalecarlia para pasar unos días con mamá y los niños. Henrik estará solo una semana, pero la vieja Alma se quedará allí ocupándose de él y seguro que todo irá bien. Es que quiero estar un poco con Ma, ¿comprende, tío Jacob? Está tan sola después de la muerte de Ernst… Y yo…
Anna vuelve la cabeza hacia otro lado y se frota los párpados con la mano, como impaciente: no puedo hacerme a la idea de que mi hermano muriera así, de repente y de manera tan terrible. Y mamá lo adoraba. Yo creo que nunca ha querido a ninguna otra persona.
Esconde la cara entre las manos. Jacob está quieto y escucha con atención; vuelve la cara hacia ella y la observa. Ella retira las manos inmediatamente: Es que son tantas cosas, es un lío tremendo. Perdóneme, tío Jacob, yo no soy de las que lloran. Pero es que son tantas cosas…
Se serena y se suena en un gran pañuelo: Tengo que irme a casa. Es posible que Henrik llame a las cuatro. Se preocupa enseguida si no contesto. Tío Jacob, si quiere venir conmigo, le ofrezco una taza de café y algo para comer. Él asiente y le da unas palmadas a Anna en el brazo. Bueno. Mucho mejor que una cena temprana antes del servicio vespertino. De acuerdo, vamos.
La vivienda de Anna y Henrik ocupa la segunda planta de la residencia pastoral, una casa que da al humeante verdor del cementerio y a una estrecha calle transversal. En su interior, todo está envuelto, empaquetado y cubierto. Las ventanas están entreabiertas y dejan pasar un suave frescor. La araña de cristal está envuelta en tarlatana, el extenso suelo de parqué está desnudo, muebles y objetos se esconden bajo paños blancos y amarillentos. Pero el reloj de caja funciona, marca las cuatro menos unos minutos.
Anna ha destapado el sofá de terciopelo azul e instalado en él al tío Jacob. Cerca de sus rodillas hay una elegante mesita con la bandeja del té y emparedados de queso, embutido y carne en salazón. Ella se sienta en una butaca junto a la mesa redonda de mármol. En la pared que queda a su espalda cuelga un cuadro de marco dorado que representa a la Virgen María con el niño. Un José envejecido expresa asombro contenido. Unos pastores y unos ángeles se adivinan al fondo. También el cuadro está cubierto de tarlatana.
La conversación, que fluía suavemente, se ha interrumpido. Anna ha vuelto la cara hacia la ventana, su mano se desliza una y otra vez por el mármol de la mesa. Jacob come emparedados y deja que el silencio se mantenga. ¿Te importa, Anna, si fumo?, pregunta como en un paréntesis sacando la pipa y la petaca. Ella sonríe con rapidez, pero se pone seria enseguida.
El gesto de la mano.
—¿Tiene tiempo, tío Jacob?
—A las cinco y media tengo el servicio de la tarde. Salvo eso…
—¿Y después?
—Toda la noche. Todo el tiempo que quieras.
Silencio.
—Quizá no haga bien, no sé.
—Te preparé y te di la primera comunión y soy tu director espiritual. Puedes decirme lo que quieras. O debas.
—Bueno, pues que así sea.
Jacob se inclina hacia delante y enciende la pipa con parsimonia y cuidado. Anna se vuelve hacia él. Parece como si fueran a estallarle los ojos. Da un largo suspiro. Contempla sus manos, que descansan en los brazos de la butaca.
—Soy una esposa infiel.
»Vivo con otro hombre.
»Engaño a Henrik.
»Estoy angustiada.
»No tengo remordimientos o cosas así.
»Sería ridículo.
»Pero sí angustia.
»Ya no sé qué hacer.
»Otro hombre.
»Es diez… no, once años más joven que yo.
»Estudia teología. Va a ser sacerdote.
»Yo debería dejarlo. Incluso por su bien.
»Pero no puedo.
»Desde hace más de un año.
»Usted lo conoce, tío Jacob.
»Es Tomas.
»Y luego están los niños.
»Y Henrik.
»Siento que me voy a ahogar de un momento a otro.
Jacob asiente con la cabeza. Ella se atreve por tanto a continuar.
—Mamá estaba en contra de mi matrimonio con Henrik. Cuando al final nos casamos cambió de actitud y decidió ayudarnos en todo lo posible. No duró más que dos años. Dos años.
Calla y sonríe con tristeza. Jacob no dice nada.
—Sí, duró dos años. Luego comprendí, claro, que mi madre tenía razón. No estábamos en absoluto hechos el uno para el otro. Nos llevábamos muy mal. Henrik me rodeaba por todos lados con todas sus susceptibilidades. Yo tenía que ser su madre y él podría al fin ser el hijo. Mi hijo. Mi único hijo. Tenía que saber siempre dónde estaba, tenía que saber qué estaba pensando. Era como una cárcel, una cárcel emocional. No puedo describirlo de otra manera.
Anna se levanta y anda con pasos firmes y tacones altos por el parqué, que cruje. Aprieta los puños, cerrados a la espalda. Ahora es importante no entregarse a las lágrimas. Ahora tiene que decir las cosas como son. No, no como son, de eso no sabe nada. Dirá lo que a ella le parece, dirá lo que posiblemente piensa ella que son. Esta historia misteriosa que se ha cernido sobre su nítida realidad y que la amenaza de muerte. (¿Tanto? Será una exageración, ¿no? Probablemente no. Llegará el día en que el dolor, como un agua contenida y venenosa, romperá los diques e inundará su cuerpo. Atacará sus nervios, su cerebro, su corazón y sus entrañas. La sumirá en prolongadas torturas, causará en su cuerpo daños incurables).
—Todo era tan inocente y engañoso… Yo le había dicho a Tomas que tenía que venir a visitarnos en verano. Usted sabe, tío, que Våroms es la casa de verano de mis padres y que está en uno de los sitios más hermosos de Dalecarlia. Henrik y yo y los niños íbamos a pasar allí el verano. Mamá pensaba estar en el archipiélago con sus hijastros. Yo le dije a Tomas que viniera para San Juan. Henrik también iba a estar allí, y Gertrud. Luego Henrik no pudo venir, tuvo que ir a una reunión. Pensé en escribir y cancelar la visita, pero a Henrik le parecía que Tomas debía venir de todas formas. Bromeamos, dijimos que a lo mejor Tomas y Gertrud se hacían novios. Esa chica sería una buena esposa para un sacerdote. Bueno, pues Tomas llegó la víspera de San Juan. Gertrud ya estaba allí. Las sirvientas estaban de vacaciones y yo tenía a una chica del pueblo, muy buena, para ayudarme. Me sentía libre y alegre. Todo brillaba y florecía. Después de muchas lluvias había cambiado el tiempo y todos los días hacía sol. Bueno, no hago más que hablar. Yo misma me doy cuenta de que hablo de todo eso y que a usted, seguramente, le parece que no tiene importancia.
Anna está enfrente de Jacob, tiene todavía las manos a la espalda y lo mira. Las lágrimas se desbordan, de súbito y por sorpresa, pero ella está en guardia y las domina.
—Sí, todo era inocente y engañoso. Jugábamos con los niños, recogíamos fresas silvestres, comíamos jamón cocido con patatas nuevas y cuajada con galletas de jengibre. Por las noches tocábamos música y cantábamos. Gertrud tiene una voz preciosa. Y Tomas, claro. Sabe mucho de música. Otros días nos íbamos de excursión al otro lado del río, subíamos a los cobertizos de Bäsna y Grånäs. Siempre los tres juntos: Gertrud, Tomas y yo. Yo estaba tan contenta de… Estaba tan contenta de que hubiera podido… Estaba contenta, ¿comprende, tío Jacob? Me sentí arrogante porque pensé, me acuerdo de eso, estoy enamorada de ese muchacho, estoy tan enamorada que casi me parece cómico. No pienso avergonzarme de mi enamoramiento. Pero no lo manifestaré. Lo guardaré para mí sola. A veces dejaba a Tomas y a Gertrud solos, puesto que deseaba que se quisieran. Yo quería de verdad que se emparejaran. Después de haberme sentido tan triste, me parecía que era capaz de volar.
Anna hace un gesto rápido con el pelo y luego se sienta en el sofá al lado del pastor, le coge por un instante su gran mano con manchas de vejez, luego la devuelve a su sitio.
—Uno de los últimos días de Tomas en Våroms bajé de mi cuarto a poner la mesa para la cena. Los niños jugaban al pie del porche y Gertrud estaba sentada en la hamaca escribiendo cartas. Tomas me ayudó a poner vasos y platos. Y por un momento se quedó inmóvil en uno de los extremos de la mesa, yo estaba ante el repostero verde, sacando los platos de postre… cuando, de repente, me dice… de repente Tomas dice que me quiere, que me ha querido… bueno, él dijo «amado»… durante dos años, que no podía figurarse cómo iba a ser la vida ahora, al tener que dejarme. Dijo también que no me enfadara con él por decirme eso. Bueno, la verdad es que no sé lo que dijo. Como si hubiera dejado de escuchar. Era espantoso y parecía irreal y pensé rápidamente y con toda claridad: Ahora ya se va todo al diablo, se ha estropeado todo, ¿por qué tengo que ser tan idiota?
Jacob echa una mirada al reloj de caja y se levanta con cierta dificultad de las profundidades del sofá.
—Tengo que irme, Anna querida. Discúlpame, pero quiero llegar con tiempo a la iglesia. Si quieres, podemos seguir nuestra conversación después del servicio divino. Paso un momento por casa y me quito la ropa de oficiar y me pongo algo más cómodo. ¿Te parece a las ocho? ¿Es buena hora?
Anna le da las gracias con cierta desgana y él le palmea el brazo. Harías bien en venir a la iglesia, dice de pronto cuando ya está camino del vestíbulo. No vamos a ser muchos, una tarde de domingo como esta. Bien es verdad que no se oye lo que predica Arborelius, y tal vez sea una ventaja, pero Ehrling toca bien el órgano y el coro va a cantar dos de los motetes del viejo Morén. Así que algo habrá para el alma de todas maneras.
Se queda unos instantes pensativo y luego la mira, casi con severidad.
—Si deseas tomar la comunión, tómala. Si uno vive en un gran tormento, si se siente abrumado, si no sabe uno cómo estar consigo mismo, en ese caso puede ser bueno ir a comulgar y tener la posibilidad de reclinarse en el corazón de Dios.
—Yo no sé nada del corazón de Dios, tío Jacob.
—Ni falta que hace. Pero hay gracia en el acto mismo. Y eso tal vez alivie tu sufrimiento.
—No creo que pueda.
—Haz lo que quieras. Nos vemos, en todo caso, a las ocho.
¿Qué hará cuando se quede sola? Son las cinco y media de la tarde del domingo. Todavía hace calor. El sol arde sobre la cúpula de la iglesia. ¿Arrepentimiento? ¿Alivio? ¿Tristeza? Un vértigo, tal vez, que ni habla ni contesta. Una ansiedad febril, penetrante: Detente. ¿Qué estoy haciendo? Lo habitual se escapa y se diluye en colores centelleantes que se volatilizan y se confunden en sombras fugitivas. No puede evocar la cara de Tomas, pero a su madre la ve con claridad. Tal vez debiera llamar por teléfono a Ma, que en estos momentos estará sentada en la incómoda silla blanca, junto a la ventana con los floridos geranios y la vista del río, las praderas y las colinas medio invisibles en la calina de la tarde. Está leyendo el diario Upsala Nya Tidning, seguro que sí. Allí está sentada, menuda y derecha y con las gafas en la punta de la nariz. La luz del sol entra oblicua por la derecha y atraviesa el verdor de las plantas de la ventana e ilumina su piel pálida, con las arrugas de la risa alrededor de los ojos y las arrugas de la sensatez sobre el poderoso arranque de la nariz. Se ha quitado el delantal porque es domingo y el traje veraniego es de Shantung gris con anchos puños blancos y cuello de vainica. En el suelo está sentado un nieto: es Nils, que tiene cinco años y juega tranquilamente con piezas para armar y muñecos del tamaño de un dedo meñique.
¿Y si en lugar de eso tratase de hablar con Tomas? Preguntarle solo cómo se encuentra de ánimo, no contarle lo de la confesión, no forzarlo a decir nada consolador ni importante. Pero no podré dar con él. Por un lado, vive en una habitación alquilada en casa de un pariente anciano y el teléfono está colgado en la pared del vestíbulo. Por otro, habrá terminado de cenar en su cochambrosa casa de comidas con dos compañeros del grupo que se han quedado en Upsala durante el verano. Y ahora seguramente se habrá ido al jardín botánico y andará dando vueltas junto a los estanques de nenúfares, donde pesa el aroma de las rosas chinas y las aguas quietas. O tal vez esté sentado a la sombra de los olmos, leyendo alguno de los libros para sus exámenes. Piensa rápidamente en su mano, descansando sobre la página del libro, y piensa y piensa, de modo que casi se siente a su lado. Ella está con la cabeza inclinada y el dedo índice sobre los labios, como pidiendo silencio. No, no, Tomas, ahora no. Y tampoco luego, tal vez nunca. La confesión significa probablemente algo explosivo y definitivo. En cualquier caso, algo misterioso que ella no se atreve a abarcar con su imaginación. Hay breves momentos entreverados en la vida en los que entiende el sentido, el sentido exacto de su situación. En ese momento extiende la mano y coge el respaldo de una silla y por un instante tiene plena conciencia de la frialdad que emana de la blanca madera labrada.
En ese mismo instante decisivo se ve a sí misma como una imagen: la imagen representa a Anna y a Tomas. Están desnudos y sudorosos. Ella yace de espaldas abrazada a él, le tiene la cabeza cogida con sus manos y le aprieta la frente sobre su pecho. Ella se abre, se ensancha, presiona la espalda contra la áspera colcha. La desnuda habitación está en penumbra. En la chimenea francesa arde un débil fuego y perezosos copos de nieve se dibujan contra las ramas negras del parque. El instante está más allá del miedo. El instante es tan inconcebible como la muerte. Ahora, cuando toca el respaldo labrado de la silla, comprende, con la presencia absoluta de sus sentimientos, con la nitidez de la percepción de los sentidos, la penumbra, la confusión de los cuerpos sudorosos, el aroma del humo de tabaco enfriado, la superficie rugosa de la colcha, la salvaje culminación que todavía tiembla en sus nervios. El rostro asustado y hermético del muchacho que cierra los ojos y aprieta los labios, que gime débilmente. Tomas vuelve ahora la cabeza y su mano descansa sobre el largo pelo de ella, que se desparrama sobre el almohadón sucio y rígido con su rasposa costura de vainica. En este breve ahora, su sentimiento y su juicio captan la irrevocable crueldad del encuentro amoroso. Y ahora, justo ahora, ve claramente que no se lamenta de nada. No se culpa, ni a sí misma ni a nadie, no mezcla a Dios ni a la fidelidad en su oscura confusión. Se da cuenta de que no llegará nunca más hondo en sí misma que en este instante. Ahora cae de cabeza en su recinto más profundo. Una luz violenta pone en fuga la suave penumbra. Anna gustaba de repetir que quería ver la verdad. Se imaginaba que deseaba la verdad, que la ansiaba, era como una pasión. Sería quizá como contemplar el rostro de Dios. Se complacía en declararse a sí misma apóstol de la verdad. Llegó incluso a predicar a otras personas. Con palabras como esas se ganó un respeto especial. Durante unos fugaces instantes se arrepentía de sus aplicadas amonestaciones. Murmuraba en silencio para sí misma: ¿de qué verdad estoy hablando? Y entonces sentía un poco de vergüenza (pero no mucha) sobre su fugaz intuición.
A las seis atruena el repique de las campanas sobre las calles desiertas. Anna se serena, el instante arrasador se ha desvanecido. Se vuelve hacia el interior de la habitación y suelta el respaldo de la silla. ¡Bueno, Anna!, dice en voz alta y para sí misma. No vas a llamar a mamá, ni a Tomas, pero lo que sí puedes hacer es ir a la iglesia a escuchar la música. Eso te hará bien.
Toma su bonito sombrero de verano de la repisa y se mira en el sombrío espejo del vestíbulo. Se estudia con la fría imparcialidad de una actriz. En medio de su innegable desconsuelo, eso le proporciona un breve placer. Se pone la chaqueta y se la arregla sobre los encajes de la blusa. Guantes, bolso, libro de salmos. Y en marcha. Bajar las escaleras, cruzar la calle y entrar en el camino empedrado del cementerio, pasos rápidos en dirección al oscuro portalón. Se entona el preludio del primer salmo, no hay muchas almas en los verdes bancos. La luz del sol arroja lanzas verticales a través de la enorme cúpula azul oscuro y su cielo de estrellas. El ambiente de la iglesia es frío, a diferencia del calor fragante del cementerio. Huele a sótano enmohecido, a flores marchitas y a madera vieja. Las luces del altar parpadean vacilantes bajo el alto cuadro de la cruz: el vestido de la Virgen Santísima reluce con un tono rojo oscuro en el terrible escenario. La pecadora se abraza llorando al pie de la cruz. Las nubes de la tormenta se ennegrecen detrás de una Jerusalén todavía iluminada por el sol.
Anna se postra en el banco y saluda con frialdad a la señora Arborelius, que está sentada junto al pasillo central con su hija pelirroja, muy crecida, con traje marinero y sombrero marinero sobre los rizos rebeldes.
Y el servicio religioso se desarrolla como de costumbre. El vicario Arborelius predica, su voz grave retumba en la bóveda de la iglesia y rebota contra las losas de los sepulcros del suelo.
El coro canta los motetes, ligeramente ásperos, ambos del Salterio: «Llévame por el camino de la eternidad» y «¡Acude a mí en la necesidad, te ayudaré y tú me alabarás!».
L