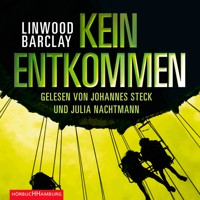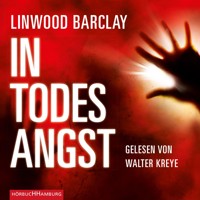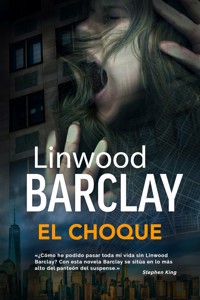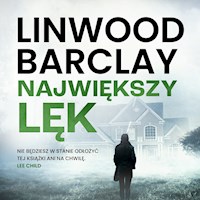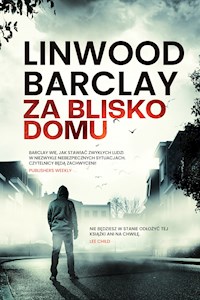7,49 €
Mehr erfahren.
Thomas Kilbride es un esquizofrénico obsesionado con los mapas, que rara vez sale de su habitación. Pero, gracias a un programa informático llamado Whirl360.com, viaja por el mundo sin siquiera dar un paso fuera de casa. Estudia y memoriza las calles del mundo. Examina cada dirección, así como a las personas que aparecen congeladas en el tiempo en la pantalla de su ordenador. Entonces ve algo que cualquiera podría haber encontrado —pero que nadie ha visto— en una vista callejera del centro de Nueva York: una imagen en una ventana, que parece mostrar a una mujer siendo asesinada. El hermano de Thomas, Ray, lo cuida y se encarga de todo, y además escucha sus teorías complejas y cada vez más paranoicas. Cuando Thomas le cuenta a Ray lo que ha visto, este no sabe qué pensar, pero comienza una investigación a medias. Pronto Ray se da cuenta de que él y su hermano han tropezado con una conspiración mortal. Y que ahora están en el punto de mira… --- «A Hitchcock le habría encantado esta historia… fascinante». Stephen King ⭐⭐⭐⭐⭐ «Linwood Barclay se arriesga con Confía en lo que ves, su undécima novela, y vale la pena. Es, con diferencia, su mejor obra hasta ahora… Un thriller excelente». The Globe and Mail ⭐⭐⭐⭐⭐ «Un thriller lleno de suspense y adrenalina, suavizado por un trío de héroes extravagantes e improbables. Una obra maestra, cuidada hasta el más mínimo detalle, con revelaciones hasta la última página». The Boston Globe ⭐⭐⭐⭐⭐ «¡Lo ha hecho de nuevo! El autor canadiense Linwood Barclay tiene una gran habilidad para aumentar la tensión de forma gradual mientras entrelaza retratos personales convincentes y humanos». Norran ⭐⭐⭐⭐⭐ «Con este libro, Barclay se consolida como el escritor de thrillers con la habilidad más retorcida para sorprender al lector». Toronto Star ⭐⭐⭐⭐⭐ «La historia de Barclay está magistralmente trazada, y se mueve con soltura entre escenas dulcemente cómicas y otras absolutamente siniestras… Confía en lo que ves es entretenimiento de primera». Washington Post ⭐⭐⭐⭐⭐ «Irresistible… Los carismáticos protagonistas se ganan tu corazón, incluso cuando la trama hace que se detenga». Publishers Weekly ⭐⭐⭐⭐⭐ «Una novela de suspense irresistiblemente trepidante». Dagens Nyheter ⭐⭐⭐⭐⭐
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Confía en lo que ves
Linwood Barclay
Confía en lo que ves
Título original: Trust Your Eyes
© 2012, Linwood Barclay. Reservados todos los derechos.
© 2025 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
Traducción: Enrique Barrasa © Jentas A/S
ISBN 978-87-428-1416-1
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
Queda prohibido el uso de cualquier parte de este libro para el entrenamiento de tecnologías o sistemas de inteligencia artificial sin autorización previa de la editorial.
Published by agreement with The Marsh Agency Ltd. and The Helen Heller Agency.
Para mi hermano
Prólogo
Fue casualidad que al girar por la calle Orchard viera la ventana justo en ese momento. Podría haber sido al cabo de una semana, un mes o incluso un año, pero resultó ser ese día.
Seguro que en algún momento habría ido hasta allí. Tarde o temprano, cuando llegaba a una nueva ciudad, recorría todas las calles. Siempre empezaba con la intención de hacerlo metódicamente —seguir una calle de principio a fin, luego avanzar una manzana y retroceder por una calle paralela, como si recorriera los pasillos de un supermercado—, pero después llegaba a una calle transversal y algo le llamaba la atención, y abandonaba todas sus buenas intenciones.
Eso fue lo que hizo cuando llegó a Manhattan, a pesar de que, de todas las ciudades en las que había estado, era la que más se prestaba a ser explorada de forma ordenada, al menos las partes de la ciudad situadas al norte de la calle Catorce, que estaban trazadas en una cuadrícula perfecta de calles y avenidas. Al sur, una vez que llegabas a West Village, Greenwich Village, Soho y Chinatown, todo era un caos, pero eso no le molestaba. Desde luego, no era peor que en Londres, Roma, París o incluso el North End de Boston, y le había encantado explorar esas ciudades.
Había girado hacia el sur por Orchard desde Delancey, pero su verdadero punto de partida para ese paseo había sido Spring y Mulberry. Había ido al sur hasta Grand, al oeste hasta Crosby, al norte hasta Prince, al este hasta Elizabeth, al sur hasta Kenmare; luego al este, continuando por Delancey y, al llegar a Orchard, decidió girar a la derecha.
Era una calle preciosa, y no se debía a que hubiera jardines y fuentes y frondosos árboles bordeando la acera. No era tan bonita como, por ejemplo, la calle Vaci de Budapest, la avenida de los Campos Elíseos de París o la calle Lombard de San Francisco, pero era una calle rica en texturas y llena de historia. Estrecha, de una dirección, hacia el norte, con edificios de viviendas de ladrillo de un siglo y medio de antigüedad; algunos de cinco plantas, pero la mayoría solo de tres o cuatro. Era una calle que representaba muchas épocas diferentes de la historia de la ciudad. Los edificios, con sus sencillas escaleras de incendios aferradas a las fachadas, reflejaban el estilo italianizante popular a mediados y finales del siglo xix; con arcos sobre las ventanas, dinteles de piedra que sobresalían hacia el exterior y ornamentadas hojas talladas en las molduras, sus plantas bajas albergaban desde cafeterías de moda hasta tiendas de ropa de diseño. También había negocios más antiguos y convencionales: una tienda de uniformes, una inmobiliaria, una peluquería, una galería, una tienda de maletas... Muchas de las tiendas cerradas estaban protegidas con persianas de acero.
Deambuló por el centro de la calle, sin preocuparse especialmente por el tráfico, que en ese momento no suponía un problema. Siempre había pensado que para hacerse idea de cómo es un lugar, lo mejor era caminar por el medio de la carretera, para tener el mejor punto de vista. Podías mirar hacia delante o de lado a lado, o girar trescientos sesenta grados y ver por dónde habías pasado. Era bueno conocer tu entorno y tus opciones, por si tenías que hacer un movimiento rápido.
Como lo que más le interesaba eran los elementos básicos de una ciudad —su arquitectura, su trazado, su infraestructura—, prestaba poca atención a las personas con las que se cruzaba en sus viajes. No entablaba conversaciones. Ni siquiera le interesaba saludar a la mujer pelirroja que estaba en la esquina, fumando un cigarrillo. A él no le importaba qué intentaba expresar vestida con chaqueta de cuero, minifalda y medias negras que parecían rotas a propósito. No iba a preguntarle a la mujer de aspecto atlético con gorra de béisbol negra que estaba cruzando la calle delante de él cómo creía que les iba a ir a los Yankees ese año. Nunca veía el béisbol y no le importaba nada. Y no iba a preguntar por qué había una docena de personas con guías de la ciudad asomando de los bolsillos escuchando a la mujer que estaba en el centro del grupo, aunque supuso que se trataba de una guía turística o algo parecido.
Cuando llegó a la calle Broome, vio un restaurante de aspecto acogedor en la esquina sureste, con mesas blancas y sillas amarillas de plástico colocadas en la acera. Pero no había nadie sentado fuera. El cartel del escaparate decía: «Pasa y entra en calor». Se acercó y miró a través del cristal a la gente que había tomando café, trabajando con el portátil o leyendo el periódico.
En la ventana del restaurante se reflejaba el coche que había visto durante sus viajes: un sedán común y corriente, tal vez un Civic, con un aparato en el techo. Había visto el coche antes, muchas veces. Si no supiera que era una tontería, pensaría que lo estaba siguiendo. Se lo quitó de la cabeza y miró a través del cristal, hacia el interior del restaurante.
Le gustaría poder entrar para tomarse un café con leche o un capuchino. Casi podía oler el café. Pero tenía que seguir adelante. Tanto mundo por ver y tan poco tiempo… Al día siguiente tenía previsto estar en Montreal y, dependiendo de cuánto terreno recorriera allí, quizá Madrid el día después.
Pero recordaría ese lugar, el cartel del escaparate, las mesas y las sillas del exterior. Los otros locales de Orchard. Las estrechas callejuelas entre los edificios. Además de todo lo que había visto en Spring y Mulberry y Grand y Crosby y Prince y Elizabeth y Kenmare y Delancey.
Lo recordaría todo.
Había recorrido un tercio de la manzana desde el cruce de Broome cuando miró hacia arriba.
Ahí era donde entraba el azar en realidad. No había sido nada raro que acabara en Orchard, fue porque estaba mirando por encima de los escaparates. No lo hacía siempre. Observaba los comercios y leía los carteles de sus escaparates, estudiaba a la gente en las cafeterías, tomaba nota mental de los números que había sobre las puertas, pero no siempre levantaba la vista por encima del primer o segundo piso. A veces se le olvidaba y a veces le faltaba tiempo. Podría haber pasado fácilmente por esa calle y no haber mirado nunca esa ventana concreta de ese edificio de viviendas en particular.
«Por otra parte, puede que el azar no haya tenido nada que ver», pensó. Tal vez estaba destinado a ver esa ventana. Tal vez, de alguna extraña manera, fuera una prueba para determinar si estaba preparado, aunque él creía que sí. Pero los que querían hacer uso de su talento, a lo mejor necesitaban asegurarse antes de contratarlo.
La ventana estaba en el tercer piso, encima de un local que vendía cigarrillos y periódicos —ahí estaba otra vez aquel coche, reflejado en el escaparate— y de una segunda tienda especializada en pañuelos de mujer. Estaba dividida en dos partes y un aparato de aire acondicionado sobresalía del alféizar y ocupaba la mitad del cristal inferior. Algo blanco, encima del aire acondicionado, le había llamado la atención.
Al principio, parecía una de esas cabezas blancas de poliestireno que usaban en los grandes almacenes y en las peluquerías para exponer pelucas. Pensó: «Qué gracia, poner una de esas en una ventana». Una cabeza blanca, calva y sin rasgos que vigilaba la calle Orchard. Supuso que en Nueva York te podías encontrar casi cualquier cosa en las ventanas. Si hubiera sido suya, al menos le habría puesto unas gafas de sol, para darle algo de personalidad, un toque excéntrico. Aunque, tenía que admitirlo, la gente no solía considerarlo excéntrico.
Pero cuanto más la miraba, menos seguro estaba de que fuera una cabeza de espuma blanca. La superficie parecía más brillante, incluso resbaladiza. Tal vez de plástico, como las bolsas de los supermercados, o una bolsa de tintorería, pero no una de las transparentes.
Intentó verla mejor y fijarse bien.
Resultó que ese objeto blanco, casi circular, de la ventana seguía teniendo forma de cabeza. El material plástico se tensaba contra una protuberancia que solo podía ser una nariz. Se abrazaba con fuerza a lo que parecía ser una ceja cerca de la parte superior y a una barbilla en la parte inferior. Incluso había un rastro de boca, con los labios abiertos como si jadearan en busca de aire o estuviera gritando.
Le pareció que era como si hubieran puesto una media blanca sobre la cabeza de alguien. Pero el brillo del material seguía haciéndole pensar que era plástico.
Sería una estupidez ponerte una bolsa de plástico en la cabeza: podrías asfixiarte haciendo una tontería como esa. Tendrías que estar tirando de la bolsa de plástico, retorciéndola por detrás, para que se ajustara tan bien al contorno de la cara. Pero no vio los brazos ni las manos de esta persona haciendo nada parecido.
Lo que lo llevó a preguntarse si lo estaría haciendo otra persona.
«Vaya. Ay, no».
¿Era eso lo que estaba presenciando? ¿Alguien poniendo una bolsa sobre la cabeza de otra persona? ¿Cortándole el suministro de aire? ¿Asfixiándola? ¿Podría eso explicar la boca que parecía falta de aire? ¿A quién le estaba pasando? ¿Era un hombre? ¿Una mujer? ¿Y quién se lo estaba haciendo?
De repente, pensó en el niño de la ventana. Una ventana diferente. Muchos años antes, pero la persona que había en la ventana en ese momento no parecía un niño ni una niña. Se trataba de un adulto.
Un adulto cuya vida estaba llegando a su fin.
Eso era lo que le parecía a él, sin ninguna duda.
Sintió que el corazón le latía más deprisa. Había visto cosas antes en sus viajes, cosas que no estaban bien, pero eran minucias comparadas con eso. Nunca había visto un asesinato, de eso estaba seguro.
No gritó; no intentó coger el teléfono móvil para llamar al 911; no entró corriendo en la tienda más cercana para decirle a alguien que llamara a la policía; no accedió al edificio y subió corriendo dos tramos de escaleras en un intento de detener lo que estaba ocurriendo detrás de la ventana del tercer piso.
Lo único que hizo fue extender la mano, despacio, como si fuera posible tocar el rostro asfixiado de esa persona del el tercer piso, sentir lo que envolvía su cabeza, hacer algún tipo de evaluación en cuanto a...
Toc, toc.
Entonces, tal vez entonces, tendría una mejor idea de lo que realmente le estaba pasando a esa persona en...
Toc, toc.
Había estado tan absorto con lo que ocurría en la ventana que, al principio, no se dio cuenta de que alguien intentaba llamar su atención. Había alguien en la puerta.
Quitó la mano del ratón y se giró en su silla de ordenador acolchada.
—¿Sí?
La puerta se abrió un centímetro.
—Baja a cenar, Thomas —dijo alguien desde el pasillo.
—¿Qué hay de cena? —preguntó.
—Hamburguesa, de la barbacoa.
—De acuerdo —respondió con tono monótono el hombre sentado en la silla del ordenador.
Se dio la vuelta y volvió a mirar la imagen congelada de la ventana en el enorme monitor de su ordenador. La cabeza borrosa, blanca y envuelta estaba allí suspendida. Un rostro fantasmal.
¿Lo había visto alguien en su momento? ¿Alguien había levantado la vista?
Nadie había visto al niño cuando estaba en la ventana. Nadie había levantado la vista. Nadie lo había ayudado.
El hombre dejó la imagen en su pantalla para poder estudiarla más detenidamente cuando regresara después de cenar. Entonces decidiría lo que iba a hacer.
DOS SEMANAS ANTES
UNO
—Entra, Ray.
Harry Peyton me estrechó la mano, me condujo a su despacho y me señaló el sillón de cuero rojo situado frente a su escritorio. Era de la misma edad que mi padre, aunque parecía más joven que él. Medía un metro ochenta, era delgado y tenía la cabeza lisa como un melón. La calvicie envejecía a algunos, pero a Harry no. Era corredor de fondo y ese traje caro le quedaba como una segunda piel. Su escritorio era la viva imagen del orden: un monitor de ordenador, un teclado, un smartphone último modelo y una carpeta. El resto del escritorio estaba tan limpio como un lienzo antes de la primera pincelada.
—Lo siento mucho, de verdad —murmuró Harry—. Se podrían decir cientos de cosas sobre tu padre, pero el reverendo Clayton lo resumió muy bien: Adam Kilbride era un buen hombre.
Forcé una sonrisa.
—Sí, el reverendo hizo un buen trabajo, considerando que no conocía a mi padre. No era muy religioso. Supongo que tuvimos suerte de encontrar a alguien que celebrara la misa. Gracias por asistir, éramos casi una docena.
Once personas acudieron al funeral, contándonos al cura y a mí. Allí estaban Harry y tres compañeros de trabajo de papá; entre ellos, su antiguo jefe, Len Prentice, y la mujer de este, Marie. También estaban allí un amigo de papá que tenía una ferretería en Promise Falls antes de que Home Depot abriera sus puertas a las afueras de la ciudad y lo dejara fuera del negocio; el hermano pequeño de papá, Ted, y su mujer, Roberta, de Cleveland, y una mujer llamada Hannah de la que no sabía el apellido, que vivía justo al final de la calle de papá. Y había una mujer que Thomas y yo conocíamos del instituto, Julie McGill, que trabajaba para el periódico local, el Promise Falls Standard, y que había escrito el reportaje sobre el accidente de papá. No había ido a informar sobre el funeral; su muerte había salido en el periódico, pero no era el ciudadano del año ni el presidente del Rotary ni nada por el estilo. Su servicio a la comunidad no era digno de un reportaje. Julie había ido a presentar sus respetos, así de simple.
En la funeraria sobraron muchos sándwiches de ensalada de huevo e insistieron en que me llevara algunos a casa para mi hermano. Yo había explicado su ausencia diciendo que no se encontraba bien, pero nadie —al menos nadie que conociera a mi hermano— se lo había creído. Estuve tentado de tirar los sándwiches por la ventanilla del coche de camino a casa, para que los disfrutasen los pájaros en vez de mi hermano, pero no lo hice: me los llevé a casa y se comieron todos.
—Esperaba ver a tu hermano —dijo Harry—, hace tiempo que no coincidimos.
Al principio pensé que se refería a esa reunión en concreto, lo que me desconcertó, ya que mi hermano no era albacea. Entonces me di cuenta de que Harry se refería al funeral.
—Sí, bueno, hice todo lo que pude —dije—. En realidad no estaba enfermo.
—Me lo imaginaba.
—Intenté convencerlo, pero fue inútil.
Peyton sacudió la cabeza con simpatía.
—Tu padre trató de hacer lo mejor para él, igual que tu madre cuando aún estaba entre nosotros. Rose, que Dios la bendiga… ¿Cuánto tiempo ha pasado?
—Falleció en el dos mil cinco.
—Después de eso, debió de ser aún más difícil para él.
—Por aquel entonces, todavía estaba en P&L —dije. Prentice y Long, la imprenta—. Creo que, tal vez, después de que se prejubilara, no mucho después, se volvió más difícil. Tener que estar allí todo el tiempo le afectó, pero no era la clase de hombre que huye de los problemas. —Me mordí el labio—. Mi madre encontró la manera de convivir con ello, tenía la capacidad de aceptar las cosas, pero fue más duro para él.
—Adam era todavía joven —comentó Harry—. Tenía solo sesenta y dos años, por el amor de Dios. Me quedé de piedra cuando me enteré.
—Sí, bueno, yo también —respondí—. No sé cuántas veces le dijo mamá, a lo largo de los años, que cortar hierba en aquella colina empinada, con el tractor cortacésped, era muy peligroso. Pero siempre decía que sabía lo que hacía. El caso es que esa parte de la propiedad está muy alejada de la casa, en la parte trasera, y no se puede ver desde la carretera ni desde ninguna de las casas de los vecinos. El terreno desciende casi cuarenta y cinco grados hasta el arroyo. Mi padre cortaba el césped allí de lado, apoyando el cuerpo en la colina para que el tractor no volcara.
—¿Cuánto tiempo creen que estuvo tu padre allí antes de que lo encontraran, Ray?
—Lo más probable es que papá saliera a cortar el césped después de comer, y no fue descubierto hasta casi las seis de la tarde. Cuando el tractor volcó encima de él, el borde superior del volante aterrizó en la mitad de su cuerpo —señalé mi propio estómago—, ya sabes, en el abdomen, y le aplastó las entrañas.
—¡Jesús! —exclamó Harry. Se tocó el estómago, imaginando el dolor que mi padre había debido de sentir durante Dios sabía cuánto tiempo. Yo no tenía mucho más que añadir—. Era un año más joven que yo —añadió Harry, haciendo una mueca de dolor—. Quedábamos para tomar algo de vez en cuando y, cuando Rose vivía, jugábamos a veces al golf. Pero no se fiaba de dejar a tu hermano solo durante el tiempo que se tarda en hacer dieciocho hoyos.
—De todos modos, a mi padre no se le daba demasiado bien el golf —dije.
Harry sonrió con pesar.
—No te voy a mentir. No era mal putter, pero el drive se le daba fatal.
—Sí —reí.
—Pero cuando Rose murió, tu padre no tenía tiempo ni para golpear un cubo de bolas en el campo de prácticas.
—Hablaba muy bien de ti —le dije—. Para él eras un amigo más que su abogado.
Se conocían desde hacía al menos veinticinco años, desde que Harry se divorció y, tras darle su casa a su exmujer, vivió durante un tiempo encima de una zapatería allí, en el centro de Promise Falls, al norte del estado de Nueva York. Harry solía bromear diciendo que tenía mucho valor al ofrecer sus servicios como abogado de divorcios después de que le hubiesen sacado hasta los ojos durante el suyo.
El teléfono tintineó una vez, señal de que había llegado un correo, pero ni siquiera le echó un vistazo.
—La última vez que hablé con mi padre —comenté, señalando el teléfono—, estaba pensando en comprarse uno de esos. Tenía un móvil que hacía fotos, pero era viejo y no quedaban muy bien. Y quería uno con el que resultara fácil enviar correos electrónicos.
—A Adam no le asustaban estos cacharros nuevos de alta tecnología —dijo Harry, y luego dio una palmada, indicando que era hora de pasar al motivo por el que había ido a verlo—. En el funeral me dijiste que aún conservabas el estudio de Burlington, ¿verdad?
Yo vivía al otro lado de la frontera, en Vermont.
—Sí —contesté.
—¿El trabajo va bien?
—Tirando. La industria está cambiando.
—Vi uno de tus dibujos, ¿los llamas así?
—Sí —dije—, o ilustraciones o caricaturas.
—Vi uno en el New York Times Book Review hace unas semanas. Siempre reconozco tu estilo. Todas las personas tienen la cabeza muy grande y los cuerpos muy pequeños; parece como si se fuesen a caer por el peso. Y todos tienen los bordes redondeados. Me encanta cómo sombreas los tonos de piel y todo lo demás. ¿Cómo lo haces?
—Con un aerógrafo.
—¿Trabajas mucho para el Times?
—No tanto como antes. Es mucho más fácil usar una foto de archivo que contratar a alguien para que haga una ilustración desde cero. Los periódicos y las revistas están recortando gastos. Últimamente trabajo más para páginas web.
—¿Tú diseñas esas cosas? ¿Páginas web?
—No, hago el material gráfico y se lo paso a los diseñadores de las páginas.
—Pensaba que, al trabajar para revistas y periódicos de Nueva York y Washington, tendrías que vivir allí, pero supongo que hoy en día no importa mucho.
—Todo lo que no se puede escanear y enviar por correo electrónico se puede mandar por FedEx —dije. Como no seguí hablando, Harry abrió la carpeta que tenía en su escritorio y estudió los papeles de dentro.
—Ray, supongo que has visto el testamento que redactó tu padre —empezó.
—Sí.
—Hacía mucho tiempo que no lo actualizaba. Solo hice un par de cambios después de la muerte de tu madre. El caso es que un día me encontré con él; estaba sentado en un reservado de Kelly’s tomando un café y me invitó a uno. Estaba solo, en una mesa junto a la ventana, mirando la calle, con el Standard frente a él, pero sin leerlo. Lo veía allí de vez en cuando y parecía como si necesitara pasar tiempo solo, fuera de casa. Bueno, pues, me hizo señas para que entrase y me dijo que estaba pensando en modificar su testamento, que a lo mejor incluía algunas disposiciones especiales, pero nunca llegó a hacerlo.
—No lo sabía —dije—, pero supongo que no me sorprende. Tal y como han ido las cosas con mi hermano, no me extraña que quisiera darnos más a uno que a otro.
—Si te soy sincero, si Adam hubiera venido aquí con la intención de hacer algunos cambios, creo que habría intentado convencerlo de que no hiciera nada que favoreciera a un hijo sobre el otro. Le habría dicho que lo mejor que puede hacer uno es tratar a todos los hijos por igual porque no hacerlo provocará resentimiento cuando no estés. Por supuesto, seguiría siendo su decisión, pero aunque el testamento existente es bastante sencillo, vas a tener que reflexionar sobre algunas cosas.
Me imaginaba a mi padre, sentado en la cafetería, con el resto del reservado desocupado. Había dispuesto de mucho tiempo para sí mismo en la casa desde que había muerto mamá; aunque, técnicamente hablando, no estaba solo. No tenía que salir de casa para estar solo, pero podía entender su necesidad de escapar. A veces necesitas saber que estás completamente solo, necesitas un cambio de aires. Me entristecía pensar en ello.
—Entonces, supongo que todo se va a repartir al cincuenta por ciento —supuse—. Una vez liquidada la herencia, la mitad es para mí y la otra mitad para mi hermano.
—Sí, las propiedades y las inversiones.
—Habrá unos cien mil invertidos, lo que él y mamá consiguieron guardar para la jubilación. Habían ahorrado durante años. Nunca gastaban nada en sí mismos. Esos cien de los grandes le habrían durado hasta el día de su muerte. —Me sorprendí a mí mismo—. Si hubiera vivido otros veinte o treinta años, quiero decir. Y supongo que hay un seguro de vida bastante pequeño.
Harry Peyton asintió y se reclinó en su silla, entrelazando los dedos en la nuca. Aspiró aire entre los dientes.
—Tendrás que decidir qué quieres hacer con la casa. Estás en tu derecho de ponerla en venta y repartir las ganancias con tu hermano. No tiene hipoteca y calculo que podrías conseguir trescientos o cuatrocientos mil por ella.
—Sí, más o menos —dije—. Tiene casi seis hectáreas de terreno.
—Lo que, si conseguís venderla a ese precio, os dejaría a cada uno con un cuarto de millón, más o menos. No es ninguna propinilla, todo sea dicho. ¿Cuántos años tienes, Ray?
—Treinta y siete.
—Y tu hermano es dos años menor, ¿no?
—Sí.
Peyton asintió lentamente.
—Invertido sabiamente podría durarle bastantes años, pero aún es joven y le queda un tiempo antes de poder pedir la pensión a la Seguridad Social. No es fácil que encuentre trabajo, por lo que me dijo tu padre.
—Es una manera de decirlo —titubeé.
—Para ti, bueno, el dinero es otra cosa. Podrías invertirlo, comprar una casa más grande para cuando tengas… Sé que ahora estás soltero, Ray; pero algún día puede que conozcas a alguien y que tengas hijos.
—Lo sé. Estuve a punto de casarme un par de veces a los veinte años, pero al final, no cuajó. No veo niños en mi futuro.
—Nunca se sabe. —Volvió a sacudir la mano—. En fin, no es de mi incumbencia, solo te lo digo como amigo, porque creo que tu padre esperaba que cuidara de sus niños, que os ofreciera orientación en lo que pudiera. —Se rio—. Por supuesto, ya no sois ningunos niños. Dejasteis de serlo hace mucho tiempo.
—Te lo agradezco, Harry.
—Lo que quiero decir, Ray, es que para ti es un pellizco, pero no lo necesitas para nada. Te ganas bien la vida y, si te quedas sin trabajo, encontrarás otra cosa, podrás apañártelas. Pero tu hermano lo único que va a tener en la vida es la herencia. Puede que necesite el dinero de la casa para mantenerse a flote, siempre que pueda encontrar un sitio adecuado para vivir, alguna vivienda con alquiler subvencionado o algo así.
—Ya he pensado en ello —asentí.
—Lo que me preocupa es si serás capaz de sacarlo de casa. Y no me refiero a que pase la tarde fuera, ya sabes, sino a que se vaya permanentemente.
Miré alrededor de la habitación, como si ahí estuviera la respuesta.
—No sé; no es que sea… ¿Cómo se dice?, ¿agorafóbico? Mi padre se las arreglaba para sacarlo, de vez en cuando. Sobre todo cuando tenía cita con el médico. —Me costaba decir la palabra «psiquiatra», pero Harry sabía a lo que me refería—. El problema no es sacarlo, es alejarlo del ordenador. Cada vez que mi padre y él salían, ambos volvían a casa bastante agotados. No me apetece nada sacarlo de casa e instalarlo en otro sitio.
—Bueno, me pondré manos a la obra —anunció Harry—. Como albacea, por suerte, no vas a tener mucho que hacer, excepto venir aquí de vez en cuando para firmar algunos papeles. Puntualmente necesitaré tu opinión y le diré a Alice que te llame. A lo mejor quieres que tasen la propiedad, para saber cuánto te podrían dar. —Revolvió sus papeles—. Tengo vuestros números de teléfono y las direcciones de correo electrónico por aquí, creo.
—Sí.
—Y probablemente ya sabes que tu padre me mandó una copia de la póliza para archivarla y que había una cláusula de muerte accidental en su seguro de vida.
—No lo sabía.
—Eso son otros cincuenta mil. Un poco más para echar a la saca. —Harry hizo una pausa mientras yo digería la noticia—. Entonces, ¿vas a quedarte por aquí un tiempo antes de volver a Burlington?
—Hasta que se arreglen las cosas.
Ya habíamos terminado; al menos, de momento. Mientras Harry me acompañaba a la salida, me puso la mano en el brazo.
—Ray —dijo tímidamente—, ¿crees que si tu hermano se hubiera dado cuenta de que tu padre llevaba mucho tiempo fuera de casa, que si hubiera salido a buscarlo un poco antes, habría cambiado algo?
Yo me había hecho la misma pregunta. Mi padre debió de estar inmovilizado varias horas en el suelo, justo al otro lado de la colina, antes de que mi hermano lo encontrara. Tuvo que haber bastante jaleo cuando ocurrió, con el tractor volcado y las cuchillas giratorias rugiendo.
¿Había gritado papá? Y si lo hubiera hecho, ¿se le habría oído con todo el ruido del cortacésped? ¿Habría llegado alguno de los sonidos hasta la casa?
Mi hermano probablemente no había oído nada.
—Me he convencido a mí mismo de que no habría cambiado nada —respondí—. No tiene sentido pensar lo contrario.
Harry asintió, comprensivo.
—Supongo que es la mejor manera de verlo. Lo pasado pasado está y no hay vuelta atrás. —Me pregunté si Harry iba a soltar otro tópico, pero en lugar de eso dijo—: Está muy metido en su mundo, ¿verdad?
—No te lo puedes ni imaginar —contesté.
DOS
Subí al coche y conduje de vuelta a casa de mi padre.
Después de la muerte de mi madre, durante mucho tiempo seguí considerándola la casa de mis padres, aunque papá viviese allí sin ella. Tardé más o menos un año en superarlo. Con papá fallecido hacía menos de una semana, sabía que iba a pasar un tiempo antes de que pudiera pensar en ella como algo más que su casa.
Pero no era así, ya no: era mía. Y de mi hermano.
Yo nunca había vivido allí. Cuando iba de visita, dormía en la habitación de invitados, en la que no había ningún recuerdo de mi infancia. Ni cajones con revistas Playboy y Penthouse, ni maquetas de coches en las estanterías ni pósteres en las paredes. Mis padres habían comprado esa casa cuando yo tenía veintiún años y ya me había ido de nuestra casa de Stonywood Drive, en el corazón de Promise Falls. Mis padres esperaban que uno de sus hijos fuera un hombre de provecho, pero aparcaron ese sueño cuando dejé la carrera que estaba estudiando en Albany y me puse a trabajar en una galería de arte de la calle Beekman, en Saratoga Springs.
Mis padres nunca habían vivido en una granja, pero ese lugar les iba como anillo al dedo. En primer lugar, estaba en el campo, a varios cientos de kilómetros del vecino más cercano y les proporcionaba intimidad y aislamiento, y se reducía la probabilidad de que se produjera otro incidente.
En segundo lugar, el trayecto al trabajo de mi padre seguía siendo relativamente corto. La única diferencia era que, en lugar de conducir hasta Promise Falls, atravesar el centro y salir por el otro lado, tomaba la circunvalación que habían hecho a finales de los años setenta. A papá le gustaba trabajar en P&L. No quería buscar algo más cerca de casa.
En tercer lugar, la casa era preciosa, con sus ventanas abuhardilladas y ese porche que daba la vuelta a toda la casa. A mi madre le encantaba sentarse allí, durante tres de las cuatro estaciones del año. La casa tenía un granero que mi padre solo utilizaba para guardar las herramientas y el tractor. Pero a ambos les encantaba su aspecto, aunque no sirviera para almacenar heno en otoño.
Había mucho terreno, pero mis padres solo se ocupaban de unos ocho kilómetros cuadrados. Detrás de la casa, el patio se extendía llano durante unos veinte metros, luego descendía en pendiente y se perdía de vista hasta un arroyo que serpenteaba hasta el río que desembocaba en el centro de la ciudad y caía en cascada sobre las cataratas Promise.
Yo solo había bajado al arroyo una vez desde que había regresado a casa. Allí me esperaba una dura tarea cuando me sintiese con fuerzas.
Parte de la tierra llana y sin árboles, más allá de la zona que mi padre cuidaba, estaba alquilada a la granja vecina. Durante años, eso había proporcionado a mis padres unos ingresos extras, aunque la cantidad era simbólica. El bosque más cercano estaba al otro lado de la autopista. Al girar en la carretera principal y empezar a subir por el camino, la casa y el granero se erguían en el horizonte como si fueran un par de contenedores encima de un vagón. Mi madre siempre decía que le gustaban los caminos de entrada largos porque, cuando veía que se acercaba alguien —lo que no era frecuente, ella sería la primera en admitirlo—, le daba tiempo de sobra para prepararse.
—La gente no suele venir a verte con buenas noticias —había dicho en más de una ocasión. Lo decía por experiencia, sobre todo porque cuando era niña habían ido a su casa unos funcionarios del Gobierno para informar a su madre de que su padre no volvería de la guerra de Corea.
Acerqué el coche a los escalones que conducían al porche y aparqué mi Audi Q5 con tracción a las cuatro ruedas junto al monovolumen Chrysler de mi padre, que tenía diez años. No le gustaban nada mis ruedas alemanas; no le parecía bien contribuir a la economía de países contra las que habíamos estado en guerra en el pasado. «Supongo —había dicho unos meses antes—, que cuando empiecen a importar coches de Vietnam del Norte, te comprarás uno». Como estaba tan preocupado, le pregunté que si quería que devolviera su querida televisión Sony de pantalla tan grande que podía ver perfectamente el disco cuando miraba las eliminatorias de la Copa Stanley.
—Como es una marca japonesa… —ironicé.
—Atrévete a tocarla y te parto la cara —respondió.
Subí los escalones del porche de dos en dos, abrí la puerta principal —no había tenido que coger las llaves de mi padre, tenía un juego propio— y entré en la cocina. El reloj de pared marcaba casi las cuatro y media, hora de empezar a pensar en lo que iba a hacer de cena.
Miré en el frigorífico para ver qué quedaba de la última compra de mi padre. No era un gran cocinero, pero sabía lo básico: hervir agua para hacer pasta y encender el horno para meter un pollo. Pero para los días en que no tenía fuerzas para preparar algo tan exquisito, había llenado el congelador de hamburguesas, palitos de pescado, patatas fritas y suficientes cenas precocinadas como para montar una franquicia de Stouffer’s.
Esa noche podía arreglármelas con lo que había, pero tendría que ir al supermercado al día siguiente. A decir verdad, yo no era muy buen cocinero y en Burlington muchas noches no me atrevía a prepararme nada más ambicioso que un tazón de Cheerios. Creo que, cuando vives solo, es difícil motivarse para hacer una comida de verdad y para comerla en condiciones. Muchas noches cenaba de pie en la cocina mientras veía las noticias en la tele, o me llevaba el plato de lasaña calentada en el microondas al estudio y comía mientras trabajaba.
Abrí el frigorífico. Había seis latas de Bud. A mi padre le gustaba la cerveza asequible y básica. Me sentí un poco raro al manipular su último pack de seis cervezas, pero eso no me impidió sacar una y abrirla.
—Por ti, papá —dije; brindé con la lata y me senté a la mesa de la cocina.
El lugar estaba casi tan ordenado como me lo había encontrado. Mi padre era muy meticuloso y por eso le costaba tanto aceptar la sala del piso de arriba. Yo atribuía que fuese tan cuadriculado a su paso por el ejército. Lo habían reclutado a la fuerza y había cumplido la mayor parte de sus dos años en el extranjero, en Vietnam. Nunca hablaba de ello. «Ya se acabó», decía cada vez que salía el tema. Él se inclinaba más por atribuir sus hábitos a su trabajo en la imprenta, donde la precisión y la atención al detalle lo eran todo.
Me senté allí, bebiendo la cerveza de mi padre, mientras reunía fuerzas para para descongelar o calentar algo. Abrí otra antes de sacar cosas del congelador. Como no conocía la cocina, tuve que abrir varios cajones hasta que encontré manteles individuales, cubiertos y servilletas.
Cuando ya estaba casi todo listo, atravesé el salón y apoyé la mano en la barandilla para subir al piso de arriba. Recorrí la habitación con la mirada: el sofá a cuadros que mis padres habían llevado hacía dos décadas desde la casa de Albany, el sillón reclinable en el que mi padre se sentaba siempre para ver su Sony. La mesa de centro desconchada que habían comprado al mismo tiempo que el sofá…
Aunque el mobiliario era anticuado, papá no había escatimado ni un centavo en tecnología. Estaba la televisión, con pantalla plana de treinta y seis pulgadas con HD que había comprado un año antes para ver el fútbol y el hockey. Le gustaban los deportes, aunque tuviera que disfrutarlos solo. Había un reproductor de DVD y uno de esos artilugios con los que podía pedir películas por Internet.
Las veía él solo.
El salón era como cualquier salón, normal, no tenía nada de extraordinario, pero todo cambiaba al subir las escaleras.
Mis padres habían intentado, sin éxito, mantener la obsesión de mi hermano contenida en su propia habitación, pero era una batalla perdida. El pasillo, que mamá había pintado de amarillo pálido hacía años, estaba totalmente empapelado, casi cada centímetro cuadrado tapado. De pie, en lo alto de la escalera, mirando hacia el pasillo del segundo piso que conducía a los tres dormitorios y al cuarto de baño, pensé en el aspecto que podría haber tenido una sala de guerra subterránea en la Segunda Guerra Mundial, con enormes mapas de territorios enemigos clavados en las paredes del búnker, estrategas militares agitando sus punteros mientras planeaban las invasiones. Pero en una sala de guerra habría habido más orden en la disposición de los mapas. Los mapas de Alemania y los de las ciudades dentro de sus fronteras seguro que estarían colocados a lo largo de una parte de la pared; los de Francia estarían en otra, y los de Italia al lado.
Parecía improbable que un planificador de guerra que se preciara pegara con celo un mapa de Polonia junto a uno de Hawái; o tuviera un callejero de París superpuesto a un mapa de carreteras de Kansas; o un mapa topográfico de Argelia puesto con chinchetas al lado de imágenes de satélite de Melbourne y grapado, directamente en la pared, un mapa andrajoso de National Geographic de la India junto a otro de Río de Janeiro.
Ese tapiz, ese popurrí de mapas carente de sentido que tapaba cada milímetro de la pared del pasillo era como si alguien hubiera metido el mundo en una batidora y lo hubiera convertido en papel pintado.
Las rayas rojas de un rotulador mágico corrían de mapa en mapa, estableciendo conexiones extrañas y aparentemente irrelevantes. Había anotaciones escritas por todas partes. En un mapa de Portugal estaba garabateado: «236 millas», sin razón aparente. Había números de latitud y longitud anotados al azar por todo el pasillo. Algunos destinos estaban adornados con fotografías, como una foto impresa de la Ópera de Sídney pegada con un trocito de cinta verde de pintor a un mapa de Australia, o una foto hecha jirones del Taj Mahal pegada, con un trozo de chicle, en un mapa de la India.
No sabía el motivo por el que mi padre lo toleraba cuando se quedó solo. Cuando mi madre vivía, servía como amortiguador. Le decía a su marido que saliera de casa, que fuera a un bar deportivo a ver un partido con Lenny Prentice, o con algún otro compañero del trabajo, o con Harry Peyton. ¿Cómo lo llevaba mi padre al andar por ese pasillo todos los días, semana tras semana, mes tras mes, intentando fingir que no había nada en las paredes salvo la pintura amarilla pálida con la que las habían decorado su mujer y él hacía tanto tiempo?
Me dirigí a la puerta del primer dormitorio, que, como de costumbre, estaba cerrada. Levanté la mano para golpearla ligeramente, pero justo antes de tocar la madera con los nudillos, escuché algo.
Se oía hablar al otro lado de la puerta. Era una conversación, pero solo se oía una voz. No pude distinguir nada en particular.
Llamé a la puerta.
—¿Sí? —dijo Thomas.
Abrí, preguntándome si estaría hablando por teléfono, pero no tenía el auricular en la mano. Le dije que era hora de cenar y me dijo que bajaría enseguida.
TRES
—Vaya, me alegro mucho de tener noticias tuyas.
—Gracias por atender mi llamada.
—No le doy mi número privado a cualquiera; eres un cliente muy especial.
—Se lo agradezco mucho, señor. De verdad.
—Recibí tu correo electrónico. Parece que las cosas van muy bien.
—Pues la verdad es que sí.
—Me alegro de oírlo.
—Quería saber si tienen alguna idea del momento exacto del incidente, señor.
—Ojalá, es como si me hubieras preguntado si sabemos el momento exacto en el que va a haber un ataque terrorista. No tenemos ni idea, pero hay que estar preparados para cuando llegue ese momento, si es que llega.
—Claro.
—Y sé que estarás preparado. Nos vas a ser extremadamente útil; un recurso maravilloso.
—Puede contar conmigo, señor.
—Sabes que lo que estás haciendo es peligroso, ¿verdad?
—Sí, lo sé.
—Hay fuerzas enemigas de nuestro Gobierno que estarían encantadas de ponerle las manos encima a alguien como tú.
—Soy consciente de ello, señor.
—Me tranquiliza saberlo. Oye, te tengo que dejar, mi mujer vuelve hoy de Oriente Medio.
—¿En serio?
—Sí; tiene muchas responsabilidades, la verdad.
—¿Lamenta no haber llegado a ser presidenta?
—Si te soy sincero, no creo que haya tenido tiempo de pensar en ello.
—Ya, claro.
—Bueno, tengo que dejarte.
—Gracias, gracias, señor presidente. Puedo dirigirme a usted todavía así, ¿no?
—Por supuesto. El título se conserva, aunque ya no ocupes el cargo.
—Me mantendré en contacto.
—Sé que lo harás.
CUATRO
—Supongamos que te alojas en el hotel Pont Royal y quieres ir al Louvre, ¿por dónde irías? —me preguntó Thomas—. Venga, esta es superfácil.
—¿Qué? —pregunté—. ¿De qué ciudad estás hablando?
Suspiró y me miró con tristeza desde el otro lado de la mesa de la cocina, como si yo fuera un niño que lo había decepcionado por no saber contar hasta cinco. Thomas y yo nos parecíamos mucho: los dos rondábamos el metro setenta y teníamos el pelo negro y escaso, pero Thomas pesaba unos kilos más que yo. Yo era el Vince Vaughn estilizado de Swingers y Thomas el Vince Vaughn entrado en carnes de The Break-Up. Sin duda, yo tenía un aspecto más saludable, pero eso no tenía nada que ver con la complexión física. Cuando apenas salías a la calle y pasabas veintitrés horas al día en tu dormitorio —él se las arreglaba para tomar el desayuno, la comida y la cena en la cocina en tres interrupciones de veinte minutos—, tu cara tenía un aspecto insalubre y desvaído, con una palidez casi enfermiza. Probablemente sufría deficiencia de vitamina D. Necesitaba pasar una semana en las Bermudas. Y aunque nunca había estado allí, seguro que era capaz de recitarme los nombres de todos los hoteles y decirme en qué calle se encontraban.
—He dicho el Louvre. ¿No te da una pista del sitio del que estoy hablando? Louvre, Louvre… Piénsalo.
—Claro —dije—, París. Estás hablando de París.
Asintió de forma alentadora, casi frenética. Ya se había terminado su ración de pastel de carne congelado que yo había calentado en el microondas, a pesar de que yo ni siquiera me había comido la mitad de la mía y era poco probable que la terminara. Habría sido más feliz con un tablero de espuma con mantequilla. Él estaba sentado con el cuerpo girado en dirección a las escaleras, como si se dispusiera a subir de un salto en cualquier momento.
—Correcto, y tú quieres ir al Louvre. ¿Por dónde vas?
—No tengo ni idea, Thomas —respondí, cansado—. Sé dónde está el Louvre. He estado en el Louvre. Pasé allí seis días enteros cuando tenía veintisiete años. Viví un mes en París. Asistí a un curso de arte. Pero no tengo ni idea de dónde está el hotel del que hablas. No me alojaba en un hotel, estaba en un albergue.
—El Pont Royal —repitió. Lo miré sin comprender, esperando—. En la Rue de Montalembert.
—Thomas, no tengo ni puta idea de dónde…
—Está justo al lado de la Rue du Bac. Venga, es un hotel antiguo, todo de piedra gris, tiene una puerta giratoria en la parte delantera que parece hecha de nogal o algo parecido, y justo al lado hay un lugar que hace radiografías o algo así, porque pone mamografía y radiología encima de las ventanas y encima hay unos apartamentos con unas plantas en las ventanas en macetas de barro y el edificio parece que tiene ocho pisos y a la izquierda hay un restaurante de aspecto muy caro con un toldo negro y ventanas oscuras y no tiene mesas ni sillas delante como la mayoría de las cafeterías de París y…
Todo eso de memoria.
—Estoy muy cansado, Thomas. He tenido que ir a hablar con Harry Peyton.
—Es facilísimo llegar al Louvre desde allí. Casi puedes verlo cuando sales del hotel.
—¿No quieres saber lo que pasó en la oficina del abogado?
Sacudió las manos de forma nerviosa delante de mí.
—Atraviesas la Rue de Montalembert y luego un triángulo de acera, y llegas a la Rue du Bac, y luego vas a la derecha y caminas un rato y cruzas la Rue de l’Université y sigues adelante y cruzas la Rue de Verneuil. No sé si lo estoy pronunciando bien porque no estudié Francés en el instituto… y hay un sitio en la esquina con unos pasteles preciosos en el escaparate, y pan también y luego cruzas la Rue de Lille pero sigues adelante y…
—El señor Peyton ha dicho que según el testamento, papá nos ha dejado la casa a los dos.
—… y si miras directamente a la calle puedes verlo. El Louvre, quiero decir. Aunque esté al otro lado del río. Sigues adelante y luego cruzas el Quai Anatole France a la izquierda, y a la derecha está el Quai Voltaire; supongo que ahí la carretera cambia de un nombre a otro y te desvías un poco a la derecha pero sigues por el puente, que es el Pont Royal. Creo que pont significa puente. Y cuando cruzas al otro lado, ya has llegado. ¿Ves lo sencillo que era? No tenías que desviarte ni nada. Sales por la puerta, giras y ya estás allí. Vamos con algo más difícil. Dime el nombre de un hotel en cualquier otra parte de París y te diré cómo llegar, por la ruta más corta. Aunque, a veces, hay cien formas diferentes de llegar al mismo sitio, pero sigue siendo más o menos la misma distancia. Como en Nueva York. Bueno, no como Nueva York, porque en París las calles están por todas partes y no en manzanas cuadradas, pero ya me entiendes, ¿no?
—Thomas, necesito que pares un segundo —pedí con paciencia.
Él parpadeó un par de veces.
—¿Qué pasa?
—Tenemos que hablar de papá.
—Papá ha muerto —dijo, mirándome de nuevo como si tuviera un coeficiente intelectual bajo. Luego, con algo que parecía tristeza bañando brevemente su rostro, miró por la ventana—. Lo encontré yo, junto al arroyo.
—Sí, ya lo sé.
—Era tarde y no habíamos cenado. Seguía esperando a que llamara a la puerta y me dijera que era hora de comer, y me estaba entrando mucha hambre, así que bajé a ver qué pasaba. Primero, recorrí toda la casa. Bajé al sótano, pensando que tal vez estaba arreglando la caldera o algo así, pero no estaba allí. La furgoneta estaba aquí, así que papá tenía que estar en alguna parte. Como no lo encontraba en casa, salí. Primero miré en el granero. —Yo ya había oído todo eso antes—. Al no encontrarlo allí, di una vuelta y cuando llegué a lo alto de la colina lo vi con el tractor encima.
—Lo sé, Thomas.
—Le quité el tractor de encima. Fue muy difícil, pero lo hice. Pero papá no se levantó. Así que volví corriendo y llamé al nueve, uno, uno. Vinieron y dijeron que estaba muerto.
—Lo sé —repetí—. Lo pasarías fatal…
—Sigue ahí abajo.
El tractor. Tuve que volver a subirlo y guardarlo en el granero. Estaba allí, al pie de la colina, desde el accidente. No sabía si arrancaría. Pensaba que todo la gasolina se habría derramado cuando la máquina estaba bocabajo. Había una garrafa de gasolina medio llena en el granero por si me hacía falta.
—Tenemos que resolver algunas cosas —insistí—. Ya sabes, los pasos que tenemos que seguir ahora que papá ha fallecido.
Thomas asintió, pensativo.
—He pensado que, a lo mejor ya puedo poner mapas en las paredes de su dormitorio —dijo—, me estoy quedando sin espacio. Porque él y mamá dijeron que no podía poner ninguno en el primer piso, ni en la parte de abajo, pero su habitación está en el segundo piso, así que me gustaría saber qué te parece, ya que él ya no va a volver a dormir allí. Y como mamá tampoco está, nadie va a dormir ahí.
En realidad, eso no era así. Yo dormía en la habitación vacía junto a la de Thomas, la que mamá siempre tenía preparada para mí cuando iba de visita, que no era muy a menudo. Pero anoche acabé mudándome al pasillo, a la habitación de papá, porque oía los clics del ratón a través de la pared y no podía soportarlo más. Había ido una vez a decirle a Thomas que dejara de hacer ruido, pero me había ignorado, así que me había cambiado de cama. Al principio me sentía raro, bajo las sábanas de la cama de mi padre fallecido, pero se me pasó. Estaba cansado, y no soy nada sentimental.
—No puedes vivir en esta casa tú solo —dije.
—No estoy solo, estás conmigo.
—Tarde o temprano tendré que volver a casa.
—Ya estás en casa. Esta es tu casa.
—No es mi hogar, Thomas. Yo vivo en Burlington.
—Burlington, Vermont. Burlington, Massachusetts. Burlington, Carolina del Norte. Burlington, Nueva Jersey. Burlington, Washington. Burlington, Ontario, Ca…
—Thomas.
—No sabía si conocías el número de sitios que se llaman Burlington. Tienes que ser más específico. Tienes que decir Burlington, Vermont, o la gente no sabrá dónde exactamente.
—Pensaba que lo sabías —repliqué—. ¿Es eso lo que quieres que haga? Cada vez que te diga que tengo que volver a Burlington, ¿quieres que añada «Vermont», Thomas?
—No te enfades conmigo.
—No estoy enfadado contigo, pero tenemos que discutir algunas cosas.
—Vale.
—Me preocupará dejarte aquí solo cuando vuelva a mi casa.
Thomas sacudió la cabeza, como si no hubiera nada de qué preocuparse.
—Estaré bien.
—Papá se encargaba de todo —le recordé—. Hacía las comida, limpiaba la casa, pagaba las facturas, iba a comprar al pueblo, se aseguraba de que la caldera funcionara y llamaba al técnico si le pasaba algo. Y si se estropeaba alguna otra cosa, la arreglaba él. Si se iba la luz, bajaba y subía los plomos para volver a encenderla. ¿Sabes dónde está el cuadro eléctrico, Thomas?
—La caldera funciona bien —respondió.
—No tienes carné de conducir —dije—. ¿Cómo vas a traer la comida?
—Pediré que me la traigan.
—Estamos en medio de la nada. ¿Y quién va a ir físicamente a la tienda para elegir las cosas que te gustan?
—Tú sabes lo que me gusta —dijo Thomas.
—Pero yo no estaré aquí.
—Una vez a la semana puedes venir a comprar mi comida y pagar las facturas y ver si la caldera está bien y después te vuelves a Burlington. —Hizo una pausa—. Vermont.
—¿Y qué pasa con el día a día? Supongamos que tienes comida en casa. ¿Vas a poder prepararte la comida tú solo? —Thomas apartó la mirada. Me incliné un poco más hacia él, extendí la mano y le toqué el brazo—. Mírame. —Volvió la cabeza de mala gana.
—Quizá, si hicieras algunos cambios en tu rutina, a lo mejor podrías asumir tú mismo algunas de esas responsabilidades.
—¿Qué quieres decir? —preguntó.
—Pues que a lo mejor necesitas gestionar mejor tu tiempo.
Adoptó una expresión de desconcierto.
—Gestiono muy bien mi tiempo.
Retiré la mano y apoyé las dos palmas sobre la mesa.
—A ver, explícame bien eso.
—Que sí lo hago, que aprovecho muy bien mi tiempo.
—Descríbeme lo que haces en un día.
—¿Qué día? ¿Un día entre semana o uno del fin de semana? —Estaba ganando tiempo.
—¿Dirías que tu rutina de lunes a viernes es muy diferente a la del fin de semana?
Pensó en ello.
—Supongo que no.
—Entonces me vale cualquier día. Tú eliges.
Me miró con desconfianza.
—¿Intentas burlarte de mí? ¿Te estás metiendo conmigo?
—Has dicho que usabas tu tiempo sabiamente, así que cuéntame cómo lo haces.
—A ver —dijo—, me levanto sobre las nueve, me ducho, papá me prepara el desayuno sobre las nueve y media, y luego me pongo a trabajar.
—A trabajar —repetí—, explícame bien eso.
—Ya sabes…
—No creo haberte oído llamarlo trabajo antes. Háblame del tema.
—Me pongo a trabajar después de desayunar, y hago una pausa para comer, y luego vuelvo a trabajar hasta que llega la hora de cenar, y después trabajo un poco más antes de irme a la cama.
—¿Y eso es alrededor de qué hora?, ¿la una, las dos, las tres de la mañana? —Él asintió—. Háblame del trabajo.
—¿Por qué estás haciendo esto, Ray?
—Pues creo que porque pienso que, si dedicaras un poco menos de tiempo a ese trabajo, como tú lo llamas, estarías en mejores condiciones para cuidar de ti mismo Thomas. No es ningún secreto que tienes problemas con los que llevas lidiando mucho tiempo, y que no tienen solución, y lo entiendo. Como lo hacían papá y mamá. Y, en comparación con muchas otras personas a las que les pasa lo mismo que a ti, que no son capaces de acallar las voces ni de lidiar con otros síntomas, tú te las apañas muy bien. Te levantas y te vistes tú solo y eres capaz de sentarte aquí conmigo y tener una conversación racional.
—Lo sé —dijo Thomas, algo indignado—, soy perfectamente normal.
—Pero la cantidad de tiempo que dedicas a tu… trabajo interfiere con tu capacidad para cuidar de esta casa, o vivir aquí tú solo, y si no eres capaz de hacer eso, entonces vamos a tener que buscar una solución.
—¿Qué quieres decir con «una solución»?
Titubeé.
—Vivir en otra parte. En un apartamento, en la ciudad, por ejemplo; o, y esto es algo que acabo de empezar a mirar, algún tipo de vivienda donde vivirías con gente con problemas similares, donde hay personal que se ocupa de cosas de las que tú no puedes ocuparte por ti mismo.
—¿Por qué sigues diciendo «problemas»? No tengo problemas, Ray. He tenido problemas mentales, que están muy controlados. Si tuvieras artritis, ¿te gustaría que te dijera que tienes un problema en los huesos?
—Lo siento. Solo estaba…. —No sabía qué decir.
—¿Ese lugar donde viviría es un hospital? ¿Para locos?
—No he dicho que estés loco, Thomas.
—No quiero vivir en un hospital. La comida es horrible. —Miró el pastel de carne sin terminar que tenía en mi plato—. Peor que eso, incluso. Y no creo que haya Internet en una habitación de hospital.
—No he dicho nada de ningún hospital. Pero tal vez algún tipo de, no sé, una especie de casa supervisada. Seguro que podrías cocinar tú mismo. Yo puedo enseñarte.
—No puedo irme —replicó Thomas con naturalidad—. Todas mis cosas están aquí. Mi trabajo está aquí.
—Thomas, el tiempo que estás despierto, menos una hora, lo pasas en el ordenador, vagando por todo el mundo. Día tras día, mes tras mes. No es sano.
—No lo llevo haciendo tanto tiempo —protestó—. Hace unos años, solo tenía mapas, atlas y un globo terráqueo. No existía Whirl360. Ahora es mucho mejor. Llevo toda la vida esperando algo así.
—Siempre te han obsesionado los mapas, pero…
—Interesado. Siempre me han interesado los mapas. Yo no te digo que estás obsesionado con hacer dibujos estúpidos de la gente. Vi ese que salió en una revista, uno de Obama, con bata blanca y estetoscopio como si fuera un médico. Parecía idiota.
—De eso se trataba —dije—. Eso era lo que querían en la revista.
—Vale, ¿llamarías a eso una obsesión? Creo que es tu trabajo.
Se suponía que no estábamos hablando de mí.
—Esa nueva tecnología —continué—, el Whirl360, ha convertido tu interés por los mapas en algo perjudicial para ti. Te dedicas a deambular por las calles de ciudades de todo el mundo, lo cual reconozco que puede ser algo interesante, pero, Thomas, no haces otra cosa. —Volvió a mirar al suelo—. ¿Me estás escuchando? No sales a la calle. No ves a nadie. No lees libros ni revistas. Ni siquiera ves la televisión. Nunca bajas a ver una película.
—No ponen nada bueno —replicó—. Las películas son mediocres y tienen muchos errores. Se supone que están en Nueva York, pero por el fondo se ve que es Toronto o Vancouver u otro sitio.
—Lo único que haces es sentarte delante del ordenador y recorrer con el ratón calle tras calle. Escucha, ¿quieres ver mundo? Elige una ciudad. Te llevaré a Tokio. Te llevaré a Bombay. ¿Quieres ver Roma? Iremos. Nos sentaremos en algún restaurante junto a la Fontana di Trevi y podrás pedir pizza o pasta y de postre un helado y será lo más divertido que hayas hecho nunca. Podrás ver la ciudad real en lugar de una imagen estática en la pantalla del ordenador. Podrá tocar esos lugares, sentir las piedras de Notre Dame con los dedos, oler el mercado nocturno de la calle Temple en Hong Kong, escuchar como cantan en un karaoke en Tokio. Elige un lugar y te llevo.
Thomas me miró sin comprender.
—No, no quiero hacer eso. Me gusta estar aquí. No pienso contagiarme de ninguna enfermedad, ni perder el equipaje, ni acabar en un hotel con chinches, ni sufrir un atraco ni ponerme enfermo en un lugar donde no hablo el idioma. Y no hay tiempo.
—¿Cómo que no hay tiempo?
—No hay tiempo para ir a todos los sitios del mundo en persona. Aquí puedo terminar el trabajo más rápido.
—Thomas, ¿qué trabajo?
—No puedo contártelo —murmuró—. Tengo que comprobar si está permitido que te lo diga.
Solté un largo suspiro y me pasé la mano por la cabeza. Estaba agotado. Decidí cambiar de tema.
—¿Te acuerdas de Julie McGill?, ¿del colegio?
—Sí —dijo Thomas—, ¿qué pasa con ella?
—Vino al funeral y preguntó por ti. Me pidió que te diera recuerdos.
Thomas me miró, expectante.
—¿Vas a contármelo?
—¿Qué? —Entonces lo entendí—. Hola. Si hubieras venido a la misa, te lo habría dicho en persona. —No reaccionó ante eso. Su negativa a asistir seguía molestándome—. ¿Estaba en tu clase?
—No —dijo—, iba un curso por delante de mí y un curso por detrás de ti. —Thomas hizo una pausa—. Vivía en el número treinta y cuatro de la calle Arbor; se trata de una casa de dos plantas con la puerta en medio y ventanas a cada lado y tres ventanas en el segundo piso y la casa está pintada de verde y hay una chimenea en el lado derecho y el buzón tiene flores pintadas. Siempre fue amable conmigo. ¿Sigue siendo guapa?
Asentí.
—Sí. Todavía tiene el pelo negro, pero ahora lo lleva corto.
—¿Todavía está buena? —lo preguntó sin un atisbo de lascivia, como si quisiera saber si seguía conduciendo un Subaru.
—Yo diría que sí —contesté—. ¿Vosotros dos… tuvisteis algo?
—¿Algo? —No sabía a lo que me refería.
—¿Salisteis juntos?
—No. —Lo suponía, Thomas nunca había tenido una novia estable y, que yo supiera, no había salido con más de cinco chicas. Su naturaleza extraña e introvertida no ayudaba mucho, pero yo nunca había estado convencido de que le interesaran las chicas. Cuando yo empecé a esconder revistas porno bajo el colchón, Thomas ya tenía una colección de mapas enorme.
—Pero me caía bien —añadió Thomas—, me rescató.
Ladeé la cabeza, intentando recordar.
—¿La vez esa, con los gemelos Landry?
Thomas asintió. Volvía a casa del colegio cuando Skyler y Stan Landry, un par de matones con el coeficiente intelectual de un cubo de imprimación, le cerraron el paso y se burlaron de él porque hablaba solo en clase. Estaban empezando a empujarlo cuando apareció Julie McGill.
—¿Qué hizo?
—Les gritó que me dejaran en paz. Se puso delante de mí. Los llamó cobardes y algo más.
—¿Qué más?
—Cabrones.
Asentí.
—Sí, me acuerdo.
—Fue un poco embarazoso que una chica me defendiera —meditó Thomas—, pero me habrían dado una buena paliza si ella no hubiera aparecido. ¿Hay algo de postre?
—¿Eh? Pues, no lo sé. Me ha parecido ver una tarrina de helado en el congelador.
—¿Podrías subírmelo? Llevo aquí más tiempo del previsto y tengo que volver. —Ya estaba de pie.
—Sí, claro —acepté.
—He visto algo —comentó Thomas.
—¿Qué?
—Que he visto algo, en el ordenador. Creo que no importa si le echas un vistazo. No creo que haga falta ninguna autorización de seguridad ni nada.
—¿Qué es?
—Deberías echarle un vistazo, es demasiado largo de explicar.
—¿Puedes adelantarme algo? —le pregunté.