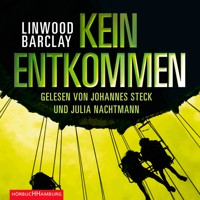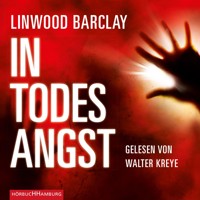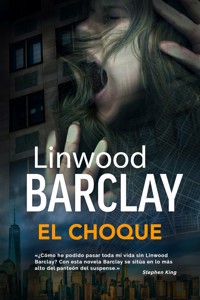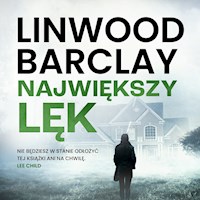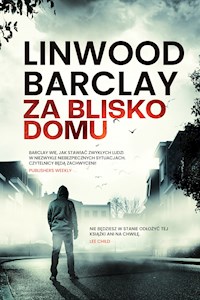Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Hay veces en que el peligro se oculta donde menos lo esperas… Una cálida tarde de sábado. Un parque de diversiones. David Harwood tiene esperanzas de que un día sin preocupaciones ayudará a disipar la reciente depresión de su esposa, Jan, que la ha llevado a contemplar el suicidio. Pero el día de diversión con el hijo de ambos, Ethan, se convierte en una pesadilla. Cuando Jan desparece del parque, los peores miedos de David parecen haberse vuelto reales. Acude a la policía para denunciar su desaparición, pero los hechos comienzan a indicar algo muy diferente. Los registros del parque indican que solamente vendieron dos boletos y las cámaras de circuito cerrado no muestran pruebas de que Jan haya ingresado en el sitio. De repente, la historia de David comienza a resultar sospechosa y la policía se pregunta si Jan no estará muerta, asesinada por su esposo. Para demostrar su inocencia y evitar que le quiten a su hijo, David tendrá que desenterrar el pasado y enfrentarse a una terrible tragedia de la infancia, pero si lo hace, corre el riesgo de destruir todo aquello que tiene valor para él.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nunca apartes la mirada
Linwood Barclay
Nunca apartes la mirada
Título original: Never Look Away
© 2010, Linwood Barclay. Reservados todos los derechos.
© 2022 Jentas A/S. Reservados todos los derechos.
Traducción: Constanza Fantin Bellocq
ISBN 978-87-428-1228-0
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin la autorización escrita de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.
—
Para Neetha
—
—Está completamente fuera de circulación.
—Busca una llave.
—Ya te he dicho que le he revisado los bolsillos. No está la llave de las esposas.
—¿Y la combinación? Tal vez la anotó en algún sitio y la tiene en la cartera o en otra parte.
—¿Acaso crees que es idiota? ¿Que va a anotar la combinación y llevarla encima?
—Pues corta la cadena, entonces. Cogemos el maletín y más tarde vemos cómo lo abrimos.
—Parece más resistente de lo que pensé. Me llevará una hora cortarla.
—¿No puedes quitarle la mano de dentro de la esposa?
—¿Cuántas veces quieres que te lo diga? Voy a tener que cortarla.
—Pero si acabas de decir que te va a llevar una eternidad cortar la cadena.
—No me refería a la cadena.
Prólogo
—Tengo miedo —dijo Ethan.
—No hay nada de qué tener miedo —respondí; me volví hacia atrás, desde mi posición detrás del volante y extendí un brazo para liberarlo de la silla para niños. Tanteé debajo de la bandeja donde había estado apoyando los brazos y abrí la hebilla.
—No quiero subirme —dijo. Más allá de la entrada del parque, las cimas de cinco montañas rusas y una vuelta al mundo, asomaban como cumbres tubulares.
—No vamos a subirnos a las montañas rusas —le recordé por enésima vez. Comenzaba a preguntarme si la excursión habría sido una buena idea. La noche anterior, después de que Jan y yo volvimos de nuestra excursión a Lake George y pasé a recoger a Ethan por la casa de mis padres, le había costado tranquilizarse. Pasaba de la emoción por venir al parque al miedo de que los carritos de la montaña rusa descarrilaran en el punto más alto. Tras arroparlo en su cama, me acosté junto a Jan y pensé en sacar el tema de si Ethan estaría realmente preparado para pasar un día en el parque Cinco Montañas.
Pero ella estaba dormida, o al menos fingía estarlo, de manera que no lo hice.
Por la mañana, Ethan se mostró muy entusiasmado con la excursión. No hubo mención de pesadillas sobre montañas rusas. Durante el desayuno, hizo muchas preguntas sobre cómo funcionaban, por qué no tenían una locomotora delante, como un tren. ¿Cómo subían las cuestas sin locomotora?
Sus miedos no volvieron a aflorar hasta que pasadas las once de la mañana, entramos en el aparcamiento, que ya estaba casi completo.
—Solo iremos a los juegos más pequeños, los carruseles, los que te gustan —le aseguré—. Ni siquiera te permitirían subir a las montañas rusas grandes. Solo tienes cuatro años. Es necesario tener ocho o nueve y ser así de alto. —Extendí la mano a más de un metro del suelo.
Ethan miró mi mano con desconfianza; no parecía convencido. No creo que lo que lo asustara fuera solo la idea de subir a una de esas montañas rusas monstruosas. El solo hecho de estar cerca de ellas y oír el rugido y el traqueteo de los coches resultaba bastante amedrentador.
—Todo va a estar bien —dije—. No voy a permitir que te suceda nada.
Ethan me miró a los ojos, decidió que era digno de confianza y me permitió elevar la barandilla acolchada por encima de su cabeza. Se liberó de las correas, que le despeinaron el pelo fino y rubio cuando le rozaron la cabeza. Le puse las manos debajo de los brazos, para levantarlo, pero se retorció, diciendo “Yo puedo” y se deslizó al suelo del coche y salió por la puerta abierta.
Jan estaba en la parte posterior, bajando la sillita de paseo del maletero del Accord y desplegándola. Ethan se encaramó en la silla antes de que estuviera trabada en la posición abierta.
—Epa... aguarda —dijo Jan.
Ethan vaciló, aguardó hasta escuchar el sonido de la traba y luego se acomodó en el asiento. Jan volvió a inclinarse dentro del maletero.
—Deja, yo cargaré con algo —dije, y me dispuse a coger una mochila.
Jan estaba abriendo una bolsa pequeña que estaba junto a la mochila, que en realidad era una nevera portátil blanda. Dentro había un bloque refrigerante y media docena de cajitas de zumo, con pajitas envueltas en celofán adheridas a los costados. Me alcanzó uno de los zumos y dijo:
—Dáselo a Ethan.
Lo cogí mientras ella terminaba y cerraba el maletero. Cerró la cremallera de la nevera portátil y la colocó en la cesta que estaba en la parte posterior de la sillita de paseo mientras yo despegaba la pajita de la caja pegajosa de zumo. Alguna otra caja debía de tener una pérdida, o tal vez era esta misma. Inserté la pajita en el orificio.
Tras alcanzársela a Ethan, le advertí:
—No la aprietes. Te salpicarás toda la ropa con zumo de manzanas.
—Lo sé —respondió él.
Jan me tocó el brazo. Era un sábado cálido de agosto y ambos vestíamos pantalones cortos, camisetas sin mangas y zapatillas deportivas, pues nos aguardaban largas horas de caminata. Jan se había puesto una gorra con visera; llevaba el cabello negro recogido en una coleta que asomaba por la parte posterior de la gorra. Gafas oscuras le protegían los ojos.
—Ey —dijo
—Ey —repuse.
Me atrajo hacia ella, por detrás de la silla de paseo para que Ethan no pudiera ver.
—¿Estás bien? —preguntó.
La pregunta me desconcertó. Yo había estado por preguntarle lo mismo.
—Sí, claro, estoy bien.
—Sé que ayer las cosas no salieron como esperabas.
—No pasa nada —repuse—. Algunas pistas terminan no dando resultados. Suele suceder. ¿Y tú? ¿Te sientes mejor, hoy?
Asintió de manera casi imperceptible; el movimiento de la visera fue el único indicio de su respuesta.
—¿Seguro? —insistí—. Lo que dijiste ayer, sobre el puente...
—Mejor no...
—Pensé que tal vez estuvieras sintiéndote mejor, pero cuando me dijiste eso...
Apoyó el dedo índice sobre mis labios.
—Sé que ha sido difícil vivir conmigo últimamente y lo lamento.
Me esforcé por sonreír.
—Oye, todos pasamos por malas épocas. A veces existen motivos obvios, otras veces, no. No puedes controlar cómo te sientes. Ya pasará.
Vi un destello en sus ojos, como si tal vez no compartiera mi confianza.
—Quiero que sepas que te agradezco... la paciencia —dijo. Una familia que buscaba un sitio para aparcar pasó junto a nosotros en una camioneta enorme y Jan le dio la espalda al ruido.
—No hay problema —dije.
Jan inspiró profundamente, como para purificarse.
—Vamos a pasar un gran día —dijo.
—Es lo único que deseo —repuse y permití que me atrajera hacia ella—. Sabes, sigo pensando que no sería mala idea ver a alguien de manera regular para...
Ethan giró en la silla de paseo para poder vernos. Dejó de succionar la pajita y dijo:
—¡Vamos!
—Tranquilo —repuse.
Volvió a acomodarse en la silla, moviendo las piernas hacia arriba y hacia abajo.
Jan se inclinó y le dio un beso rápido en la mejilla.
—Hagamos que el pequeñín se divierta.
—Sí —dije.
Me apretó el brazo una última vez, luego cogió el manillar de la silla de paseo.
—Muy bien, amigo —le dijo a Ethan—. Allí vamos.
Ethan extendió los brazos hacia los costados, como si volara. Ya había terminado el jugo y me entregó la caja para que la arrojara en una cesta. Jan buscó una toallita húmeda cuando él se quejó de que tenía los dedos pegajosos.
Faltaban varios cientos de metros para la entrada principal, pero ya se veía una fila de gente en la taquilla. Jan, con gran astucia, ya había comprado las entradas por internet y los había impreso unos días antes. Me hice cargo de la silla de paseo mientras ella revolvía en bolso buscándolos.
Ya casi habíamos llegado a la puerta cuando Jan se detuvo en seco.
—Demonios —dijo.
—¿Qué?
—La mochila —respondió—. La he dejado en el coche.
—¿La necesitamos? —dije. Estábamos a buena distancia del coche.
—Contiene los bocadillos de manteca de cacahuate y el protector solar. —Jan siempre se cuidaba de embadurnar a Ethan para que el sol no lo quemara. —Voy corriendo. Tú sigue, te alcanzaré.
Me entregó dos entradas, uno de adulto y uno de niño y se guardó uno para ella.
—Creo que hay una heladería unos cien metros dentro del parque, a la izquierda. ¿Nos encontramos allí?
—Me parece bien —respondí. —Jan se volvió y comenzó a trotar hacia el coche.
—¿Dónde va mami? —preguntó Ethan.
—Olvidó la mochila —repuse.
—¿Con los bocadillos? —preguntó.
—Así es.
Ethan asintió, aliviado. No quería ir a ningún sitio sin provisiones, sobre todo provisiones en forma de bocadillos.
Entregué mi entrada y el de Ethan en la puerta, pasando junto a la fila de gente que aguardaba para adquirirlas y entramos en el parque. Nos encontramos con varios puestos de comida basura y de venta de gorras, camisetas, pegatinas y folletos del parque Cinco Montañas. Ethan pidió una gorra y le dije que no.
Las dos montañas rusas más cercanas, que se habían visto enormes desde el aparcamiento, ahora se asemejaban directamente al Everest. Dejé de empujar la sillita de paseo, me arrodillé junto a Ethan y señalé. Él levantó la mirada y contempló un trenecito de coches que subía lentamente la primera cuesta y luego descendía a toda velocidad; los pasajeros gritaban y agitaban los brazos.
Ethan la miraba con ojos enormes de asombro y temor. Cogió mi mano y me la apretó.
—No me gusta eso —dijo—. Quiero ir a casa.
—Ya te lo he dicho, amiguito, no te preocupes. Nosotros iremos a unos juegos que están en el otro extremo del parque.
El parque estaba repleto. Cientos, si no miles de personas se movían alrededor de nosotros. Padres con niñitos pequeños y niños de más edad. Abuelos que arrastraban a sus nietos o se dejaban arrastrar por ellos.
—Creo que aquella debe de ser la heladería —dije, señalando un local justo delante de nosotros.
Me ubiqué detrás de la silla de paseo y comencé a empujarla.
—¿Crees que es demasiado temprano para un helado? —pregunté.
Ethan no respondió.
—Ethan, ¿acaso le estás diciendo que no a un helado?
Al ver que no respondía, me detuve para echarle un vistazo. Tenía la cabeza caída hacia atrás y hacia un lado y los ojos cerrados.
El pequeño se había quedado dormido.
—No lo puedo creer —dije por lo bajo. No habíamos llegado ni al primer carrusel y el niño ya estaba en coma.
—¿Todo bien?
Me volví. Jan había vuelto; le caía una gota de sudor por el cuello. Llevaba la mochila colgando del hombro.
—Se ha quedado dormido —dije.
—Bromeas —respondió.
—Creo que se desvaneció tras dirigirle una mirada a esa —dije, señalando la montaña rusa.
—Tengo algo en el zapato —se quejó Jan. Maniobró la silla de paseo hasta un muro bajo de hormigón que rodeaba un jardín. Se sentó sobre el muro y colocó a Ethan, en la silla, a su izquierda.
—¿Quieres compartir un cono? —preguntó. —Estoy muerta de sed.
Adiviné lo que estaba pensando. Podríamos compartir algo rico ahora, mientras Ethan dormía. Él comería todo tipo de comida chatarra antes de que terminara el día, pero esto sería algo solo para nosotros dos.
—¿Bañado en chocolate? —pregunté.
—Sorpréndeme —repuso; apoyó el pie izquierdo sobre la rodilla derecha. —¿Necesitas dinero?
—Tengo —dije, palmeándome el bolsillo trasero. Me volví y fui hasta el puesto de helados. Vendían esa crema suave y blanca que sale de una máquina. No era lo que más me apetecía –me gustan los helados de verdad- pero la chica que me tomó el pedido le puso un rizo creativo en la cima. Le pedí que lo bañara en chocolate, y este se adhirió como una segunda piel al helado.
Mordí un bocado pequeño y rompí el baño de chocolate; me arrepentí de inmediato. Debería haber dejado que Jan comiera el primer bocado. Pero decidí compensarlo con mi actitud durante la semana. El lunes, le traería flores. Más adelante en la semana, llamaría a una niñera y llevaría a Jan a cenar. Este asunto por lo que estaba pasando Jan... tal vez era culpa mía. No había sido lo suficientemente atento. No me había esforzado lo suficiente. Si eso era lo que se necesitaría para que Jan se recuperara, aceptaba el desafío de buen grado. Podría volver a encarrilar nuestro matrimonio.
No me esperaba ver a Jan viniendo directamente hacia mí cuando me volví. Aunque llevaba gafas oscuras, pude ver que estaba alterada. Le caía una lágrima por la mejilla y tenía la cara contraída en una mueca de terror.
¿Por qué demonios no estaba empujando la sillita? Miré más allá, donde creía que había estado sentada.
Corrió hasta donde estaba y me colocó las manos sobre los hombros.
—Solo aparté la mirada un segundo —dijo.
—¿Qué?
—El zapato —dijo, con voz temblorosa, quebrada—. Me estaba quitando... la piedra... me estaba quitando la piedra del zapato y luego miré... me volví y ...
—Jan, ¿qué dices?
—Se lo han llevado —dijo, en un susurro, casi sin voz—. Me volví y no...
Yo ya había pasado junto a ella, corriendo en dirección hacia donde los había visto juntos por última vez.
La sillita de paseo no estaba.
Subí al muro bajo sobre el que Jan había estado sentada y oteé la multitud.
Es solo un malentendido. No es lo que parece. Aparecerá en un segundo. Alguien se llevó la silla de paseo por error.
—¡Ethan! —grité. La gente que pasaba me dirigió una mirada y siguió caminando. —¡Ethan! —volví a gritar.
Jan estaba de pie debajo de mí, mirando hacia arriba.
—¿Lo ves?
—¿Qué sucedió? —le pregunté—. ¿Qué demonios sucedió?
—Ya te lo he dicho. Aparté la mirada un segundo y ...
—¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Cómo pudiste quitarle los ojos de encima?
Jan trataba de hablar pero no le brotaban las palabras de la boca. Cuando estaba por preguntarle por tercera vez cómo podía haber permitido que sucediera, me di cuenta de que era una pérdida de tiempo.
Pensé, de inmediato, en esa leyenda urbana que se escuchaba habitualmente.
—Me enteré por un amigo de un amigo —narraba la persona de turno— que una familia de Promise Falls estaba en Florida, en uno de los parques temáticos de Orlando y alguien se llevó su niñito o niñita; lo llevaron al lavabo y le cortaron el pelo y le cambiaron el aspecto y lo sacaron del parque, pero nunca salió en los periódicos porque los dueños del parque no quieren publicidad negativa.
Nunca se había comprobado la verdad de esa historia. Nunca.
Pero ahora...
—Regresa a la entrada principal —le dije a Jan, tratando de hablar con tranquilidad—. Si alguien quiere llevárselo, tendrá que pasar por allí. Seguramente habrá gente de seguridad del parque. Díselo. —Todavía tenía el helado en la mano. Lo arrojé a la basura.
—¿Y tú qué harás? —preguntó Jan.
—Iré a buscarlo por allí —respondí, señalando más allá del puesto de helados, donde estaban los sanitarios. Tal vez alguien había llevado a Ethan al baño de hombres.
Jan se alejó corriendo. Giró la cabeza, y me hizo el gesto del móvil contra la oreja, indicándome que la llamara si averiguaba algo. Asentí y eché a correr en dirección contraria.
Mientras me dirigía a la entrada del baño de hombres, no dejaba de mirar la multitud. Cuando entré, sin aliento, me encontré con el eco de las voces de niños, adultos y secadores de manos de aire caliente que retumbaba contra los azulejos. Un hombre sostenía a un niñito, más pequeño que Ethan, sobre uno de los mingitorios. Un anciano se lavaba las manos en uno de los lavabos. Un adolescente de unos dieciséis años movía las manos debajo del secador.
Pasé corriendo junto a ellos hasta los compartimientos. Había seis en total, y todos tenían la puerta abierta menos el cuarto. Golpeé la puerta, pensando que se abriría.
—¿Quién es? —gritó un hombre desde dentro—. ¡Un minuto!
—¿Quién está allí? —grité.
—¿Qué coño quieres?
Espié por la rendija entre la puerta y el marco y vi a un hombre corpulento sentado sobre el retrete. Me tomó solo un segundo darme cuenta de que estaba solo.
—¡Déjame en paz —gritó el hombre.
Salí corriendo del baño; resbalé sobre unas baldosas mojadas. Cuando estuve afuera, otra vez bajo el sol y vi a toda la gente circulando, me sentí abrumado.
Ethan podía estar en cualquier parte.
No sabía adónde ir, pero caminar en cualquier dirección me parecía mejor idea que quedarme allí. Así que corrí hasta la base de la montaña rusa más cercana, La Bestia, donde vi a unas cien personas esperando para abordar. Escudriñé la fila, buscando nuestra sillita de paseo o un niño sin silla.
Seguí corriendo. Por delante estaba Aventuras en Niñolandia, el sector del parque Cinco Montañas destinado a juegos para niños que eran demasiado pequeños para las montañas rusas enormes. ¿Tenía lógica que alguien se hubiera robado a Ethan para traerlo aquí a los juegos? No. A menos que se tratara de algún error, como que alguien hubiera cogido la sillita de paseo y se la hubiera llevado sin mirar al niño que iba sentado en ella. En una oportunidad, estuve a punto de hacerlo en el centro comercial; estaba pensando en otra cosa y todas las sillas de paseo eran parecidas.
Más adelante, una mujer baja y excedida de peso, de espaldas a mí, empujaba una silla que se parecía mucho a la nuestra. Corrí más rápido y me detuve delante de la silla para poder ver al niño.
Era una niñita con un vestido rosado, de unos tres años; tenía la cara pintada con lunares rojos y verdes.
—¿Algún problema, señor? —quiso saber la mujer.
—Lo siento —dije; no terminé de decir las palabras y ya estaban mirando a la gente, mirando, mirando.
Vi otra silla de paseo. Azul, con una bolsa pequeña dentro de la cesta trasera.
La sillita estaba sola. Sin nadie cerca. Desde donde estaba yo, no podía ver si estaba ocupada.
Por el rabillo del ojo, vi que un hombre con barba se alejaba corriendo.
Por favor, por favor, por favor...
Corrí hasta la silla, me detuve delante, miré hacia abajo.
Ni siquiera se había despertado. Seguía con la cabeza hacia un lado, los ojos cerrados.
—¡Ethan! —dije. Me incliné, lo levanté de la silla y lo abracé. —¡Ethan! ¡Dios mío, Ethan!
Lo aparté para mirarle la cara: parecía a punto de llorar.
—Ya está —dije—. Ya está, papá está aquí.
Caí en la cuenta de que no estaba alterado porque se lo hubieran llevado, sino porque lo había despertado de la siesta.
De todas formas, volví a repetirle que todo estaba bien. Lo abracé y le acaricié la cabeza.
Cuando volví a alejarlo de mí, el labio inferior dejó de temblarle; señaló la comisura de mi boca y preguntó:
—¿Comiste chocolate?
Yo reía y lloraba al mismo tiempo.
Tardé un instante en recuperarme, luego dije:
—Tenemos que buscar a tu madre, hacerle saber que está todo bien.
—¿Qué sucede? —preguntó Ethan.
Busqué el móvil, y pulsé el marcado rápido del número de Jan. Sonó cinco veces y pasó a buzón de voz.
—Lo tengo —dije—. Estoy yendo hacia el portón de entrada.
Ethan nunca había viajado a tanta velocidad en la sillita. Extendió los brazos y rió mientras yo corría entre la gente. Las ruedas delanteras se sacudían de tal manera que tuve que volcar la silla hacia atrás, lo que lo hizo reír todavía más.
Cuando llegamos a la entrada me detuve y miré alrededor.
—Creo que voy a subir a la montaña rusa —anunció Ethan—. Soy grande.
—Aguarda un minuto, amiguito —dije, paseando la mirada por la multitud. Cogí el teléfono otra vez y dejé un segundo mensaje: —Oye, estamos aquí, en la entrada. ¿Dónde estás?
Caminé hasta el centro de la calle, justo dentro de los portones, donde la fila de gente se estrechaba para entrar y dirigirse directamente a los juegos.
Jan no podría dejar de vernos aquí.
Me ubiqué delante de la silla para que Ethan pudiera verme.
—Tengo hambre —dijo—. ¿Mami no vino? ¿Se fue a casa? ¿Dejó la mochila con los bocadillos?
—Aguarda un momento —dije.
—¿Me das uno de manteca de cacahuates solamente? No quiero los que tienen mermelada.
—Ten paciencia un minuto ¿sí? —Yo tenía el móvil en la mano, listo para atender en el momento en que sonara.
Tal vez Jan estaba con los de seguridad del parque. Eso era algo bueno, por más que ya hubiéramos encontrado a Ethan. Porque alguien en el parque se estaba llevando niños ajenos, lo que no estaba bien.
Aguardé diez minutos antes de volver a llamar al móvil de Jan. Sin respuesta. No dejé mensaje esta vez.
—No quiero quedarme aquí —dijo Ethan—. Quiero ir a un juego.
—Aguarda, compañero —dije—. No podemos irnos sin tu mamá. No sabrá dónde encontrarnos.
—Pues que nos llame —dijo Ethan, moviendo las piernas con impaciencia.
Un empleado del parque, reconocible por sus pantalones color caqui y camisa con el logo de Cinco Montañas, pasó caminando junto a nosotros. Lo cogí del brazo.
—¿Eres de seguridad? —pregunté.
Me enseñó una pequeña radio que tenía en la mano.
—Puedo comunicarme con ellos.
Le pedí que llamara para preguntar si alguien de seguridad estaba ayudando a Jan.
—Necesito decirle que encontré a nuestro hijo —expliqué.
La voz que se escuchó por la radio sonó estridente.
—¿Quién? No, no tenemos ninguna información al respecto.
—Lo siento —dijo el empleado del parque y siguió su camino.
Yo trataba de contener el pánico. Algo estaba muy mal.
Alguien trata de llevarse a tu hijo. Un hombre de barba huye.
Tu esposa no aparece en el punto de encuentro.
—No te preocupes —le dije a Ethan, mientras escrutaba la multitud—. Estoy seguro de que aparecerá en cualquier momento. Y luego nos divertiremos.
Pero Ethan no respondió. Se había vuelto a quedar dormido.
—
PARTE UNO
DOCE DÍAS ANTES
UNO
—¿Hola?
—¿Señor Reeves? —dije.
—¿Sí?
—Habla David Harwood del periódico Standard —dije.
—Sí, David. —Ese era el problema con los políticos. Los llamabas “señor” y ellos te llamaban por tu nombre y te tuteaban. No importaba si se trataba del presidente de los Estados Unidos o de un funcionario de poca monta de la comisión de utilidades. Para ellos siempre eras Bob o Tom o David. Nunca el señor Harwood.
—¿Cómo está usted? —pregunté.
—¿Qué necesitas? —quiso saber.
Decidí contrarrestar el mal modo con encanto.
—Espero no haber llamado en mal momento. Entiendo que acaba de regresar... ¿cuándo fue, ayer?
—Ajá —respondió Stan Reeves.
—Y fue un viaje de ¿qué? ¿De investigación?
—Exacto —repuso.
—¿A Inglaterra?
—Sí. —Era como querer extraerle información con un sacacorchos. Tal vez se debiera a que yo no le caía demasiado bien. No le agradaban los artículos que había estado escribiendo sobre lo que podía terminar siendo la nueva industria de Promise Falls.
—¿Y qué pudo averiguar? —pregunté.
Suspiró, como resignado a tener que responder por lo menos a un par de preguntas.
—Descubrimos que en el Reino Unido, hace un tiempo que ya funcionan prisiones que no dependen del estado. A comienzos de la década del noventa, se creó la cárcel de Wolds, gestionada por privados.
—¿El señor Sebastian lo acompañó en su recorrido por prisiones de Inglaterra? —pregunté. Elmont Sebastian era el presidente de Star Spangled Corrections, la compañía multimillonaria que quería construir una prisión de gestión privada justo fuera de Promise Falls.
—Creo que estuvo presente durante parte de la recorrido —respondió Stan Reeves—. Ayudó a facilitar algunos asuntos para la delegación.
—¿En la delegación había otros miembros del concejo de Promise Falls? —pregunté.
—Como seguramente ya sepas, David, el concejo me encomendó a mí la tarea de viajar a Inglaterra para ver cómo eran las operaciones allí. Había un par de personas de Albany, desde luego, y un representante del sistema penitenciario estatal.
—Muy bien —repuse—. ¿Y cuál fue el resultado del viaje, en resumen?
—Confirmamos mucho de lo que ya sabíamos. Que las penitenciarías de gestión privada son más eficientes que las de gestión pública.
—¿No se debe eso en gran medida a que les pagan a su gente mucho menos de lo que el estado paga a sus empleados sindicalizados y les ofrecen muchos menos beneficios que en el estado?
Un suspiro cansado.
—David, eres un disco rayado.
—No es una opinión, señor Reeves —objeté—. Es un hecho muy bien documentado.
—¿Sabes qué otra cosa es un hecho? Que cuando están metidos los sindicatos, al estado le sale carísimo.
—También es un hecho —proseguí—, que las cárceles de gestión privada han tenido un índice más alto de violencia contra los guardias y violencia entre prisioneros, debido en gran parte a que emplean poco personal. ¿En Inglaterra sucedía lo mismo?
—Eres igual a esos santurrones de Thackeray que pierden el sueño cuando un preso ataca a otro. —Algunos miembros del cuerpo docente de la Universidad Thackeray se habían unido para luchar contra el establecimiento de una prisión de gestión privada en Promise Falls. La causa se estaba volviendo célebre en la institución educativa. Reeves continuó: —Si un prisionero le clava una navaja a otro ¿quieres explicarme de qué manera perjudica a la sociedad?
Anoté las palabras textuales. Si Reeves llegaba a negarlo más adelante, lo tenía registrado en mi grabadora digital. El asunto era que publicar ese comentario solo lograría que su popularidad aumentara.
—Pues perjudicaría a los que operan la prisión —respondí—, ya que el estado les paga por cada convicto. Si comienzan a matarse entre ellos, pierden los fondos. ¿Qué opina de los grupos a favor de la corporación Star Spangled Corrections que ejercen presión en el congreso pidiendo penas más duras, en particular condenas más largas para varios delitos? ¿No hay intereses detrás de eso?
—Debo ir a una reunión —respondió.
—¿La compañía Star Spangled Corrections ya se ha decidido por un predio? Tengo entendido que el señor Sebastian está evaluando varios sitios.
—No, no hay nada decidido todavía. En la zona de Promise Falls, hay varios sitios posibles. Verás, David, esto significa muchos empleos. ¿Comprendes? No solo para la gente que trabajaría allí, sino para muchos proveedores locales. Además, es probable que una penitenciaría aquí reciba convictos de otras zonas, lo que significa que las familias vendrían a visitarlos, se alojarían en hoteles locales, les comprarían a comerciantes locales, comerían en restaurantes locales. Lo entiendes ¿verdad?
—O sea, sería como una atracción turística —dije—. Podrían poner la prisión cerca del nuevo parque de atracciones, quizá.
—¿Siempre has sido un gilipollas o es algo que enseñan en la escuela de periodismo? —preguntó Reeves.
Decidí encarrilar la conversación.
—Star Spangled va a tener que presentarse ante el concejo para que apruebe la rezonificación de cualquier sitio que elijan. ¿Usted cómo planea votar al respecto?
—Tendré que evaluar las ventajas de la propuesta y votar de manera objetiva según el resultado —dijo Reeves.
—¿No le preocupa que la gente perciba que su voto ya puede estar decidido?
—¿Pero por qué alguien tendría esa percepción? —dijo Reeves.
—Pues por Florencia, en primer lugar.
—¿Florencia? ¿Qué Florencia?
—Su viaje a Florencia. Usted prolongó su viaje. En lugar de regresar directamente desde Inglaterra, pasó varios días en Italia.
—Eso fue... parte de mi viaje de investigación.
—Ah, no lo sabía —dije—. ¿Podría decirme qué penitenciarías visitó en Italia?
—Seguramente pueda hacer que alguien te envíe la lista.
—¿No puede decírmelo ahora? ¿Puede, por lo menos, decirme cuántas prisiones italianas visitó?
—Así, de memoria, no —repuso.
—¿Más de cinco?
—No lo creo.
—Menos de cinco, entonces —dije—. ¿Más de dos?
—No tengo esa...
—¿Visitó alguna penitenciaría en Italia, señor Reeves?
—Hay veces en las que se logra lo que uno quiere lograr sin necesidad de ir a las cárceles. Se organizan reuniones y encuentros en otros sitios...
—¿Con qué funcionarios penitenciarios italianos se reunió en otros sitios?
—No tengo tiempo para esto, realmente.
—¿Dónde se alojó en Florencia? —pregunté, aunque ya conocía la respuesta.
—En el Maggio —respondió Reeves en tono vacilante.
—Seguramente se haya cruzado con Elmont Sebastian mientras estuvo allí.
—Creo que me lo encontré un par de veces en el vestíbulo, sí —repuso.
—¿No se alojó usted en al hotel como invitado del señor Sebastian, de hecho?
—¿Invitado? Estuve allí como huésped del hotel, David. Tienes que verificar la información que manejas.
—Pero el señor Sebastian, o sea la compañía Star Spangled, para ser más precisos, le pagó el vuelo a Florencia y la estancia, ¿no es así? Usted tomó el avión en Gatwick el día...
—¿Qué coño es esto? —dijo Reeves.
—¿Tiene un recibo de su estancia en Florencia? —pregunté.
—Seguramente pueda encontrarlo si lo busco, pero ¿quién conserva todos los recibos?
—Hace solamente un día que ha regresado. Si tiene el recibo, seguramente podrá encontrarlo.
—Mira, mis recibos no son de tu incumbencia.
—Entonces si escribo un artículo que dice que Star Spangled Corrections le pagó la estancia en Florencia, usted podría hacer aparecer el recibo para demostrar que estoy equivocado.
—Estás lanzando acusaciones con bastante descaro, sabes.
—La información que tengo muestra que su estancia, incluyendo impuestos y entradas para la Galería de la Academia y los consumos del minibar suma tres mil quinientos veintiséis euros. ¿Es correcta?
El concejal no respondió.
—¿Señor Reeves?
—No lo sé —respondió en voz baja—. Puede ser cierto, tendría que verificarlo. Pero te equivocas si crees que el señor Sebastian pagó estos gastos.
—Cuando llamé al hotel para que me confirmaran si su cuenta la pagaría el señor Sebastian, me aseguraron que estaba todo cubierto.
—Debe de haber un error.
—Tengo una copia de la factura. Se cargó a la cuenta del señor Sebastian.
—¿Cómo demonios obtuviste eso?
No pensaba decírselo, pero una mujer a la que no le agradaba Reeves me había llamado desde un número oculto ese mismo día para contarme el asunto de la cuenta del hotel. Supuse que trabajaba en la municipalidad o en las oficinas de Elmont Sebastian. No logré que me diera su nombre.
—¿Está diciendo que el señor Sebastian no le pagó los gastos? —pregunté—. Tengo su número de tarjeta Visa aquí conmigo. ¿Desea que verifiquemos?
—Eres un hijo de puta.
—Señor Reeves, cuando esta propuesta para la prisión sea presentada ante el concejo, ¿tiene intención de declarar que existe conflicto de intereses, en vista de que ha aceptado un obsequio de la compañía que quiere construir la prisión?
—Eres un pedazo de mierda ¿lo sabes? —dijo Reeves—. Un verdadero pedazo de mierda.
—¿Eso es un “no”?
—Un maldito pedazo de mierda.
—Lo tomaré como una confirmación.
—¿Quieres saber lo que realmente me molesta?
—¿Qué cosa, señor Reeves?
—Esta actitud prepotente de alguien como tú, que trabaja para un periódico que se ha convertido en una puta broma. Tú y esos cretinos de la universidad Thackeray -y cualquier otro que esté de vuestro lado- os rasgáis las vestiduras por una posible tercerización de la gestión de una cárcel, mientras que vosotros tercerizáis el periodismo. Recuerdo cuando el Standard de Promise Falls era un periódico que la gente respetaba. Por supuesto, eso fue antes de que la circulación se hiciera pedazos, cuando tenían periodistas cubriendo los sucesos locales, antes de que la familia Russell comenzara a encargar tareas de cobertura a otros países, antes de que contrataran a periodistas de la India, por el amor de Dios, para que vieran reuniones del comité por internet y escribieran lo que sucedía por una fracción de lo que les costaría pagarle a periodistas locales para que hicieran ese mismo trabajo. Un periódico que hace algo así y cree que puede seguir llamándose periódico vive en un mundo de fantasía, amigo.
Cortó la llamada.
Dejé el lapicero, me quité los auriculares y pulsé el botón de pausa de la grabadora digital. Me sentí muy orgulloso de mí mismo hasta ese momento.
El teléfono no había estado sobre la base más de unos diez segundos cuando volvió a sonar. Me llevé los auriculares a la oreja sin colocármelos sobre la cabeza.
—Standard. Habla Harwood.
—Hola. —Era Jan.
—Hola —repuse—. ¿Cómo va todo?
—Bien.
—¿Estás en el trabajo?
—Ajá.
—¿Qué sucede?
—Nada. —Jan hizo una pausa. —Estaba pensando en esa película. ¿Sabes a cuál me refiero? ¿Esa en la que trabaja Jack Nicholson?
—Necesito más información —repuse.
—Esa en la que él tiene fobia a los gérmenes y siempre se lleva cubiertos desechables al restaurante?
—Ah, sí, ya sé cuál es —dije—. ¿Estabas pensando en eso?
—¿Recuerdas la escena en la que va al consultorio del psicólogo? ¿Y está lleno de gente sentada allí en la sala de espera. Y él dice esa frase que usaron para el título, dice: ¿Y si no se pone mejor que esto?
—Sí —repuse en voz baja—. La recuerdo. ¿Estás pensando eso?
Ella cambió de actitud.
—¿Y qué me cuentas de ti? ¿Qué primicia tienes, Woodward?
DOS
Tal vez antes hubo indicios de que algo no estaba bien y yo había sido demasiado estúpido como para captarlos. Tampoco sería el primer periodista que se cree un agudo observador de la actualidad pero no tiene la menor idea cuando se trata del frente doméstico. Con todo, me parecía que el estado de ánimo de Jan había cambiado prácticamente de la noche a la mañana.
Estaba tensa, con mal talante. Factores ligeramente irritantes que antes no la hubieran afectado ahora se convertían en cargas mayores. Una noche, cuando nos disponíamos a preparar almuerzos para el día siguiente, estalló en llanto al descubrir que nos habíamos quedado sin pan.
—Todo me resulta demasiado —me dijo aquella noche—. Siento que estoy en el fondo de un pozo y no puedo salir.
Al principio, porque soy hombre y no sé –ni quiero saber, realmente- qué sucede con las mujeres en el sentido fisiológico, pensé que podía tratarse de algo relacionado con las hormonas. Pero muy pronto comprendí que era más que eso. Jan estaba desanimada, y no quiero hacer de eso un diagnóstico clínico. Deprimida. Pero deprimida no necesariamente significa que padecía una depresión.
—¿Es por el trabajo? —le pregunté una noche en la cama, mientras le acariciaba la espalda. Jan, junto con otra mujer, administraba la oficina de Refrigeración y Calefacción Bertram. —¿Ha sucedido algo en el trabajo? —La reciente ralentización de la economía hacía que menos personas compraran aires acondicionados o calderas nuevas, pero eso significaba que había más trabajo de reparación para Ernie Bertram. Y en ocasiones Jan y Leanne Kowalski, la otra mujer, no se ponían de acuerdo en asuntos laborales.
—En el trabajo todo está bien —respondió.
—¿Es por algo que he hecho? —pregunté—. Si es así, dímelo.
—No has hecho nada —dijo Jan—. Es... no lo sé. A veces desearía poder hacer que todo desapareciera.
—¿Qué desapareciera qué cosa?
—Nada —repuso—. Duérmete.
Un par de días más tarde, le sugerí que hablara con alguien. Comenzando por nuestro médico de cabecera.
—Quizá pueda darte algún medicamento o algo —dije.
—No quiero tomar drogas —dijo Jan y añadió enseguida—: No quiero ser alguien que no soy.
Después del trabajo, el día que Jan me llamó al periódico, fuimos juntos en coche a buscar a Ethan a casa de sus abuelos.
Mis padres, Arlene y Don Harwood, vivían en una de las partes más antiguas de Promise Falls, en una casa de ladrillos de dos plantas, construida en la década del cuarenta. La compraron en el otoño de 1971, cuando mi madre estaba embarazada de mí y vivían allí desde entonces. Después de que mi padre se jubiló, hace cuatro años, de su trabajo en el departamento de construcción de la municipalidad, mi madre habló de venderla, con el argumento que no querían tanto espacio, ni tener que cortar el césped y mantener el jardín y estarían muy bien en un condominio o en un apartamento, pero papá no quiso saber nada. Enloquecería encerrado en un condominio. Tenía su taller en la parte posterior, en un garaje para dos coches separado de la casa, y pasaba más tiempo allí que dentro de la casa, sin contar las horas en que dormía. Nunca estaba sin hacer nada, siempre encontraba algo que reparar o desarmar y volver a armar. Las bisagras de las puertas solo chirriaban una vez. Papá prácticamente llevaba encima un envase de lubricante WD40 a todas horas. Una ventana trabada, una canilla que goteaba, un retrete que no cortaba, una puerta con la manilla floja, nada de eso tenía la menor oportunidad de sobrevivir en nuestra casa. Papá siempre sabía con exactitud qué herramienta necesitaba y podría haber entrado en su garaje con los ojos vendados y puesto la mano sobre ella sin dudar.
—Me vuelve loca —solía decir mamá—, pero en cuarenta y dos años de casados creo que ni un solo mosquito ha entrado en la casa por un agujero en un mosquitero.
El problema de papá era que no podía entender por qué los demás no eran tan diligentes con sus deberes como él. Era intolerante con los errores ajenos. Como inspector de construcción de la municipalidad, era un grano en el culo para todos los contratistas y desarrolladores urbanos de Promise Falls. A sus espaldas, lo llamaban Don Harduro. Cuando se enteró de eso, mandó a imprimir tarjetas con su nuevo apodo.
Le resultaba difícil no compartir sus conocimientos sobre cómo hacer de este un mundo mejor, en todos los sentidos.
—Cuando dejas que las cucharas se sequen así, sin ponerlas hacia abajo, el agua te las termina manchando —le decía a mi madre, con una de las cucharas en cuestión en la mano.
—Desaparece de aquí —respondía Arlene y Don protestaba por lo bajo y se marchaba al garaje.
Sus peleítas enmascaraban un profundo amor mutuo. Papá jamás olvidaba un cumpleaños ni un aniversario ni un Día de los Enamorados.
Jan y yo sabíamos, cuando durante la semana dejábamos a Ethan con sus abuelos para ir a trabajar, que no correría ningún peligro. No habría cables eléctricos pelados ni químicos tóxicos al alcance de sus manos, ni bordes de alfombras levantados con los que pudiera tropezar. Y lo que les pagábamos era menos de lo que nos costaría cualquier parvulario de la zona.
—Mamá me llamó después de que llamaste tú —le dije a Jan, que conducía su camioneta Jetta. Eran casi las cinco y media. Nos habíamos encontrado en casa para poder ir a buscar a Ethan juntos, en un solo coche.
Jan me miró, no dijo nada, así que proseguí.
—Me dijo que papá realmente se pasó esta vez.
—¿Te dijo por qué?
—No, supongo que quería crear sespense. Hoy hablé con Reeves y le pregunté sobre la factura de su hotel en Florencia.
—¿Cómo viene esa historia? —preguntó Jan, sin que su voz sonara demasiado interesada.
—Una mujer me hizo una llamada anónima. Tenía buena información. Lo que necesito saber es cuántos otros miembros del concejo están aceptando sobornos u obsequios o lo que sea de esta corporación de penitenciarías privadas a cambio de sus votos cuando haya que aprobar la rezonificación.
—Y tú que creías que se acabaría todo el divertimento cuando Finley se retiró de la política. —Se refería a nuestro antiguo alcalde, cuya noche pasada con una prostituta adolescente no les había caído bien a los votantes. Tal vez, si fueras Roman Polanski, podrías follarte a alguien de un tercio de tu edad y ganar un Oscar de todos modos, pero si eras Randall Finley, una fechoría así hacía añicos tus intenciones de postularte para el Congreso.
—Pues sí, así es la política —comenté—. Cuando un imbécil sale de escena seis más pugnan por llenar la vacante.
—Si consigues escribir la historia, ¿la publicarán? —preguntó Jan.
Miré por la ventanilla. Cerré el puño y lo golpeé suavemente contra mi rodilla.
—No lo sé —dije.
Las cosas habían cambiado en el Standard. Seguía perteneciendo a la familia Russell; había una Russell en la silla del director y varios más en la sala de periodistas y en los otros departamentos. Pero el compromiso de la familia con la seriedad del periódico se había modificado en los últimos cinco años. Actualmente, debido a la caída en cantidad de lectores e ingresos, la preocupación principal era sobrevivir. El periódico siempre había empleado a un reportero en Albany para que cubriera las noticias estatales, pero ahora dependía de los cables. La sección literaria semanal había sido reducida a la última página de la sección Estilo. El humorista gráfico, extremadamente talentoso para satirizar y arponear a los funcionarios locales había sido despedido y ahora, para llenar el hueco en la página del editorial, utilizábamos viñetas de dibujantes de agencias de noticias nacionales que seguramente nunca habían escuchado hablar de Promise Falls ni pisado la ciudad. Ah, sí, no olvidemos los editoriales. Solíamos tener dos por día, escritos por miembros del personal. Ahora teníamos una sección llamada “Lo que opinan los demás”, un muestreo de editoriales de distintas partes del país. No teníamos opinión propia más que tres o cuatro veces por semana.
Ya no teníamos un crítico de películas. Las críticas se tercerizaban a periodistas independientes. Habían cerrado la sección de tribunales y solamente se cubrían los juicios de mayor interés periodístico, siempre y cuando nos enteráramos que se estaban llevando a cabo, claro.
Pero el indicador más alarmante de nuestra decadencia era la externalización de los reporteros. Yo no lo había creído posible, pero cuando los Russell se enteraron de cómo un periódico de Pasadena lo había logrado, no perdieron un minuto. Comenzaron con algo tan simple como el entretenimiento. ¿Por qué pagarle a alguien local entre quince y veinte dólares la hora para escribir lo que sucede en la ciudad cuando se puede enviarle por correo electrónico la información a alguien en la India que te escribirá el artículo por siete dólares la hora?
Cuando los Russell descubrieron lo bien que funcionaba eso, se volvieron más audaces. Varias comisiones municipales tenían transmisiones en vivo por internet. ¿Para qué enviar a un reportero? ¿Para qué pagarle a uno de ellos para que las mirara desde la oficina? ¿Por qué no conseguir que un tipo llamado Patel, en Mumbai, mirara las transmisiones, escribiera lo que veía y luego enviara la historia por correo electrónico a Promise Falls, en el estado de Nueva York?
El periódico buscaba ahorrar dinero de cualquier manera posible. Los ingresos por publicidad estaban en caída libre. La sección de clasificados había prácticamente desaparecido, derrotada por sitios web como Craiglist. Muchos de los clientes del periódico se estaban volviendo más selectivos y elegían espacios más caros en la radio y la televisión en lugar de anuncios de página entera o media página. ¿Cuál era el problema, entonces, de contratar reporteros que nunca habían pisado la ciudad para que cubrieran sucesos locales? Si servía para ahorrar dinero, era una buena idea.
Si bien encontrar esa mentalidad entre los que manejaban el periódico no era sorprendente, nadie en la sala de redacción pensaba de esa manera. Al menos, hasta el momento. Como me había dicho el día anterior Brian Donelly, el editor de noticias sobre la ciudad y, lo que era más importante aún, el sobrino del dueño: “¿Cuán difícil puede ser transcribir lo que dicen en una reunión? ¿Acaso vamos a hacer un mejor trabajo solo porque estamos sentados allí? Algunos de estos tipos en la India son unas fieras para tomar apuntes.
—¿Nunca te cansas de esto? —preguntó Jan, mientras encendía el limpiaparabrisas para limpiar las gotas de una llovizna ligera.
—Sí, claro, pero no tiene sentido discutir con Brian.
—No hablo del trabajo —dijo Jan—. Hablo de tus padres. Es decir, los vemos todos los días. Son muy agradables, pero hay un límite. Es como que nos están asfixiando.
—¿A qué viene todo esto?
—Sabes que nunca se trata solamente de dejar a Ethan o recogerlo. Hay que someterse al interrogatorio. “¿Cómo os ha ido? ¿Qué hay de nuevo en el trabajo? “¿Qué vais a cenar?” Si directamente lo enviáramos a la guardería infantil, a nadie le importaría un rábano, lo entregarían en la puerta y podríamos irnos a casa.
—Ah, pero qué bien suena. Un sitio donde no tienen ningún interés por nuestro hijo.
—Tú me entiendes.
—Mira —dije, sin querer discutir, pues no estaba seguro de qué sucedía realmente—. Sé que casi todos los días sales de trabajar antes que yo y te ha tocado venir a recogerlo, pero en un mes más ya no será necesario. Ethan ingresará en el jardín de infancia, lo que significa que no tendremos que llevarlo a casa de mis padres todos los días, lo que a su vez significa que no tendrás que someterte a este interrogatorio diario que de repente te molesta tanto. —Meneé la cabeza. —Tampoco es que podamos turnarnos y llevarlo a casa de tus padres.
Jan me fulminó con la mirada. Me arrepentí del comentario de inmediato y deseé poder desdecirme.
—Lo siento —dije—. Eso fue un golpe bajo.
Jan no respondió.
—Lo siento.
Jan puso el intermitente y subió por la entrada de la casa de mis padres.
—Veamos qué es lo que ha hecho tu papá.
Ethan estaba en la sala, mirando la serie de dibujos animados Padre de Familia. Entré, apagué el televisor y le dije a mi madre, que estaba en la cocina.
—No puedes permitirle ver eso.
—Es un dibujo animado —respondió, por encima del ruido del agua del grifo.
—Recoge tus cosas —le dije a Ethan y me dirigí a la cocina, donde mamá estaba delante del fregadero, de espaldas a mí. —En un episodio el perro quiere tener sexo con la madre. En otro, el bebé la ataca con una ametralladora.
—Ay, vamos —repuso ella—. Nadie haría un dibujo animado así. Te estás convirtiendo en tu padre. —Le di un beso en la mejilla. —Estás demasiado tenso.
—Ya no existen Los Picapiedra —dije—. En realidad, los dibujos animados actuales son mejores. Pero muchos de ellos no están dirigidos a un público de cuatro años.
Ethan entró en la cocina, arrastrando los pies. Se lo veía cansado y algo perplejo. Me sorprendió que no pidiera comida. Seguramente mamá ya le habría dado algo.
Jan, que había entrado unos segundos después de mi, se arrodilló frente a Ethan.
—Hola, hombrecito —dijo. Miró dentro de su mochila. —¿Estás seguro de que tienes todo?
Él asintió.
—¿Dónde está tu Transformer?
Ethan lo pensó un momento, luego echó a correr hacia la sala.
—¡Entre los cojines! —chilló.
—¿Qué ha hecho papá esta vez? —pregunté.
—Pues va a terminar muerto —dijo mamá, mientras sacaba una olla del fregadero y la ponía a secar sobre el escurridor.
—¿Qué?
—Está afuera en el garaje. Dile que te enseñe su último proyecto. Jan, ¿cómo te ha ido en el trabajo, hoy? ¿Todo bien?
Crucé bajo la llovizna ligera hasta el garaje. El portón doble estaba abierto. El Crown Victoria azul de papá, uno de los últimos sedanes grandes fabricados en Detroit, estaba estacionado dentro. En la entrada se veía el Taurus de quince años de mi madre. Ambos coches tenían sillas de seguridad en la parte trasera para cuando transportaban a Ethan.
Cuando entré, papá estaba ordenando la mesa de trabajo. Es más alto que yo cuando está erguido, pero se ha pasado la mayor parte de la vida mirando hacia abajo –inspeccionando cosas, buscando herramientas- por lo que se le han redondeado los hombros de manera permanente. Sigue teniendo todo el pelo, lo que como hijo me resulta reconfortante aunque haya comenzado a encanecer cuando solo tenía cuarenta años.
—Hola —dijo.
—Mamá dice que tienes algo para enseñarme.
—Pues que no se meta en mis asuntos.
—¿De qué se trata?
Hizo un movimiento con la mano, que no sé si fue para quitarle importancia al asunto o para rendirse. Pero cuando abrió la puerta del lado del pasajero y sacó algo comprendí que estaba a punto de enseñarme su último proyecto.
Vi varios trozos de cartón blanco, del tamaño aproximado de una hoja de papel para imprimir. Parecían ser los cartones que vienen dentro de las camisas nuevas. Papá guardaba todas esas cosas.
Me entregó la pequeña pila y dijo:
—Échale un vistazo.
Escrito sobre cada cartón, con rotulador negro grueso, en mayúsculas, se leía una frase diferente, entre las cuales estaban: “¿SE TE HA ROTO EL INTERMITENTE?” “¡NO TAN CERCA!” “LUZ TRASERA FUNDIDA”, “LUZ DELANTERA FUNDIDA”, “LA VELOCIDAD MATA”, “¡PARE SIGNIFICA PARE!” y “¡DEJA EL TELÉFONO!”
Se parecían a las tarjetas con mensajes que mostraban los apuntadores en el programa de televisión de Johnny Carson
—El de NO TAN CERCA lo hice con letras más grandes porque tienen que poder verlo a través de la ventana trasera, y yo estoy en el asiento delantero. Pero si los tengo pegados detrás de mí, es probable que lo vean.
Me quedé mirándolo, mudo.
—¿Cuántas veces has visto a un imbécil hacer alguna estupidez y deseaste poder decírselo? Guardaré estos letreros en el coche, elegiré el que me sirve, lo mostraré por la ventana y tal vez la gente comience a darse cuenta de sus errores.
Recuperé el habla:
—¿Piensas instalar cristales a prueba de balas?
—¿Qué?
—Si muestras esto, alguien te disparará.
—Pero ¡qué locura!
—Bien, entonces supongamos que eres tú. Vas por la calle y alguien te muestra un letrero así.
Papá me miró.
—Eso no sucedería nunca. Soy buen conductor.
—Sígueme la corriente.
Se mordió los labios durante un segundo.
—Creo que intentaría hacer caer al imbécil que me lo muestra en una zanja.
Le quité los letreros de las manos y los rompí, uno por uno, por la mitad y luego los dejé caer en el cubo metálico de residuos. Papá suspiró.
Jan salió por la puerta trasera con Ethan. Fueron hasta el coche de Jan y ella lo sentó en la silla y comenzó a abrochar las correas de seguridad.
—Pues nos vamos, por lo visto —dije.
—El problema contigo —dijo papá—, es que tienes miedo de remover el avispero. Como con esa prisión nueva que quieren construir. Eso sí que sería un gran avance para la ciudad.
—Sí, claro. Quizá podamos construir instalaciones para almacenar residuos nucleares, ya que estamos.
Subí al Jetta junto a Jan. Ella retrocedió y giró el coche en dirección a nuestra casa. Tenía la mandíbula apretada y no me miraba.
—¿Todo bien? —pregunté.
Jan no habló durante todo el trayecto hasta casa, y muy poco durante la cena. Más tarde, dijo que acostaría a Ethan, cosa que por lo general hacíamos juntos.
Subí cuando ella estaba arropando a nuestro hijo.
—¿Sabes quién te ama más que nadie en el mundo? —le dijo.
—¿Tú? —dijo Etahn con su vocecita.
—Exacto —susurró Jan—. Recuérdalo.
Ethan no dijo nada, pero me pareció escuchar que movía la cabeza sobre la almohada.
—Si alguien dijera alguna vez que no te amo, no sería verdad. ¿Lo comprendes?
—Sí —repuso Ethan.
—Pues duerme bien y nos veremos por la mañana ¿vale?
—¿Puedo tomar agua? —dijo Ethan.
—Basta ya. Vete a dormir.
Entré en nuestro dormitorio para no estar allí en el pasillo cuando Jan saliera.
TRES
—Échale un vistazo a esto —dijo Samantha Henry, una reportera de asuntos generales que se sentaba junto a mí en la sala de redacción del Standard.
Hice rodar la silla hacia ella y miré el monitor del ordenador. Me acerqué lo suficiente como para poder leer, pero no tanto como para que pudiera pensar que le estaba oliendo el pelo.
—Esto acaba de entrar de uno de esos tíos de la India, que ha estado mirando una reunión de la comisión de planeamiento sobre una propuesta de desarrollo de viviendas. —La comisión estaba cuestionando al desarrollador por lo pequeños que parecían ser los dormitorios en los planos. —Hazme el favor de leer este párrafo, dijo Samantha, señalándolo con el dedo.
—“El señor concejal Richard Hemmings expresó consternación por el hecho de que las habitaciones no alcanzaban los requerimientos necesarios para el revoleo de un gato. —Me quedé mirando la pantalla y sonreí. —Debería llamar a mi padre y preguntarle si eso está escrito en el código de edificación: “Un dormitorio debe tener el tamaño suficiente para que si una persona se encuentra de pie en el centro del mismo, con un gato cogido de la cola, la cabeza del animal no golpee ninguna de las cuatro paredes cuando la persona lo revolea con el brazo extendido.”
—Todos los días llegan cosas como esta —se quejó Samantha—. ¿Qué mierda creen que están haciendo? ¿Viste la corrección que hicimos el otro día?
—Sí —repuse El municipio no era dueño de graneros y ningún empleado municipal había cerrado realmente las puertas después de que los caballos se habían marchado. Ya bastante mal estaba que los reporteros de la India no estuvieran familiarizados con el lenguaje coloquial estadounidense, pero cuando los errores pasaban inadvertidos por el escritorio de edición y corrección, la cosa estaba muy, muy mal.
—¿Acaso no les importa? —preguntó Samantha.
Empujé la silla para alejarme del monitor, me eché hacia atrás y entrelacé los dedos detrás de la cabeza. Siempre me sentía ligeramente más relajado cuando me alejaba de Sam. El asunto que tuvimos había ocurrido hacía mucho tiempo, pero si empiezas a compartir el monitor demasiado seguido la gente habla.
Sentí que el respaldo de la silla iba a ceder, de manera que cambié el peso hacia adelante y apoyé las manos sobre los apoyabrazos.
—¿Y te lo preguntas?
—Nunca vi nada como esto —dijo—.Hace quince años que estoy aquí. Le pedí un bolígrafo a la asistente del editor y me dijo que primero quería ver el que estaba vacío. Te lo juro por Dios. Vas al baño de mujeres y la mitad de las veces no hay papel higiénico.
—Escuché que los Russell quieren vender —dije—. Era el rumor principal que corría por el edificio. —Si logran bajar los costos y mostrar que el periódico da ganancias, les será más fácil quitárselo de encima.
Samantha Henry puso los ojos en blanco.
—En serio, ¿quién va a comprarnos con este clima imperante?
—No digo que vaya a suceder. Solo que escuché rumores.
—No puedo creer que vayan a venderlo. Ha pertenecido a la misma familia durante generaciones.
—Sí, pero la generación que lo dirige ahora es muy distinta de la de diez años atrás. Hoy en día a ningún miembro de la dirección le corre tinta por las venas.
—Madeline solía ser reportera —dijo Samantha, refiriéndose a nuestra directora. No era necesario que me recordara cómo Madeline había comenzado a trabajar en el periódico.
—Solía —repuse.
Por todo el país se estaban cerrando periódicos y todos estaban nerviosos. Pero a Sam, en particular, le preocupaba su futuro. Tenía una hija de ocho años y no tenía marido. Se habían separado años atrás y él nunca había contribuido con un centavo para mantener a su hija. Era un antiguo periodista del Standard y se había marchado a trabajar para un periódico de Dubai. Es difícil perseguir a un tipo que te debe dinero cuando está en el otro extremo del planeta.
En los primeros tiempos después del divorcio, cuando su hija era pequeña, Sam se mostró valiente. Saldría a flote. Seguiría su carrera y criaría a su hija. En aquel entonces no nos sentábamos uno al lado del otro, pero nos cruzábamos a menudo. En la cafetería, en el bar después del trabajo. Cuando no estábamos intercambiando quejas sobre editores que nos habían recortado historias, Sam se abría y me contaba lo difícil que estaba la situación para Gillian y ella.
Creo que pensé que podía rescatarla.
Sam me agradaba. Era sensual, graciosa, intelectualmente desafiante. Y Gillian me caía bien. Sam y yo comenzamos a pasar mucho tiempo juntos. Yo dormía en su casa varias noches por semana. Me consideraba más que un novio. Era su caballero de armadura reluciente. Era el que iba a solucionarle la vida.
Lo tomé muy mal cuando cortó conmigo.
—Esto va demasiado rápido —me dijo—. Así fue como la cagué la vez pasada. Por avanzar demasiado rápido y no pensar bien las cosas. Eres un gran tipo, pero...
Caí en una mala racha de la que creo que no salí hasta que conocí a Jan. Y ahora, muchos años después, todo estaba bien entre Sam y yo. Pero ella seguía siendo una madre sola que siempre había tenido que luchar.
Vivía con lo justo. En ocasiones, no llegaba a fin de mes. Hacía años que cubría los asuntos laborales, pero el periódico ya no podía permitirse asignar reporteros a temas específicos, de manera que ahora dependía de las asignaciones generales y no tenía forma de predecir las horas que trabajaría. Eso complicaba mucho la cuestión de las niñeras. A menudo se desesperaba por conseguir a alguien que cuidara a su hija cuando le caía una asignación de último momento.
Yo no tenía las preocupaciones financieras urgentes de Sam, pero Jan y yo hablábamos a menudo de qué otra cosa podría hacer si me quedaba sin trabajo. El seguro por desempleo tenía una duración determinada. Hacía algunas semanas habíamos contratado un seguro de vida, por lo que yo –y Jan también, para el caso- tenía actualmente más valor muerto que vivo. Si el periódico cerraba, me pregunté si no me convendría más arrojarme debajo de un tren para que Jan cobrara trescientos mil dólares.
—¿David, tienes un segundo?
Giré en la silla. Era Brian Donnelly, el editor de asuntos locales.
—¿Qué sucede?
Hizo un movimiento de cabeza en dirección a su despacho, así que me puse de pie y lo seguí. El modo en que me obligó a ir detrás de él, sin volverse ni conversar durante el trayecto, me hizo sentir como un cachorro al que lo arrastran con una correa invisible. Yo todavía no había cumplido cuarenta años, pero me daba cuenta de que Brian era parte de la nueva casta del periódico. Con veintiséis años, ya estaba en un puesto directivo, tras impresionar a los jefes, no con credenciales periodísticas, sino con sus conocimientos de negocios. Todo era “mercadotecnia” y “tendencias”, “presentación” y “sinergía”. Cada tanto hablaba del espíritu de la época pero usaba la palabra “zeitgeist” para referirse a él; yo no podía contenerme e invariablemente le respondía “Salud”, pues sonaba como un estornudo. Los editores de deportes y entretenimiento también tenían menos de treinta años y los que trabajábamos en el Standard desde hacía más de diez años teníamos la sensación de que el control del periódico estaba pasando a manos de niños.
Brian se sentó detrás de su escritorio y me pidió que cerrara la puerta antes de sentarme.
—Este asunto de la prisión —dijo—. ¿Qué es lo que tienes?
—La compañía le pagó a Reeves unas vacaciones en Italia después del viaje a Inglaterra —repuse—. Supuestamente, cuando Star Spangled presente su propuesta ante el concejo, él votará a favor.
—Supuestamente. O sea que todavía no está envuelto en un conflicto de intereses ¿verdad? Porque todavía no se ha votado. Si se abstiene o algo así ¿qué es lo que realmente tenemos?
—¿Qué estás diciendo, Brian? Si un policía acepta un soborno de una banda de ladrones para que mire hacia otro lado, no hay conflicto hasta el momento en que asaltan el banco?
—¿Eh? —dijo Brian—. No estamos hablando de un asalto a un banco, David.
A Brian no se le daban bien las metáforas.
—Estoy tratando de explicar un argumento.
Brian meneó la cabeza, como si estuviera tratando de borrar de su cerebro los últimos diez segundos de conversación.
—En lo que respecta a la factura del hotel, específicamente —dijo—, ¿estamos cien por cien seguros de que Reeves no la pagó? ¿O de que le devolverá el dinero a Elmont Sebastian? Porque en tu historia —dijo, mirando la pantalla del ordenador y moviendo el cursor—, no aparece como negándolo abiertamente.
—Me llamó pedazo de mierda, en vez.
—Tenemos que darle la posibilidad de que explique el asunto antes de publicar esto —dijo Donnelly—. Si no lo hacemos, podría iniciar acciones legales.
—Le he dado la posibilidad de hacerlo —dije—. ¿A qué viene todo esto?
—¿Qué? ¿A que viene qué cosa?
Sonreí.