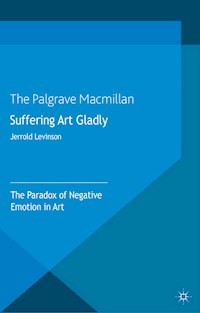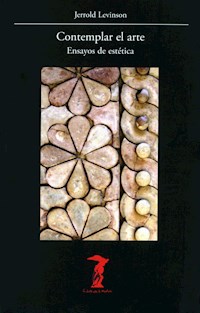
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Antonio Machado Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Contemplar el arte es una colección de ensayos de Jerrold Levinson, una de las principales figuras de la estética contemporánea. El libro se divide en siete partes dedicadas al arte en general y a diferentes artes como la literatura, la pintura, la música y el cine. Los capítulos dedicados a la música ocupan la parte central del volumen y presentan algunas de las ideas más originales y discutidas del pensamiento de Levinson, sobre la naturaleza de la escucha y el papel de la imaginación en la audición musical, la relación entre música y cine o el pensamiento musical. Además se analizan cuestiones históricas y otros temas centrales de estética como la naturaleza de las propiedades estéticas, la interpretación artística, el humor o la noción de valor intrínseco. La contemplación del arte a la que se refiere el título es mucho más que la percepción pasiva de las obras; exige el ejercicio de buena parte de nuestro bagaje intelectual y moral y de nuestras capacidades perceptivas, afectivas e imaginativas. El placer asociado a los escalofríos musicales parece estar claramente localizado fisiológicamente. Es decir, que en tales casos el placer musical gira en torno a un particular efecto fisiológico, el escalofrío que recorre nuestra piel, siendo tal efecto parte integrante del placer experimentado. Una razón por la que el fenómeno del escalofrío musical es interesante desde el punto de vista filosófico es la siguiente: ¿cómo puede un simple hormigueo o un ligero temblor, es decir, una mera alteración corporal, ser relevante para la apreciación estética? Cierto número de filósofos del arte, el más famoso Nelson Goodman, nos han acostumbrado a ver como ridícula -gracias al carácter ridículo con que la han adornado- la idea de que se pueda atribuir un rol legítimo a las sensaciones en el análisis de la respuesta estética. ¿Para qué sirve una mera sensación, aunque sea agradable, en el ámbito del arte?, ¿qué nos dice, de qué nos da testimonio?...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Contemplar el arteEnsayos de estética
Traducción deFrancisco Campillo
www.machadolibros.com
Del mismo autorenLa balsa de la Medusa:
177.Ética y estética
Jerrold Levinson
Contemplar el arte
Ensayos de estética
La balsa de la Medusa, 199
Colección dirigida porValeriano Bozal
Filosofía,serie dirigida porFrancisca Pérez Carreño
Título original:Contemplating Art. Essays in Aesthetics© Jerrold Levinson, 2006Oxford University Press, 2006© de la traducción, Francisco Campillo, 2015© de la presente edición,Machado Grupo de Distribución, S.L.C/ Labradores, 5. Parque Empresarial Prado del Espino28660 Boadilla del Monte (Madrid)[email protected]
ISBN: 978-84-9114-144-0
Índice
Origen de los ensayos
Introducción
I. ARTE
1. La irreducible historicidad del concepto de arte
2. Las obras de arte como artefactos
3. La emoción como respuesta al arte
4. Elster y la creatividad artística
II. MÚSICA
5. Sonido, gesto, espacio y la expresión de la emoción en la música
6. Expresividad musical y oír-como-expresión
7. Formas artísticas no existentes y el caso de la música visual
8. Música como narración y música como drama
9. Música de cine y acción narrativa
10. El valor de la música
11. El pensamiento musical
12. Escalofríos musicales
III. IMÁGENES
13. Wollheim y la representación visual
14. ¿Qué es el arte erótico?
15. Arte erótico e imagen pornográfica
IV. INTERPRETACIÓN
16. Dos nociones de interpretación
17. ¿Quién teme a la paráfrasis?
18. Intencionalismo hipotético: propuestas, objeciones y réplicas
V. PROPIEDADES ESTÉTICAS
19. Propiedades estéticas, fuerza evaluadora y diferencias de sensibilidad
20. ¿Qué son las propiedades estéticas?
VI. HISTORIA
21. La estética de Schopenhauer
22. Hume yLa norma del gusto: el verdadero problema
VII. OTRAS CUESTIONES
23. El concepto de humor
24. El valor intrínseco y la idea de una vida
Origen de los ensayos
«La irreducible historicidad del concepto de arte», «The Irreducible Historicality of the Concept of Art»,British Journal of Aesthetics42 (2002): 367-79.
«Las obras de arte como artefactos», «Artworks as Artifacts», en E. Margolis y S.Laurence (eds.),Creations of the Mind(Oxford, Oxford University Press, 2006).
«La emoción como respuesta al arte» («Emotion in Response to Art: A Survey of the Terrain»), en M. Hjort y S. Laver (eds.),Emotions and the Arts(Oxford, Oxford University Press, 1997), 20-34.
«Elster y la creatividad artística», «Elster on Artistic Creativity» en B. Gaut y P. Livingston (eds.),The Creation of Art(Cambridge, Cambridge University Press, 2003), 235-56.
«Sonido, gesto, espacio y la expresión de la emoción en la música» («Sound, Gesture, Spatial Imagination and the Expression of Emotion in Music»),European Review of Philosophy5 (2002): 137-50.
«Expresividad musical y oír-como-expresión», «Musical Expresiveness as Hearability-as-Expresion», en M. Kieran (ed.),Contemporary Debates in Aesthetics and the Philosophy of Art(Oxford, Blackwell, 2005), 192-206.
«Formas de arte no existentes y el caso de la música visual», «Nonexistent Artforms and the Case of Visual Music», en A. Haapala, J. Levinson y V. Rantala (eds.),The End of the Art and Beyond:Essays after Danto(Atlantic Highlands, NJ, Humanities Press, 1997), 122-39.
«Música como narración y música como drama», «Music as Narrative and Music as Drama»,Mind and Language19 (2004): 428-41.
«Música de cine y acción narrativa», «Film Music and Narrative Agency», en D.Bordwell y N. Carroll (eds.),Post-Theory: Reconstructing Film Studies(Madison, University of Wisconsin Press, 1996), 254-88.
«La valoración de la música», en P. Alperson (ed.),Musical Worlds: New Directions in the Philosophy of Music(University Park, PA, Pennsylvania State University Press, 1998), 93-108 [anteriormente enRevue Internationale de Philosophie198 (1996): 593-614].
«El pensamiento musical», «Musical Thinking»,Midwest Studies27 (2003): 59-68.
«Escalofríos musicales», «Musical Chills» [anteriormente como «Musical Frissons»,Revue Française d’Etudes Américaines86 (2000): 64-76; y «Musical Chills and Other Delights of Music», en J. Davidson (ed.),The Music Practitioner(Aldershot, Ashgate Publishing, 2004), 335-51].
«Wollheim y la representación visual», «Wollheim on Pictorial Representation»,Journal of Aesthetics and Art Criticism56 (1998): 227-33.
«¿Qué es el arte erótico?», «What Is Erotic Art?» [«Erotic Art», en E. Craig, ed.,The Routledge Encyclopedia of Philosophy(London, Routledge, 1998), 406-9].
«Arte erótico e imagen pornográfica», «Erotic Art and Pornographic Pictures»,Philosophy and Literature29 (2005): 228-40.
«Dos nociones de interpretación», «Two Notions of Interpretation», en A. Happala y O. Naukkarinen (eds.),Interpretation and its Boundaries(Helsinki, Helsinki University Press, 1998), 2-21.
«¿Quién teme a la paráfrasis?», «Who’s Afraid of Paraphrase?»,Theoria67 (2001):7-23.
«Intencionalismo hipotético: propuestas, objeciones y réplicas», «HypotheticalIntentionalism: Statement, Objections and Replies», en M. Krausz (ed.), On the Single Right Interpretation(University Park, PA, Pennsylvania State University Press, 2002), 309-18.
«Propiedades estéticas, fuerza evaluadora y diferencias de sensibilidad», «Aesthetic Properties, Evaluative Force and Differences of Sensibility», en E. Brady y J. Levinson (eds.),Aesthetic Concepts: Essays after Sibley(Oxford, Oxford University Press, 2001), 61-80.
«¿Qué son las propiedades estéticas?», «What Are Aesthetic Properties?»,Proceedings of the Aristotelian Society. Supplement78 (2005): 211-27.
«La estética de Schopenhauer», «Schopenhauer’s Aesthetics» [«Schopenhauer, Arthur», en M. Kelly (ed.),The Encyclopedia of Aesthetics(New York, Oxford University Press, 1998), 245-50].
«La norma del gustode Hume: el verdadero problema», «Hume’sStandard of Taste:The Real Problem»,Journal of Aesthetics and Art Criticism60 (2002): 227-38.
«El concepto de humor», «The Concept of Humour» [«Humour», en E. Craig(ed.),The Routledge Encyclopedia of Philosophy(London, Routledge, 1998), 562-67].
«El valor intrínseco y la idea de una vida», «Intrinsic Value and the Notion of aLife»,Journal of Aesthetics and Art Criticism62 (2004): 319-29.
Introducción
Contemplar el artees la tercera de mis colecciones de ensayos sobre filosofía del arte, y sigue la línea deMusic, Art, and Metaphysics(1990) yThe Pleasures of Aesthetics(1996). Los tres volúmenes pueden situarse en el ámbito de lo que podría llamarse «corriente principal de la estética analítica» o «estética en la tradición de la filosofía analítica»1. El presente volumen reúne el grueso de mi trabajo en tal campo durante los últimos diez años, y contiene veinticuatro ensayos, lo que le hace considerablemente más extenso que sus predecesores. Este tamaño se explica, en parte, por el hecho de que da cuenta de una década de estudio; pero también resulta relevante a tal efecto la inclusión en él de un ensayo, «Música de cine y acción narrativa», que es ya de por sí casi un pequeño libro2.
He agrupado los ensayos en siete partes, basándome en razones fundamentalmente temáticas. La Parte I contiene cuatro ensayos sobre el arte en general, en los que se plantean problemas sobre teoría del arte no vinculados a un tipo específico de manifestación. La Parte II, la más larga del libro, incluye una serie de estudios que tratan de problemas propios de la música, la forma artística que ha constituido mi principal preocupación como esteta. La Parte III reúne tres trabajos concernientes a la pintura; y los tres incluidos en la Parte IV tratan sobre la interpretación y, más concretamente, sobre la interpretación de la literatura y el lenguaje literario. La Parte V consiste en dos ensayos sobre la naturaleza de las propiedades estéticas, ese tipo de propiedades que exhiben fundamentalmente, si no de modo exclusivo, las obras artísticas; la VI está formada por dos artículos que afrontan cuestiones de estética histórica. Por último, los trabajos contenidos en la Parte VII tratan de dos temas: el humor y el valor intrínseco, que quizá caigan fuera del ámbito de la estética tal y como esta es normalmente entendida, pero cuya relevancia de cara a afrontar los problemas centrales de la disciplina debería considerarse innegable.
En el ensayo que abre el volumen, «La irreducible historicidad del concepto de arte», vuelvo una vez más a las tesis histórico-intencional que he venido defendiendo desde la publicación de mi primer artículo sobre el tema en 19793. Después de volver a formular brevemente mi tesis, según la cual, y en esencia, lo artístico consiste en ser creado para ser considerado y tratado al igual que se consideran o tratan ciertas obras de arte –o que hemos tomado como tales– del pasado, hago hincapié, en particular, en la relevancia que el factor histórico tiene en tal tesis, factor que da cuenta de un aspecto ineludible del concepto moderno de arte y que condena a la inadecuación a cualquier concepción puramente formal o funcional de lo artístico. Dedico la mayor parte del ensayo a responder a ciertas reservas sobre la tesis histórico-intencional, aunque, dado que tales cuestionamientos parecen no tener fin, no albergo la esperanza de haber sido capaz de responder a todas las objeciones que sobre la misma pueden encontrase en estudios recientes sobre la materia4. El segundo de los trabajos, «Las obras de arte como artefactos», está relacionado también con mi teoría de la artisticidad, pero aquí la atención se centra sobre el carácter de artefactualidad de las obras de arte, un concepto que la teoría presupone. En él, planteo mis ideas sobre la artefactualidad de las obras de arte como contrapunto a las recientes contribuciones sobre el tema llevadas a cabo por Paul Bloom y Amie Thomasson. Frente a Bloom, quien pretende extender la teoría histórico-intencional a todos los artefactos, yo defiendo la opinión de que las obras de arte constituyen un tipo particular de ellos, en cuanto poseen, solamente y quizá a diferencia del resto de tipos de artefacto, condiciones de necesidad histórico-intencionales. Por su parte, frente a Thomasson, quien sostiene que la elaboración de un artefacto implica necesariamente una idea sustantiva de lo que se está haciendo, yo mantengo que la concepción de obra de arte implicada en la creación artística, aunque no carezca de contenido, es tan vaga como pueda serlo el concepto de un objeto.
«La emoción como respuesta al arte» supone un examen de la gama de problemas filosóficos que pueden ser planteados bajo ese epígrafe. Identifica cinco de ellos, dedicando mayor atención a los dos primeros, concretamente, la naturaleza de las respuestas emocionales al arte y el problema de las respuestas emocionales a entidades de ficción de las que sabemos que efectivamente lo son (lo que con frecuencia se conoce como «la paradoja de la ficción»). Pero también se presta atención a la misteriosa razón por la que obtenemos satisfacción a partir del arte que expresa o evoca emociones negativas (lo que se ha venido en llamar «la paradoja de la tragedia»); y a la cuestión de cómo las obras de arte abstractas son capaces de expresar o evocar emociones de manera general. «Elster y la creatividad artística» es un estudio acerca de lo que de sustancioso puede decirse sobre los procesos o principios de la creatividad en el arte, de la mano de un examen de la provocadora discusión sobre la creatividad artística planteada por el sociólogo John Elster. Discrepo con las tesis de Elster sobre la creatividad en el arte como una mera cuestión de optimizar la elección de una serie de recursosdentrode las limitaciones que entran en acción después de otro estadio de eleccióndelimitaciones anterior; y también discrepo con algunas de las consecuencias de cara a la evaluación, tanto generales como específicas, que de sus tesis se extraen.
Todos los ensayos pertenecientes a la Parte II hacen referencia principalmente a la música, y la mayor parte de ellos guardan relación con otros escritos anteriores míos. Los dos primeros se ocupan del problema de la expresividad musical, de cómo esta ha de ser analizada y en qué consiste percibirla o experimentarla. «Expresividad musical y oír-comoexpresión» no supone sino una continuación de otro texto anterior titulado simplemente «Musical Expressiveness»5, y defiende el análisis del fenómeno al que alude su título, según el cual, la música expresa una emoción u otro estado mental en tanto nos induce a oírla como la expresiónpersonalocuasi-personalde tal estado. Entre las muy diversas y enfrentadas teorías sobre la expresividad musical, se someten a examen crítico, sobre todo, las de Malcolm Budd, Stephen Davies, Robert Stecker y Roger Scruton. «Sonido, gesto, espacio, y la expresión de la emoción en música», que, además de hacer referencia a «Musical Expressiveness», también somete a reelaboración material un ensayo todavía más lejano en el tiempo, «Authentic Performance and Performance Means»6, pone el énfasis, primero, en el papel que desempeña la captación delgesto musicalen la expresividad propia de este tipo de arte, y, segundo, en la función que laimaginación espacialtiene a la hora de hacerlo.
«Formas de arte no existentes y el caso de la música visual» es, si atendemos a la fecha de su elaboración, el más antiguo de los ensayos que en este volumen se recogen, pues fue escrito para una conferencia sobre el futuro del arte impartida en Lahti, Finlandia, en 1990. La primera parte, quizá algo fantasiosa, no se centra específicamente en la música, sino que intenta, más bien, esbozar un marco general para reflexionar sobre formas de arte posibles aunque no existentes, proporcionando una serie de fórmulas esquemáticas para generarlas en abstracto. La segunda, y más concreta, parte del ensayo toma como objeto de estudio la relativa no existencia de la música visual, a pesar de los numerosos intentos realizados durante años en esa dirección, y propone una explicación del reincidente error de proponerla como una forma de arte posible.
Los dos siguientes trabajos tratan desde diferentes puntos de vista de la relación de la música con el ámbito de lo narrativo. «Música como narración y música como drama» plantea intencionadamente la cuestión de si la música, especialmente cuando se la considera como sucesión de propiedades o estados expresivos, puede ser entendida provechosamente como un cierto tipo de narración. La respuesta que se da es negativa, aunque con cautelas; por el contrario, se defienden las tan atractivas características que presentaría una posible postura alternativa, concretamente la que debemos a los musicólogos Anthony Newcombe y Fred Maus, que entienden la música expresiva como una emocióndramatizadamás quenarrada.«Música de cine y acción narrativa», que, como ya ha sido apuntado, es el ensayo más extenso de esta colección, se ocupa tanto del cine como de la música. Pretende arrojar luz, tomando como punto de partida la tesis de la creación de la ficción trazada por los planteamientos de Kendall Walton, y aportando una extensa cantidad de ejemplos sobre los modos y medios mediante los que la música extrínseca a un film afecta su contenido ficcional, identificando dos modos distintos en los que ello puede ocurrir: uno, en el que tal música es adscrita alnarrador cinematográficodel film; y otro, en el que tal música se adscribe, con menor frecuencia, aldirector implícitodel mismo.
El siguiente ensayo, «La valoración la música», es un intento de identificar principios intermedios con referencia a los cuales pueda justificarse con coherencia la valoración de una música como buena, donde por esos principios intermedios entiendo principios cuya especificidad se sitúa entre las posiciones extremas de que, por un lado, la música es buena si proporciona experiencias satisfactorias a los oyentes apropiados, y, por otro, de que la música es buena si despliega tal o cual conjunto de características técnicas a las que se cree productoras del valor musical, tales como la estructura monotemática o una armonía coherente. Los planteamientos de «La valoración de la música» nacen de los defendidos en un ensayo anterior, «¿Qué es el placer estético?»7, lugar en el que propongo que el rasgo distintivo de la satisfacción estética en el arte es que se trata de una satisfacción que deriva de la atención que se centra, sobre todo, en la relación entre el contenido y la forma y la forma y el contenido, en una obra de arte concreta. Posteriormente, se ilustran esos principios llamados intermedios de evaluación musical, a los que llegamos de la mano de la mencionada idea de satisfacción estética con una de las sonatas de piano de Schubert, la Sonata en La mayor, D. 959.
Los dos últimos ensayos de la Parte II, «El pensamiento musical» y «Escalofríos musicales», al igual que «Formas de arte no existentes y el caso de la música visual», abordan cuestiones de estética musical que hasta ahora no han sido objeto corriente de discusión, si es que alguna vez lo han sido. «El pensamiento musical», que comienza con un referencia a las dispersas reflexiones de Wittgenstein sobre la comprensión de la música, plantea la cuestión de si hay una forma distintiva, no verbal, de pensar de la que puede decirse que la música, o bien la composición o ejecución de la misma, sea ejemplo. Se ofrece una respuesta afirmativa y se apuntan tres posibles candidatos para constituirse en ese pensamiento «musical» diferenciado; para ilustrarlos se hace referencia a una serie de ejemplos extraídos de la música, sobre todo a la Sonata «Tempestad» de Beethoven y a la versión que Stan Getz realiza de «La chica de Ipanema»,original de Antonio Carlos Jobim y Vinicius da Moraes. De todos los ensayos que forman esta colección, «Escalofríos musicales» es el único que ha sufrido una evolución significativa, ya que su primera redacción data de alrededores de 1998; después fue publicado dos veces, bajo diferentes títulos, y, siendo sincero, he de confesar que mis reflexiones sobre el tema siguen aún en curso, a pesar del compromiso adquirido de publicarlo otra vez aquí. Es también el único ensayo que he escrito hasta la fecha cuyo estímulo principal fue un estudio empírico8, relacionado con un fenómeno musical que siempre me ha fascinado, esos característicos y normalmente placenteros «escalofríos», «estremecimientos», que ciertos pasajes musicales provocan en muchos de sus oyentes. En todo caso, tras describir el fenómeno y situarlo en el ámbito global de los placeres musicales, y después de analizar y juzgar insuficientes las explicaciones que del fenómeno y su alcance han ofrecido los psicólogos cognitivos, intento por mi parte elaborar una explicación más satisfactoria, la cual ejemplifico con una obra para piano de Scriabin, su Estudio en Do# menor, op. 42, no. 5.
La Parte III desplaza el objeto de estudio hacia el campo de las artes visuales. «Wollheim sobre la representación pictórica» fue escrito como contribución a un simposio en honor del distinguido esteta Richard Wollheim, y comienza con un resumen que muestra mis simpatías por su tan influyente teoría de la pintura en términos de la intención llevada a cabo con éxito de que los espectadores disfruten de un cierto tipo de experiencia dever-en,ante una imagen que representa un asunto dado. Al tiempo que coincido con la tesis básica de la teoría de Wollheim, la cual convierte un cierto tipo de experiencia visual propia de espectadores apropiados en el criterio de éxito de una representación pictórica, difiero con él respecto a si esa experiencia es invariablemente la de ver-en, dada la doble atención, al tema y a la forma, que esa noción, tal y como la concibe Wollheim, necesariamente implica. Por mi parte, esbozo una visión alternativa, wollhemiana en espíritu, aunque más cercana que las actuales propuestas a la clásica tesis de Gombrich de pintar como un acto que implica algo parecido a una ilusión. Concretamente, lo que propongo es que un cuadro que representa cierto tema está compuesto de una forma tal, que transmite una experiencia dever-como-sia su objeto, pero no una experiencia que pueda dar lugar a las falsas creencias típicas de la ilusión.
Como resulta evidente, los dos siguientes ensayos, pertenecientes a la Parte III, tienen un tema común, concretamente lo erótico en el arte. «¿Qué es el arte erótico?», versión ampliada de un artículo para una enciclopedia publicado en 1998, y mi primera incursión en este campo, alude directamente a la pregunta reflejada en su título. La respuesta que aquí se ofrece no está pensada en absoluto para desconcertar al lector: el arte erótico es, primero, arte; y, segundo, erótico. En términos menos enigmáticos, diremos que el arte erótico es el arte que pretende satisfacer sexualmente a sus espectadores mediante contenidos sexuales explícitos, y que, al hacerlo, logra su propósito al menos hasta un cierto límite. Esta respuesta recurre para ser corroborada a una gama de ejemplos sobre el tema, algunos incontrovertidos y otros quizá menos; como complemento, se identifica en el propio arte erótico una serie de subcategorías. «Arte erótico e imagen pornográfica», que, al igual que su predecesor, concentra su atención en lo visual, fue escrito en respuesta a un ensayo de 2001 obra de Matthew Kieran, motivado este en parte por las ideas sobre la distinción entre lo erótico y lo pornográfico expuestas al final de mi «¿Qué es el arte erótico?». Mientras Kieran sostiene que no existe incompatibilidad, ni aun una tensión digna de ser tenida en cuenta, entre algo que sea pornografía y algo que sea arte erótico, yo defiendo, y me esfuerzo en demostrarlo, que sí existe tal tensión, y que, de hecho, los dos estatus son incompatibles. Dicho esto, nada se deriva en relación con la cuestión de que la pornografía, aunque no sea arte, pueda resultar o no, por distintas razones, digna de valor.
Otra vez se cambia el objeto de atención, ahora en la Parte IV, cuyos tres ensayos se ocupan en su mayor parte de la literatura y el lenguaje literario. Aun así, el primero de ellos se centra en un ámbito más general. «Dos nociones de interpretación» pone de relieve una distinción entre interpretaciones semánticas, o entre distintas actividades implicadas en la interpretación semántica misma, que además atraviesa la gama de fenómenos tanto verbales como no verbales. La distinción en cuestión es la existente entre interpretaciones que intentan responder a la pregunta «¿Quésignifica efectivamentetal y tal cosa?» y las que atienden a la cuestión «¿Quépodría significartal y tal cosa?»; siendo la primera ejemplo de un mododeterminativo,y la segunda, de unmodo exploratoriode interpretar. En el resto del ensayo me ocupo de investigar, mediante una serie de ejemplos literarios y no literarios, la relación existente entre los modos determinativo y exploratorio de interpretación en una ocasión dada, y las diversas, a veces interconectadas, motivaciones con las cuales se afrontan cada uno de esos modos de interpretar.
En «¿Quién teme a la paráfrasis?» me dirijo específicamente a la interpretación de la metáfora. Mi tesis fundamental, opuesta a la bien conocida opción adoptada por Donald Davidson, es que las metáforas, por mucho que su fuerza o poder imaginativo puedan aventajar a su contenido semántico, normalmente poseen, efectivamente, unos significados relativamente definidos, unos significados que merecen la etiqueta de «metafóricos» y que una paráfrasis puede en gran medida expresar. La clave de nuestra actitud hacia las metáforas es entenderlas comoemisionesen contextos lingüísticos específicos, que adquieren sus significados en esos contextos a pesar de que no existan reglas de tipo semántico para anticiparlos. Como ejemplos, analizo metáforas provenientes tanto de contextos literarios como no literarios. La idea del significado literario como un tipo designificado de las emisionesconstituye, básicamente, el fundamento de la visión de la interpretación literaria conocida como «intencionalismo hipotético», la cual he defendido en dos ensayos anteriores9. En «Intencionalismo hipotético: propuestas, objeciones y réplicas» vuelvo a formular concisamente mi idea, que sitúa el significado de un texto literario no en lo que su autor intentó que quisiera decir (lo que podría llamarse «significado del emisor»), ni en lo que se puede decir que el texto significa como fragmento de una lengua en abstracto (lo que podría llamarse «significado textual»), sino, dicho en líneas generales, en lo que una audiencia adecuada podría razonablemente hipotetizar que un autor situado en unas coordenadas contextuales ha querido decir al elaborar precisamente el texto que compuso. Después, procedo a considerar un buen número de objeciones que otras líneas de investigación han planteado a mi propuesta, para finalmente intentar responder a las mismas. Pero, como la nuestra es normalmente un área de investigación muy activa y fecunda, me equivocaría si pensara que mis réplicas a las objeciones a la tesis histórico-intencional de la artisticidad constituyen la última palabra sobre la cuestión10.
Los temas en los que se centran los dos ensayos de la Parte V, continuadores de mi anterior «Aesthetic Supervenience»11, son tan metafísicos como estéticos. La cuestión central es la naturaleza y objetividad de las propiedades estéticas, especialmente aquellas que pertenecen a las obras de arte. En ambos ensayos defiendo elrealismo estético,según el cual cabe afirmar que las propiedades estéticas existen, que son propiedades «bona fide», y que su posesión constituye la condición de verdad de las atribuciones estéticas verdaderas. En la primera parte de «Propiedades estéticas, fuerza evaluadora y diferencias de sensibilidad», escrito en 1977 para una conferencia en honor del tan influyente esteta británico Frank Sibley, esbozo una muy «sybleana» tesis de las atribuciones estéticas, si bien con un compromiso metafísico mayor que el que el propio Sibley estaría dispuesto a admitir, subrayando el límite hasta el que en casi todas esas atribuciones puede encontrarse una esencia descriptiva, sea cual sea la fuerza evaluativa que puedan llevar consigo, y sea cual sea el grado en que las mismas puedan resultar ser implícitamente relativas a ciertos tipos de receptores. Posteriormente, me dedico a formular y responder a un variado número de temas que se pueden plantear dentro del realismo estético. En «¿Qué son las propiedades estéticas?» amplío mi defensa del realismo estético a la cuestión de cómo hemos de entender las propiedades en general y las estéticas en particular. Lo que propongo es que, al menos, los casos paradigmáticos de las últimas han de ser entendidos comomodos de apariencia de alto nivel perceptual.Al desarrollar esta propuesta no hago sino encarar el controvertido problema de si las propiedades estéticas sondependientes-de-respuestao no, o, dicho de otro modo, si esas propiedades no pueden ser entendidas o analizadas sino en términos de las respuestas de unos receptores apropiados12. Finalmente, concluyo sugiriendo que las propiedades normalmente entendidas como estéticas forman un espectro, que va desde unas que son claramente dependientes de respuesta a otras que claramente no lo son, con una enorme variedad de grados intermedios.
Los dos ensayos contenidos en la Parte VI abordan temas de historia de la estética. Mi propósito en «La estética de Schopenhauer», escrito como artículo para una enciclopedia, es en gran parte expositivo. Comienzo con la relación de Schopenhauer y Kant, y el punto hasta el que la filosofía de la estética de el gran pesimista se apoya en la metafísica kantiana, incluso más de lo que lo hace en su estética; después, pretendo destacar la amplitud de la visión de Schopenhauer sobre la función del arte y sobre las experiencias estéticas tan liberadoras que hace posible. Al final, encaro el problema de cómo la música, la cual, según Schopenhauer, se nos presenta en su forma más pura con una voluntad ciega, incesante y aborrecible, puede, a pesar de ello, proporcionarnos una experiencia estética del más alto nivel, justificando así que Schopenhauer la sitúe en el lugar más importante entre las artes. Mi ánimo en «Hume y suLa norma del gusto: el verdadero problema» tiene, a diferencia del anterior, un carácter más polémico que erudito. Allí planteo una persistente polémica sobre la autoridad de la crítica de arte, cuestión que debería importar a todo aquel para quien las artes ocupan en la vida un lugar relevante; y ubico este problema en relación con Hume y su búsqueda de un estándar del gusto en su famoso ensayo. Paso después a esbozar una solución compleja al problema, al que, quizá provocativamente, etiqueto como elverdaderoproblema que Hume nos dejó, una solución cuya complejidad se ve justificada por lo espinoso del dilema en cuestión.
«El concepto de humor», también concebido como artículo para una enciclopedia, da cuenta de las principales teorías sobre el humor en la tradición filosófica, para proponer después una nueva idea de la esencia de lo humorístico, al que se considera a menudo como una propiedad estética. Mantengo que tal esencia no radica en percibir una incongruencia, ni en sentir una cierta superioridad, ni en su poder para activar experiencias de alivio, sino en su disposición para producir unaafecciónde un tipo ligado específicamente a larisa.Llamo a esta tesis la «teoría afectiva del humor». A continuación, se discuten y relativizan algunas objeciones recientes a la misma. Por lo que se refiere a las causas o mecanismos a través de los cuales se activa lo humorístico,discuto los pros y los contras de la principal teoría que sigue esa línea, la conocida como «teoría del humor como incongruencia», y tomo partido por quienes sostienen que quizá es laresoluciónde la incongruencia, más que la incongruenciaper se, lo que está más cerca de la esencia de la cuestión.
Por último, en «El valor intrínseco y la idea de una vida», abordo un problema perteneciente a la teoría general del valor, que va más allá de los límites de la estética como tal, aunque las preocupaciones estéticas sirvan en un momento dado para poner de relieve la naturaleza de la tesis sobre el valor intrínseco a la que finalmente pueda llegarse. Esa tesis hace referencia a laformaque los juicios sobre valor intrínseco que admiten justificación –en líneas generales, lo que es de valor en sí mismo o por sí mismo– deben tomar, o dicho de otro modo, eltipo de cosade la que puede decirse justificadamente que tiene valor intrínseco. La postura aquí defendida, que intenta mediar entre las teorías basadas en el objeto y las basadas en la experiencia de lo que es intrínsecamente valioso, es la de que solo unavida sensible ricaes el único sujeto posible de un juicio justificable sobre el valor intrínseco. Una consecuencia de esta tesis es su desacuerdo con G. E. Moore respecto al posible valor intrínseco de un mundo bello aunque carente de seres dotados de sensibilidad, una célebre fábula presente en susPrincipia Ethica.Pero una consecuencia más importante es sugerir, si es que estoy en lo cierto, una estrecha conexión entre la noción de una vida sentiente rica y la idea misma de valor intrínseco.
Debo dar las gracias a todas las personas siguientes por sus útiles comentarios sobre los ensayos recogidos aquí en las varias etapas de su evolución: Lars-Olaf Ahlberg, José Bermúdez, Paul Boghossian, Malcolm Budd, Noël Carroll, David Chalmers, Ted Cohen, Jean-Pierre Cometti, Jack Copelan, Gregory Currie, David Davies, Stephen Davies, Rafael de Clercq, Sabine Döring, John Doris, Hubert Eiholzer, John Fisher, Berys Gaut, Alessandro Giovannelli, Stan Godlovitch, Mitchel Green, Arto Haapala, Garry Hagberg, Robert Hatten, Peter Lamarque, Keith Lehrer, Paisley Livingston, Mike Martin, Derek Matravers, Fred Maus, Aaron Meskin, Daniel Nathan, Alex Neill, David Novitz, Elisabeth Pacherie, Derek Pereboom, Paul Pietroski, Diane Proudfoot, Aaron Ridley, Mark Rollins, Anthony Savile, Martin Seel, Roger Shiner, Elliot Sober, Robert Stecker, Joseph Tolliver, Saam Triveldi, Kendall Walton, Alicyn Warren, Susan Wolf y Nick Zangwill.
Por último, gracias a Peter Momtchiloff por su ayuda y su ánimo, y a Ludmilla Kolokolova por su cariño y apoyo durante el proceso de realización del libro.
Notas al pie
1Para una visión de esta corriente teórica se invita al lector a consultar J. Levinson (ed.),The Oxford Handbook of Aesthetics(Oxford, Oxford University Press, 2003). Allí también podrá encontrarse una amplia referencia al trabajo fuera de ella.
2De hecho, fue publicado como tal en Francia, bajo el títuloLa musique de film: fiction et narration(Pau, Presses Universitaires de Pau, 1999).
3«Defining Art Historically»,British Journal of Aesthetics19 (179): 232-50, reimpreso enMusic, Art and Metaphysics(Ithaca, Cornell University Press, 1990). A este le siguieron dos ensayos posteriores que exponen y defienden la teoría: «Refinig Art Historically» (1989), reimpreso enMusic, Art and Metaphysics,y «Extending Art Historically» (1993), vuelto a publicar enThe Pleasures of Aesthetics(Ithaca, Cornell University Press, 1996).
4Dos importantes críticas que aparecieron después de la publicación del ensayo, y a las que, por tanto, no pude responder allí, son Nigel Warburton,The Art Question(Londres, Routledge, 2003), cap. 4; y Victor Yelverton Haines, «Recursive Chaos in Defining Art Recursively»,British Journal of Aesthetics44 (2004): 73-83.
5Vid. The Pleasures of Aesthetics.
6Vid. Music, Art and Metaphysics.
7Vid. The Pleasures of Aesthetics.
8Dirigido por el neuropsicólogo Jaak Panksepp.
9«Intention and Interpretation in Literature» y «Messages in Art», ambos enThe Pleasures of Aesthetics.
10Un importante conjunto de obras recientes sobre el tema, del que no se da cuenta aquí es, por ejemplo, Paisley Livingston,Art and Intention(Oxford, Oxford University Press, 2005).
11Vid. Music, Art and Metaphysics.
12Como parece ser el caso, por ejemplo, de propiedades como ser nauseabundo o repugnante.
IArte
1La irreducible historicidad del concepto de arte*
I. INTRODUCCIÓN
Defiendo que nuestro concepto actual de arte esmínimamente histó-ricoen el sentido siguiente: que algo sea o no arte depende ineludiblemente de lo que ha sido considerado arte en el pasado. En otras palabras, creo que la historia del arte está implicada lógicamente en el modo en el que opera el propio concepto de arte, y que cierta parte de esa historia está implicada, ya sea de manera opaca o transparente, en la apelación de artisticidad que toda obra realiza1. Frente a ello, conceptos como «cuadrado», «rojo», «cerdo», «montaña» y otros por el estilo no son, obviamente, históricos en ese sentido: si se aplican o no a algo no parece depender de la misma manera de aquello a lo que se aplicó en el pasado; y para usarlos de modo correcto no se necesita recurrir a la historia particular de su aplicación correcta.
Lo esencial de la concepción histórico-intencional del arte que defiendo es esto: algo es arte si y solo si fue ideado o proyectado para ser considerado en conjunto como es o fue considerada correctamente alguna forma de arte anterior. Como es evidente, mi concepción atribuye esencialmente al arte la propiedad de historicidad mínima apuntada anteriormente2. En este breve ensayo renunciaré a defender el tipo de definición completa de arte que me inclino a respaldar, y que he intentado desarrollar en tres ensayos previos3. Tampoco haré demasiado caso a ciertas cuestiones relacionadas con la suficiencia de una condición histórico-intencional de cara a definir la artisticidad4, y otras referentes a la necesidad del componente intencional en ella5, para así poder centrarme en la necesidad, de un tipo u otro, del componente histórico.
Mi ambición en el recorrido que me propongo llevar a cabo es, por tanto, modesta. Pretendo solo dos cosas. La primera es subrayar la necesidad de la dimensión histórica a la hora de dar cuenta de modo válido de la artisticidad. La segunda consiste en esbozar algunas respuestas a ciertas objeciones que han sido planteadas recientemente a la concepción histó-rico-intencional del arte, la mayor parte de las cuales desafían la insistencia en el elemento histórico ineludible propio de tal concepción. Además, al tiempo que subrayo el carácter histórico del concepto de arte, espero mostrar cómo ciertas consideraciones de carácter no historicista llevadas a cabo por algunos teóricos, por ejemplo, los afines a las tesis institucionalistas o funcionalistas, que parecen ser relevantes en ciertos ejemplos de artisticidad, proporcionan, por el contrario, una razón fundamental o de apoyo para sostener la esencia histórica que propongo.
II. OBJECIONES Y RÉPLICAS
Paso, de este modo, a considerar diversas objeciones presentadas contra la teoría histórico-intencional del arte, ofreciendo las respectivas réplicas.
Objeción sobre la implausibilidad de una definiciónrecursiva del arte6
Algunos teóricos se han opuesto a la definición histórico-intencional del arte con el argumento de que se trata de una definición recursiva, o también de que implica que el arte puede ser definido recursivamente, cosas ambas que para ellos están lejos de ser una conclusión feliz. Pero, estrictamente hablando, la acusación no es correcta. Mi definición básica de arte es cuestión-de-un-paso, tal y como resulta evidente incluso en la reconstrucción que Stecker hace de ella. Lo que yo propongo es que laextensióntotal del concepto de arte en una tradición dada puede ser explicada mediante una definición recursiva, pero no que nuestroconceptopresente de arte haya de ser explicado mediante tal recursión. Dicho de otro modo, es cierto que mi definición implica que la totalidad del arte en una tradición dada tiene unaestructurarecursiva, pero eso no equivale a que yo hayadefinidoel arte recursivamente. Al subrayar que la definición histórico-intencional de arte no es recursiva, estoy rechazando que las nociones deprimer arteyUr-arte, con las que se puede pensar que tales recursiones comienzan, sean componentes de nuestro concepto de arte, y que lo que entendemos por obra de arte ahora sea algo que o es o está relacionado con ejemplos de un primer arte o de Ur-arte. Esto es, por supuesto, para bien, ya que sería implausible mantener que tales nociones son parte de la comprensión ordinaria de lo que es la artisticidad.
Objeción sobre descendientes no deseados de las Ur-artes7
Los antecedentes ancestrales de las actividades artísticas, como las pinturas rituales de las cuevas, también pueden resultar ser antecedentes de prácticas actuales que son claramente no artísticas, como es el caso de lacaza de un ciervo con un rifle de alto calibre. Pero, si ello es así, parece que mi definición entendería estas equivocadamente como arte.
Mi réplica es la siguiente. Aunque es posible concebir esa clase de fallos de la definición, es posible que, en los presuntos casos de este tipo, el vínculo que va desde las actividades del pasado remoto y las de hoy en díanosea precisamente del tipo adecuado, esto es, una invocación-intencional-hacia-el-pasado. En otras palabras, el principio generador de esas otras secuencias, las que comienzan con algún Ur-arte y desembocan en actividades claramente no artísticas, no son probablemente del tipo correcto capaz de generar las cadenas que definen el arte. Habría que examinar muy cuidadosamente una supuesta cadena errónea concreta, una que nos condujera desde un inequívoco Ur-arte a un inequívoco no-arte, para valorar con justicia la fuerza de esta objeción. En cualquier caso, no está claro que tales cadenas superen el examen.
Objeción sobre la obsolescencia de las concepciones de arte
Aquí tenemos una formulación rigurosa de esta clase de objeción, tomada de Noël Carroll:
Levinson supone que algo puede ser arte hoy solo en caso de que confirmealgúntipo de consideración, tratamiento, o modo de apreciación que fue apropiado al menos para algunas obras de arte en el pasado. El problema es que no todo modo de apreciación que fue aplicado a las obras de arte en el pasado está eternamente a nuestra disposición. Algunos de esos modos pueden haber quedado históricamente obsoletos8…
Después Carroll procede a proporcionarnos un contraejemplo concreto, para con ello ilustrar su acusación general. Se trata de un poco instruido cuidador de pollos llamado Jones, alguien sumido en antiguas creencias, que se propone realizar una obra de arte. «En concreto, mata a un montón de pollos en un tiempo récord para con ello propiciar a los dioses. Además, presenta la masacre como una obra de arte: invita a los espectadores a apreciarla, a valorarla, o a considerarla en términos de su efectividad como un medio de ser propicio a los dioses»9. De acuerdo con Carroll, como propiciar a los dioses era una intención presente en ciertas obras de arte del pasado, y puesto que tales obras fueron correctamente apreciadas en términos de esa intención, mi teoría debe reconocerla como una buena consideración de creación artística (para su apreciación comoejemplo de una propiciación de la divinidad. Y debe, por tanto, calificar la acción de Jones como obra de arte, lo cual, dado que Jones no puede ser visto ni como un artista conceptual ni como autor de unaperformance,parece equivocado. «La intención [de Jones] es simplemente la de hacer algo que ha de ser considerado… como un vehículo para propiciar a los dioses, en la que propiciar a los diosesfue una vezuna intención artística reconocida»10.
Ahora bien, la conclusión de Carroll es injustificada. El problema con esta objeción es que confundeuna sola, aislada, consideraciónapropiada para algunas obras de arte del pasado con unconjunto integral, completo de consideracionesapropiado para algunas obras de arte del pasado. Solo siendo intencionalmente ideado para lo último, no para lo primero, es como un objeto adquiere, según mi teoría, el estatus de artístico11. Aunque algunas obras de arte antiguas –por ejemplo, tragedias o templos– fueran ideadas con la intención de ser apreciadas como ejemplos de propiciación a los dioses, no se deriva de ello, desde luego, que fueran ideadas,únicamente, con la intención de ser apreciadas en tal sentido. Sin lugar a dudas, fueron también ideadas para otras consideraciones, incluyendo los aspectos emocionales, formales y simbólicos de tal obra. De aquí que la escena de la matanza de pollos de Jones, al ser ideadasolopara ser apreciada como una instancia de pretender propiciar a los dioses, no constituye un acto ideado para su consideración en el modo el que otras obras de arte del pasado fueron,como un todo,correctamente consideradas12. De modo que la acusación de que la definición falla cuando alude a modos ya obsoletos de considerar el arte falla en sí misma. Y es que los conjuntos totales de consideraciones apropiadas para identificar las obras de arte del pasado nunca se hacen obsoletos, en lo que atañe a su potencial para conceder el derecho de serlo a obras de arte futuras; aunque, por supuesto, puedan dejar de gozar del favor del público o dejen de estar de moda.
Objeción sobre la posible ascensión de obras atractivas,aunque no artísticas, al rango de obras de arte
Debemos admitir que hay casos en los que objetos muy atrayentes, aunque puramente utilitarios, son con posterioridad tratados como obras de arte por alguien o por un grupo, en contra o en ausencia de intención artística alguna por parte de su creador. Pero me gustaría apuntar que es erróneo pensar que tal fenómeno convierta a esos objetos en obras de arte: el público, la audiencia, los consumidores en general no pueden convertir ciertas cosas en arte simplemente tratándolas como tales. Es cierto, en lo referente a objetos estéticamente atrayentes del mundo real de la cultura, como recipientes, cuchillos, máscaras, cortinas, alfombras, etc., que resulta muy poco plausible que algunos de ellos hayan sido ideados o concebidos de manera puramente utilitaria. Por tanto, cuando los exhibimos en museos no es necesario decir que estamos transformando o alterando su estatus, sino simplemente reconociendo el carácter cuasi artístico que ya tienen, al menos en parte, en tanto que creaciones. Por otra parte, es posible que algunos de esos objetos, por ejemplo, los utilizados en rituales mágicos, pensados para invocar a los espíritus o intentar manipular las fuerzas de la naturaleza, realmente no se adecúen a los fondos habituales de un museo de arte, dada la idea constitutiva original de sus creadores, por muy interesantes desde el punto de vista histórico, o por muy avanzados desde el punto de vista artístico, que puedan parecer.
En todo caso, al menos podemos decir al respecto que esos ejemplos de obras generalmente consideradas como artísticas, que carecen del tipo apropiado de ideación intencional por parte de sus creadores, son bastante discutibles como contraejemplos decisivos frente a una concepción histórico-intencional de la artisticidad.
Objeción sobre el confuso estatus del primer arte13
¿Qué asegura al primer arte su estatus como un arte tal que es verdaderamente arte desde un principio y que, por tanto, es capaz de servir como anclaje a esa cadena de obras de arte que, según las teorías históricas, abarca desde el primer arte hasta el presente? Stephen Davies plantea la dificultad del siguiente modo: «El primer arte debe ser ya arte en el tiempo en que obras de segunda generación se convierten en arte, pues de 30otra manera esas obras no serían arte como resultado de estar en la relación apropiada que definiría el arte respecto a ese primer arte»14. Así lascosas, la teoría histórico-intencional parece no poder proporcionar una respuesta aceptable, ya que el primer arte no está, por definición, relacionado con ningún primer arte anterior de la manera crucial en que la teoría propone la relación histórico-intencional propia de la creación artística.
Ya he intentado en otro lugar proporcionar soluciones a este problema, algunas de las cuales, debo admitirlo, no son válidas15. La respuesta que ofrezco ahora es que el primer arte es, sin duda, arte en el momento de su producción, pero lo es en un sentido algo diferente, o por una razón ligeramente distinta, que lo es el arte subsiguiente16. Es obvio que el primer arte de una tradición dada se apoya en un Ur-arte (el último no-arte progenitor de obras de arte en esa tradición) en una relación parecida a la que mantiene el segundo arte con el primero, y a la que el arte subsiguiente mantiene con el arte que lo precede. La relación en cuestión es, en líneas generales, la de ser concebido para ser tratado o considerado del mismo modo en que los objetos anteriores fueron apropiadamente tratados o considerados. Pero, puesto que los objetos de Ur-arte no son arte, este no puede ser descrito unívocamente como una ideación proyectada con el fin de ser considerado del modo en que elarteanterior fue a su vez considerado apropiadamente. Sigue existiendo una diferencia irreducible entre Ur-arte y primer arte, aparte de la mera precedencia temporal, diferencia que consiste en el hecho de que, mientras tanto para las obras de Ur-arte como de primer arte hay ciertas consideraciones o tratamientos que son apropiados para ambas, solo las últimas sonideadaspara su consideración o tratamientodel modo en que las primeras son apropiadamente consideradas o tratadas. Aunque tanto los productos del Ur-arte como del primer arte sean artefactos, cuyas identidades están dirigidas por intenciones, la intencionalidad que hace al primer arte precisamentearteindiscutiblemente se refiere a cosas y actividades anteriores, cosa que no sucede con la intencionalidad que hace delUr-arteprecisamente Ur-arte.
En cualquier caso, si hemos de englobar tanto al primer arte como al último, parece que necesitamos una definición más desarrollada de lo que es arte; y, además, ha de ser una definición disyuntiva en su forma. Sería que algo es arte si y solo si o bien (a) satisface la definición básica o (b) es un ejemplo de primer arte, es decir, una de esas «cosas» de las que cualquier otro arte, que satisfaga la definición básica, provenga.
Objeción sobre el antropocentrismo17
Es posible que los antiguos habitantes de Marte, activos en tiempos remotos, pudieran haber creado arte, aunque sus artefactos no hubieran estado relacionados intencionalmente con obras de arte humanasprecedentes, tal y como la teoría que defiendo requiere. Supongamos, en ese caso, que respondemos liberalizando la teoría de modo que pueda permitirse que un objeto sea arte en virtud de estar relacionado intencionalmente del modo correcto con obrasposteriorespertenecientes al arte humano. Con ello la situación no mejoraría mucho. Damos por sentado que la liberalización de la teoría implicaría que los marcianos no podrían habersabidoque sus artefactos fueran arte hasta que los seres humanos llegaran miles de años después, lo que parece antiintuitivo. La objeción concluye, por tanto, que la teoría histórico-intencional no daría cuenta del concepto de arte en general, ya que considera «algo que es contingente… [en concreto, la realización histórica concreta del arte]… como algo esencial para el mismo»18.
Ejemplos de este tipo, que dirigen nuestra atención sobre obras de arte y prácticas artísticas posibles que preceden a la historia entera de la humanidad, parecen exigir, sin duda, ciertas modificaciones de la definición histórico-intencional tal y como fue originalmente propuesta. Y es que, claramente, aquellas serían obras de arte que carecerían de conexiones intencionales –incluso opacas a sus creadores– con anteriores obras de arte humanas19, dada la hipótesis de que esas obras no existieran. En cualquier caso, la liberalización que propongo para afrontar el problema no esla que me he aventurado a sugerir más arriba, de que las obras en cuestión son arte por mantener las relaciones intencionales correctas con posteriores obras de arte humanas. Más bien, lo que defiendo es que podemos con toda justicia considerar que tales obras han sido producidas por los marcianos para ser arte en virtud de (a) proceder de la práctica reflexiva de elaborar e idear tales objetos para ser considerados similares a los de nuestra propia práctica artística, o de (b) haber sido ideadas y creadas para gozar de ciertas consideraciones reconocidas en la evolución contingente de nuestra propia historia del arte, o bien de (c) la conjunción de (a) y (b)20. En tal sentido, podríamos etiquetar la tesis liberalizada como teoría histórico-intencionalextendida.
¿Y qué hay del argumento sobre el conocimiento, que se aplica tanto a la teoría extendida como a la original? Parece que hay dos cuestiones distintas. Primera, ¿podríanesos artistas marcianos haber sabido que estaban, a la luz de nuestra teoría, haciendo arte?; segunda, dado que podríannohaberlo sabido, ¿es esto inaceptablemente contraintuitivo?
La respuesta a la primera pregunta es complicada. Tenemos ciertas cosas que esos marcianos, al tiempo que creaban arte,podríanhaber sabido: (a) que estaban haciendo «esas» cosas para alcanzar un cierto tipo de consideración o tratamiento; (b) que estaban haciendo esas cosas para que fueran consideradas o tratadas como ciertas cosas hechas por ellos para ser consideradas o tratadas adecuadamente. Tenemos, por otro lado, ciertas cosas que ellos, al tiempo que creaban arte, claramenteno podríanhaber sabido: (c) que estaban haciendo cosas que habrían de ser consideradas o tratadas al aparecer en la tradición de algún arte terrestre futuro; (d) que estaban haciendo cosas que habrían de ser consideradas o tratadas como ciertas cosas antiguas realizadas por ellos al igual que el arte de la Tierra se relaciona típicamente con el arte que le precede en la misma Tierra. Pero parece que es (c) o (d) lo que ellos deberían haber sabido para saber que estaban creando arte, si es que seguimos la teoría histórico-intencional extendida. De tal modo, ellos podrían, sin duda, no haber sabido que estaban creando arte, según nuestro concepto actual, aunque lo que la teoría extendida dijera de ello fuera correcto. Es decir, ellos podrían no haber sabido que sus meros objetos eran arte en el específicosentido reflexivohistórico plenoque identifico ahora como nuestro; aunque,podrían, por supuesto, haber sabido que lo que ellos creaban era *arte*, donde *arte* es algún predecesor no histórico de nuestro concepto actual de arte, que ha sido en mayor o menor medida adecuado para las creaciones artísticas de nuestra cultura anteriores a comienzos del siglo veinte.
Y ahora la respuesta a la segunda cuestión: ¿hasta qué punto es contraintuitivo? Propiamente hablando, no mucho21. Lo que acabamos de ver es que esos marcianos podrían no haber sabido que sus objetos eranartetal y como lo entendemos ahora, es decir, arte en el sentidoreflexivohistórico-actual específicoen que defiendo que el nuestro lo es en la actualidad. Pero como también hemos visto, ellos pueden, en virtud de su conocimiento de (a), haber sabido perfectamente que lo que practicaban era *arte*; en otras palabras: podrían haber sabido que estaban haciendo arte en un sentido basado-en-la-forma-y-función sin más no equivalente al sentido con el que operamos en el presente.
Otra versión más reciente de la objeción sobre el antropocentrismo de las teorías históricas del arte es como sigue: «Su tesis de una conexión histórico-artística no es suficientemente predictiva: podría haber objetos artísticos que fueran identificables como tales, pero que no estuvieran en ninguna relación histórico-artística significativa con ningún objeto de nuestro arte»22. Pero no se trata de que una tradición de creación de objetos deba yaestaren una relación histórico-artística relevante con algo perteneciente a nuestra tradición artística para que así pueda constituir una tradición de creación artística, sino, más bien, de que podemos decir que si a algo que está fuera de nuestra tradición artística puede ser incluido bajo nuestro concepto de arte, es porque podemosrelacionarlode manera correcta con nuestra tradición artística y, en particular, con las consideraciones normativas que han emergido en ella como un hecho contingente.
Consideremos finalmente una pregunta deliberadamente exagerada: ¿pudo haber arte hace un millón de años, en un planeta de la constelación de Bitelchús, si la historia humana no hubiera ocurrido jamás? Pues… sí y no. La respuesta es negativa, creo, si se entiende el arte en el sentido específico actual, condicionado por la historia que tiene en este momento, a comienzos del siglo veintiuno. La respuesta es afirmativa, pienso, si se habla únicamente de objetos creados de ciertas maneras, para ciertos tipos de recepción, todos ellos definidos intrínsecamente. Pero eso, aunquepuede que haya servido alguna vez como nuestro propio concepto de arte, y quizá tan recientemente como hace un siglo, ahora ya no sirve más.
Objeción sobre la multiplicidad de tradiciones artísticas23
Esta objeción, planteada en origen por Stephen Davies, ha sido formulada de manera precisa por Robert Stecker:
Davis admite que las definiciones históricas del arte explican cómo algo es una obra de arte relacionándolo con una tradición dada. De todos modos, mantiene que tales definiciones estarán incompletas «hasta que se ofrezca un criterio para distinguir las tradiciones artísticas de otros procesos o prácticas culturales continuados a lo largo de la historia». Si hay diferentes tradiciones artísticas, y si algo es una obra de arte solo en relación con alguna de esas tradiciones, entonces la explicación de por qué algo es una obra de arte no estará completa sin ninguna definición de lo que convierte a algo en tradición artística24.
Y esta es la clave, en palabras del propio Davies: «Una definición que caracterice la creación artística como algo relativo al mundo del arte, y que permita la existencia de mundos del arte autónomos, debe explicar cómo los mundos del arte lo son de un mismo tipo. Se hace necesario una formulación clara de lo que hace, de los diversos mundos del arte, precisamentemundos del arte»25.
Como resultado, Davies concede la posibilidad de extender la definición histórica de arte de modo que cubra el arte no-occidental, puesto que puede decirse qué es lo que convierte a una práctica concreta de ideación de un objeto, caracterizada por la invocación intencional retroactiva a sus predecesores, en una prácticaartística, y no otra cosa. Davies sugiere que esto ha de hacerse reconociendo el carácter esencial que los intereses y consideracionesestéticos,al menos en sus estadios iniciales, tienen en cualquier práctica que pueda ser tenida en cuenta como artística, sin importar cuánto puede haber divergido de sus raíces estéticas originales.
Esta es una propuesta viable en relación a lo que, al examinar las tradiciones artísticas conocidas, hace de ellas tradicionesartísticasy no tradiciones históricas en su esencia, pero de algún otro tipo de creación. Pero mientras Davies defiende los orígenes necesariamente estéticos de cualquier tradición que haya de ser reconocida como artística como un hechoincuestionable,al que se llega después de reflexionar tanto sobre la ubicuidad del arte en la cultura humana como en la universalidad de los intereses estéticos en los comienzos de las tradiciones artísticas, yo preferiría historizar aún más y, por tanto, hacer más contingente el papel de la estética a la hora de caracterizar las prácticas artísticas.
Lo que yo quiero decir es que sí, posiblemente algo que pudiéramos reconocer como mundo del arte o práctica artística exhibiría siempre preocupaciones estéticas, al menos en sus orígenes, pero eso es porque laspreocupaciones estéticas surgieron y persistieron fundamentalmente durante miles de años en la tradición occidental de la creación artística.En otras palabras, no es ni un extraño accidente ni una verdad conceptual que algo que reconocemos como práctica artística haya llevado consigo el cultivo y la atención dispensadas por la humanidad hacia los rasgos estéticos de la cosas; se trata solo de que esas son las preocupaciones que fueron originalmente y durante años dominantes de modo incuestionable en lo que conocemos sin pensar comonuestrapráctica del arte.
Objeción sobre la posible semántica bidimensional del término «arte»26
Gregory Currie ha defendido que si el arte ha de ser entendido como un concepto histórico en sentido relevante, es decir, donde «la auténtica identidad de nuestro concepto de arte dependa de la historia»27, entonces habrá de existir un concepto (a) «que sea nuestro concepto actual», (b) «donde el hecho de que sea nuestro concepto dependa de alguna cuestión histórica contingente», (c) donde, si la historia hubiera sido diferente, algún otro concepto o conceptos de arte podrían haber sido el nuestro, (d) donde haya «algún concepto global que los reúna a todos», mostrando así que «todos son, sin duda, conceptos de arte». Después Currie mantiene que esta es la estructura conceptual que exhiben los conceptos de clases naturales, como «agua», y que, igualmente, el de «arte», si ha de ser histórico, debe exhibir la misma característica general de los conceptos de clases naturales, aunque por ello no se defienda que el arte sea una clase natural.
Esa característica general de la que hablamos, tal y como demuestra el análisis que Putnam hace de «agua», sugiere una semántica de dos dimensiones, en la que el significado de un término depende de dos cosas:una noción cualitativa, puramente observable, como la demateria acuosa(es decir, que parece agua), en el caso de «agua»; y ciertos hechos contingentes sobre lo que en un mundo dado constituye la materia en cuestión, hechos como, en el caso de «agua» y en nuestro mundo real, que la materia acuosa que percibimos es H2O, óxido de hidrógeno.
De este modo, si lo aplicamos a «arte», este análisis sostendría que si «arte» ha de ser similar desde un punto de vista histórico, debe haber un concepto cualitativo, puramente observable, global, decosa artística, y luego ciertos hechos contingentes sobre qué cosas realmente «caen» bajo ese concepto en un mundo dado, para que, de ese modo, el significado de «arte» pueda ser fijado en ese mundo. Pero si ello es así, no podemos eludir un concepto observable decosa artística–el concepto cuya existencia se presupone en el posible carácter de doble dimensión del concepto dearte–y, concluye la objeción, no hay razón para pensar que el concepto dearteque usamos actualmente no sea sino el decosa artística, socavando así la razón fundamental para un análisis histórico de artisticidad.
En el fondo, creo que esta crítica de Currie yerra en su objetivo, al entender la teoría histórico-intencional del arte como una tesis sobre la dependencia del concepto de arte de otras hipotéticas historias del arteen otros mundos posibles, mientras que la verdadera tesis es la que defiende que el concepto de arte es tal, quelo que puede ser arte en un momento dadoen un mundo concreto, depende lógicamente delo que es ya arte en ese tiempo y ese mundo,ya que la creación artística implica, como mínimo, la intencionalidad de un agente en relación con un objeto que se propone al conjunto total del arte ya existente. En otras palabras, lo que se defiende es la dependencia de laextensión posiblede «arte en un tiempo t» de laextensión efectivade «arte anterior a un tiempo t», pero no la dependencia de nuestroconceptoactual de arte respecto a la línea concreta de la historia del arte. Por lo que yo alcanzo a entender, la teoría histórico-intencional de la artisticidad no está comprometida con la tesis de que nuestroconceptopresente, minimalista e intencional de arte habría sido diferente si la historia del arte concreta hubiera sido diferente. Sobre el concepto de arte con el cual mi teoría efectivamente trabaja, hay que decir que, si es histórico en la manera en que yo lo entiendo, no es diferente en diferentes mundos posibles. Se trata más bien de que, en cualquier mundo, el concepto que identifica una práctica que puede contar como arte en un tiempo t depende de lo que, de manera contingente, ya cuenta como arte antes de t.
La variación en la posible extensión de «arte» de un mundo a otro ocasionada por las contingencias de lo que ya ha caído bajo el nombre «arte» en un tiempo dado, a la que la teoría histórico-intencional debe atención, no me parece un buen modelo para la teoría de la doble dimensión del significado propia de las clases naturales aludida por Currie, que implica una naturaleza subyacente a la que de modo implícito se hace referencia. Sugiero que el concepto de arte es distinto en su estructura al de agua.
Observemos más de cerca la diferencia entreaguayarte.En el caso deagua, si asumimos las tesis de Putnam sobre las clases naturales, cuando tenemos en cuenta otros mundos posibles donde la gente tiene, digámoslo así, la misma idea básica de agua que tenemos nosotros (es decir, «materia acuosa»),nosotros