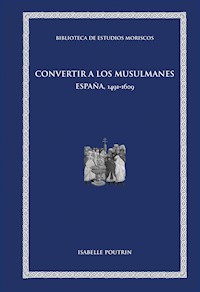
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Estudios Moriscos
- Sprache: Spanisch
¿Por qué los musulmanes fueron empujados a recibir el bautismo cuando bien se sabía que no creían en Jesucristo? ¿Por qué sus descendientes, los moriscos, fueron expulsados después de tantos esfuerzos para alejarlos del islam? La historiografía, desde los años setenta, solía centrarse en la percepción de los moriscos, víctimas de la conversión forzada; en este libro se analiza la conversión de los musulmanes de España al catolicismo partiendo de los propios conceptos de las autoridades cristianas. Remontándose hasta la conversión forzada de los judíos por el rey Sisebuto en el siglo VII, pasando por los mayores teólogos y canonistas medievales y por los historiadores de los bautismos en Granada y Valencia, se exploran las «reglas del juego» que regían entonces el bautismo y la expulsión de las minorías y se muestra cómo se aplicaron en España entre la rendición de Granada y la decisión de 1609. Se pone en evidencia que, en las relaciones entre los barones y los letrados, competían varias concepciones de lo que significaba «forzar» y del poder de los monarcas sobre las conciencias de sus súbditos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 821
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Convertir a los musulmanesEspaña,1491-1609
BIBLIOTECA DE ESTUDIOS MORISCOS
12
Convertir a los musulmanes
España, 1491-1609
Isabelle Poutrin
Traducción de Nerea Martínez Junquero
UNIVERSITAT DE VALÈNCIAUNIVERSIDAD DE GRANADAUNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Colección dirigida por:
FRANCISCO SÁNCHEZ-MONTES GONZÁLEZ (Universidad de Granada)MANUEL LOMAS CORTÉS (Universitat de València)ALBERTO MONTANER FRUTOS (Universidad de Zaragoza)
© Isabelle Poutrin, 2020
© De la presente edición: Universitat de València, 2020© De la traducción: Nerea Martínez Junquero, 2020
Publicacions de la Universitat de Valènciahttp://[email protected]
Editorial Universidad de Granada
http://www.editorialugr.com
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza
http://wzar.unizar.es/spub
Imagen de la cubierta:
Bautismo de las moriscas, Capilla Real de Granada
Diseño de la colección: Vicent Olmos
Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera
Maquetación: Inmaculada Mesa
Corrección: Xavier Llopis
ISBN: 978-84-9134-658-6
Edición digital
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
PRIMERA PARTELAS CONVERSIONES(1491-1526)
GRANADA DEVUELTA A CRISTO
LOS AÑAFILES DEL CARDENAL CISNEROS
SANGRE, AGUA BENDITA Y LÁGRIMAS
BAUTISMOS FORZADOS, PERO VÁLIDOS
«MEDIANTE AMENAZAS Y TERRORES»
SEGUNDA PARTEEL TIEMPO DE LAS DUDAS(1526-1609)
TIEMPO PARA ERRADICAR EL ISLAM
VOCES CRÍTICAS
LOS TEÓLOGOS Y LOS INFIELES
LA URGENCIA DE UNA SOLUCIÓN
EL CASTIGO DE LOS OBSTINADOS
CONCLUSIÓN
BIBLIOGRAFÍA
Introducción
Entre septiembre de 1609 y abril de 1614, en torno a trescientos mil moriscos fueron expulsados de los reinos de España a África del Norte y Francia, zona de paso hacia varios países donde los exiliados se dispersaron. Se trata de la última de las grandes expulsiones de minorías que se haya efectuado en Europa occidental, hasta la época contemporánea, donde se hicieron otros nuevos desplazamientos masivos de población sobre criterios étnicos o nacionales. Con la partida de los moriscos, arrancados de su tierra natal y abandonados a los peligros del viaje y, después, a las adversidades de la instalación en países desconocidos, se borraba prácticamente el rastro de las conquistas musulmanas en la ribera norte del Mediterráneo, una historia que había empezado a principios del siglo VIII. Así, la expulsión puso un punto final a la última empresa de cristianización colectiva que se haya llevado a cabo en el Viejo Mundo, la conversión de los musulmanes de España.
Los moriscos, descendientes de los musulmanes que se habían quedado en la península Ibérica tras la Reconquista, formaban una población cuyo perfil es difícil de definir.1 Para la Iglesia, eran cristianos por el bautismo: en dos etapas, en 1502 en la Corona de Castilla, y en 1525-1526 en la Corona de Aragón, los musulmanes habían sido golpeados por decretos de expulsión que les empujaban a la conversión. Pero hasta el final, se consideró a los moriscos como «nuevos cristianos», convertidos solamente en el exterior, y siempre sospechosos de transmitir a sus hijos su apego al islam. Las autoridades reconocían además una nación morisca, una identidad de grupo que no se basaba ni en un origen étnico o geográfico ni en una adhesión religiosa, sino en una historia común: la de los bautismos colectivos a los que se había sometido la primera generación de estos descendientes de musulmanes, la historia de su resistencia obstinada a la sociedad cristiana que, de manera contradictoria, quería borrar el rastro de la cultura islámica mientras mantenía a los convertidos en una posición marginal.
En 1609, la decisión de Felipe III fue acogida en España con un concierto de elogios: el rey, poniéndose al nivel de sus gloriosos antepasados, aseguraba el triunfo de la fe católica y garantizaba la seguridad de sus Estados por medio de la expulsión de los traidores en potencia. La conmemoración del evento en 2009 dio lugar a una serie de coloquios de historiadores en España, Francia, Túnez y Marruecos, pero también a debates sobre el tema del arrepentimiento de España por la expulsión de los moriscos a cuatro siglos de distancia, y a preguntas apasionadas sobre la cuestión morisca. Esto remite directamente a la definición de la identidad de España, forjada (¿en qué medida?) en la confrontación con sus vecinos musulmanes. La masa de trabajos dedicados a los moriscos, realizados por investigadores de sectores muy diversos, evidencia la importancia de un tema que, sin embargo, más allá de las fronteras españolas apenas llega al gran público.
Los historiadores han estado interesados en la historia de los moriscos desde mediados del siglo XIX –liberales contra conservadores–, y a partir de 1950, las investigaciones han hecho surgir una masa de nuevos conocimientos sobre esta minoría «vilipendiada, pero no olvidada».2 Las relaciones conflictivas entre moriscos y cristianos han sido durante mucho tiempo el centro de la atención, sobre todo porque la mayor parte de las fuentes provienen de las autoridades cristianas, en gran medida de la Inquisición. Recientemente, el estudio de la literatura aljamiada, la utilización de los archivos notariales y una relectura de las fuentes inquisitoriales han permitido conocer mejor las sociedades moriscas. De las relaciones entre moriscos y cristianos, el interés se ha desplazado hacia el tema de la cultura y de la identidad morisca. Numerosos trabajos ponen en evidencia la lenta integración de los moriscos en la sociedad cristiana durante el siglo XVI, evolución que no se había percibido en aquel momento.3
En España, los moriscos fueron considerados desde puntos de vista formados esencialmente por las distintas corrientes históricas a partir del siglo XIX. Ajenos a la esencia eterna de la nación, tanto por las características de su raza como por su vinculación con la fe musulmana, los moriscos no podían coexistir pacíficamente con los cristianos, y su expulsión estaba inscrita en la lógica del enfrentamiento de las civilizaciones: tal es el punto de vista hispanocéntrico y católico «tradicional», formulado principalmente por Manuel Danvila y Collado y por Pascual Boronat y Barrachina en torno al siglo XIX.4 En la actualidad, un sector de opinión presente en los medios de comunicación, pero que creo minoritario en el mundo académico, comparte este punto de vista. Por el contrario, una gran parte de los historiadores de las últimas décadas ha recogido la herencia de los polemistas y de los historiadores protestantes del siglo XIX, especialmente de Henry Charles Lea, uno de los grandes fundadores de los estudios moriscos con su obra clásica The Moriscos of Spain.5 Se ha insistido en la intolerancia del poder católico que, con el pretexto de la integración por medio del bautismo, hizo de los moriscos una minoría discriminada, explotada por señores cínicos, vigilada por un clero insuficiente y reprimida por una Inquisición fanática. Se ha mostrado también el impacto de la limpieza de sangre, noción creada para evitar la ascensión social de los nuevos cristianos del judaísmo, y que fue un obstáculo importante para la igualdad de condiciones que, en principio, el bautismo aseguraba entre todos los cristianos.6 De este modo, los moriscos aparecen como las víctimas del menosprecio, de las discriminaciones y del racismo de los cristianos.7 La analogía entre los moriscos y las poblaciones que fueron sometidas al régimen de la explotación colonial, en los años 1970, se sitúa en esta línea de interpretación.8
Cualificar la acción de la Iglesia respecto a los moriscos no es algo fácil. La represión inquisitorial y la intransigencia de los obispos parecen, hoy en día, estar en contradicción con los propios principios del cristianismo. «Lo que allí se ventilaba era, en último término, si una sociedad “cristiana” iba o no a guiarse por sus mismas reglas de juego»,9 afirma Francisco Márquez Villanueva, sugiriendo que estas normas cristianas deberían de ser muy diferentes de las prácticas de exclusión infligidas a los moriscos por la sociedad dominante. A pesar del riesgo de caer en el anacronismo, los historiadores usan con frecuencia las nociones de tolerancia e intolerancia para calificar la actitud de la sociedad española respecto a las minorías religiosas.10 Es evidente que la tolerancia no era la mejor virtud de una España en la que la coexistencia con el Otro (extranjero, infiel, hereje), cuando este no era rechazado, le garantizaba siempre una posición de inferioridad;11 en la que la superioridad absoluta de la fe católica sobre las otras creencias (o «sectas», según el vocabulario de la época) no se cuestionaba; en la que la apostasía (la afiliación a un grupo religioso «enemigo», que era vista como una deserción) era considerada un crimen, y donde se pensaba que Dios había confiado a los españoles la misión de defender la fe contra sus enemigos del exterior (los «infieles») y del interior (los herejes).
Interpretar las relaciones entre moriscos y cristianos en términos de tolerancia e intolerancia equivale a proyectar en el pasado los valores de las sociedades democráticas contemporáneas. De hecho, estas nociones son el resultado de una construcción indisociable de la modernidad europea. La tolerancia emergió cuando resultó que no siempre se puede suprimir a las minorías adversas y que, por tanto, hay que decidirse a aceptarlas: se trataba, por tanto, de una concesión, consecuencia de una relación de fuerzas desventajosa, y no de un valor positivo, como bien se comprobó, por ejemplo, en la Francia de las Guerras de Religión. Esta tolerancia se forjó luego, en el Siglo de las Luces, en el combate contra el fanatismo y la superstición, y se convirtió en una virtud social que se asocia a la indulgencia respecto a las opiniones del prójimo. Actualmente, esta noción incita a la aceptación de la diversidad religiosa y cultural en los Estados secularizados.12 Por lo tanto, usar las nociones de tolerancia e intolerancia como un marco interpretativo impide entender plenamente la lógica de las decisiones que tomaron las autoridades, en particular las dos decisiones capitales: la conversión forzada de los musulmanes y posteriormente la expulsión de los moriscos. ¿Por qué se convirtió a los musulmanes cuando era evidente que no tenían fe en Cristo? ¿Por qué se expulsó a los moriscos, cuando se les había bautizado, tras tantos esfuerzos por convertirlos? La intolerancia de los cristianos y el prejuicio de limpieza de sangre no terminan de explicar estas contradicciones. Por otro lado, los historiadores propusieron explicaciones externas, principalmente económicas, a estas decisiones: la conversión de los musulmanes permitía mantener a esta población en el territorio; la expulsión de los moriscos era un medio para apropiarse de sus bienes. Una vez más, no hay que descartar estas explicaciones, pero no parecen suficientes.
Así pues, este libro propone salir de la interpretación de las relaciones entre moriscos y cristianos en términos de tolerancia e intolerancia. Se trata de entender las «reglas de juego», según las cuales las autoridades (la Iglesia, la Corona) intentaron integrar a los musulmanes en la comunidad cristiana a través de la conversión, antes de eliminarlos por medio de la expulsión. Estas reglas provienen ante todo del derecho canónico que organiza el funcionamiento interno de la Iglesia, así como su relación con el exterior. A menudo, olvidamos que las grandes religiones monoteístas no se limitan a una teología, a una moral, a rituales. Interpretando los textos sagrados desde una perspectiva jurídica, los clérigos, durante generaciones, han elaborado reglas que delimitan las fronteras de lo permitido y lo prohibido, de lo que es válido o no –normas sutiles que, en la época moderna, penetraban los derechos civiles, daban lugar a debate, y cuya aplicación en diversos contextos podía resultar problemática. De este modo, si separamos la historia de las sociedades cristianas de la estructura jurídica que ha permitido a la Iglesia perdurar durante siglos, nos topamos con muchos callejones sin salida. No es infrecuente considerar el derecho canónico como una reliquia medieval que la Reforma protestante y el absolutismo de los papas de la Reforma católica han rendido obsoleta; pero estas rupturas no han abolido, en los países católicos, las categorías que distribuyen a los individuos entre grupos jerarquizados (cristianos, infieles, herejes) ni las normas antiguas que regían las relaciones entre ellos.
La conversión de los musulmanes de España debe entenderse dentro de este marco normativo. Se daba por evidente que todo individuo pertenecía a una comunidad de fe, a una «ley» (lo que, hoy, llamamos religión). «Recibir la fe», es decir, ser bautizado suponía cambiar de situación jurídica, introducirse en el régimen de la «ley cristiana», según la expresión de la época, y entrar en una comunidad sumisa a las normas internas de la Iglesia. La conversión se concebía como un cambio de jurisdicción, y no solamente ni necesariamente como una iluminación del alma. La analogía entre bautismo y nacionalidad es esclarecedora: igual que no es necesario amar a Francia para tener la nacionalidad (pero la adhesión a los valores de la República puede facilitar la integración del ciudadano recientemente naturalizado), tampoco era necesario tener fe para recibir el bautismo (pero la fe condicionaba en gran medida el éxito de la conversión). Por consiguiente, era necesario «vivir en cristiano», ya que la Iglesia creía que las convicciones internas del individuo eran cristianas si mostraba una conducta acorde con los mandamientos y los preceptos que esta enseñaba. El derecho de la Iglesia establecía las condiciones de validez del bautismo según criterios rigurosos que, como veremos, daban lugar al uso de la fuerza en ciertas condiciones.
Uso de la fuerza, porque esta conversión al cristianismo que afectó a comunidades enteras tuvo lugar en situaciones de conflictos políticos y tensiones sociales. La conversión resultó de los miedos que estos conflictos generaron en los musulmanes, de las amenazas y presiones ejercidas por los cristianos y, por último, de la ruda alternativa formulada por los decretos de expulsión. Si la naturaleza y el grado de la fuerza empleada se sitúa, como se mostrará, en el centro de la noción de conversión forzada, es evidente que la conversión de los musulmanes fue ante todo un cambio de condición jurídica, por medio de bautismos que fueron consentidos en gran parte en el marco comunitario de las aljamas, y celebrados de manera colectiva. No fue un proceso espiritual mediante el cual, individualmente, los musulmanes habrían elegido rechazar el islam para unirse a la fe en Cristo. La definición clásica de la conversión como «la reorientación del alma de un individuo» no es pertinente para nuestro estudio.13
La conversión forzada ocupa un lugar central en este libro. Por ello, no se sitúa únicamente entre los estudios moriscos, que solo abordaron este tema tímidamente, sino también entre los trabajos sobre las políticas de conversión en la Europa católica. Es más, se inscribe en una corriente muy actual de investigaciones sobre la conversión de los individuos y pueblos y, en general, sobre el uso de la fuerza en la religión.14 Por tanto, este libro no es una historia general de los musulmanes y moriscos de España; aquí el lector no encontrará una presentación sobre las creencias o las condiciones de vida de los moriscos, sino que encontrará un intento de explicación sobre cómo se concibió y se discutió la conversión al cristianismo, durante los primeros bautismos y posteriormente.
En conjunto, este libro adopta un plan cronológico, ya que esta historia constituye una tragedia en tres actos.15 La primera parte, intitulada «Las conversiones», lleva al lector al terreno, para entender el comportamiento de los diferentes actores, cristianos y musulmanes, el peso de la violencia y el lugar de la negociación en el proceso de conversión de los musulmanes. La investigación articula la situación local y las decisiones políticas tomadas por los monarcas en dos escenarios distintos, primero en Granada y después en el reino de Valencia. El último capítulo rompe con el análisis de los acontecimientos, para situarlos en la larga historia de las relaciones entre la Iglesia y los infieles. El tratado que el inquisidor Fernando de Loazes redactó en 1525 para demostrar la validez del bautismo de los mudéjares de Valencia ofrece una vía de acceso a la doctrina de la Iglesia sobre las conversiones forzadas, doctrina que fue forjada y aplicada primero con los judíos, durante el milenio que transcurrió entre la persecución de los judíos de la Hispania visigoda por el rey Sisebuto, a principios del siglo VII, y la de los judíos de Portugal por parte de Manuel I en 1496.
Volviendo al terreno español y al hilo de los sucesos, la segunda parte, «El tiempo de las dudas», se centra en las consecuencias de la conversión inicial. Las dudas, en el sentido técnico del término, eran cuestiones que se planteaban los doctores (teólogos y juristas), pero aquí la palabra se aplica a las élites más generalmente. Se estudia la manera en que las autoridades cristianas concibieron la conversión, cuando se tomó consciencia, entre 1540 y 1580, del carácter forzado de los bautismos y que se alzaron protestas contra el uso de la fuerza. Estas protestas las formularon tanto los moriscos como los señores de vasallos moriscos, así como los historiadores, que buscaron a los responsables del fracaso de la conversión de Granada, y los teólogos, que prosiguieron el debate medieval sobre la conversión de los infieles. A este debate, la evangelización de los indígenas del Nuevo Mundo y la resistencia de los moriscos daban una nueva actualidad. Los dos últimos capítulos del libro articulan de nuevo el corto tiempo y la larga duración. Se pretende mostrar por qué, durante el período de deliberación entre los años 1580 y 1609, la solución de la expulsión se impuso sobre las propuestas rivales como, en particular, el exterminio de los moriscos o su conversión por métodos brutales. El análisis de la doctrina sobre las expulsiones de minorías religiosas, formada en el siglo XIV, permite poner en evidencia las ventajas de la expulsión a los ojos de los consejeros de Felipe III, así como la estrecha relación entre la expulsión y las condiciones dramáticas de las conversiones iniciales.
Estos cambios de ritmo, que vinculan los terrenos granadino y valenciano y la doctrina de la Iglesia sobre los bautismos forzados, permiten cruzar fuentes que habitualmente no se encuentran. El derecho canónico, la teología y la historiografía de la época proporcionan nuevos enfoques sobre las fuentes institucionales (los informes de obispos e inquisidores, las deliberaciones de consejos reales, las correspondencias de Estado, etcétera) que, tras más de un siglo, constituían la base de los trabajos de los historiadores en cuanto a la política morisca. Para entender los debates sobre esta política y la lógica de las principales decisiones, como las primeras conversiones y la expulsión de 1609, he querido evidenciar el sistema de normas y representaciones específico de las distintas partes, ya que las normas jurídicas, las concepciones teológicas y los precedentes en la historia de la Iglesia les servían como criterio para preconizar, elaborar y evaluar la decisión política. Analizando las prácticas de la conversión forzada, las resistencias de los moriscos y de los señores, así como las reacciones de los obispos y los inquisidores, propongo al lector entrar en el razonamiento, a veces tortuoso, de los juristas y teólogos, y seguir el desarrollo y el uso de algunas nociones importantes: la distinción entre «coacción absoluta» y «coacción condicional» y entre los «verdaderos infieles» y los «infieles que ya han recibido la fe»; la oposición entre los «medios suaves» y los «medios rigurosos» de la conversión, así como la evocación del «muy piadoso Sisebuto» o, por el contrario, de «Sisebuto, piadoso pero sin inteligencia». Este repertorio de expresiones forma un lenguaje al que se abre acceso, particularmente traduciendo las fuentes que había que citar,16 para mostrar las similitudes y los ecos entre los escritos de los doctores y los textos institucionales.
Este libro es el resultado de una incursión de diez años en los estudios moriscos, por lo cual expreso, primero, mi profunda gratitud a Bernard Vincent, Rafael Benítez Sánchez-Blanco, Ricardo García Cárcel, Mercedes García-Arenal, Luis Fernando Bernabé Pons, José María Perceval y Manuel Lomas Cortes, que han inspirado, patrocinado o acompañado, según el caso, este trabajo. Me es grato también recordar la memoria de Marc Venard (1929-2014) quien dirigió mi tesis doctoral sobre la santidad femenina en la España moderna; me dio el ejemplo de cómo se podía profundizar la historia del catolicismo, con rigor y curiosidad, sin pretensiones apologéticas ni procesos retrospectivos. Después de la tesis, durante la década de 1990, cuando el terrorismo islamista extendía su sombra en Argelia y en Francia antes de golpear muchos otros países y en particular España, he querido explorar las raíces de la violencia religiosa, conectando el estudio de las normas religiosas y la historia política y social. Se trata de ver en qué medida estas normas (sobre todos las que se refieren a minorías religiosas, herejes y disidentes, y por otra parte a las mujeres) afectan la estructuración del cuerpo político e influyen en la acción política, en la longue durée y a gran escala. Esta reorientación me llevo à la Facultad de Derecho Canónico del Institut Catholique de Paris, donde los cursos de Franck Roumy fueron indispensables para familiarizarme con las fuentes canónicas medievales. La monarquía católica y, más generalmente, la Europa de la primera modernidad es un terreno que, como bien se sabe, permite reflexionar ampliamente sobre las teorizaciones y la práctica de la violencia religiosa. Después de un primer proyecto sobre la cultura jurídico-teológica del dominico Jaime Bleda, que no llegó a realizarse, y de otro proyecto sobre el papel de los confesores reales en España, que desembocó en varios artículos, me pareció que la conversión de los musulmanes y la expulsión de los moriscos era el tipo mismo de empresas donde el ritmo rápido de la decisión política tenía que articularse con unas normas canónicas establecidas en los siglos anteriores, según modalidades y con efectos que, hasta ahora, no habían llamado la atención de los historiadores. Mi gran sorpresa, al estudiar los múltiples discursos, comentarios y memoriales que generaron estas dos operaciones, fue la estrecha conexión entre conversión y expulsión, las interpretaciones conflictivas de la primera que daban las nuevas claves para entender la segunda.
La financiación del proyecto y de su publicación en las Presses Universitaires de France se debe al Centre de Recherche en Histoire Européenne Comparée (CRHEC) de la Universidad Paris-Est Créteil. La Casa de Velázquez y l’École Française de Rome han facilitado mis jornadas de investigación en Madrid y Roma. La traducción española ha sido financiada por la Agence Nationale de la Recherche, a través del proyecto POCRAM (Pouvoir Politique et Conversion Religieuse, Antiquité-Période Moderne) del que fui investigadora principal de 2014 a 2018.
Antes y después de la publicación de este trabajo en francés, he podido exponer los resultados de esta investigación gracias a José Luis Betrán Moya, Laurey Braguier, Charlotte de Castelnau-L’Estoile, Denis Crouzet, Sylvène Edouard, Christian Grosse, Bernard Heyberger, Jean-Marie Le Gall, Elsa Marmurstejn, José Martínez Millán, Doris Moreno, Eliseo Serrano y Alain Tallon. Los comentarios, discusiones o reseñas de Rafael Benítez Sánchez-Blanco, Emanuele Colombo, Jean-Pierre Dedieu, Mercedes García-Arenal, Isabella Iannuzzi, Vincenzo Lavenia y, last but not least, Nicole Reinhardt me han incitado a revisar algunas afirmaciones de la primera edición, por lo cual el libro en castellano resulta ligeramente diferente de la versión precedente. Las deficiencias que puedan subsistir, por supuesto, son mías.
París, 16 de abril de 2019
1 L. F. Bernabé Pons: Los moriscos. Conflicto, expulsión y diáspora, Madrid, 2009.
2 M. Á. de Bunes: Los moriscos en el pensamiento histórico. Historiografía de un grupo marginado, Madrid, 1983; A. Domínguez Ortiz, y B. Vincent: Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una minoría, Madrid, 1978, p. 9.
3 A estas conclusiones se puede oponer el punto de vista de la islamología, que considera los moriscos como auténticos musulmanes y no como cristianos mal asimilados. M. Epalza: Los moriscos antes y después de la expulsión, Madrid, 1992, p. 36.
4 M. Danvila y Collado: La expulsión de los moriscos españoles. Conferencias pronunciadas en el Ateneo de Madrid, Valencia-Granada-Zaragoza, 2007 [1.ª ed. Madrid 1889]; P. Boronat y Barrachina: Los moriscos españoles y su expulsión, Granada, 1992, 2 vols. [1.ª ed. Valencia 1901]. Para el período anterior a 1970, véase M. Á. de Bunes: Los moriscos; también S. Fanjul: Al-Ándalus contra España: la forja del mito, Madrid, 2001, 2.ª ed.
5 H. Ch. Lea: Los moriscos españoles, su conversión y expulsión, Alicante, 1990 [1.ª ed. Filadelfia 1901]; R. Benítez Sánchez-Blanco: «Estudio preliminar» en H. Ch. Lea: Los moriscos españoles. Su conversión y expulsión, Alicante, 1990, pp. 7-66; Á. Galán Sánchez: Una «visión» de la decadencia española. La historiografía anglosajona sobre mudéjares y moriscos, Málaga, 1991.
6 A. Sicroff: Les controverses des statuts de pureté de sang en Espagne duXVeauXVIIIesiècle, París, 1960; J. Pérez: «La pureté de sang dans l’Espagne du XVIe siècle» en R. Sauzet (coord.): Les frontières religieuses en Europe duXVIeauXVIIesiècle, París, 1992, pp. 109-117; M. Hernández: Cultura y limpieza de sangre en la España moderna. Puritate Sanguinis, Murcia, 1996; M. S. Hering Torres: «“Limpieza de sangre”: ¿racismo en la Edad moderna?», Tiempos modernos, 9, 2003-04, <www.tiemposmodernos.org>.
7 A. L. Cortes Peña: «Mudéjares y moriscos granadinos, una visión dialéctica toleranciaintolerancia» en M. Barrios Aguilera y B. Vincent (coords.): Granada 1492-1992: del Reino de Granada al futuro del mundo mediterráneo, Granada, 1995, pp. 97-114; M. Barrios Aguilera: Granada morisca, la convivencia negada. Historia y textos, Granada, 2002; J. M. Perceval: Todos son uno. Arquetipos, xenofobia y racismo. La imagen del morisco en la Monarquía española durante los siglosXVIyXVII, Almería, 1997; R. Carrasco: Deportados en nombre de Dios. La expulsión de los moriscos: cuarto centenario de una ignominia, Barcelona, 2009.
8 M. García-Arenal: «Últimos estudios sobre moriscos: Estado de la cuestión», Al-Qantara, vol. IV, n.o 1-2, 1983, pp. 105-109.
9 F. Márquez Villanueva: El problema morisco (desde otras laderas), Madrid, 1991, p. 2.
10 L. Valensi: Ces étrangers familiers: musulmans en Europe, XVIe-XVIIIesiècles, París, 2012.
11 Sobre la discusión del concepto de tolerancia aplicado a la historia de la España medieval y moderna, remitimos a J. A. Maravall: «La idea de tolerancia en España (siglos XVI y XVII)», La oposición política bajo los Austrias, Barcelona, 1972; F. García López y J. I. Tellechea Idígoras: Tolerancia y fe católica en España. Actas de la XXVIII Jornadas de teología en León, Salamanca, 30-31 de agosto y 1 de septiembre de 1995, Salamanca, 1996; E. Martínez Ruiz y M. Pi de Pazzis (coords.): Instituciones de la España moderna, 2: Dogmatismo e intolerancia, Madrid, 1997; M. Á. Ladero Quesada: «Las relaciones con los musulmanes en la Baja Edad Media: rechazo, coexistencia, proselitismo», en Cristianos y musulmanes en la península Ibérica: la guerra, la frontera y la convivencia, Ávila, 2009, pp. 13-65.
12 J. Lecler: Histoire de la tolérance au siècle de la Réforme, París, 1994; J. Saada-Gendron: La tolérance, París, 1999.
13 A. Darby Nock: Conversion: The Old and the New in Religion from Alexander the Great to Augustine of Hippo, Oxford, 1933, p. 7.
14 Véase M. Luzzati, M. Olivari y A. Veronese (coords.): Ebrei e cristiani nell’Italia medievale e moderna: conversioni, scambi, contrasti, Roma, 1988; A. Foa y L. Scaraffia (coords.): «Conversi nel Mediterraneo». Dimensioni e problemi della ricerca storica, n.o 2, 1996; M. García-Arenal (coord.): Conversions islamiques: identités religieuses en islam méditerranéen, París, 2002; De mudéjares a moriscos: una conversión forzada, Teruel, 2002; B. Dumézil: Les racines chrétiennes de l’Europe. Conversion et liberté dans les royaumes barbares, Ve-VIIIesiècle, París, 2005; M. Caffiero: Battesimi forzati. Storie de ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi, Roma, 2005; D. Tollet (coord.): La conversion et le politique à l’époque moderne, París, 2005.
15 A. Domínguez Ortiz y B. Vincent: Historia de los moriscos, op. cit.
16 La ortografía ha sido modernizada para mayor claridad. La traducción de los textos en valenciano, en pie de página, se debe a Nerea Martínez Junquero. Las traducciones del latín son mías, salvo indicación contraria.
PRIMERA PARTE
LAS CONVERSIONES(1491-1526)
Granada devuelta a Cristo
LA GUERRA DE GRANADA
Cuando la princesa Isabel, hermanastra del rey de Castilla Enrique IV, se casó en octubre de 1469 con su primo Fernando, heredero de la Corona de Aragón, se abrió un nuevo capítulo de la historia de los musulmanes de España. Entre los compromisos que Fernando había contraído antes del matrimonio para regular el ejercicio conjunto del poder en Castilla, no se olvidó de la reanudación de la guerra contra los musulmanes, aunque fuese una de las últimas cláusulas del contrato: «Nos obligaremos a declarar la guerra a los moros enemigos de la santa fe católica, como han hecho e hicieron los otros católicos reyes predecesores».1 Poco más de diez años después, con el inicio de la conquista del reino de Granada, último Estado musulmán de la península Ibérica, esta promesa debía cumplirse. Posteriormente, se atribuyó la victoria a la tenacidad de Isabel y a la protección divina que se extendía sobre la pareja real. Hernando del Pulgar, cronista de los Reyes Católicos, termina así su elogio de la reina, recordando su papel en la guerra de Granada:
Por la solicitud de esta reina se comenzó, e por su diligencia se continuó la guerra contra los moros, fasta que se ganó todo el reino de Granada. [...] E por la gran constancia de esta reina, e por sus trabajos y diligencias que continuamente fizo en las provisiones, e por las otras fuerzas que con gran fatiga de espíritu puso, dió fin a esta conquista, que movida por la voluntad divina pareció haber comenzado.2
Isabel se subió al trono de Castilla en 1474 y Fernando sucedió a su padre Juan II de Aragón en 1479. En Castilla, Isabel se hizo proclamar reina, apartando a Juana, hija de Enrique IV (pero acusada por los partidarios de Isabel de ser bastarda) y casada con Alfonso V de Portugal, el cual reivindicó el trono en nombre de su mujer. Fernando e Isabel tuvieron que dedicar los primeros años de su reinado a traer la paz a sus Estados y a consolidar su poder.3 Frenaron a las tropas portuguesas que habían entrado en Castilla, e impusieron su autoridad a esa parte de la nobleza que se aprovechaba del mantenimiento de una monarquía débil. Moviéndose sin descanso, los dos soberanos redujeron a los señores más bulliciosos a la obediencia y disminuyeron la influencia de los grandes linajes sobre las decisiones políticas. Para administrar sus Estados, los aún no llamados «Reyes Católicos», sino simplemente «los Reyes», se apoyaron en los letrados, aquellos hombres formados en la universidad y que con frecuencia descendían de la nobleza media. La firma de la paz de Alcáçovas con Portugal, en 1479, concluyó esta primera fase del reinado. La corona de Castilla, que había salido reforzada de un largo período de problemas políticos, estaba disponible para retomar la reconquista.
En esta época, España era la única región de Europa occidental en la que subsistía un Estado musulmán, vestigio de la rápida expansión del islam en los dos siglos siguientes a la muerte de Mahoma. Los musulmanes habían llegado a la península en el año 711, con ocasión de las luchas internas en la monarquía visigoda. La muerte del último rey visigodo, Rodrigo, en la batalla de Guadalete contra la armada arabobereber de Tariq, el gobernador de Tánger, precipitó la caída de este reino cristiano que se consideraba el sucesor del Imperio romano. La mayor parte de la península pasó a estar bajo la dominación musulmana y formó un conjunto conocido con el nombre de al-Ándalus. En las regiones montañosas de Galicia, León y Asturias, subsistieron territorios cristianos que, con bastante rapidez, formaron el reino de Oviedo-León. Como consecuencia de la expansión de este núcleo original, que se tenía por el heredero principal de la monarquía visigoda, y de su unión definitiva con el reino de Castilla bajo las órdenes de Fernando III, se formó el reino de Castilla y León en 1230. Al mismo tiempo se formaron otras entidades políticas: el reino de Navarra, a caballo entre los Pirineos, el reino de Aragón y el condado de Barcelona, que formaron posteriormente la Corona de Aragón.4
En al-Ándalus, el período de poder militar y de esplendor cultural encarnado en la dinastía Omeya durante los siglos VIII y IX fue seguido de un debilitamiento. Según parece, fue durante este período (hacia mitad del siglo X) cuando el islam se convirtió en la religión mayoritaria, debido a la conversión de muchos mozárabes, cristianos que vivían bajo el dominio musulmán. Todavía se debaten los factores de esta islamización: si, por un lado, la atracción de la cultura arabomusulmana pudo llegar a las élites, por otro lado, la conversión permitía escapar a las vejaciones del estatuto de dhimmi (protegido) y adoptar el de muwallad o muladí (convertido), que seguía siendo inferior al de los musulmanes de origen árabe o bereber.5 Muchos mozárabes emigraron hacia los reinos del norte. Tras la abolición del califato Omeya en 1031, al-Ándalus se fragmentó en una treintena de pequeños reinos centrados en sus respectivas capitales, como Toledo, Sevilla, Valencia y Granada. Los reinos cristianos se sentían suficientemente poderosos para planear la recuperación de la antigua Hispania. A pesar del refuerzo que los feroces bereberes almorávides aportaron a los reyes musulmanes en 1086 y posteriormente los almohades en 1145, la Reconquista consiguió avances bastante rápidos, desde la toma de Toledo en 1085 hasta la batalla de Las Navas de Tolosa, ganada por Alfonso VIII de Castilla en 1212. Esta victoria abrió el valle del Guadalquivir a los cristianos. Estos avanzaron a lo largo de la costa atlántica, y el reino de Portugal fijó sus fronteras mayoritariamente a finales del siglo XIII; conquistaron también la costa mediterránea, principalmente Valencia y las islas Baleares, que hicieron crecer la Corona de Aragón.
La conquista fue una acción colectiva liderada en gran medida por los reyes de Castilla, pero que no condujo a la unificación de los reinos cristianos. Más bien al contrario, los reyes de Portugal, Castilla, Navarra, y Aragón, se opusieron en una serie de conflictos entre los siglos XIII y XV. Mientras tanto, en Castilla, una nobleza poderosa desafiaba a la autoridad de los monarcas. Fue así como, a mediados del siglo XIII, el al-Ándalus se pudo extender por el reino de Granada fundado por Muhammad ibn Nasr, sobre un territorio que abarcaba desde el estrecho de Gibraltar hasta el sur de Murcia.6 Este reino era el vasallo de Castilla, lo que le obligaba a pagar un tributo anual y a enviar soldados, pero los reyes nazaríes pensaban conservar su autonomía de facto. La frontera se mantuvo en una zona específica, donde las relaciones comerciales entre las poblaciones locales durante las treguas se alternaban regularmente con las incursiones militares, la destrucción de las culturas y la captura de los habitantes.7 El reino de Granada estaba protegido por sus montañas y su red de fortificaciones, pero los castellanos aprovecharon las conspiraciones de palacio que debilitaban a los nazaríes para emprender campañas de conquista, como la de Gibraltar de 1462. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XV, la existencia de este Estado era una singularidad cargada de amenazas para los vecinos cristianos, siendo que el islam había sido erradicado de Sicilia en el siglo XIII, y la costa norte del Mediterráneo ya no había vuelto a ver a los musulmanes (a los que llamaban sarracenos), más que en los piratas que venían a saquear las costas.
La reanudación de la Reconquista fue ante todo una respuesta al avance de los otomanos en el Mediterráneo. El sultán Mehmet II se había apoderado de Constantinopla en 1453 y, a partir de ese momento, nada parecía poder detener su progresión, sobre todo porque los príncipes cristianos daban prioridad a sus guerras mutuas.8 Cuando se concluyó una tregua con Venecia, el único poder de Italia capaz de combatirlo, Mehmet II volvió al ataque. En la primavera de 1480 sus fuerzas habían asediado Rodas, fortaleza de los caballeros Hospitalarios, quienes habían detenido el asalto de los turcos a finales de julio. Ese mismo verano, una escuadra turca había desembarcado en la ciudad de Otranto, en el reino de Nápoles, en la entrada del mar Adriático. Los turcos habían masacrado a parte de los habitantes, reducido a esclavitud a los otros y destruido las iglesias.9 Fernando había enviado una flota para ayudar a las fuerzas del rey de Nápoles Ferrante, su primo, y las galeras del papa. La muerte del sultán el año siguiente suspendió los proyectos de conquista otomanos y Ferrante pudo reconquistar Otranto.10 Pero el avance de los otomanos sembraba el terror en Roma y la inquietud en España. La conquista del emirato de Granada parecía necesaria para cerrar el Mediterráneo occidental, y proteger los Estados de la Corona de Aragón y de Italia. Esta prioridad estratégica también cuadraba con la misión de defensa de la fe cristiana que era la de los Reyes.
La guerra de Granada fue también el resultado de muchos años de abusos fronterizos. Cronistas e historiadores coinciden en considerar que, en un principio, no fue más que una respuesta puntual a los ataques del rey de Granada en la frontera, que violaban las treguas alcanzadas con Castilla, aprovechándose de las dificultades por las que pasaban los Reyes. Tras el fin de la tregua en 1481, Muley Hacén tomó la ciudad de Zahara, en el noroeste de Ronda. Fue entonces cuando Diego de Merlo, gobernador militar de Sevilla, y Rodrigo Ponce de León, marqués de Cádiz, se adentraron intrépidamente en pleno territorio enemigo y tomaron Alhama, proeza que fue considerada el inicio de la guerra. Pero anteriormente, en los años 1470-1480, a pesar de la tregua, la frontera conocía una violencia endémica. Para los granadinos, la toma de Zahara podía pasar por una operación de represalias. El conflicto tomó enseguida un nuevo cariz. Los Reyes se acogieron a la oportunidad de librar una guerra a la que estaban incitados tanto por la situación geopolítica de la cristiandad, como por su visión religiosa de la historia del mundo en general, y de España en particular.
La conquista comenzó improvisadamente por la toma de Alhama en febrero de 1482. Adoptó progresivamente el aspecto de una guerra moderna, dirigida por soberanos que fueron capaces de movilizar durante más de diez años los recursos de sus Estados, en hombres y dinero.11 Se mantuvo a ritmo constante a partir de 1484, con asedios difíciles, empleando una costosa artillería. Las luchas de poder que dividían a los nazaríes, en las cuales Boabdil (el hijo del rey Muley Hacén) combatió contra su padre y, posteriormente, contra su tío con el apoyo de los Reyes, contribuyeron a la descomposición del emirato. La última fase del conflicto, 1489-1491, estuvo ocupada por las negociaciones entre los Reyes, que asediaban Granada desde el campamento de Santa Fe, y Boabdil, quien se había comprometido a devolver la ciudad, pero aplazó su capitulación a noviembre de 1491. Finalmente, el 2 de enero de 1492, Fernando e Isabel recibieron las llaves de Granada de manos de Boabdil. Según los entusiastas relatos de los cronistas, los estandartes de Santiago y de Castilla se desplegaron sobre la torre más alta de la Alhambra y los centenares de cautivos que habían sido liberados se unieron a los Reyes, a los nobles principales, a los prelados, a los cleros y a los hombres de armas para el canto del Te Deum laudamus. La guerra había terminado. La monarquía cristiana estaba restaurada sobre la antigua Hispania.
UNA RECONQUISTA
Para entender la actitud de Fernando e Isabel respecto a los vencidos del reino de Granada en los años 1491-1499, hay que partir de sus propias convicciones: la guerra que se terminaba era una guerra justa, porque se había hecho para defender a la fe cristiana y de acuerdo con los derechos históricos de los reyes cristianos sobre el territorio de Hispania. Además, era deseable y legítimo tratar de conducir a los musulmanes y otros infieles a entrar en la Iglesia por medio del bautismo. Aquí, como en los otros países de la cristiandad latina, la reflexión sobre el gobierno, el derecho y la moral se apoyaba en la autoridad de los textos sagrados y la enseñanza de la Iglesia. El pensamiento político era inseparable del derecho y de la teología, dos disciplinas que estaban íntimamente ligadas.
En estos ámbitos, la tradición de la Iglesia se construyó asociando la recopilación y el comentario de las fuentes jurídicas y teológicas, con un movimiento de aceleración a partir del siglo XII. Una fuente esencial del derecho canónico era el Decreto, la gran compilación compuesta en Bolonia por el maestro Graciano en 1140, obra que reúne extractos de los escritos de los padres de la Iglesia, en particular de san Agustín, así como decisiones de los papas y los concilios, clasificados por temas. A esto se agregaba el Liber extra o Decretales, compilación de las decisiones pontificales realizada por el dominico catalán Raimundo de Peñafort y promulgada por Gregorio IX en 1234. Estas colecciones se enriquecieron con libros suplementarios: la compilación de decretales pontificales aprobada por Bonifacio VIII en 1298 y conocida con el nombre de Liber Sextus, así como las Clementinas, constituciones del papa Clemente V que fueron recogidas en 1317, y las Extravagantes. En 1582, el papa Gregorio XIII publicará estos libros juntos bajo el título de Corpus juris canonici, manifestando con esta edición que la Iglesia católica continuaba inscribiéndose en el ordenamiento jurídico heredado de los siglos XII y XIII.12 La reflexión política se basaba también en la herencia del derecho romano, recogido en las compilaciones realizadas bajo la orden del emperador Justiniano en el siglo VI, en particular el Código y el Digesto. En las universidades, los profesores basaban su enseñanza en la lectura, la explicación literal y el comentario de estos libros, siguiendo el orden de las partes, «títulos» (capítulos) y cánones (breves textos que formaban las unidades básicas) de cada compilación. Los estudiantes podían obtener los dos doctorados, en derecho civil y en derecho canónico.13 Al lado de los comentarios escolásticos de las grandes compilaciones jurídicas, una extensa literatura de consejo político sobre los deberes del príncipe (un término general que designaba la autoridad política) se había puesto en auge en los siglos XIV y XV.
La teología también trataba ampliamente los asuntos políticos, ya que estaban vinculados al orden divino y a la salvación de los reyes y de los pueblos. Hasta el siglo XVI, el Libro de las sentencias del maestro parisino Pedro Lombardo, escrito a mediados del siglo XII, fue el más utilizado en la docencia, pero la Suma teológica del dominico Tomás de Aquino, compuesta un siglo más tarde, llegó a superar las Sentencias como referencia de mayor importancia para los teólogos, porque integraba en una estructura coherente tanto la metafísica como la moral y la política.14 Hasta el final del Renacimiento, estos textos fueron la base de la reflexión sobre las condiciones y las modalidades de la guerra justa.
En la cristiandad latina, en efecto, era necesario justificar el uso de la fuerza, concretamente la fuerza militar. Tanto los consejeros que rodeaban a los monarcas cristianos como los historiadores que narraban sus hazañas se esforzaban en mostrar que sus decisiones estaban de acuerdo con la visión cristiana del bien. Se trataba de la salvación de los Reyes, responsables ante Dios de los actos que cometían en el ejercicio del poder. Justificar del uso de la fuerza militar era posible porque, aunque la doctrina del Evangelio rechazaba el uso de la violencia, la Iglesia había cambiado de punto de vista tras la conversión del Imperio romano al cristianismo.15 No se condenaba a la guerra, pero debía ser enmarcada en algunas condiciones. Según los escritos de san Agustín compilados en la segunda parte del Decreto de Graciano,16 la guerra justa se caracterizaba por su función de reparar las injusticias, lo que concordaba con el derecho romano según el cual «es lícito rechazar la fuerza por la fuerza».17 Asimismo, la guerra justa debía ser declarada por la autoridad legítima y conducida sin móvil de intereses personales. Posteriormente, Tomás de Aquino retomó la condición de la autoridad legítima: el príncipe puede lícitamente utilizar las armas tanto contra aquellos que perturban el orden interno como contra los enemigos externos; el motivo de la guerra debe ser justo, como lo ha definido san Agustín; la intención del que hace la guerra debe ser correcta, es decir, debe aspirar a hacer el bien o a evitar el mal.18
Con anterioridad al inicio de las cruzadas de Oriente, la guerra contra los musulmanes en España había sido considerada como una iniciativa justa y santa. A partir de los años 1060, el papa Alejandro II acordó el perdón de sus pecados a aquellos que habían decidido rendirse en España para luchar contra los sarracenos. En otro texto, Alejandro II explicaba por qué era justo combatir contra los musulmanes, siendo que no había ninguna razón para librar la guerra contra los judíos:
Hay una diferencia evidente entre los judíos y los sarracenos. Contra estos, que persiguen a los cristianos y les echan de sus ciudades y de sus tierras, es justo pelear; mientras aquellos están para servir en todos los países.19
El papa comunicaba así que la diferencia de religión en sí no era una causa de guerra justa y que no convenía luchar contra los infieles a menos que fuesen los agresores del cristianismo. Este texto, el canon Dispar que Graciano introdujo en el Decreto, contribuyó a legitimar la guerra contra los musulmanes. El papa Inocencio IV (cuyo comentario de las Decretales, escrito hacia 1243, conservó una gran autoridad al menos hasta el siglo XVI) retomó la cuestión de la guerra contra los sarracenos en un pasaje dedicado a los bautismos forzados:
Entonces, no se debe incitar a hacer la guerra contra los sarracenos para que se hagan cristianos pero, si invaden las tierras de los cristianos o si ocupan sus tierras, o si atacan a los cristianos agresivamente, se puede hacerles la guerra, tanto de parte de la Iglesia como de parte de los príncipes cuya tierra o cuyos vasallos han sido agredidos.20
Estas ideas se aplicaron en la conquista del reino de Granada. De esta forma, en el Doctrinal de los príncipes que ofreció en 1475 al rey de Aragón, y partiendo de la distinción entre judíos y sarracenos enunciada en el canon Dispar, Diego de Valera planteó la siguiente cuestión: si los infieles musulmanes y judíos son nuestros prójimos y en este sentido, según el mandamiento de Cristo, debemos amarlos como a nosotros mismos, ¿por qué está permitido hacer la guerra contra unos y no contra otros? Valera estaba de acuerdo con Inocencio IV sobre la actitud hacia los musulmanes y enunciaba dos razones por las que luchar contra ellos: bloquear su avance y recuperar los territorios perdidos:
¿Por qué se da lugar que a los moros se haga guerra e non a los judíos, pues [...] así los judíos como los moros son infieles? A cuál se puede responder que la guerra se fase o debe hacer a los moros, porque, según la muchedumbre y poder grande suyo, si guerra no se les hiciese, podrían en tanto crecer que subyugasen la cristiandad. [...] Así, en tal propósito debemos hacer guerra a los moros porque no puedan dañar los cristianos, y con tal intención debemos procurar de ganar sus bienes y tierras, porque allí donde ahora es Dios blasfemado, allí sea temido, adorado y servido.
La segunda intención debe ser por les quitar y substraer los mantenimientos y cosas suyas, que, con tal propósito, son hechas justamente nuestras, la cual no sería de aquellos que han por principal la ganancia que en la guerra de los moros se ha; los cuales así son tenidos a la restitución, como si de cristianos los robasen –salvo si guerra hiciesen por mandato del príncipe, porque en tal caso todo lo que ganasen sería justamente suyo, e a cargo del príncipe quedaría si hubo derecha intención en la guerra o no.21
Diego de Valera repite la doctrina de la guerra justa en sus principales elementos: la intención correcta, las causas legítimas y la orden del príncipe. Y, subrayando que la invasión musulmana había profanado las tierras en las que el culto cristiano se había practicado en otros tiempos, le añade otro motivo: la islamización del espacio, así como la de las poblaciones, es una gran ofensa a Dios. En consecuencia, la guerra contra los musulmanes debe procurar recuperar los territorios perdidos y detener el avance de los enemigos de la fe. Estas reflexiones suenan como un llamamiento a la reanudación de la conquista de Granada. Su alcance era más amplio que el solo caso de España, dado que se basaba en el derecho canónico que estaba en vigor en toda la cristiandad latina y que, en estos años, la amenaza otomana afectaba a gran parte de Europa. Mientras Valera componía el Doctrinal de los príncipes, los otomanos eliminaron los últimos emporios genoveses en el mar Negro, echaron a los venecianos de la isla de Eubea, invadieron Crimea, Bosnia y Albania, y devastaron las costas dálmatas.
Durante la guerra de Granada, cuando la mayor parte del emirato había sido conquistada, los granadinos enviaron una petición de socorro al sultán mameluco Qaitbey, que reinaba en Egipto y Siria, y sobre los lugares sagrados del islam. Según el relato del cronista Fernando del Pulgar, los granadinos se lamentaban de la cruel guerra librada por los cristianos, mostrando que «[los Reyes] los habían lanzado fuera de sus casas y tierras que ellos y sus antepasados largos tiempos habían poseído».22 Suplicaron al sultán que les ayudara a recuperar su territorio y que, si él no podía actuar directamente, «escribiese [al rey y a la reina] para que los dejasen estar en sus ciudades y villas y tierras libremente, según que estos estuvieron ellos y sus antepasados de largos tiempos a esta parte».23 Qaitbey, por mediación de los franciscanos de Jerusalén, se dirigió entonces al rey de Nápoles para entrar en contacto con Fernando e Isabel. Estos recibieron la carta del sultán mientras asediaban Baza en julio de 1489.24 Según Pulgar, el «Gran Sudán» protestó contra la conquista y la captura de los musulmanes por los castellanos, destacando que él mismo autorizaba a los cristianos que habitaban en su imperio a conservar su religión, sus bienes y su libertad. Qaitbey advirtió de que si la guerra no cesaba y si la situación anterior no se restablecía, «a él sería forzado de tratar a los Cristianos de su señorío en la manera que el Rey y la Reyna de Castilla trataban a los Moros que eran de su ley y estaban so su amparo».25 El principal argumento por parte de los musulmanes era la antigüedad de la presencia islámica en Granada. El estatuto de protección del que se beneficiaban los cristianos en territorio musulmán parecía exigir una reciprocidad por parte de los cristianos –protección de los dhimmis que, como lo demuestra la amenaza final del sultán, podía levantarse en función de las circunstancias.
Fernando e Isabel respondieron a esta argumentación con una carta dirigida al rey de Nápoles (o al papa, en la versión de Pulgar) e indirectamente al sultán mameluco.26 Pulgar, que en ese momento se encontraba ante los Reyes y tuvo acceso a esas cartas, dejó para la posterioridad la postura oficial. En primer lugar, los Reyes denegaban a los musulmanes de Granada la legítima posesión de su territorio. La antigüedad de la invasión no eliminaba la usurpación que era, a sus ojos, la raíz de la presencia islámica en España. Ellos, por su parte, continuaban con la lucha empezada desde los días siguientes a la conquista musulmana, para la recuperación de su tierra. Los Reyes repetían el discurso plurisecular por el que los reyes de León, y posteriormente los de Castilla, revindicaban la herencia hispanovisigoda. Estaban convencidos de ser los descendientes de los visigodos:
Qué bien sabía su santidad, y era notorio por todo el mundo, que las Españas en los tiempos antiguos fueron poseídas por los Reyes sus progenitores; y que si los Moros poseían ahora en España aquella tierra del reino de Granada, aquella posesión era tiranía y no jurídica: y que por excusar esta tiranía, los Reyes sus progenitores de Castilla y de León, con quien confina aquel reino, siempre pugnaron por restituirlo a su señorío, según que antes había sido.27
El argumento de los derechos históricos de los reyes cristianos sobre el territorio de Hispania –derechos basados en la continuidad dinástica entre los visigodos y los Trastámara– era la mayor justificación de la guerra. Posteriormente, en agosto de 1501, Pedro Mártir de Anglería, un humanista milanés cercano a Fernando, enviado en misión diplomática a Egipto, planteó el mismo argumento ante el sultán Qansuh al-Ghuri. Mártir, en su discurso al sultán, se remontó al origen de la guerra: los hechos ocurridos en el siglo VIII en la España visigoda. El conde don Julián, para vengar el deshonor que el rey Rodrigo había infligido a su hija, había llamado al rey musulmán Miramolín, que había venido de Mauritania (África del Norte) a la Bética con una fuerte armada. La invasión musulmana, por tanto, fue causada por la culpa del rey Rodrigo y la felonía de su vasallo. Sometidos por los invasores a una ocupación cruel y a conversiones forzadas bajo amenaza de muerte, los cristianos se refugiaron en las montañas y comenzaron a atacar a los invasores. Los Reyes actuales eran los sucesores de este combate. Este relato del embajador del rey Fernando (relato cuyos elementos novelescos estaban considerados como verídicos en esta época) muestra dos objetivos de la guerra: la restauración de una monarquía sinónima de libertad política y la preservación de una identidad religiosa amenazada por las exacciones de los invasores.28
El segundo argumento presentado por los Reyes, según Fernando del Pulgar, era que Castilla había sido agredida, lo que autorizaba la aplicación del principio de legítima defensa:
Otrosí le escribieron, que allende de tener los Moros tiránicamente esta tierra de Granada, habían hecho y hacían guerra continua a los Cristianos sus súbditos y naturales, que moraban en las ciudades, y villas, y tierras que confinan con aquel reino de Granada; y habían pugnado por tomar, y tomaban cuanto podían las ciudades, y villas, y castillos, y fortalezas que son en su señorío, y robaban ganados, y tomaban de ellas cautivos, y hacían guerra cruel a todas las partes de los Cristianos que son en sus comarcas. Lo cual veía bien su santidad que no era sufrir, y que les era necesario cobrar lo suyo guerreando, y defender a los suyos resistiendo.29
La guerra de Granada era una guerra justa, de acuerdo con la doctrina formulada por san Agustín y santo Tomás, ya que los príncipes legítimos, Fernando e Isabel, la habían emprendido con la intención de corregir las culpas cometidas hacia Dios y recuperar el territorio de sus antepasados. Pero, además, la conquista del último Estado musulmán de la península podía ser considerada como la realización parcial de un propósito mayor: la victoria de la fe cristiana sobre los paganos y los infieles.
CONVERTIR A LOS INFIELES
En aquella época, para muchos cristianos, eruditos o no, la unificación del mundo bajo una sola fe no podía tardar mucho tiempo. Para entender su impaciencia, hay que recordar que creían vivir en el centro de un universo creado por Dios en el espacio de seis días, hace cinco mil años y algunos siglos, y en el cual toda la historia se organiza según el plan divino. La tierra es ante todo el lugar donde se ha encarnado el Hijo de Dios para la salvación de la humanidad. Este mundo está destinado a una desaparición inminente. Pronto vendrá una época de revueltas y de calamidades bajo el reinado del Anticristo, quien será abatido por un redentor o monarca universal. Este redentor instaurará un milenio de paz y de harmonía, después el Anticristo volverá, hasta el retorno definitivo de Cristo y el Juicio Final. Estas creencias milenaristas inspiraban todo tipo de discursos político-religiosos dentro y fuera de la Iglesia.30 La gente del pueblo encontraba en el milenio de paz la esperanza de un mundo que no fuese sometido a la dominación de los poderosos, es decir, la inversión del orden político vigente. Los monarcas también se basaban en estas profecías, esta vez para dar a su poder un prestigio sobrenatural y para adaptarlas según las necesidades de su propaganda. El papado se esforzaba en evitar cualquier datación exacta del fin de los tiempos. Para todos, pobres o poderosos, la única salvación posible era la de Cristo, en el seno de la Iglesia.31 Sin embargo, la persistencia de la infidelidad religiosa les parecía un obstáculo para el retorno del Redentor. Para que el milenio de paz suceda, los judíos y los musulmanes debían abrazar la fe cristiana. La profecía de Isaías, según la cual la conversión del resto del pueblo de Israel era el preludio necesario para el fin de los tiempos, se entendía en sentido general, englobando a todos los infieles.32
Los judíos, considerados responsables de la muerte de Jesús y obstinados en el error, estaban, a pesar de todo, dotados de una función positiva en la historia de la humanidad: el Hijo de Dios se había encarnado entre ellos. Si eran los testigos de la Antigua Alianza y si, como tales, debían sobrevivir hasta su conversión final, no era necesario hacerlos desaparecer.33 Saber si se les debía tolerar en los países cristianos era otro asunto. Los siglos XIII-XV
estuvieron marcados por crecientes restricciones y medidas de expulsión.34 El teólogo franciscano Juan Duns Escoto, quien en 1290 fue testigo de la expulsión de los judíos de Inglaterra por Eduardo I, en su comentario del cuarto libro de las Sentencias se mostró partidario de la unificación religiosa de la sociedad:
Digo que [los judíos] se convertirán en número tan reducido, y tan tarde, que no importa que todos los judíos del mundo entero puedan persistir tanto tiempo en su ley, porque el provecho que sacará la Iglesia en esto, es poco. Entonces, sería suficiente que algunos de ellos, unos pocos, tengan la permisión de observar su ley encerrados en una isla, para que se cumpla la profecía de Isaías.35
Esta propuesta radical se quedó aislada, pero la doctrina del «Doctor sutil» sobre las conversiones forzadas parece haber influido mucho a la política de los soberanos a finales del siglo XV, especialmente en España y Portugal. Duns Escoto atribuye al poder político un importante protagonismo en la conversión de los infieles, no únicamente la de los niños, sino también la de los adultos. Admite que los bautismos obtenidos «mediante amenazas y terrores» no conducen a una fe sincera, pero está convencido de que, con una educación apropiada, los descendientes de los conversos podrán ser buenos cristianos:
Además, creo que [el príncipe cristiano] actuaría religiosamente, forzando a los mismos padres [de los niños judíos] con amenazas y terrores a recibir el bautismo, y a conservarlo después de haberlo recibido. Porque, aunque estos no sean verdaderos fieles en su corazón, sin embargo, es un mal menor que no puedan observar su ley ilícita impunemente, cuando antes la observaban libremente. Asimismo, sus hijos, si reciben la debida educación, serán verdaderos fieles en la tercera o a la cuarta generación.36
A finales del siglo XV, las ideas milenaristas y el antijudaísmo se combinaron, difundidos por la predicación de las órdenes mendicantes (sobre todo de los franciscanos y los dominicanos, quienes gozaban de una gran popularidad). Aunque la opinión de Duns Escoto seguía siendo minoritaria y discutida entre los teólogos, sus ideas encontraron un relevo, por ejemplo, en Gabriel Biel, profesor de la universidad de Tubinga en el Wurtemberg, uno de los importantes teólogos de este período.37 En España, el franciscano Alonso de Espina, en su libro Fortaleza de la fe contra los judíos, los sarracenos y los otros enemigos de la fe cristiana publicado en latín en 1470, mostró como la fe cristiana, fortaleza asediada, sufría los ataques de cuatro cohortes de enemigos: los herejes, los judíos, los musulmanes y las fuerzas demoníacas. Espina, denunciando las fechorías de unos y otros, prepara las armas para vencerlos. Pone como ejemplo las expulsiones de los judíos de Francia e Inglaterra y recoge la recomendación de Duns Escoto sobre la conversión forzada de los judíos, adultos y niños, sin mencionar la doctrina contraria.38 Anuncia la destrucción de las fuerzas demoníacas después de las batallas finales que seguirán al advenimiento de Cristo.
La eliminación del islam y la reducción del judaísmo parecían estar inscritas en el desarrollo histórico del cristianismo. El austero franciscano Francisco Jiménez de Cisneros, confesor de la reina Isabel y arzobispo de Toledo, encarna esta línea de influencia escotista, en la cual la conversión de los infieles aparece como un desafío al que hay que responder de inmediato, misión que Dios ha confiado a los príncipes cristianos. Para los Reyes, la unificación de España en la fe cristiana estaba al llegar.39





























