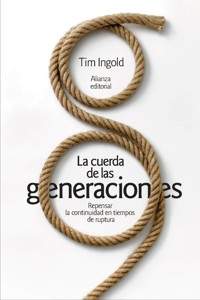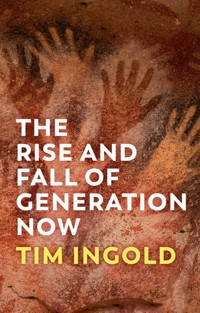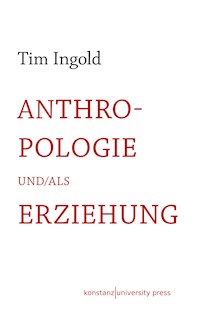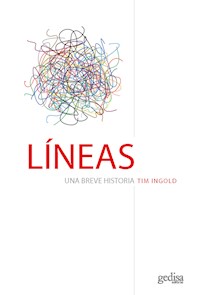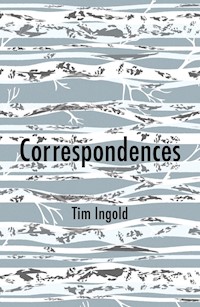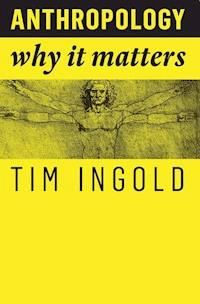Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Vivimos en un mundo donde hay más seres que los humanos. Para que la vida pueda prosperar, debemos prestar atención a las señales que nos lanza este mundo, y responder con sensibilidad, juicio y esmero. Eso es lo que significa corresponder: unir nuestras vidas a las de los seres, materias y elementos con quienes, y con los cuales, vivimos sobre la faz de la Tierra. En su obra más personal, el antropólogo Tim Ingold escribe cartas a bosques, océanos, cielos, monumentos y obras de arte. En todas sus correspondencias hace un llamamiento a que se restituyan las palabras escritas a mano al mismo tiempo que elabora una reflexión profunda sobre la pérdida de la capacidad de escritura introducida por las nuevas tecnologías. Sus 27 misivas nos interpelan como las cartas de un viejo amigo que reflexiona sobre las diversas maneras de considerar el mundo que nos rodea, la relación entre el arte y la vida, o la actividad misma de la escritura. En esta época de crisis medioambiental, cuando parece que las palabras no bastan, Ingold nos enseña cómo la práctica de la correspondencia nos puede ayudar a recuperar nuestra afinidad con una Tierra afligida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CORRESPONDENCIAS
Tim Ingold
Otros títulos de la colección
Líneas
Tim Ingold
Las leyes de la interfaz
Carlos A. Scolari
La sociedad de la desmesura
Rubén D. Gualtero
Estupidocracia
Marcos Eguiguren Huerta
La risa nos hará libres
Antonella Ottai
Las leyes de la simplicidad
John Maeda
La infancia de los dictadores
Véronique Chalmet
Humanidades digitales
Dominique Vinck
CORRESPONDENCIAS
Cartas al paisaje, la naturaleza y la tierra
Tim Ingold
Traducido del inglés:Correspondences, Tim Ingold, Polity Press, 2021.
© Tim Ingold, 2021.
Este libro se publica por acuerdo con Polity Press Ltd., Cambridge.
© De la traducción del inglés: Xavier Gaillard Pla
© De la imagen de cubierta: Benjamin Grillon
Montaje de cubierta: Juan Pablo Venditti
Corrección: Beatriz García Alonso
Primera edición:octubre de 2022, Barcelona
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
©Editorial Gedisa, S.A.
www.gedisa.com
Preimpresión:Moelmo, SCP
www.moelmo.com
eISBN:978-84-18914-82-9
Queda prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma.
Índice
Prefacio y Agradecimientos
Invitación
Cartas desde el corazón
Digitalización y pérdida
Más que humanos
Ser y devenir
Un derroche de conocimiento
El rigor de los amateurs
La vía del arte
Historias de los bosques
Introducción
En algún lugar de Carelia del Norte...
Oscuridad total y lumbre
En la sombra del ser árbol
Cuerpo
Sombra
Tacto
Tiempo
Arte
Ta, Da, Ça!
Brollar, escalar, planear, caer
Introducción
La saliva espumosa de un caballo
El lamento del alpinista
Acerca del vuelo
Sonidos de nieve
Esconderse bajo tierra
Introducción
Piedra, papel, tijeras
Ad coelum
¿Estamos a flote?
Refugio
Haciendo tiempo
Las edades de la Tierra
Introducción
Los elementos de la buenaventura
Vida de una piedra
El muelle
Acerca de la extinción
Tres breves fábulas de autorrefuerzo
Línea, pliegue, hilo
Introducción
Líneas en el paisaje
La chocla y la sombra
Pliegue
Sacar un hilo de paseo
Línea-de-letras y tachón
Por amor a las palabras
Introducción
Palabras para conocer el mundo
En defensa de la escritura a mano
Diabolismo y logofília
Frío acero empavonado
Au revoir
Prefacio y Agradecimientos
Con el paso de los años me he acostumbrado a redactar cartas. Han llenado mi libreta como respuestas sin destinatario a cosas que me he ido encontrando y han suscitado mi curiosidad. Estas cosas, sin embargo, nunca dejaron de carcomerme la mente, ni tampoco yo dejé de reflexionar sobre ellas. Es como si hubiéramos entablado una especie de correspondencia. En este libro, presento una colección de este tipo de peculiares correspondencias. Casi todas tienen su origen en diversos puntos de la pasada década, y en su mayoría en los cinco años comprendidos entre 2013 y 2018. En esa época estaba ocupado dirigiendo un importante proyecto, subvencionado por el Consejo Europeo de Investigación, llamado Knowing From the Inside (abreviado como KFI). El objetivo del proyecto era forjar una forma de pensar distinta sobre cómo llegamos a conocer las cosas: no a través de ingeniería o como resultado de una pugna entre los hechos sobre el terreno y las teorías que trajinamos en la cabeza, sino más bien mediante la correspondencia con las cosas propiamente, en los mismísimos procesos de pensamiento.
Los ensayos aquí reunidos ejemplifican todos este objetivo de un modo u otro, y comprenden las cuatro áreas académicas que el proyecto KFI quiso reunir: antropología, arte, arquitectura y diseño. Una versión anterior del libro, con solo dieciséis capítulos (incluyendo cuatro ensayos y tres entrevistas que han sido omitidos en la nueva versión), fue publicado «internamente» por la Universidad de Aberdeen en 2017, como uno de una serie de volúmenes experimentales derivados del proyecto.1 Aunque he trasladado nueve ensayos de la versión original a la nueva, varios de ellos han sido revisados, y otros incluso reescritos completamente. Los restantes ocho ensayos son material nuevo.
Le estoy inmensamente agradecido a todos los implicados en el proyecto KFI por su inspiración y apoyo, y al Consejo Europeo de Investigación por las subvenciones que lo hicieron todo posible. Además, hay muchas otras personas a las que debo agradecer, tanto por haberme inspirado como por haberme permitido reutilizar material previamente publicado. Son las siguientes: Anaïs Tondeur, Anna Macdonald, Anne Dressen, Anne Mason, Benjamin Grillon, Bob Simpson, Carol Bowe, Claudia Zeiske y Deveron Arts, Colin Davidson, David Nash, Émile Kirsch, Eric Chevalier, Franck Billé, Germain Meulemans, Giuseppe Penone, Hélène Studievic, Kenneth Olwig, Marie-Andrée Jacob, Mathilde Roussel, Matthieu Raffard, Michael Malay, Mikel Nieto, Nisha Keshav, Philip Vannini, Rachel Harkness, Robin Humphrey, Shauna McMullan, Tatum Hands, Tehching Hsieh, Tim Knowles, Tomás Saraceno y Wolfgang Weileder. Gracias a todos. ¡Este libro no habría salido a la luz sin vosotros!
Somewhere in Northern Karelia... (En algún lugar de Carelia del Norte...) ha sido reproducido por cortesía de Penguin Random House; In the shadow of tree being(En la sombra del ser árbol), por cortesía de la Gagosian Gallery; On flight(Acerca del vuelo), por cortesía de Skira Editore; Words to meet the world (Palabras para conocer el mundo) y Diabolism and logophilia (Diabolismo y logofília), por cortesía de Routledge (Taylor & Francis).
Tim Ingold
Aberdeen, marzo de 2020
1. Disponible de libre acceso en https://knowingfromtheinside.org/
Invitación
Cartas desde el corazón
Las ideas vienen cuando menos te las esperas. Si estos pensamientos fueran invitados que anticipáramos y llegaran llamando a la puerta con cita previa, ¿acaso serían realmente ideas? Para que un pensamiento sea una idea, debe alborotar y trastornar, como una ráfaga de viento que escampa una hojarasca. Aunque quizás lo estuvieras esperando, te sacude cual jarro de agua fría. Sin embargo, alguien que desee ir del punto A al punto B lo más rápido posible no tiene interés alguno en esperar. Para esa persona, la idea es un visitante inoportuno cuya presencia amenaza con desviarla —incluso alejarla completamente— del camino. Pero si no fuera por las ideas, estaríamos atrapados. La vida mental no sería más que una baraja: no podría surgir nada realmente nuevo, sino únicamente combinaciones de un mazo ya existente. Hoy día conceptualizar la creatividad de esta forma ha pasado a ser algo habitual: presuponer que no hay ninguna idea nueva que no sea una permutación o redistribución novedosa de fragmentos de aquellas que las preceden. Como si la mente fuera un caleidoscopio, dotada de una estructura fija constituida por espejos y una serie de cuentas o cristales de distintas formas y colores. Los espejos son estructuras cognitivas permanentemente cableadas; los fragmentos translúcidos de su interior son su contenido mental. Cada sacudida produce un patrón singular, y si bien aplaudimos esa configuración novedosa, en realidad no presenta nada realmente nuevo. Cada configuración es un fin en sí mismo; no hay un principio. A no ser... a no ser que nos fijemos en lo que se suele ignorar: la sacudida. Este zarandeo altera, provoca una disgregación momentánea, una pérdida de control. ¿Y si la idea fuera en verdad la sacudida, en vez del patrón que surge de ella?
«Estoy conmocionado —cantaba Elvis Presley—; tengo las manos temblorosas y las rodillas débiles».2 Elvis se refería a la sensación suscitada por el enamoramiento, pero yo experimento esa misma agitación nerviosa cuando me asalta inesperadamente una idea. Es visceral a la vez que intelectual, si es que ambos pueden diferenciarse de algún modo. A veces el pensador puede parecer despegado, aislado en su burbuja, con las manos en la cabeza, pero la pose del enamorado es prácticamente la misma. Lo que el pensador y el enamorado tienen en común es que ambos se hallan en una situación de genuina vulnerabilidad. Se han rendido a la idea o al ser querido. Pero no es para nada una disposición pasiva, al contrario, es apasionada; una melindrería del alma que apela a la mente y el cuerpo, invitándolos a una contemplación de furiosa intensidad. Y esa furia del pensamiento, que comprende tanto éxtasis como ira, es precisamente lo que quiero elogiar en estas páginas. Según mi experiencia, es una furia que solo puede sobrellevarse mediante un relativo sosiego, cuando todo a su alrededor se halla en un estado de moderado equilibrio. En el mundo en que vivimos no es fácil dar con este tipo de equilibrio, y por esa misma razón es incluso más valioso. Uno de mis principales temores es que los desequilibrios que nos plagan (de riqueza, educación, clima...) hagan del pensamiento algo insostenible, y pongan en peligro la vida mental. En efecto, nos enfrentamos a una epidemia de irreflexión, cuyas causas raíces se hallan en la tendencia a vaciar el pensamiento de cualquier tipo de preocupación por sus consecuencias, como si pensar ya no tuviera nada que ver con cuidar, e incluso menos con amar.
La filósofa Hannah Arendt indicó que lo que nos queda por decidir es «si queremos al mundo lo suficiente como para asumir responsabilidad de él».3 Arendt escribió estas palabras tras la destrucción que supuso la Segunda Guerra Mundial, pero su observación sigue teniendo la misma fuerza hoy día, en un mundo que vuelve a encontrarse en el filo de la navaja. Solo si volvemos a enamorarnos del mundo, auguró, dispondrán las futuras generaciones de una esperanza de renovación. Y para lograrlo, tenemos que volver a aprender el arte de pensar y de escribir, tanto desde el corazón como desde la cabeza. Antaño solíamos pensar y escribir de esta manera, especialmente cuando enviábamos cartas a nuestros seres queridos, familiares y amigos. Nuestros pensamientos, volcados al papel, iban volando al destinatario, como si estuviéramos junto a ellos, entablando diálogo. Solíamos escribir tal como hablábamos, con emoción e inquietud, no con el objetivo de difundir una tesis, sino para perpetuar una línea de pensamiento que emergía en forma de réplica —con sus correspondientes estados de ánimo y motivaciones— a aquello que presuponíamos que estaba ocupando la mente del destinatario. Improvisando sobre la marcha, las ideas aparecían, pues, con cierta frescura y espontaneidad, aún no lastradas por la subsiguiente obligación de explicarlas más al detalle. Pero en la escritura de cartas no solo importa qué palabras escogemos, sino también cómo las redactamos. Las palabras escritas a mano, en letra cursiva, transmiten emociones a través de la inflexión y el aplomo de la línea caligráfica, en continua concatenación. Es algo más de lo que pueden contarnos las palabras, pero son las palabras las que lo cuentan, no a través de los significados que les asignamos, sino gracias al poder expresivo de la línea escrita en sí misma. Me conoces y sabes cómo me siento por cómo escribo, igual que también por mi voz. Cada persona es un mundo distinto.
Digitalización y pérdida
A día de hoy este tipo de escritura de letras ha desaparecido prácticamente y ha sido sustituida por la comunicación instantánea de los móviles y los correos electrónicos. Y con ello, se ha perdido parte de la espontaneidad y el esmero de la escritura de letras. Más concretamente, se ha perdido la espontaneidad de la comunicación; como se concluye en un instante, ha quedado despojada del cuidado, la atención y la deliberación inherentes a la escritura de líneas sobre la página, y de la paciencia que exige esperar que la carta llegue a su destino intencionado y regrese una respuesta. Por el contrario, el esmero ha perdido gran parte de su espontaneidad: resulta más calculado a la vez que menos personal, menos impregnado de sentimiento. Se ha convertido en una prestación de servicios que no incumbe la atención y reacción inmanentes a la necesidad de reconocer lo que le debemos a los otros por nuestra existencia como seres vivos en este mundo. Desde luego, algunos aseverarán que intentar restituir ese amalgama de esmero y espontaneidad es un fútil ejercicio nostálgico. Pero yo no soy de esa opinión, y quiero presentar este libro como una muestra de cómo conseguirlo que, además, revela el poder de la correspondencia a la hora de lograr esa restitución. Porque en realidad no se trata de regresar al pasado, sino de permitir que el pasado vuelva a canalizarse en el futuro. Si queremos que prosiga y prospere nuestra vida en la Tierra, debemos aprender a prestar atención al mundo que nos rodea, y a reaccionar con juicio y sensatez. Corresponderse con gente y con cosas —como solíamos hacer a través de la escritura de palabras— abre vías para que puedan circular vidas, cada una por su lado, pero siempre con un respeto mutuo.
En este libro he recopilado algunas de las maneras mediante las cuales he correspondido, personalmente y por escrito, con todo tipo de cosas, desde océanos y cielos, paisajes y bosques hasta monumentos y obras de arte. Lo ideal hubiera sido que estas correspondencias fueran escritas a mano. Que las haya escrito en un teclado es, para mí, una deficiencia; y que el lector deba leerlas en formato impreso, una adversidad. Sin embargo, este remordimiento no consiste en refugiarse en la nostalgia, sino que radica en una llamada a la sostenibilidad. En un mundo donde cada momento comunicativo concluye casi antes de haber empezado, simplemente no es sostenible reducir la vida a una retahíla de instantes. Tampoco es nostálgico el querer preservar nuestras capacidades para la expresión humana. Porque, si perdemos estas facultades, tendremos que atenernos a las consecuencias. Desde luego, en ningún otro punto de la historia humana se vieron tan amenazadas. Nos hemos limitado a permanecer de brazos cruzados mientras las palabras, truncadas de manos y bocas, se han transformado en la divisa líquida de una industria global de comunicaciones e información. Las palabras, tras ser empeñadas a Estados y empresas, han sido reducidas a meras prendas de intercambio. Y nuestras tecnologías han evolucionado llevando la voz cantante. Se ha segregado el lenguaje de las conversaciones vitales para luego ser introducido en mecanismos de computación. Pero es bastante indudable que la muy alardeada «revolución digital» acabará autodestruyéndose, probablemente en algún punto de este siglo. En un mundo que se enfrenta a una crisis climática, es demasiado insostenible. Las supercomputadoras en las que se sustenta ya están consumiendo cantidades gigantescas de energía; no solo eso, la extracción de los metales pesados tóxicos que se utilizan en la producción de dispositivos digitales ha echado leña a conflictos de carácter genocida por todo el mundo, y probablemente suponga que muchos sitios pasen a ser permanentemente inhabitables. Mientras, la digitalización sigue liquidando los archivos de historia registrada a un ritmo inaudito.
Imagínate un futuro donde hemos agotado, en teclados y pantallas, todas las palabras escritas. Leer estas palabras requiere una visión que atraviese papel o vidrio con tal de extraer los significados reflejados por detrás, en vez de dejarse retener en la superficie. Los rastros lineales del afecto, que antaño habían cautivado los ojos de los lectores, ahora se descartan porque se los considera una distracción. Han sido reemplazados por un léxico de emoticonos poblado de sustitutos de emociones en vez de emociones verdaderas. Después de que caiga en el olvido el poder expresivo de la línea, lo siguiente en desaparecer será la voz. Las autoridades han decretado que las calidades musicales de la pronunciación vocal, que tiempo atrás habían cautivado a los oyentes invitándolos a atender o incluso a sumarse, distraen al receptor de lo que ahora se considera que es la auténtica función de las palabras: transmitir información. De esta forma, la voz finalmente será reemplazada por sintetizadores digitales operados por los neurotransmisores del cerebro. En este mundo feliz, deberemos conservar en gelatina, despojados de su afecto, la nana, el llanto, la canción y el tarareo, cuales souvenirs de tiempos pretéritos. Privada de su voz, la gente pierde la facultad de cantar. Aunque esto lo único que hace es agravar la anterior supresión de la mano, la pérdida de su facultad de escribir. Una sociedad donde no haya escritura a mano es como una sociedad donde el canto ha sido desterrado. Pero solo es necesaria una simple invención para restituirla: un tubo sostenido con la mano, equipado con una punta y relleno de un líquido de color oscuro. No existe ninguna interfaz digital que pueda igualar el potencial expresivo y la versatilidad de este instrumento. Barato, de uso fácil, sin necesidad de un suministro de energía externo, y sin dejar contaminación a su paso, podría garantizar el futuro de la escritura durante un sinfín de décadas venideras.
Más que humanos
A veces me pregunto dónde han estado los filósofos todos estos años. Recientemente, a algunos de ellos les ha dado por contarnos —como si fuera un rompedor descubrimiento— que en realidad el mundo no gira en torno a los seres humanos, y que hay todo tipo de entidades no-humanas que pueden entablar relaciones entre ellas, e incluso significar cosas las unas para las otras; entidades que no dependen en lo más mínimo de ninguna presencia humana, de cómo las utilizan o perciben los humanos. Parecería que les ha pasado por alto a nuestros filósofos el hecho de que investigadores de varios campos académicos como la ecología animal y vegetal, la geomorfología o la ciencia del suelo llevan generaciones analizando estas relaciones. Evidentemente, ponemos en cuestión las premisas que sostienen tales estudios científicos, y con buena razón. En su mayoría dan por sentado que el mundo natural ya existe «en el exterior», como si fuera un continente todavía no cartografiado que simplemente se limita a esperar a que los humanos lo descubran. Desde luego hay algo engañoso en esos pronunciamientos de la ciencia que aseguran dar cuenta del funcionamiento de la naturaleza —incluyendo a la mente como una parte de la naturaleza—, dado que tales aseveraciones derivan su autoridad de la perspectiva soberana de una mente que ya se ha colocado a sí misma por encima de la naturaleza que pretende explicar. Por esta misma razón, a pesar de negaciones de que por cualquier especie hay una esencia de su tipo, la ciencia está condenada a la presuposición de que los humanos tienen algo de excepcional, algo que los asciende y sitúa por encima del mundo natural. Esta premisa es inevitable porque la totalidad del proyecto científico se sustenta en ella. Es el traje nuevo del emperador; una conjetura que encabeza, invisible, la ciencia de la convivencia no-humana, aunque se nieguen su presencia e influencia.
Pero los filósofos que abogan por un enfoque más equilibrado o «simétrico», que permitiría la participación de no-humanos junto a los humanos en igualdad de condiciones, también juegan a dos bandas. Los humanos, nos dicen, no tenemos este mundo solo para nosotros solos. Al contrario, compartimos el mundo con una variedad casi inimaginable de seres no-humanos, con los cuales establecemos unas relaciones que se ramifican a través de redes cuya agencia e influencia están en constante expansión. Sin embargo, en el epicentro de cualquier red siempre hallarás a un humano. ¿Por qué? Según los que adoptan esta perspectiva, porque los humanos son seres únicos: a diferencia del resto de criaturas vivas, tienen la facultad de inscribir otros seres a sus propios modos de vida. Lo hacen a través de su amplia utilización de objetos inanimados a modo de herramientas o para la fabricación de artefactos, con su domesticación de plantas y animales para adecuarse a sus propósitos, entre varias otras intervenciones. Así pues, la humanidad es postulada como el foco alrededor del cual gira el equilibrio de lo humano y lo no-humano. Sin embargo, este foco se deriva de uno de los mitos más potentes de la modernidad. Es el mito de cómo, hace muchos milenios, los ancestros remotos de los humanos actuales rompieron las cadenas de la naturaleza que mantienen presos a todos los otros animales, y se propulsaron hacia la senda de la historia. Es paradójico que un enfoque que pretende descartar la diferenciación entre lo humano y lo no-humano, y así nivelar el terreno de juego, se justifique aduciendo que los seres humanos —dada su forma de interactuar con las cosas materiales, y la historia progresiva de esa interacción— son radicalmente distintos de todos los otros seres vivos. ¿Acaso podría un enfoque supuestamente simétrico alzarse sobre unos cimientos más asimétricos?4
Lo cierto es que, en un mundo que trasciende lo humano, no hay nada que permanezca aislado. Quizás los humanos comparten este mundo con no-humanos, pero, de la misma manera, las piedras lo comparten con no-piedras; los árboles, con no-árboles, y las montañas, con no-montañas. Pero dónde termina la piedra y empieza su opuesto es algo que no puede determinarse de forma conclusiva. Lo mismo puede decirse del árbol y la montaña, incluso del humano. Todo rezuma, nada está completamente amarrado: esta es una condición de vida. Evidentemente, podemos diferenciar las cosas. Si me pides que señale a otro ser humano, una piedra, un árbol o una montaña, puedo hacerlo sin demasiada dificultad. Pero lo que estoy señalando no es una entidad «independiente» en ningún sentido de la palabra. En realidad, lo que haré es centrar mi atención en un punto donde observo que ocurre algo, un proceso que se derrama por sus alrededores, que incluso se derrama sobre mí. Veo la petrificación de la piedra, la arborescencia del árbol, el subir y bajar de la montaña. Y cuando veo a un semejante, a un ser humano, lo que veo es su humanación. Los sustantivos que utilizamos para nombrar las cosas deberían ser sustituidos por verbos: «pedrear», «arbolear», «montañear», «humanear». De repente, el mundo donde vivimos, y que compartimos con tantas otras cosas, ya no se nos presenta como algo tan perfectamente definido, dividido en cosas de este tipo u otro, respondiendo a una clasificación rígida. En vez de ello, nos sacude un mundo donde todas las cosas se diferencian continuamente las unas de las otras a lo largo de los pliegues y las arrugas que revelan su formación. Todas las cosas tienen su propia historia de diferenciación, o, mejor dicho, todas las cosas son su propia historia de diferenciación. Visto así, la historia de una piedra, de un árbol o de una montaña, igual que la historia de un ser humano, es también la historia de aquellas cosas o seres que, con el paso del tiempo, se transforman en sus otros, pájaros, musgos, alpinistas.
Ser y devenir
Solo cuando palpemos las cosas como sus historias podremos empezar a corresponder con ellas. Así que tú, lector o lectora, deberías practicar esta forma de percibirlas antes de lanzarte a leer los siguientes ensayos. Estamos demasiado acostumbrados a adoptar una mirada retrospectiva, a cazar las cosas un instante demasiado tarde, cuando ya se han asentado en las formas y categorías que les fueron asignadas. Como en el juego del escondite inglés, el mundo nos acecha sigilosamente por detrás, pero se congela en el momento en que nos giramos para observar. Para corresponder, debemos ir tras los bastidores, sumarnos a los acechadores y movernos junto a ellos en tiempo real. Al hacerlo, de inmediato, lo que el guardián solía ver nada más como estatuas cobra vida vibrantemente. La estatua ya ha sido moldeada, pero los acechadores están vivos dentro del moldeado. Su pose no consiste en ser, sino en devenir. Para correspondernos con ellos, debemos dar un salto de la ontología a la ontogenia, como dirían los filósofos. La ontología aborda lo que hace que una cosa exista, pero la ontogenia aborda cómo se genera. Trata sobre su crecimiento y proceso de constitución. Este salto, asimismo, conlleva importantes implicaciones éticas. Porque propone que las cosas no están para nada herméticamente selladas y separadas, cada una empaquetada en su propio mundo de ser básicamente impenetrable. Al contrario, están fundamentalmente abiertas, y todas toman parte en el mundo del devenir, que es indivisible. Múltiples ontologías denotan múltiples mundos, pero múltiples ontogenias denotan un único mundo. Puesto que, con su crecimiento o movimiento, las cosas de este mundo se dan réplica las unas a las otras, se responsabilizan las unas de las otras. Y en este mundo singular nuestro, la responsabilidad no es algo que solo algunos deban asumir. Es una carga que debemos trajinar todos.
Dicho esto, es cierto que algunas personas solo son capaces de comprender una forma de reflexionar si primero le adscriben una escuela de pensamiento. Y basándonos en lo que he comentado hasta ahora, probablemente presupondrán que recibí una educación fenomenológica. Es innegable que he sido influido por pensadores vinculados a esta tradición. Pero para mí la fenomenología no ha sido un punto de partida. Nunca la he considerado como un enfoque o modo de trabajo que primero debería absorberse y después emplearse. Como la mayoría de cosas filosóficas, ha calado en mí de manera más o menos azarosa, y se ha insinuado en mi forma de pensar sin que yo me percatara realmente. No hay duda de que mi fenomenología de cultivo casero se toma todo tipo de libertades con los textos canónicos, muchos de los cuales no tengo especial interés en leer. La exegesis de textos es una tarea que debería ocupar a aquellos que han recibido una formación como filósofos, y no a amateurs como yo. Siempre me han dejado relativamente perplejo los académicos que, en su empeño de llegar al fondo de nuestra experiencia como seres en el mundo —eso dicen—, entierran sus cabezas en los textos más arcanos y herméticos. Lo instintivo sería suponer que la mejor forma de sondear las profundidades de la experiencia humana consistiría en prestar atención al mundo que nos rodea, y así acceder directamente a aquello que nos tiene que contar. Eso es lo que los habitantes del planeta hacen todo el rato, en sus vidas cotidianas, y podemos aprender mucho de ellos. Es por eso que sigo insistiendo en que, si queremos empezar a solucionar la crisis suscitada por nuestra ocupación del mundo, lo que deberíamos hacer es atender a la sabiduría de sus habitantes, ya sean seres humanos o de otros tipos, en vez de refugiarnos en la autorreferencialidad aislada del discurso filosófico.
Si actualmente nuestro mundo está en crisis, es porque nos hemos olvidado del arte de corresponder. En vez de ello, nos hemos centrado en campañas de interacción. Las partes que participan en una interacción se reúnen con sus identidades y objetivos ya definidos, y negocian respondiendo a sus intereses separados, sin interesarse por transformarlos. Se hace patente su diferencia al inicio, y permanece ahí al final. La interacción es, por lo tanto, una relación entre. La correspondencia, sin embargo, avanza a lo largo. El problema es que hemos estado tan absortos en nuestras interacciones con otros que hemos sido incapaces de darnos cuenta de cómo tanto ellos como nosotros avanzamos juntos por la corriente del tiempo. Como he querido demostrar, la correspondencia radica en las formas a través de las cuales las vidas, en su perpetuo desdoblarse o devenir, se unen y diferencian mutua y simultáneamente. Pasar de la interacción a la correspondencia conlleva una reorientación fundamental: saltar de la intermediación de seres y cosas a su enmediación.5 Imaginémonos un río y sus orillas. Podemos constatar la relación que mantiene una orilla con la otra y, si cruzamos un puente, podemos colocarnos en un punto medio entre ambas. Pero las orillas se forman y reforman perpetuamente de resultas del flujo de las aguas del río. El flujo de esas aguas está en medio de las orillas, en una dirección que es ortogonal respecto al tramo del puente. Decir que los seres y las cosas están en medio significa sintonizar nuestra percepción con las aguas; corresponder con ellas implica sumarnos a esta percepción con la corriente. Ese es precisamente el cambio de orientación que debemos adoptar, creo, si queremos entender el mundo como uno que podamos habitar tanto ahora como en un futuro próximo. Es, en resumidas cuentas, un requisito para la vivencia sostenible.
Un derroche de conocimiento
Todo el conocimiento es porquería: el residuo de una reacción metabólica. Esa, en cualquier caso, es la conclusión que ineludiblemente se deriva del modelo de producción de conocimiento que nos imponen las autoridades, ya sean instituciones educativas, firmas comerciales o agencias del Estado. Según este modelo, el conocimiento se genera cosechando enormes cantidades de datos e introduciéndolos en máquinas que digieren o procesan este input y excretan unos resultados u output. Este excremento es la divisa vendible de la economía del conocimiento. En la medida en que los seres humanos son partícipes —si es que lo son— en este proceso de producción, se limitan a ejercer de operadores o técnicos, cuyo trabajo consiste en prestar sus servicios a las máquinas: mantenerlas suministradas y en buen estado de funcionamiento. Idealmente, su presencia y actividad —más allá de vigilar que las máquinas funcionen— no debería tener ningún peso en los resultados. Entran los inputs, salen los outputs, y lo que sucede entremedias no es de particular importancia. Y a medida que se amontonan los resultados, y las pilas excrementales de conocimiento se incrementan, la vida misma acaba siendo consignada a los márgenes, destinada a hurgar lo que pueda de los desechos acumulados a partir de este procesamiento de datos a escala industrial.
Tenemos a nuestro alcance, sin embargo, imaginarnos un mundo alternativo donde las máquinas han sido sustituidas por gente. Quizás esta gente todavía hablaría de «datos», pero sugerirían interpretar literalmente el término, refiriéndose a aquello que les es dado, para vivir y conocer. Aceptarían, de buena gana, lo que les ofrece el mundo, en vez de intentar extraer —ya sea recurriendo a la fuerza o el subterfugio— lo que no. Este ofrecimiento los alimentaría, igual que lo hace la comida que ingieren, y, al igual que con la comida, lo acabarían digiriendo. Pero para ellos la digestión sería, ante todo, un proceso de la vida y el crecimiento. Cuando produjeran conocimiento, pues, también están produciéndose a sí mismos como gente que conoce. Por supuesto, serían conscientes de que un proceso de este tipo conlleva cierto grado de fricción: no todo puede ser incorporado al crecimiento, y no todas las cosas serían digeridas. Desde luego no hay ningún oficio artesanal que en el procesamiento de sus materiales no genere cantidades abundantes de residuos, ya sea en forma de polvo, virutas, astillas o restos. Lo mismo sucede en las labores del intelecto. Pero en este mundo alternativo, los desechos no serían conocimiento. Solo se convertirían en conocimiento cuando fueran reincorporados a un proceso vital.
No hay ningún ser vivo, sin embargo, que pueda persistir indefinidamente, igual que tampoco puede seguir en vida si permanece aislado. La continuidad de la vida —y, por lo tanto, también del conocimiento— les exige a todos los seres desempeñar su papel a la hora de engendrar otras vidas y sustentarlas el tiempo que sea necesario para que estas últimas, a su vez, conciban otras vidas. De ahí que toda existencia, y, por lo tanto, todo conocimiento, sea intrínsecamente social, ya sean los árboles de un bosque, las bestias de un rebaño o los seres humanos de una comunidad. La vida social es una larga correspondencia. Concretamente, es una red enmarañada de correspondencias que acontecen simultáneamente y se entretejen mutuamente. Progresan, urdiéndose en varios puntos en forma de temas, como si fueran los remolinos de una corriente. Y poseen tres características diferenciadoras. Primero, toda correspondencia es un proceso: se perpetúa. Segundo, la correspondencia es inconclusa: no apunta a ningún destino fijo o conclusión final, ya que todo lo que pueda decirse o hacerse insta a seguir del hilo. Tercero, las correspondencias son dialógicas. No son solitarias, sino que se prolongan entre partícipes y a través de ellos. Es a partir de estas interacciones dialógicas que surge continuamente el conocimiento. Corresponder significa hallarse constantemente presente en la cúspide donde el conocimiento está en el punto de sedimentarse en las formas de pensamiento. Significa cazar ideas al vuelo, en el fermento de su emergencia, antes de que sean barridas por la corriente y se pierdan para siempre.
El rigor de los amateurs
En las correspondencias que conforman este libro, me he deleitado en la libertad de deshacerme de los grilletes de las convenciones académicas y de escribir como un amateur sin ningún tipo de descaro. Todos los auténticos académicos, creo, son amateurs. Literalmente, el amateur es alguien que —a diferencia del profesional— estudia algo no para labrarse una carrera, sino por amor al asunto, motivado por un sentido de la responsabilidad, el esmero y la implicación personal. Los amateurs son quienes corresponden. Y en el estudio hallan una forma de vida que armoniza con la totalidad de su manera de vivir en el mundo. Es cierto que esta oda al amateurismo acarrea sus escollos, especialmente en un clima político donde la pericia profesional es automáticamente desestimada como el postureo de una élite tecnocrática más interesada en consolidar sus propios privilegios y estatus que en atender al sentido común de gente ordinaria e iletrada. Debe añadirse algo a nuestra definición de lo que significa ser un amateur, no sea que corramos el riesgo de caer en un tosco populismo.
Bien pensado, creo que las dos palabras que necesitamos son rigor y precisión. Para que el estudio amateur sea digno de ese nombre, debe ser riguroso y preciso. No obstante, es necesario descifrar ambos términos. Cuando empecé a reflexionar sobre el concepto del rigor, me vinieron a la mente mis esfuerzos, a lo largo de toda la vida, para aprender a tocar bien el violoncelo. Aunque se caracterizan por años de prueba y error, lucha, frustración e incluso dolor, me han aportado un gran sentimiento de realización personal. El rigor tiene sus gratificaciones. Recientemente, sin embargo, tuve la suerte de leer un artículo de la artista y antropóloga visual Amanda Ravetz que me obligó a volver a reflexionar al respecto.6 A Ravetz le interesa indagar qué significa aseverar que el arte es un proceso investigativo en un contexto donde investigaciones de todo tipo están siendo sujetas a regímenes de evaluación cada vez más prescriptivos. Actualmente, a la investigación se le atribuyen tres criterios de referencia: originalidad, rigor y trascendencia. Es razonable, piensa Ravetz, juzgar la investigación artística por su trascendencia y originalidad. El rigor, sin embargo, amenaza con aniquilarla. ¿Pero acaso se trata del mismo rigor, me pregunté, que caracteriza mi estudio del violoncelo?
Podríamos escudriñar la etimología de la palabra. Ravetz lo rastrea hasta remontarse a variaciones de rig en el inglés medio, que abarcan todo tipo de significados, desde la faja del arador medieval hasta la columna vertebral de un animal o la cumbrera de una casa. Mi diccionario, sin embargo, sitúa la raíz de la palabra en el latín rigere, ‘estar rígido’, con las nociones de rectitud, tiesura, entumecimiento y morbilidad que conlleva. Sea cual sea la derivación que prefiramos —y quizás estén conectadas—, parece que todas giran en torno a la dureza y la severidad. El rigor está desprovisto de sentimiento, no cede nada a la experiencia, y provoca una parálisis instantánea en cualquier cosa con la que pueda entrar en contacto que esté viva o se mueva. ¿Es esta la disposición de las llamadas «ciencias duras»? De ser el caso, el académico amateur debería oponerse decididamente a ella. Porque, tras haber optado por dedicar todo su ser y su vida entera al tema que está estudiando, el amateur busca un enfoque más blando y empático; un enfoque que responda a la llamada del tema a la vez que pueda responder a él. La respuesta tiene un deje de responsabilidad; la curiosidad, de esmero. He aquí lo que Ravetz llama una «correspondencia con vitalidad sentida». Y, según ella, esta correspondencia puede ser cualquier cosa menos rigurosa. Esto no significa que sea negligente, insulsa o incapaz de percibir diferencias. La oposición típica entre pericia y sentido común suele concebir la primera como si consistiera en picos de conocimiento alzándose sobre una meseta por lo demás homogénea y sin rasgos característicos. El paisaje de la correspondencia, sin embargo, es infinitamente variopinto. Corresponder con las cosas significa seguir esas variaciones. «El pensamiento que se une a las cosas —tal como lo describe Ravetz— es... heterogéneo, emergente, localizado y nubloso».7 Está en continuo contacto con la emoción, con la experiencia vivida. ¿Qué significa, entonces, estudiar de esta manera?
Aquí nos hallamos ante un claro contraste entre dos tipos de pensamiento. Hay un pensamiento que une las cosas, y un pensamiento que se une a las cosas. En el primer caso, las cosas ya se han desprendido —en forma de datos— de los procesos que las constituyeron; la labor, pues, consiste en reconectarlas retrospectivamente. En el segundo caso, las cosas están en un constante proceso de aparición, y la tarea consiste en meterse dentro del movimiento hacia delante de algo que está siendo generado. Consideremos, por ejemplo, la línea recta, famosamente descrita por Euclídeo como la conexión más corta entre dos puntos. Solo debes especificar los puntos para determinar la línea. Esta línea no tiene envergadura; es abstracta e impasible. No es como las cuerdas tensadas de mi violoncelo, que tienen un peso y un grosor concretos, y que, además, se doblan y vibran cuando se frotan o puntean. No es como el surco recto del arador que se constituye a medida que él avanza, y que exige su constante y despierta atención, no sea que pierda su equidistancia respecto al aparejo, así como su alineación con él. No es como la jarcia del barco que, con su tensión y relajación alternadas, permite que las velas puedan ser apocadas con precisión ante los imperantes vientos. Ni tampoco es como las líneas perfectamente rectas que el artista Jaime Refoyo me enseñó a dibujar a pulso después de primero haberme mostrado cómo hallar un equilibro determinado de fuerzas y tensiones musculares dentro de mi propio cuerpo, lo que también me exigió ser extremadamente consciente de mi entorno inmediato. Si hay rigor en estas líneas, no es ni inmóvil ni está despojado de sensibilidad. Yace, más bien, en la precisión de una afinación cercana: en la tensión de la cuerda del violoncelo, generando un timbre concreto al vibrar; en la atención que presta el arador al campo; en la atención que presta el marinero al viento; en la atención que presto a mi cuerpo y sus alrededores.
Parecería que hay dos variedades de rigor que son virtualmente opuestas entre ellas: una que exige precisión en el registro, medición e integración de un mundo inflexible de hechos objetivos; y otra que aboga por una atención y un esmero ensayados en la relación en curso entre la percepción consciente y los materiales animados. Es en la segunda, no en la primera, que yace el rigor de la correspondencia. Y es aquí donde interviene la precisión. Porque no debería ser confundida con exactitud. Los bailarines, por ejemplo, son más precisos que exactos cuando observan los movimientos de otros para así adaptarse a ellos. En este caso, la precisión depende de la capacidad de flexionarse ante los movimientos de los otros. Lo mismo puede decirse de cualquier tipo de artesanía, donde la destreza del creador radica en su habilidad de ajustar los movimientos del cuerpo sensorial a las herramientas o materiales de una manera que genere relaciones fructíferas entre líneas, superficies, escalas y proporciones. El bailarín y el artesano son amateurs. Son amateurs porque su baile, su artesanía, se adhiere a un modo de vida. Su práctica es cuidadosa, atenta, rigurosa; pero es un rigor del segundo tipo. Llamémoslo rigor amateur; un rigor que es flexible y está enamorado de la vida, a diferencia del rigor profesional, que instiga rigidez y parálisis.
La vía del arte
En estos ensayos he intentado, correspondiendo con todo el rigor y la precisión que he podido reunir, no alejarme del quid de las cosas. Quiero demostrar que esa práctica de pensamiento que a menudo llamamos «teoría» no implica que debamos despegar rumbo a un reino estratosférico de hiperabstracción, ni que tengamos que asociarnos, en nuestra imaginación, con conceptos que se han distanciado tanto del terreno de la experiencia —donde se originaron— que han perdido todo contacto con él. Más bien, al contrario: la labor teorética puede estar tan basada en los materiales y las fuerzas del mundo habitado como el desempeño de cualquier otra tarea. Practicar la teoría como una manera de habitar implica que en nuestro pensamiento nos juntemos y entremezclemos con las texturas del mundo. Eso significa, en cierto modo, no tomarse las verdades literales metafóricamente, sino tomarselas verdades metafóricas literalmente. El teórico puede ser un poeta. Por ejemplo, inspirándome en la poesía de Seamus Heaney, bien puedo comparar mi sondeo para encontrar palabras con el campesino que excava para hallar turba; y mi pluma con una pala.8 Me empujaría la intuición de que subyace una verdad más profunda en tal comparación; la verdad que, a la hora de teorizar, estoy intentando encontrar. Y sé que tendré más oportunidades de hallarla si aterrizo en vez de despegar. ¡Debería coger una pala y ponerme a excavar! Y mientras lo hago, debería reflexionar sobre lo que la pala me está contando sobre la tierra; o, mejor dicho, lo que la tierra me está contando a través de la pala. Y finalmente podré trasladar las lecciones que he aprendido al pensamiento que redacto en la página.
Tomarse literalmente verdades metafóricas, sin embargo, no es solo la vía de la poesía; también es —quizás por encima de todo— la vía del arte. La labor del artista consiste en corporeizar tales verdades, hacer que se nos presenten visceralmente para que podamos experimentarlas en su inmediatez. La mayoría de ensayos aquí reunidos fueron escritos originalmente como reacciones a provocaciones artísticas. Algunos fueron encargos de los mismos artistas, o de los comisarios de sus obras; otras fueron fruto de mi propia iniciativa. Mi objetivo para nada es realizar ningún juicio, estético o de otro tipo, del arte en sí mismo. No planteo ninguna interpretación o análisis experto. Escribo cual correspondiente amateur, no como crítico profesional. Pero dado que me expreso a través del medio de las palabras, también he querido inserir mi propia voz a la correspondencia. Y siendo honestos, he disfrutado mucho haciéndolo. Ha sido para mí todo un alivio dejar aparcado mi yo académico y escribir con mi propia voz, mano y corazón. Ante todo, he saboreado la libertad que me ha permitido tanto recibir ideas frescas como dejarme sacudir y perturbar por ellas.
Los veintisiete ensayos que constituyen este libro están agrupados en seis partes. Empezamos en los bosques, hablando con árboles, y luego emprendemos un periplo del mar a la tierra y al cielo, y de ahí de regreso a la tierra. Andamos por terrenos varios, nos mezclamos con los elementos, seguimos líneas e hilos desde las congregaciones de la naturaleza hasta las páginas del libro, y concluimos con un llamamiento a que se restituyan las palabras escritas a mano. Aunque el viaje en sí mismo, que avanza gradualmente del mundo a las palabras, se desarrolla sin interrupción, está articulado sobre la base de elementos individuales, cada uno de los cuales —por sí mismos— tienen su propio carácter e integridad. Como si fuera el nido de un pájaro, el libro está hecho de fragmentos varios que nunca fueron concebidos para encajar juntos. La coherencia contingente del nido, y la latitud que provee a sus partes constituyentes, le proporciona una resiliencia gracias a la cual se mantiene firme incluso bajo las condiciones climatológicas más adversas. La irregularidad es lo que lo preserva. Lo mismo sucede con este libro, que le concede al lector o lectora una latitud que les permite zambullirse en cualquiera de sus puntos, leer los ensayos en cualquier orden, y quizás regresar a algunos más tarde. Como cuando andas por el bosque, puedes emprender una variedad de rutas alternativas. Piensa en las páginas del libro, pues, como el suelo sobre el cual andas; y en sus líneas como caminos. ¡Que tengas un buen paseo!
2. En la canción original, «I’m all shook up, my hands are shaky and my knees are weak». (N. del T.)
3. «The crisis of education» (1954), en Hannah Arendt: Between Past and Future, con presentación de Jerome Kohn, London: Penguin, 2006, págs. 170–93, ver pág. 193. (Trad. cast.: Entre el pasado y el futuro, Ediciones Península, 2016).
4. Tim Ingold, «Anthropology beyond humanity» (lección en memoria de Edward Westermarck, mayo de 2013), Suomen Antropologi 38(3), 2013: 5–23.
5. Tim Ingold, The Life of Lines, Abingdon: Routledge, 2015, págs. 147–53. (Trad. cast.: La vida de las líneas, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2018).
6. Amanda Ravetz, «BLACK GOLD: trustworthiness in artistic research (seen from the sidelines of arts and health)», Interdisciplinary Science Reviews 43, 2018: 348–71.
7. Ravetz, «BLACK GOLD», pág. 362.
8. «Digging», en Seamus Heaney, New Selected Poems, 1966–1987, Londres: Faber & Faber, 1990, págs. 1–2.