
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Dostoyevski
- Sprache: Spanisch
El horrible crimen perpetrado en Moscú a finales de1869 siguiendo órdenes del nihilista Necháyev, seguidor de Bakunin, fue la fuente de inspiración que sirvió a Fiódor Dostoyevski (1821-1881) para construir la trama argumental y perfilar los caracteres de los principales personajes de Los demonios. Entre ellos destaca con fuerza Nikolai Stavrogin, figura atormentada que casi un siglo después habría de fascinar a Albert Camus y que introduce en la novela una dimensión teológica y metafísica que la lleva mucho más allá de la mera reconstrucción de la historia o de la diatriba política, propiciando el salto cualitativo que hace de esta obra sin duda una las más destacadas del gran autor ruso. Traducción de Juan López-Morillas
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1331
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fiódor Dostoyevski
Los demonios
Traducción directa del ruso y nota preliminar de Juan López-Morillas
Índice
Nota preliminar
Primera parte
1. Por vía de introducción: Algunos pormenores de la biografía del muy estimado Stepán Trofímovich Verjovenski
2. El príncipe Harry. La casamentera
3. Pecados ajenos
4. La cojita
5. La serpiente sabia
Segunda parte
1. Noche
2. Noche (continuación)
3. El duelo
4. Todos a la expectativa
5. Antes del festival
6. Idas y venidas de Piotr Stepánovich
7. En casa de Virguinski
8. El zarévich Iván
9. Registro en casa de Stepán Trofímovich
10. Filibusteros. Una mañana funesta
Tercera parte
1. El festival: Primera sección
2. Fin del festival
3. Fin de unos amoríos
4. Decisión final
5. La vagabunda
6. Noche de ajetreo
7. Última peregrinación de Stepán Trofímovich
8. Conclusión
Apéndice
Visita a Tijon
Créditos
Nota preliminar
El 21 de noviembre de 1869, en un estanque en las cercanías de la Academia de Agricultura de Moscú, fue hallado el cadáver de un alumno de esa institución llamado Ivanov. La muerte había sido causada por una herida de bala en la cabeza y el cadáver había sido arrojado al fondo del estanque con ayuda de piedras atadas al cuerpo. Las diligencias policíacas pronto pusieron en claro que se trataba de un asesinato cometido por un grupo de cinco personas instigado por un tal Serguéi Necháyev, joven discípulo y agente del patriarca del anarquismo revolucionario M. A. Bakunin. Pocos meses antes, Necháyev había regresado a Rusia procedente de Ginebra, donde había aprendido y refinado algunos de los métodos revolucionarios de patrocinaba Bakunin. Uno de ellos consistía en formar grupos o «células» de cinco personas, que le prestasen ciega obediencia, y convencerlas de que, desparramadas por toda Rusia en gigantesca red, había células idénticas, cada una independiente e ignorante de las demás, pero todas ellas vinculadas por sus jefes respectivos a la Organización Revolucionaria Mundial. Uno de estos grupos, posiblemente el único que en realidad existía, había sido instigado por el propio Necháyev a asesinar a Ivanov, uno de los cinco miembros, alegando que éste se negaba a acatar instrucciones recibidas de Ginebra y, por añadidura, se proponía delatar a sus compinches. Una vez cometido el asesinato, Necháyev logró escapar a Suiza, pero un par de años después las autoridades rusas consiguieron su extradición y fue sentenciado a veinte años de presidio. Los otros cuatro asesinos habían sido ya condenados a trabajos forzados en Siberia.
El lector de Los demonios comprueba que el asesinato de Ivanov corresponde casi al pie de la letra a uno de los incidentes cardinales de la novela: el asesinato de Iván Shátov por cuatro miembros de un «grupo de cinco» inducidos por Piotr Verjovenski, encarnación novelesca de Necháyev. Historia y novela se combinan, pues, en insólita medida, porque en este caso la historia brindaba a Dostoyevski un suceso que la ficción a duras penas podía sobrepasar en sensacionalismo y horror. Pero no era sólo eso. El «caso Necháyev» venía también a demostrar lo que el novelista creía a pies juntillas por aquellas calendas: que el radicalismo revolucionario de Necháyev y sus secuaces (y, en la novela, de Piotr Verjovenski y los suyos) era algo así como una «posesión demoníaca», una infección maligna venida de fuera que acabaría por corromper los órganos vitales de Rusia, a saber, la religiosidad instintiva del pueblo ruso, su conciencia nacional, su hondo tradicionalismo y su misión redentora respecto del mundo de Occidente.
Dostoyevski probablemente leyó en Dresde, donde a la sazón se hallaba, los reportajes periodísticos del «caso Necháyev» y, de regreso en Petersburgo, los detalles del procesamiento y condena de los demás miembros del grupo. Cuanto mejor iba conociendo el «caso» y a los participantes en él, tanto más se aguzaba el interés del novelista en la psicología y, más concretamente, en la ética del radicalismo político, y tanto más apremiante le parecía dilucidar la cuestión de si los nihilistas «nacen» o «se hacen» tales. El Dostoyevski regresado de Siberia en 1859, donde había purgado durante nueve años sus juveniles aficiones socialistas e iniciado su desplazamiento al conservadurismo social y político, se aferró a la idea de que los jóvenes revolucionarios de 1870 eran hijos en espíritu de los intelectuales europeizantes de los decenios treinta y cuarenta, partidarios de un liberalismo moderado y nebuloso, y de que aquellos polvos habían traído estos lodos. El problema de «padres e hijos», esto es, el conflicto entre generaciones, lo representan en la novela Stepán Verjovenski, «occidentalista» discurseador, irresoluto y cínico, y su hijo Piotr, activista radical, menos elocuente que su padre, pero muchísimo más cínico. Lo que les une es una negación: el desconocimiento de Rusia y la indiferencia ante su destino histórico.
La historicidad de la novela, en lo que atañe al «caso Necháyev», la atestiguan cumplidamente los cuadernos en que Dostoyevski fue esbozando caracterizaciones, incidentes, problemas y soluciones relativos a la composición de Los demonios. Durante gran parte de ella da en los cuadernos el nombre de Necháyev al personaje que en la novela acabaría por llamarse Piotr Stepánovich Verjovenski; asimismo da los nombres de Uspenski y Miliukov, ambos cómplices «reales» en el asesinato de Ivanov, a los que iban a llamarse en la versión final, respectivamente, Virguinski y Liputin, cómplices a su vez de Piotr Verjovenski en el asesinato de Shátov. Claro está que ello no supone identidad absoluta entre los personajes reales y los ficticios. Dostoyevski, en fin de cuentas, no escribía la historia de una cause célèbre, documentándose para ello en los archivos judiciales. Lo que sí supone es un interés mayúsculo en «tipos» y «pautas» de la escena revolucionaria contemporánea: ¿De dónde y cómo había surgido un Necháyev? ¿Qué conducía al crimen a un idealista apocado y sentimental como Uspenski? ¿Por qué individuos de esa laya se movían con desembarazo en la sociedad misma que habían jurado destruir? ¿Por qué eran mimados de los intelectuales, a pesar de responder a esos halagos con desprecio? Esto era lo que en definitiva le preocupaba y lo que, a su modo y sin abdicar de sus prejuicios, deseaba ventilar.
Y ya que hablamos de intelectuales, detengámonos en los dos que figuran destacadamente en la novela: Stepán Verjovenski y Karmazínov. Los dos son miembros de la generación de los «padres», esto es, la que ingresa en la palestra pública en los años treinta y cuarenta del siglo xix e incluye nombres sonados, Herzen, Belinski, Bakunin, Turguénev, Granovski, entre otros. Era una generación nada bienquista del Dostoyevski posterior al exilio siberiano, quien veía en ellos a otros tantos «descastados», historiadores, filósofos, literatos, políticos, formados, en todo o en parte, intelectualmente en el extranjero, afanosos de ensalzar la cultura occidental a costa de menospreciar a Rusia, sus instituciones y sus propios valores culturales. Por boca de Shátov –en quien cabe ver algo del novelista mismo– éste apostrofa a esos «hombres [que]... nunca amaron al pueblo, ni sufrieron por él, ni le sacrificaron cosa alguna... ¡Es imposible amar lo que no se conoce, y ellos no sabían ni jota del pueblo ruso!».
Al igual que los conspiradores ficticios, los dos intelectuales de la novela tenían sus modelos en la vida real. El prototipo de Stepán Verjovenski fue T. N. Granovski, profesor de historia en la Universidad de Moscú y, en efecto, Dostoyevski le llama Granovski en los cuadernos de trabajo que acompañaban la composición de Los demonios. Sin duda el novelista exagera y deforma atributos del modelo para convertirlo en el perorante, aturdido y pusilánime preceptor de Nikolái Stavroguin. El modelo de Karmazínov fue Iván Turguénev, el gran novelista contemporáneo de Dostoyevski, por quien éste llegó a sentir vivo aborrecimiento. El aristócrata rico, sano, soltero, europeizado y ateo, residente en el extranjero, que escribía por pura afición, sin cuidarse de si sus libros se vendían o no, provocó la envidia y el resentimiento de un Dostoyevski mal pagado, agobiado de deudas, forzado a emborronar páginas sin cuento para ganar lo indispensable con que mantener a su familia, y, por añadidura, epiléptico y obcecado amante de la ruleta. Karmazínov es una caricatura sañuda que contrahace lo característico del modelo: talle, modales, atavío, modo de andar, pronunciación y, para colmo, hasta el estilo de Turguénev: el opúsculo Merci que Karmazínov lee en la matinée literaria para despedirse de su público es una perversa –aunque, sí, divertidísima– parodia de un ensayo de Turguénev titulado Assez. Turguénev se quejó con justa amargura del improcedente ataque.
No cabe duda de que, tras la conmoción producida por el «caso Necháyev», Dostoyevski pensó en escribir una novela que fuese primordialmente una diatriba contra los responsables de prédicas y prácticas que atentaban contra el orden social. Y, en verdad, nunca habría ocasión más oportuna para hacerlo que la inmediatamente posterior al descubrimiento de la conjura. Las gentes estaban amedrentadas, creyendo, en efecto, que había nihilistas por todas partes, que las universidades eran nidos de conspiradores, que la corrupción moral afectaba a todos los estamentos sociales y que el gobierno debía tomar medidas rigurosas para atajar el mal antes de que fuera demasiado tarde. Aun la lectura más somera de Los demonios revela que, disimulada a veces y a veces manifiesta, la diatriba está presente en la urdimbre entera de la novela, algunos de cuyos pasajes rezuman un odio bilioso que Dostoyevski, nada extraño por cierto a las inquinas despiadadas, nunca llegó a superar. De haber llevado a cabo la composición de tal novela como simple diatriba, hoy tendríamos ante los ojos una obra de indudable interés biográfico, aunque de dudoso valor artístico. Pero, por fortuna, algo vino a desviar al novelista de esa errada intención. Y ese algo fue el conato de otra novela, de índole teológico-metafísica, que desde tiempo atrás venía rebullendo en su magín: La vida de un gran pecador. Los demonios resultó en gran medida de la fusión de aquella novela-diatriba con esta fábula teológico-metafísica. El resultado de la fusión fue una obra a la vez intrincada y admirable, que, por una parte, refleja las preocupaciones del Dostoyevski pensador y crítico social y descubre, por otra, la prodigiosa riqueza y variedad de sus recursos artísticos.
La vida de un gran pecador debía incorporar uno de los grandes temas del cristianismo: el pecado y la redención. Menudean indicios de que Dostoyevski pensaba en esta obra como la cima de su carrera de escritor. De eje en su composición le serviría la idea de que el pecador nunca está tan cerca de su redención como cuando llega al último confín de la culpa, a la hondonada más tenebrosa de la degradación, al ultraje más procaz de la Ley de Dios y, por supuesto, a las leyes humanas. Se trata, pues, de un Gran Pecador, no de un mero transgresor de tal o cual Mandamiento, de alguien para quien el Pecado (y habría que escribirlo con mayúscula) es forma, aunque no sustancia de vida. Y hay que destacar que no es sustancia, porque si Vida y Pecado fueran consustanciales, la noción misma de pecado, y por ende la de redención, carecerían de sentido. De esa insustancialidad del pecado de La vida de un gran pecador, Dostoyevski proyectaba una primera parte dedicada a un protagonista entregado, fría y «racionalmente», a las más horrendas abominaciones, y una segunda parte en que, alumbrado por la Gracia, el gran pecador vuelve los ojos a Dios y confiesa sus delitos antes de morir. En la alquimia que fundió y transmutó las dos novelas, ese protagonista se convirtió en Nikolái Stavroguin.
La inserción de Stavroguin en el plan de Los demonios al-teró fundamentalmente la estructura y orientación de la novela. Relegados a un segundo término quedaron Piotr Verjovenski y sus cómplices, en cuanto que la diatriba sociopolítica, trenzada ahora con otros incidentes más íntimos, perdía en sensacionalismo lo que ganaba en hondura y motivación. El centro de rotación de la novela vino a ser Stavroguin, personaje en el que no es difícil vislumbrar rasgos del héroe romántico: hermoso, soberbio, misterioso, sensual, antisocial, violento, suicida y satánico. Sobre todo satánico, de un satanismo análogo al de aquellos románticos que, como apunta Anatole France, también se sintieron atraídos por «los encantos del pecado y la grandeza del sacrilegio; y cuyo sensualismo se deleitaba con los dogmas que a otras voluptuosidades agregaban la suprema voluptuosidad de condenarse».
Lo que particularmente distingue a Stavroguin es ser encarnación de la fuerza, de una fuerza que él mismo califica de «infinita», física a la vez que psíquica, que pone a prueba de continuo para cerciorarse de que es inagotable. Es cualidad suya que reconocen instintivamente cuantos le rodean. En las mujeres –Dasha, Liza, Maria Lebiádkina, Maria Shátova– se revela como atracción magnética: se sienten fatalmente arrastradas hacia él, aunque acaben por rechazarle, horrorizadas, cuando descubren su helada y maléfica indiferencia. Los hombres –Piotr Verjovenski, Shátov, Kiríllov– sienten asimismo los efectos de ese magnetismo irresistible y demoníaco. Y hasta cuando alguno de ellos, como Shátov, termina por zafarse de él, no puede menos de decir acongojado a su antiguo mentor: «¿Es que no besaré las huellas de sus pies cuando se marche? ¡No puedo arrancarle de mi corazón, Stavroguin!». En el caso de Piotr Verjovenski, la atracción llega casi al arrebato amoroso: «¡Stavroguin, es usted hermoso!… ¡Usted es mi ídolo!… Usted es mi caudillo, usted es mi sol y yo soy su gusano...».
Pero lo sorprendente es que esa fuerza, que él mismo conoce y los demás intuyen, es inútil. Es –si se permite la extravagante paradoja– una «fuerza inerte». Frialdad, mutismo, impavidez, indiferencia ante todo lo divino y humano, situación más allá del bien y del mal..., tales son las perspectivas en que vemos a Nikolái Stavroguin. Con frecuencia se han citado, por su sentido simbólico, las palabras con que Dostoyevski lo retrata cuando nos lo presenta, adormilado, en un sofá de su despacho: «Tenía la cara pálida y severa, inmóvil, como congelada... Parecía indudablemente una figura inanimada de cera». Visión cadavérica; muerte del espíritu. En otros términos, una máscara. Y lo que puede haber tras esa máscara es menos Stavroguin que un Stavroguin que cada uno de los que le rodean se ha forjado de acuerdo con su privativa expectación. Y, cabe añadir, lo que pueda ser el Stavroguin «real», aparte de su inservible fuerza, es algo que nadie conoce y él, quizá, menos que nadie.
*
El texto traducido es el del tomo VII de las Obras escogidas de Dostoyevski: Sobranie sochineni, Moscú, Judózhestvennaya Literatura, 1957.
Juan López-Morillas
Los demonios
Y había allí un hato de muchos puercos que pacían en el monte; y le rogaron que los dejase entrar en ellos; y los dejó. Y salidos los demonios del hombre, entraron en los puercos; y el hato se arrojó de un despeñadero en el lago y ahogose. Y los pastores, como vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por las heredades. Y salieron a ver lo que había acontecido; y vinieron a Jesús, y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su juicio a los pies de Jesús; y tuvieron miedo.
San Lucas, cap. viii, 32-37.(Versión de Cipriano de Valera.)
Primera parte
1. Por vía de introducción: Algunos pormenores de la biografía del muy estimado Stepán Trofímovich Verjovenski
1
A punto de empezar la descripción de los recientes y muy singulares acontecimientos que se han producido en esta nuestra ciudad –hasta ahora por ningún concepto notable–, creo necesario, por falta de pericia, arrancar de una época algo anterior con algunos detalles biográficos acerca del muy estimado e ingenioso Stepán Trofímovich Verjovenski. Considérense estos pormenores a modo de introducción a la crónica que aquí se ofrece y quédese para más adelante la historia que me propongo referir.
Lo diré sin rodeos: Stepán Trofímovich había desempeñado siempre entre nosotros un papel en cierto modo especial y, por así decirlo, cívico; papel que amaba con pasión, hasta el extremo de que sospecho que sin él no hubiera podido vivir. No es que yo le compare con un histrión; Dios no lo permita, puesto que le respeto mucho. Puede que todo sea cuestión de costumbre o, mejor dicho, de una propensión suya, tan noble como pertinaz, a fantasear, desde la infancia y con agrado, sobre lo bello y cívico de su posición. Por ejemplo, gustaba sobremanera de su condición de «perseguido» y, si se permite la expresión, de «exiliado». En estas dos palabritas hay cierto fulgor clásico que le había deslumbrado de una vez para siempre y que, elevándole gradualmente en la opinión que de sí mismo tenía, acabó por colocarle años adelante en un pedestal tan alto como lisonjero para su vanidad. En una novela satírica inglesa del siglo pasado, un tal Gulliver, de regreso del país de los liliputienses donde los habitantes no pasaban de tres pulgadas y media de altura, llegó a considerarse como un gigante hasta el punto de que, andando por las calles de Londres, gritaba maquinalmente a los transeúntes y los carruajes que se quitasen de delante y cuidasen de que no los atropellase, imaginándose que él seguía siendo gigante y los otros liliputienses. Con tal motivo se mofaban de él y le colmaban de improperios, y más de un cochero zafio midió con su látigo las espaldas del gigante. ¿Era eso justo? ¿Hasta dónde puede llevarnos la costumbre? La costumbre llevó casi a eso mismo a Stepán Trofímovich, pero de manera más inocente e inofensiva, si así cabe decirlo, porque se trataba de un hombre excelente.
Yo me inclino a creer que hacia el final todos y en todas partes le olvidaron; y, sin embargo, no cabe decir que antes fuera enteramente desconocido. No hay duda de que también él compartió algún tiempo el glorioso ideal de algunos prohombres de nuestra generación precedente y de que en cierto momento –aunque sólo en un brevísimo minuto– muchas gentes irreflexivas de aquella época pronunciaban su nombre casi a la par de los de Chaadáyev, Belinski, Granovski y Herzen –este último acababa de irse a vivir en el extranjero–. Ahora bien, la actividad de Stepán Trofímovich concluyó casi en el minuto mismo en que había empezado, como consecuencia, por así decirlo, de un «torbellino de circunstancias coincidentes». Bueno, ¿y qué? Pues que, como luego se vio, no sólo no hubo «torbellino», sino ni siquiera «circunstancias», al menos en esa ocasión. Con gran asombro mío, pero de fuente absolutamente fidedigna, supe hace días que Stepán Trofímovich no sólo no vivía entre nosotros, en nuestra provincia, en calidad de exiliado, como solíamos creer, sino que nunca estuvo vigilado. Después de esto ¡júzguese de lo vigorosa que es la propia fantasía! Durante toda su vida creyó con sinceridad que se le temía en ciertas esferas, continuamente, que sin descanso se le seguían y contaban los pasos, y que cada uno de los tres gobernadores que en nuestra provincia se habían sucedido en los últimos veinte años ya traía consigo, al llegar a ella para ocupar el cargo, cierta opinión preconcebida respecto a él, sugerida «desde arriba» al darse posesión del gobierno. Si alguien hubiese asegurado entonces a Stepán Trofímovich que nada tenía que temer, se hubiera ofendido sin duda. Era, no obstante, hombre de aguda inteligencia y dotes sobresalientes, hombre de ciencia, si así cabe llamarle, aunque, bien mirado, en ciencia..., bueno, para decirlo de una vez, en ciencia no había hecho gran cosa y, según parece, nada en absoluto. Pero así sucede bastante a menudo con los hombres de ciencia aquí en Rusia.
Regresó del extranjero y logró distinguirse como «lector» en una cátedra universitaria hacia fines de la década de los cuarenta. No llegó a explicar más que unas cuantas lecciones, al parecer sobre los árabes; pero sí llegó a defender una brillante disertación sobre la creciente importancia civil y hanseática de la ciudad alemana de Hanau entre los años 1413 y 1428, así como sobre los motivos oscuros y singulares de que tal importancia no llegase a cuajar. La mentada disertación fue un sutil y punzante ataque contra los eslavófilos de entonces, entre los cuales se ganó al punto un sinfín de enemigos acérrimos. Más tarde –después de perder la cátedra– logró publicar (en cierto modo por venganza y para hacerles ver lo que se habían perdido) en una revista progresista mensual, que imprimía traducciones de Dickens y artículos de propaganda de George Sand, el comienzo de un estudio sumamente profundo sobre las causas, al parecer, de la insólita rectitud moral, o algo por el estilo, de ciertos caballeros de no sé qué época. En fin, que desarrollaba una idea de alto vuelo y excelencia nada común. Andando el tiempo se dijo que la continuación del estudio había sido prohibida deprisa y corriendo y que la revista misma había sido perseguida por haber publicado la primera mitad. Bien pudo ser así, porque en aquellos tiempos todo era posible. Pero en el caso presente lo más probable es que no fuese eso lo ocurrido, sino que el autor mismo, por pura pereza, no llegara a concluir el ensayo. Puso fin a sus lecciones de cátedra sobre los árabes porque alguien (por lo visto uno de sus enemigos retrógrados) había interceptado, no se sabe cómo, una carta a no se sabe quién, en la que se exponían ciertas «circunstancias» en virtud de las cuales alguna persona le pedía explicaciones. No sé si es cierto, pero se afirmaba además que en Petersburgo había sido descubierta por esas fechas una sociedad subversiva y antigubernamental de gran alcance, compuesta de unas trece personas, dispuesta a quebrantar los cimientos del Estado. Decíase que habían proyectado traducir incluso las obras del mismísimo Fourier. Sucedió que por aquel entonces fue interceptado en Moscú un poema de Stepán Trofímovich, escrito unos seis años antes en Berlín en su primera juventud, el cual poema circulaba manuscrito entre dos aficionados y un estudiante. Ese poema lo tengo ahora en mi mesa. Lo recibí este año pasado, en manuscrito del puño y letra del propio Stepán Trofímovich, con una dedicatoria suya y bellamente encuadernado en marroquí rojo. Por lo demás, no carece de poesía y hasta revela algún talento; poema extraño, pero entonces (a saber, en los años treinta) así se pergeñaban a menudo. Me resulta difícil contar el argumento porque, a decir verdad, no entiendo pizca de él. Es una especie de alegoría en forma lírico-dramática que recuerda la segunda parte de Fausto. La escena se abre con un coro de mujeres, al que sucede un coro de hombres, seguido a su vez de un coro de cierta clase de espíritus y, al final, de todo un coro de almas que no viven todavía, pero que tienen muchas ganas de vivir. Todos estos coros cantan de algo indefinido, por lo general de la maldición de alguien, pero con un matiz de superlativo humor. La escena cambia de pronto y se inicia un «Festival de la Vida», en el que hay hasta insectos que cantan, aparece una tortuga con ciertas palabras sacramentales latinas y, si mal no recuerdo, también canta sobre no sé qué un mineral, esto es, algo todavía enteramente inanimado. En general, todos cantan a más y mejor y si hablan es para injuriarse vagamente, pero, repitámoslo, con cierto matiz de algo muy significativo. Por último, la escena cambia una vez más: aparece un lugar agreste y entre los riscos pasa corriendo un joven civilizado que arranca y chupa unas hierbas y que, preguntado por un hada por qué chupa esas hierbas, responde que, sintiéndose rebosante de vida, busca el olvido y lo encuentra chupando esas hierbas, pero que su deseo principal es el de perder cuanto antes la razón (quizá también un deseo superfluo). Entonces aparece de pronto un mancebo de belleza indescriptible montado en un corcel negro y seguido de la imponente muchedumbre de todos los pueblos. El mancebo representa la Muerte y todos los pueblos van tras ella con ansia. Y, por último, en la escena final surge la torre de Babel y unos a modo de atletas que completan su construcción entre cantos de nueva esperanza; y cuando la han terminado hasta la cúpula misma, el señor (supongo que del Olimpo) se fuga de la manera más ridícula y la humanidad, que adivina lo que pasa y ocupa su puesto, inicia al punto una nueva vida con una nueva intuición de las cosas. Pues bien, este poema también fue juzgado peligroso entonces. Yo propuse el año pasado a Stepán Trofímovich que lo publicara, dado que ahora sería considerado absolutamente inofensivo, pero él rechazó la propuesta con evidente desagrado. La opinión de que el poema era completamente inofensivo no le gustó, y a ella achaco cierta frialdad que me mostró durante un par de meses. Bueno, ¿y qué? Pues que inopinadamente, y casi cuando yo le proponía que lo publicase aquí, lo publicaron allá, esto es, en el extranjero, en una de las colecciones revolucionarias y sin avisar a Stepán Trofímovich. Tuvo miedo al principio, fue volando a ver al gobernador y escribió a Petersburgo una carta dignísima de justificación que me leyó dos veces, pero que no envió por no saber a quién dirigirla. En resumen, que anduvo preocupado un mes entero; pero yo estoy seguro de que en las recónditas entretelas de su corazón se sentía extraordinariamente halagado. Casi dormía con el ejemplar de la colección que se había procurado y de día lo escondía bajo el colchón, sin permitir siquiera que la criada le hiciese la cama; y aunque de un día para otro esperaba la llegada de un telegrama de Dios sabe dónde, miraba a todo el mundo por encima del hombro. No llegó ningún telegrama. Entonces hizo también las paces conmigo, lo que demuestra la bondad excepcional de su manso y nada rencoroso corazón.
2
No quiero decir que no sufriera en absoluto. Sólo que ahora tengo la plena seguridad de que hubiera podido seguir hablando de los árabes cuanto hubiera gustado a cambio de dar las explicaciones necesarias. Pero entonces se subió a la parra y con ligereza singular se persuadió de una vez para siempre de que su carrera había sido desbaratada para toda la vida por «el torbellino de las circunstancias». Pero, la verdad sea dicha, la causa real de la interrupción de la carrera fue la delicada propuesta, sugerida antes y reiterada ahora, que le hizo Varvara Petrovna Stavróguina, esposa de un teniente general y conocida ricachona, de encargarse de la educación y el desarrollo intelectual de su único hijo, en calidad de supremo tutor y amigo y con pingües honorarios. Esa propuesta había sido hecha originalmente en Berlín, justamente en la época en que Stepán Trofímovich enviudó por vez primera. Su primera mujer había sido una muchacha frívola de nuestra provincia, con quien había contraído matrimonio en su temprana y todavía atolondrada juventud; y, según parece, no lo había pasado bien con ella –joven agraciada, por lo demás– por falta de medios para mantenerla amén de otros motivos algo delicados. Ella murió en París, separada del marido en los últimos tres años, dejándole un hijo de cinco, «fruto de un primer amor, gozoso y todavía límpido», como en un arranque de congoja dijo una vez en mi presencia Stepán Trofímovich. Al niño lo enviaron en seguida a Rusia, donde se crió en lugar apartado bajo el cuidado de unas tías lejanas. Stepán Trofímovich rehusó la propuesta hecha entonces por Varvara Petrovna y volvió a casarse en seguida, en menos de un año, con una berlinesa taciturna y, cosa notable, sin necesidad especial de hacerlo. Surgieron, sin embargo, otros motivos de renuncia al puesto de tutor. Le subyugaba en esa época la fama clamorosa de un profesor inolvidable, y él, a su vez, voló a la cátedra, para la que se preparó con el fin de probar en ella sus propias alas de águila. Y he aquí que, después de chamuscarse las alas, se acordó naturalmente de la propuesta que una vez antes le había hecho vacilar en su decisión. La muerte repentina de su segunda esposa, con quien no alcanzó a vivir un año, resolvió finalmente la cuestión. Lo diré paladinamente: todo quedó resuelto con la viva simpatía y la valiosa –clásica, podría decirse– amistad que le profesó Varvara Petrovna, si es que así puede hablarse de la amistad. Él se arrojó en brazos de tal amistad, que se fue fortaleciendo durante más de veinte años. He usado la expresión «se arrojó en brazos de tal amistad», pero Dios perdone a quien piense en algo deshonesto o superfluo. Esos abrazos hay que entenderlos sólo en un sentido altamente moral. Un vínculo sumamente sutil y delicado unía a estos dos notabilísimos seres –y los unía para siempre.
Aceptó también el puesto de tutor porque la finca –muy pequeña– que heredó Stepán Trofímovich de su primera esposa lindaba con Skvoréshniki, magnífica hacienda cercana a la ciudad que los Stavroguin tenían en nuestra provincia. Así, pues, en el silencio del despacho y sin tareas universitarias, cabía consagrarse al cultivo de la ciencia y enriquecer el saber patrio con las más profundas investigaciones. Investigaciones no las hubo, pero sí hubo la posibilidad de considerarse el resto de su vida –más de veinte años– como una especie de «reproche personificado» ante la patria, según la expresión de un poeta popular:
Como reproche personificado
.................................................
te erguiste ante la patria,
¡oh, idealista liberal!
Quizá la persona a quien se refiere el poeta popular tuviera derecho a mantenerse, si así lo deseaba, en esa postura erguida, por aburrido que ello fuera. Ahora bien, nuestro Stepán Trofímovich no pasó de ser un imitador en comparación con persona semejante; se cansaba de esa postura y se tumbaba a menudo. Pero aun tumbado, la personificación del reproche se conservaba en posición yacente –hay que decirlo en justicia–, tanto más cuanto que ello bastaba a la sociedad provinciana. ¡Si lo hubieran visto ustedes cuando se sentaba a jugar a las cartas en el club! Su aspecto entero decía: «¡Cartas! ¡Me siento a jugar con ustedes a las cartas! ¿A esto he llegado? ¿Quién es el responsable de esto? ¿Quién ha destruido mi carrera y la ha cambiado en una partida de cartas? ¡Ah, perezca Rusia!». Y con dignidad ganaba una mano con el as de copas.
Y de veras que se desvivía por jugar a las cartas, lo que le causó –y últimamente más que nunca– frecuentes y enojosas escaramuzas con Varvara Petrovna, mayormente porque perdía una vez y otra también. Pero quédese esto para más tarde. Diré sólo que era hombre escrupuloso (mejor dicho, de vez en cuando) y que por ello se entristecía a menudo. Durante los veinte años de amistad con Varvara Petrovna caía por lo regular tres o cuatro veces al año en lo que nosotros llamábamos «melancolía cívica», o más sencillamente, abatimiento, pero la frasecilla esa agradaba a la muy respetable Varvara Petrovna. Más adelante, además de caer en la melancolía cívica, empezó a caer en el vino de champaña, porque la vigilante Varvara Petrovna le escudó toda la vida de las tentaciones vulgares. Y la verdad es que andaba necesitado de alguien que le cuidase, porque a veces se ponía muy raro: en medio de la melancolía más refinada soltaba de pronto el trapo a reír del modo más ordinario. Había momentos en que hasta empezaba a hablar de sí mismo en tono zumbón. Ella era la mujer clásica, la mujer-Mecenas, que obraba sólo guiada por los más altos pensamientos. Cardinal fue la influencia que durante veinte años ejerció esta excelente dama sobre su pobre amigo. A ella hay que consagrar un comentario especial y a eso voy.
3
Hay amistades extrañas: ambos amigos parece que quieren devorarse uno a otro, pasan así casi toda la vida y, sin embargo, no aciertan a separarse. Más aún, la separación resulta de todo punto imposible: el primero de los amigos que se enfada y rompe el vínculo cae enfermo y acaso muere cuando ello ocurre. Sé positivamente que algunas veces, después de las más íntimas confidencias con Varvara Petrovna, cuando ésta se retiraba, Stepán Trofímovich se levantaba de un salto del diván y empezaba a dar puñetazos en la pared.
Ocurría tal como lo cuento, hasta el punto de que una de esas veces hizo saltar el estuco de la pared. Quizá pregunte alguien cómo puedo saber un detalle tan nimio. ¿Y qué, si yo mismo fui testigo? ¿Y qué, si el propio Stepán Trofímovich lloró más de una vez apoyado en mi hombro mientras describía en vivos colores sus secretos? (¡Lo que no me contaría!) Pero he aquí lo que pasaba casi siempre después de esos arrebatos: al día siguiente estaba dispuesto a crucificarse a sí mismo por su ingratitud. Me mandaba llamar a prisa y corriendo o venía volando a verme con el solo fin de hacerme saber que Varvara Petrovna era «un ángel de honorabilidad y delicadeza y él justamente lo contrario». No sólo venía corriendo a verme, sino que con frecuencia se lo decía a ella misma en cartas elocuentes, con su firma y todo. Le confesaba que la víspera, sin ir más lejos, había dicho a algún extraño –pongamos por caso– que ella le retenía por vanidad y le envidiaba por su sabiduría y talento; más aún, que le odiaba y que no se atrevía a manifestar abiertamente su odio por temor a que él se fuera, con lo que perjudicaría la reputación literaria de la dama; que como consecuencia de esto se despreciaba a sí mismo y había decidido darse muerte violenta y que esperaba de ella una palabra final que lo resolviera todo, etc., etc., y así por el estilo. Después de esto no es difícil imaginarse hasta qué extremos de histeria llegaban a veces los ataques nerviosos de este hombre, el más inocente de todos los mozalbetes de cincuenta años. Yo mismo leí en cierta ocasión una de esas misivas, escrita a raíz de un altercado entre ambos por un motivo baladí, pero que fue envenenándose gradualmente. Quedé aterrado y le supliqué que no enviase la carta.
–Imposible..., es más honorable..., el deber..., ¡me muero si no le confieso todo, todo! –respondió casi enfebrecido. Y envió la carta.
En esto eran diferentes. Varvara Petrovna nunca hubiera mandado carta semejante. Lo cierto es que a él le gustaba con pasión escribir, que aunque vivía bajo el mismo techo que ella le escribía, y en momentos de histeria hasta dos cartas al día. Sé de buena fuente que ella leía las cartas con grandísima atención, hasta cuando recibía dos al día, y después de leerlas las encerraba en un cofrecillo especial pulcramente anotadas y clasificadas; además, las apreciaba en alto grado. Luego, sin enviar respuesta a su amigo en todo el día, volvía a reunirse con él como si tal cosa, como si la víspera no hubiera ocurrido nada de particular. Poco a poco llegó a amaestrarle hasta el extremo de que ni él mismo se atrevía a aludir a la víspera, limitándose a mirar a su amiga fijamente durante algún tiempo. Pero ella no olvidaba nada y él olvidaba a veces demasiado pronto, y, alentado por el sosiego que ella mostraba, volvía, a veces el mismo día, a las risotadas y las chiquilladas bajo los efectos del champaña si venían amigos de visita. ¡Con qué ojos cargados de veneno no le miraría ella en tales ocasiones! ¡Y él sin darse por aludido! Acaso una semana más tarde, o un mes, o hasta seis meses, en un momento dado, recordando de pronto alguna frase de la susodicha carta y después la carta entera en todos sus detalles, se sentía morir de vergüenza y su tormento llegaba a producirle ataques de gastritis. Estos ataques, típicos en él, eran a menudo la consecuencia natural de su tensión nerviosa y un rasgo peculiar de su complexión física.
A decir verdad, lo probable es que Varvara Petrovna le aborreciera bastante a menudo. Él, sin embargo, nunca llegó a percatarse de que había acabado por convertirse en hijo de ella, en su criatura, cabe decir que en su invención; que se había hecho carne de su carne, y que no era sólo por «envidia de su talento» por lo que ella le retenía y mantenía. ¡Qué ofendida no se habrá sentido con tales suposiciones! Ella encubría, por lo visto, un amor intolerable por él, mezclado con odio continuo, celos y desprecio. Le resguardaba de todo grano de polvo, le sirvió de niñera durante veintidós años, y no hubiera pegado los ojos noches enteras si hubiera creído que su fama de poeta, de erudito y de prohombre público corría peligro. Ella lo había inventado y era la primera en creer en su propia invención. Era algo así como un sueño suyo... Pero a cambio de ello exigía de él demasiado, a veces hasta esclavitud. Era rencorosa a más no poder. A propósito de esto último voy a contar un par de anécdotas.
4
Una vez, al empezar a oírse los primeros rumores acerca de la emancipación de los siervos, cuando toda Rusia rebosaba de júbilo y se disponía a regenerarse, visitó a Varvara Petrovna un barón que venía de Petersburgo, hombre muy relacionado en la alta sociedad y muy cercano al gran acontecimiento. Varvara Petrovna apreciaba muchísimo tales visitas, porque desde la muerte de su marido sus contactos con la alta sociedad habían ido languideciendo y habían acabado por interrumpirse por completo. El barón estuvo tomando el té con ella. No había nadie más, salvo Stepán Trofímovich, a quien Varvara Petrovna había invitado y deseaba exhibir. El barón ya había oído hablar algo de él o fingió haber oído, pero durante el té habló poco con él. Stepán Trofímovich quiso, por supuesto, quedar bien, amén de que sus modales eran exquisitos. Aunque de familia no muy encopetada, según parece, tuvo la suerte de criarse desde la niñez en una casa noble de Moscú y, por consiguiente, con bastante esmero. Hablaba francés como un parisiense. Así, pues, el barón debía de haber comprendido desde el primer momento de qué clase de gente se rodeaba Varvara Petrovna aun en el aislamiento de la provincia. No sucedió, sin embargo, así. Cuando el visitante confirmaba sin reservas la absoluta autenticidad de los primeros rumores que entonces empezaban a circular sobre la gran reforma, Stepán Trofímovich no se pudo contener, gritó de pronto «¡Hurra!» e hizo con la mano un gesto de entusiasmo. No fue un grito muy agudo ni careció de decoro. Quizá el entusiasmo fuese premeditado y el gesto ensayado ante el espejo media hora antes del té; pero algo debió de fallarle, porque el barón se permitió una ligera sonrisa aunque, al momento y con exquisita cortesía, se puso a hablar de la emoción general y natural que embargaba todos los corazones rusos ante el magno acontecimiento. Poco después se despidió, sin olvidar al marcharse de alargar un par de dedos a Stepán Trofímovich. De vuelta en la sala, Varvara Petrovna guardó silencio unos minutos como si anduviera buscando algo en la mesa; pero súbitamente se volvió a Stepán Trofímovich, pálida y con ojos centelleantes, y le dijo en voz baja:
–¡Nunca le perdonaré lo que ha hecho!
Al siguiente día se reunió con su amigo como si nada hubiera pasado. Nunca aludió a lo ocurrido. Pero trece años después, en un momento trágico, lo recordó y se lo reprochó de nuevo, palideciendo como trece años antes cuando lo había hecho por vez primera. Sólo dos veces en la vida le había dicho «¡Nunca le perdonaré lo que ha hecho!». Lo del barón era ya la segunda; pero la primera fue a su modo tan característica y vino, por lo visto, a significar tanto en el destino de Stepán Trofímovich que he decidido referirme a ella.
Ello sucedió en la primavera de 1855, en el mes de mayo, justamente después de recibirse en Skvoréshniki la noticia del fallecimiento del teniente general Stavroguin, viejo frívolo, muerto de una afección al estómago cuando iba camino de Crimea para incorporarse al servicio activo. Varvara Petrovna quedó viuda y se puso de luto riguroso. Verdad es que no debió de sentir mucho dolor porque, por incompatibilidad de caracteres, llevaba cuatro años separada del marido, a quien venía pasando una pensión (el teniente general contaba sólo con centenar y medio de siervos y la paga militar, además de una alta graduación y relaciones, porque todo el dinero, así como Skvoréshniki, pertenecía a Varvara Petrovna, hija única de un rentista riquísimo). Ello no obstante, quedó impresionada con lo inesperado de la noticia y determinó vivir en completa soledad. Ni que decir tiene que Stepán Trofímovich fue su compañero inseparable.
Mayo estaba en su punto culminante. Los atardeceres eran maravillosos. Florecían los cerezos silvestres. Los dos amigos se reunían a última hora de la tarde en el jardín y, sentados en el cenador hasta entrada la noche, compartían sus ideas y pensamientos. Había momentos poéticos. Afectada por el cambio en su vida, Varvara Petrovna hablaba más que de ordinario. Parecía querer apretarse contra el corazón de su amigo y así transcurrieron varios días. De pronto se le ocurrió a Stepán Trofímovich un pensamiento extraño: «¿No contaba con él la viuda inconsolable y no esperaría de él una propuesta de matrimonio al cabo del año de luto?». Era un pensamiento cínico, pero cuanto más excelso es un espíritu tanto más contribuye a la preferencia por los pensamientos cínicos, quizá sólo por las múltiples posibilidades que ofrecen. Empezó a examinar el asunto detenidamente y llegó a la conclusión de que así parecía ser. Se decía: «Sí, es una hacienda enorme, pero...». En realidad, Varvara Petrovna no tenía pizca de hermosa. Era alta, amarilla de tez, huesuda, de rostro desmesuradamente largo con no sé qué de caballuno. Stepán Trofímovich vacilaba cada día más, le atormentaba la duda y hasta lloró de indecisión un par de veces (lloraba con bastante frecuencia). Sin embargo, a la caída de la tarde, en el cenador, su semblante empezó a reflejar algo equívoco e irónico, una punta de coquetería al par que de altivez. Esto sucede a menudo sin querer, involuntariamente, y es tanto más perceptible cuanto más honrado es un hombre. Quién sabe cómo juzgar el caso, pero lo más probable es que en el corazón de Varvara Petrovna no hubiera nada que justificase las sospechas de Stepán Trofímovich. Por otra parte, ella no hubiera cambiado el apellido Stavróguina por el de él, por muy famoso que éste fuera. Quizá todo se redujo a un pasatiempo de parte de Varvara Petrovna, la revelación de una inconsciente exigencia de mujer, muy natural en algunas circunstancias excepcionales. Pero no respondo de ello. Hasta hoy sigue sin sondar la hondura del corazón femenino. Pero sigo con mi cuento.
Cabe pensar que ella, más observadora y aguda, adivinó pronto allá en sus adentros la extraña expresión del semblante de su amigo, quien con frecuencia pecaba de inocencia excesiva. No obstante, los encuentros vespertinos seguían su curso acostumbrado y los coloquios eran igual de líricos e interesantes. Y he aquí que en cierta ocasión, después de un diálogo animado y poético, se separaron llegada la noche, dándose un cordial apretón de manos a la puerta de la casita en que residía Stepán Trofímovich. Los veranos se instalaba en esa dependencia, situada casi en el jardín de la enorme mansión señorial de Skvoréshniki. Acababa de entrar en su vivienda y, en desabrida meditación, había cogido un cigarro y, sin encenderlo todavía, se había detenido presa de cansancio, inmóvil ante la ventana abierta, mirando las nubes blancas y tenues como plumón de ave que se deslizaban en torno a la brillante luna. De pronto, un ligero susurro le hizo volverse estremecido. Ante él estaba otra vez Varvara Petrovna, de quien se había separado sólo cuatro minutos antes. El rostro amarillo de la dama había tomado un matiz casi azulado y le temblaban las comisuras de los labios apretados. Durante diez segundos por lo menos le tuvo clavados los ojos, en silencio, con mirada dura e implacable, y de pronto musitó con rapidez:
–¡Nunca le perdonaré lo que ha hecho!
Cuando diez años después Stepán Trofímovich me contaba esta melancólica historia en voz baja y a puerta cerrada, juraba que fue tal la impresión que aquello le produjo que no vio ni oyó desaparecer a Varvara Petrovna. Dado que más tarde ella no aludió jamás a lo ocurrido y las cosas siguieron como antes, llegó a pensar que todo había sido una alucinación, un amago de dolencia, tanto más cuanto que esa misma noche cayó en efecto enfermo y lo estuvo quince días, lo que muy a propósito vino a interrumpir las entrevistas en el cenador.
Pero a despecho de creer que había sido una alucinación, todos los días de su vida parecía esperar la continuación o, si se prefiere, el desenlace de este acontecimiento. No creía que pudiese terminar así. Y si así terminó, motivo tuvo para mirar de reojo a su amiga más de una vez.
5
Hasta el traje que vistió toda su vida se lo diseñó ella. Era elegante y característico: levita negra de amplios faldones abrochada casi hasta el cuello, pero que le sentaba muy bien; sombrero blando (en verano de paja) de alas anchas; corbata blanca de batista con nudo grueso y puntas colgantes; bastón con puño de plata; y, como si ello no bastara, cabello hasta los hombros. Era de pelo castaño oscuro que sólo en los últimos años había empezado a encanecer. Iba enteramente afeitado. He oído decir que en su juventud había sido sumamente apuesto, y, a mi ver, aun en la vejez resultaba de veras impresionante. ¿Y quién habla de vejez a los cincuenta y tres años? Pero por cierta coquetería de hombre público no sólo no presumía de joven, sino que hasta hacía alarde de la solidez de sus años. Alto, delgado, con su traje y el cabello hasta los hombros, se parecía a un patriarca, o, mejor aún, al retrato del poeta Kúkolnik, litografiado allá por los años treinta con motivo de cierta edición, sentado en un banco del jardín un día de verano, bajo un lilo en flor, con las manos apoyadas en el bastón, un libro abierto a su lado y entusiasmado poéticamente ante la puesta de sol. En cuanto a libros diré que últimamente tenía la lectura algo abandonada, pero sólo últimamente. Lo que leía sin descanso eran periódicos y revistas, a los que en gran número estaba suscrita Varvara Petrovna. Se interesaba también de continuo por los éxitos de la literatura rusa, pero sin perder un ápice de su dignidad. Hubo un momento en que casi se apasionó por el estudio de nuestra alta política contemporánea, de nuestros asuntos interiores y exteriores, pero pronto abandonó la empresa con un gesto de desdén. Ocurría a veces que salía al jardín con un libro de Tocqueville y llevaba oculto en el bolsillo otro de Paul de Kock. Pero éstas son nimiedades.
Diré algo entre paréntesis acerca del retrato de Kúkolnik. Tropezó Varvara Petrovna por primera vez con esa litografía cuando, muchacha aún, estaba en un distinguido pensionado de Moscú. Se enamoró del retrato en el acto, como es costumbre entre jóvenes pensionistas, que se enamoran de lo primero que se presenta y, en particular, de sus profesores, sobre todo de los de caligrafía y dibujo. Pero lo curioso no es la manía de las muchachas, sino que, ya en la cincuentena, Varvara Petrovna conservaba todavía esa litografía entre sus alhajas más preciadas, de modo que quizá por eso diseñó para Stepán Trofímovich un traje algo semejante al del retrato. Pero, claro, esto también es una nimiedad.
En los primeros años, o, más precisamente, en la primera mitad de su residencia con Varvara Petrovna, Stepán Trofímovich pensaba todavía en alguna obra y todos los días se disponía seriamente a escribirla. Pero en la segunda mitad pareció olvidar hasta las cosas más sabidas. Con creciente frecuencia nos decía: «Estoy, según creo, dispuesto para el trabajo, tengo reunidos los materiales y no doy golpe. No hago nada». Y bajaba la cabeza abatido. No hay duda de que esto le engrandecía a nuestros ojos como mártir de la ciencia, pero él pensaba en otra cosa. «¡Me han olvidado; nadie me necesita!», exclamaba más de una vez. Esta pronunciada melancolía le dominó sobre todo al final de la década de los cincuenta. Varvara Petrovna se dio cuenta al fin de que el caso era grave y, por otro lado, no podía tolerar la idea de que su amigo hubiera sido postergado y olvidado. A fin de distraerle y reverdecer sus laureles lo llevó entonces a Moscú, donde ella contaba con algunas amistades entre eruditos y hombres de letras; pero, por lo visto, la visita a Moscú tampoco resultó satisfactoria.
Era aquélla una época singular. Despuntaba algo nuevo, algo en nada análogo a la calma anterior, algo raro, perceptible por doquiera, incluso en Skvoréshniki. Circulaban rumores de toda clase. Los hechos eran, por lo general, más o menos conocidos, pero era evidente que iban acompañados de ciertas ideas y, lo que era aún más significativo, en cantidad muy considerable. Lo desconcertante era que no había medio de acomodarse a esas ideas, de enterarse de en qué consistían precisamente. Varvara Petrovna, por su condición de mujer, ansiaba averiguar el secreto. Púsose a leer por su cuenta periódicos y revistas, publicaciones extranjeras prohibidas, y hasta proclamas revolucionarias que a la sazón empezaban a aparecer (pudo agenciarse todo ello), pero sólo consiguió calentarse la cabeza. Decidió entonces escribir cartas, pero recibió pocas contestaciones. Cuanto más tiempo pasaba, más incomprensible resultaba todo ello. Invitó solemnemente a Stepán Trofímovich a que le explicara «todas esas ideas» de una vez para siempre, pero quedó muy descontenta de sus explicaciones. La opinión de Stepán Trofímovich sobre la totalidad del movimiento fue arrogante en extremo: todo se reducía a que él había sido olvidado y a que ya nadie le necesitaba. Llegó por fin la hora de que hasta de él se acordaran, primero en publicaciones extranjeras, como de un mártir exiliado, y luego en Petersburgo, como antigua estrella de una constelación conocida. Llegaron a compararle con Radíschev, no se sabe por qué. Luego dijo alguien en letras de molde que ya había muerto y prometió publicar su necrología. Stepán Trofímovich resucitó al instante y levantó la cresta. La altivez con que miraba a sus contemporáneos se esfumó por ensalmo y en su lugar surgió el ardiente afán de sumarse al movimiento y patentizar sus fuerzas. Varvara Petrovna recobró al punto su confianza en todo y comenzó a trajinar sin descanso. Quedó acordado que se trasladarían sin demora a Petersburgo para ponerse al corriente de todo lo tocante al movimiento, examinar las cosas personalmente y, de ser posible, entrar en acción en cuerpo y alma e indivisiblemente. Entre otras cosas, Varvara Petrovna se declaró dispuesta a fundar su propia revista y consagrarle, desde luego, su vida entera. Al ver hasta dónde iban las cosas, Stepán Trofímovich se mostró aún más arrogante y, ya en camino, empezó a tratar a Varvara Petrovna casi con condescendencia, lo que ella grabó en su corazón para no olvidarlo. Pero es el caso que ella tenía otro motivo relevante para hacer el viaje, a saber, la reanudación de relaciones con la alta sociedad. Era menester, en la medida de lo posible, hacerse recordar en el mundo, o al menos intentarlo. El pretexto ostensible para el viaje era ver a su único hijo, quien por entonces terminaba sus estudios en un liceo de Petersburgo.
6
Fueron a Petersburgo y allí pasaron casi toda la temporada de invierno. Pero llegada la Pascua de Resurrección todo se deshizo como una irisada pompa de jabón. Los sueños se esfumaron y la confusión, lejos de despejarse, se acentuó aún más. Por lo pronto, las relaciones con la alta sociedad no pasaron de mero conato, o, a lo más, fueron escasas y a costa de esfuerzos humillantes. Ofendida, Varvara Petrovna se entregó en cuerpo y alma a las «nuevas ideas» y abrió un salón. Hizo un llamamiento a los literatos y acudió al llamamiento una muchedumbre de ellos. Luego acudieron sin que nadie los llamara; unos traían a otros. Nunca había visto ella a literatos como ésos. Eran increíblemente vanidosos, pero a cara descubierta, como cumpliendo una obligación. Otros (aunque no todos, ni mucho menos) llegaban borrachos, pero como si reconocieran en ello un encanto singular descubierto sólo la noche antes. Todos eran superlativamente orgullosos. En sus rostros se leía que acababan de hallar algún secreto de fenomenal importancia. Reñían entre sí, teniéndolo a mucha honra. Difícil era averiguar qué era precisamente lo que escribían: había críticos, novelistas, dramaturgos, satíricos, denunciadores de abusos. Stepán Trofímovich consiguió ingresar en el más alto de sus círculos, cabalmente en el que llevaba la dirección del movimiento. Se le hizo muy cuesta arriba llegar a esas alturas, pero le recibieron con alborozo, aunque nadie, en realidad, sabía nada de él ni había oído decir nada de él, sino que «representaba una idea». Él se las arregló para invitarlos, a pesar de sus aires olímpicos, al salón de Varvara Petrovna un par de veces. Eran personas muy serias y corteses, de porte muy decoroso. Los demás visiblemente les temían, pero bien se notaba que no tenían tiempo que perder. También se presentaron dos o tres figuras literarias notables de años atrás que se hallaban por casualidad en Petersburgo y con quienes Varvara Petrovna mantenía desde hacía tiempo muy finas relaciones. Pero, con asombro de la dama, a estas genuinas e indudables notabilidades no les llegaba la camisa al cuerpo; algunas de ellas no tenían reparo en hacer la rueda a esa nueva chusma y adularla de manera vergonzosa. Al principio le fue bien a Stepán Trofímovich; se adueñaron de él y empezaron a exhibirle en reuniones literarias públicas. La primera vez que subió a la tribuna en uno de los recitales literarios para leer algo, el público le ovacionó frenéticamente durante cinco minutos. Todavía se acordaba de esto nueve años más tarde, con lágrimas en los ojos, aunque más por lo artístico de su talante que por su gratitud. «¡Juro y apuesto –me confesó él mismo (pero sólo a mí y en secreto)– que en todo ese público no había una sola persona que supiera realmente de mí!» Confesión interesante, porque bien se ve que el hombre tenía entendimiento agudo si en aquella ocasión, en la tribuna, se dio tan clara cuenta de su posición, a pesar del arrobamiento que debió de sentir; y, por otra parte, bien se ve que carecía de entendimiento agudo si nueve años después no podía recordar todavía lo sucedido sin un sentimiento de agravio. Le importunaron para que firmase dos o tres protestas colectivas (sin que supiera contra qué se protestaba) y firmó. A Varvara Petrovna también la conminaron a firmar contra cierta «acción abominable», y ella también firmó. Ello no impedía que la mayoría de esa gente nueva que visitaba a Varvara Petrovna se creyera obligada por algún motivo a mirarla con desprecio y a reírse de ella en su mismísima cara. Andando el tiempo me dio a entender Stepán Trofímovich que ella le había tenido envidia desde entonces. La dama sabía, por supuesto, que le era imposible alternar con esas gentes, pero seguía recibiéndolas con ansia, con histérica impaciencia femenina y –esto es lo principal– esperaba sacar algún provecho de ello. En las reuniones de su casa hablaba poco, aunque hubiera podido hacerlo, pero prefería escuchar. Allí se charlaba de la abolición de la censura y la reforma de la ortografía, de la sustitución del alfabeto ruso por el latino, del destierro de Fulano de Tal ocurrido el día antes, de algún escándalo en las galerías donde estaban las tiendas de lujo, de la conveniencia de desmembrar a Rusia en comarcas étnicas con libre organización federal, de la abolición del ejército y la marina, de la restauración de Polonia hasta el Dniéper, de reforma agraria y propaganda revolucionaria, de la abolición de la herencia, la familia, los hijos y el clero, de los derechos de la mujer, de la casa de Krayevski, cuya suntuosidad nunca se le perdonará a Krayevski, etc., etc. Era evidente que en esa caterva de gentes nuevas había muchos pícaros, pero también, sin duda, muchas personas honradas, más aún, encantadoras, no obstante las sorprendentes diferencias de carácter. Las honradas eran más incomprensibles que las perversas y groseras, pero nadie sabía quién manipulaba a quién. Cuando Varvara Petrovna declaró su intención de fundar una revista, aumentó más aún el número de visitantes, pero a renglón seguido empezaron a llover sobre ella acusaciones de capitalista y explotadora del trabajo. El descaro de las acusaciones corría parejo con lo inesperado de ellas. El anciano general Iván Ivánovich Drozdov, antiguo amigo y compañero de servicio del difunto general Stavroguin, hombre dignísimo (aunque a su manera) y a quien todos conocíamos aquí, pero sobremanera terco y atrabiliario, glotón consumado a quien espantaba el ateísmo, riñó en una de las reuniones en casa de Varvara Petrovna con un conocido joven. Éste, a las primeras de cambio, exclamó: «Por lo que usted dice, se ve que es usted general», queriendo significar que no había insulto mayor que llamarle general. Iván Ivánovich se encolerizó en grado sumo: «¡Sí, señor, soy general, teniente general, y he servido a mi soberano, y tú eres un mocoso y un ateo!». Se produjo un escándalo morrocotudo. Al día siguiente apareció el suceso en letras de molde y se redactó una queja colectiva contra la «conducta abominable» de Varvara Petrovna por no haber expulsado en el acto al general. Una revista ilustrada publicó una caricatura en la que, junto a una maligna contrahechura de Varvara Petrovna, figuraban el general y Stepán Trofímovich como tres amigos retrógrados. Acompañaban al dibujo unos versos escritos por un poeta popular ex profeso para tal coyuntura. Yo añadiré por mi parte que hay, en efecto, muchas personas en el generalato que tienen la ridícula costumbre de decir: «He servido a mi soberano...», esto es, como si no tuvieran el mismo soberano que nosotros, simples súbditos, sino uno especial para ellos.
Era, por supuesto, imposible continuar en Petersburgo, tanto más cuanto que Stepán Trofímovich sufrió un descalabro final. Sin poder contenerse, empezó a perorar sobre los derechos del arte, con lo que la gente, por su parte, empezó a reírse más ruidosamente de él. En su última conferencia decidió recurrir a la oratoria cívica, creyendo tocar por este medio el corazón de sus oyentes y contando con el respeto a su condición de «perseguido». Se mostró desde luego conforme con la inutilidad y comicidad de la palabra «patria» y con lo perjudicial de la religión, pero afirmó enérgica y sonoramente que un par de botas vale mucho menos que Pushkin, mucho menos. Le silbaron sin piedad, hasta el extremo de que allí mismo, ante el público, sin bajar de la tribuna, rompió a llorar. Varvara Petrovna se lo llevó a casa medio muerto. «On m’a traité comme un vieux bonnet de coton!», balbuceaba con desvarío. Ella le estuvo atendiendo toda la noche, dándole gotas de lauroceraso, y hasta el amanecer estuvo repitiéndole: «Es usted todavía útil. Ya volverá usted a la tribuna. Le apreciarán... en otro lugar».
A primera hora de la mañana siguiente se presentaron en casa de Varvara Petrovna cinco literatos, tres de ellos enteramente desconocidos y a quienes nunca había visto. Con semblante severo le hicieron saber que habían estudiado el asunto de la revista y llegado a un acuerdo. Por cierto que Varvara Petrovna nunca había encargado a nadie que estudiara ni acordara nada acerca de su proyecto. El acuerdo consistía en que, una vez fundada la revista, la señora se la entregaría a ellos con el capital correspondiente, a título de libre asociación, y ella se marcharía a Skvoréshniki, sin olvidarse de llevar consigo a Stepán Trofímovich, que «estaba pasado de moda». Por delicadeza, convenían en reconocerle el derecho de propiedad y en enviarle anualmente una sexta parte de los beneficios netos. Lo más conmovedor de todo era que cuatro de los cinco literatos no tenían probablemente interés mercenario en el asunto y se aprestaban a la tarea sólo en nombre de la «causa común».
–Partimos como atontados –contaba Stepán Trofímovich–. Yo no podía pensar en nada, y recuerdo que iba mascullando unos versos sin sentido al compás del traqueteo rítmico del vagón. No sé qué diablos era, sólo que así fui hasta Moscú. No volví en mi acuerdo hasta llegar a Moscú, como si efectivamente fuera a encontrar algo diferente allí. ¡Ay, amigos míos! –exclamaba a veces, como inspirado, en nuestra presencia–. No pueden figurarse la rabia y melancolía que se apodera del espíritu cuando una idea grande, que uno viene venerando solemnemente de antiguo, es arrebatada por unos necios y difundida por esas calles entre otros imbéciles como ellos. Y uno tropieza inopinadamente con ella en un baratillo, toda desfigurada, cubierta de lodo, en ridículo atavío, de través, sin proporción ni armonía, juguete de una chiquillería estúpida. ¡No, no era así en nuestro tiempo! ¡No era a eso a lo que aspirábamos! ¡No, no era eso, en absoluto! No reconozco nada... Nuestro tiempo intentará una y otra vez apuntalar todo lo que se bambolea. De lo contrario, ¿qué será del mundo?
7
Inmediatamente después de regresar de Petersburgo, Varvara Petrovna envió a su amigo al extranjero «a descansar», pues comprendía que necesitaba ausentarse por algún tiempo. Stepán Trofímovich partió alborozado. «¡Allí resucitaré! –exclamaba–. ¡Allí por fin me entregaré a mis estudios!» Pero desde las primeras cartas escritas en Berlín empezó a entonar la canción de siempre: «Tengo el corazón destrozado –escribió a Varvara Petrovna–. No puedo olvidar nada. Aquí en Berlín todo me recuerda mi pasado, mis primeros entusiasmos, mis primeras penas. ¿Dónde estára ella? ¿Dónde estarán las dos ahora? ¿Dónde estáis, ángeles ambas, que nunca me merecí? ¿Dónde está mi hijo, mi hijo idolatrado? ¿Dónde, en fin, estoy yo, yo mismo, mi yo de antes, fuerte como el acero y firme como un peñasco, cuando hoy día un Andréyev cualquiera, un bufón barbudo y ortodoxo, peut briser mon existence en deux?»,



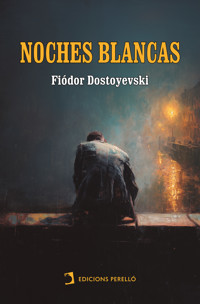
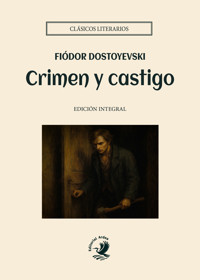


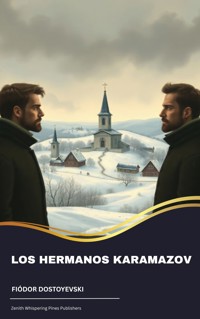


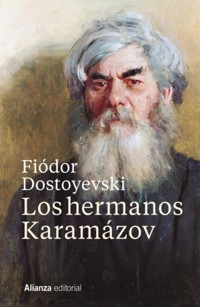





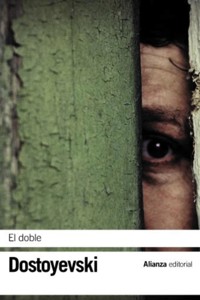

![El jugador [Edición ilustrada] - Fiódor Dostoyevski - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0b0a43a548a694069d6266100c4be6e3/w200_u90.jpg)










