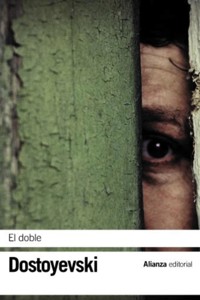
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Dostoyevski
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1846, El doble constituye un caso sumamente representativo de esa clase de creaciones que, adelantadas a su tiempo, acaban siendo consagradas por la posteridad. Partiendo de un tema literario tradicional -el de la persona que trata de salvaguardar su dignidad ante una burocracia avasalladora y despreciativa-, y combinándolo, a través del patético personaje de Yakov Petrovich Goliadkin, con el tema del desdoblamiento de la personalidad, en esta novela el genio literario de Fiódor Dostoyevski (1821-1881) no sólo supera la mera tragedia grotesca, sino que extrae de ella posibilidades tan insospechadas como espeluznantes. Traducción de Juan López-Morillas
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fiódor Dostoyevski
El doble
Poema de Petesburgo
Traducción directa del ruso y nota preliminar de Juan López-Morillas
Índice
Nota preliminar
El doble
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Créditos
Nota preliminar
Hay obras literarias cuyo sentido y alcance no son captados en la época de su publicación, sino largo tiempo después, cuando cambios en el ambiente intelectual o mudanzas en la sensibilidad general actualizan lo que el autor, con genial intuición, puso en ellas y que sus contemporáneos, menos perspicaces, no alcanzaron a penetrar. Así sucedió con la obra presente. Cuando salió a luz en 1846, lectores y críticos vieron en ella un relato en que un tema que les era familiar venía revestido de extravagante singularidad. En todo caso, quedó frustrada la esperanza de Dostoyevski de que esta su segunda novela sirviera para consolidar el renombre que le había procurado la primera, Pobres gentes, publicada también en 1846.
Lo familiar de El doble era la reaparición de uno de los tipos favoritos de Gógol, escritor a quien tanto debe el temprano Dostoyevski en materia de ficciones novelescas: el del funcionario público (chinóvnik) de modesta o ínfima categoría que se esfuerza por salvaguardar un mínimo de dignidad y amor propio ante una burocracia que ve en sus servidores sólo un conjunto de nombres y puestos en un desalmado escalafón. El protagonista de El doble, Yákov Petróvich Goliadkin, es ejemplo cabal de ese tipo de funcionario. Consciente de su «grado» (chin) oficial y desdeñoso de las limitaciones que conlleva, aspira a zafarse de ellas en el plano social, sin percatarse de que en el sistema en que vive «persona» y «función» son equivalentes. En el medio social se alcanza el nivel que corresponde al «grado» que se tiene en el escalafón. En alguna medida esta equivalencia es propia de todas las burocracias gubernamentales, y así lo hicieron constar otros maestros del realismo literario como Balzac y Galdós. Pero fue rasgo acentuado de la burocracia que implantó en Rusia Pedro el Grande y que Nicolás I llevó al máximo de mecánica rigidez.
Ahora bien, una vez sentada la coincidencia tipológica con Gógol, las divergencias entre los dos escritores resultaban tan profundas que no podían menos de despistar a aquellos lectores y críticos empeñados en ver en El doble sólo una malograda y aun perversa imitación de Gógol. Aunque ambos escritores hacían hincapié en la deshumanización del chinóvnik, Gógol procedía desde fuera, según un método reductivo consistente en tomar la parte por el todo: el personaje gogoliano se fragmenta en nombre cómico, rasgo facial, gesto, muletilla, artículo de vestir, etc., y cada fragmento adquiere sustancialidad tan vigorosa y autónoma que a menudo nos olvidamos de que es sólo un retazo de caracterización que ha venido a suplantar a la caracterización total. Dostoyevski procede a la inversa: su personaje crece y se ensancha desde dentro, según un arbitrio que le empuja a rebasar el cauce del yo convencional y derramarse por su contorno vital, convertido así en aditamento inseparable de la personalidad. Ese arbitrio es la virtud expansiva de la palabra. Desde sus comienzos como escritor, Dostoyevski hace que sus personajes vivan y se desarrollen –también que se destruyan– hablando, consigo mismos o con otros, razonando, delirando, disputando, soñando dormidos o despiertos. Delirando sobre todo en la obra que nos ocupa. Goliadkin, cuyo trastorno mental es evidente desde su primera aparición, se va sumiendo gradualmente en un mundo de su propia hechura, en el que se siente perseguido y acosado por «enemigos» ante quienes se ensoberbece o se humilla para dar al traste con sus aviesos propósitos. Del contraste entre la fantasía demencial de Goliadkin y la realidad presunta deriva la índole grotesca del relato. Y decimos «realidad presunta» porque sólo alcanzamos a entreverla, medio velada como está siempre por las alucinantes interpretaciones del protagonista.
Para neutralizar la simpatía que el lector pueda sentir inicialmente por el protagonista, Dostoyevski inyecta en su personaje inequívocas taras morales. Goliadkin no es una víctima inocente, condenada a la insania por un destino adverso. Es soberbio, ambicioso y taimado. Su rebelión contra el orden establecido está motivada por el afán de hacerse pasar por lo que no es: por hombre de mundo, rico, distinguido, respetado y admirado de todos. Como tal, aspira secretamente a ascender en su carrera y aun obtener la mano de la hija de su jefe. Cuando su ambición se ve frustrada al ser expulsado del baile con que éste celebra el cumpleaños de aquélla, la mente desquiciada de Goliadkin «inventa» un doble que vendrá a encarnar paródicamente muchos de sus propios defectos y algunas de sus aspiraciones inconfesadas, y de paso a cosechar algunos de los triunfos que a él le son negados. El impostor, en suma, da vida imaginaria a otro impostor, con el que trata inútilmente de reconciliarse y que acabará por destruirle.
El tema del doble, caro a los románticos, había sido tratado en particular por Gógol y Hoffmann. Pero fue Dostoyevski quien descubrió en él todas sus espeluznantes –trágicas a la par que grotescas– posibilidades, lo que explica en parte la perplejidad de sus lectores y críticos contemporáneos. Era necesario llegar al siglo xx, a Kafka y la psicopatología moderna para comprender el alcance de las intuiciones de Dostoyevski en materia de esquizofrenia. En todo caso, el tema del desdoblamiento de la personalidad fue la «idea seria» –así la llamó– que vino a su encuentro al inicio mismo de su carrera como escritor. Goliadkin fue sólo el primero en una serie de personajes «desdoblados» en la que hay que incluir andando el tiempo al «hombre subterráneo», Versílov, Stavroguin, Iván Karamázov.
Juan López-Morillas
El doble
Capítulo 1
Faltaba poco para las ocho de la mañana cuando Yákov Petróvich Goliadkin, funcionario con la baja categoría de consejero titular, se despertó después de un largo sueño, bostezó, se desperezó y al fin abrió los ojos de par en par. Durante unos instantes, sin embargo, permaneció inmóvil en la cama como si no estuviese aún seguro de estar despierto o de seguir durmiendo, de si lo que acontecía en torno suyo era, en efecto, parte de la realidad o sólo prolongación de sus alborotados sueños. Pronto, no obstante, los sentidos del señor Goliadkin empezaron a registrar con mayor claridad y precisión sus impresiones cotidianas y habituales. Familiarmente le miraban las paredes verdosas de su pequeña habitación, cubiertas de hollín y mugre, la cómoda de caoba legítima, las sillas de caoba de imitación, la mesa pintada de rojo, el diván tapizado de hule rojizo salpicado de repulsivas flores verdes y, por último, el traje que se había quitado a toda prisa la noche antes y había arrojado al buen tuntún en el diván. Finalmente, el día otoñal, gris, opaco y sucio, le atisbaba por la grasienta ventana con tan mal humor y mueca tan torcida que el señor Goliadkin ya no podía de modo alguno dudar que se hallaba no en un remoto país de maravillas, sino en la ciudad de Petersburgo, en la capital, en la calle Shestilávochnaya, en el cuarto piso de una vasta casa de vecindad, en su propio domicilio. Una vez hecho descubrimiento tan importante, el señor Goliadkin cerró estremecido los ojos como añorando el reciente sueño y deseando volver a captarlo siquiera por un instante. Pero un momento después saltó de la cama, probablemente por haber dado al cabo con la idea en torno a la cual venían girando sus dispersos y agitados pensamientos. Después de saltar de la cama fue corriendo a mirarse en un espejito redondo que tenía sobre la cómoda. Aunque la imagen soñolienta, miope y medio calva que en él se reflejó tenía tan poco de particular que, a primera vista, apenas llamaría la atención, su dueño pareció quedar plenamente satisfecho de lo que vio en el espejo.
–Tendría gracia –dijo a media voz el señor Goliadkin– que no estuviese hoy como Dios manda, que me hubiese ocurrido algo fuera de lo común, por ejemplo que me hubiera salido un grano o algo desagradable por el estilo. Sin embargo, de momento no tengo mala cara. Por ahora todo va bien.
Gozoso de que todo fuera bien, el señor Goliadkin volvió el espejo a su sitio y, no obstante estar descalzo y llevar la ropa en que de ordinario dormía, corrió a la ventana y se puso a buscar algo en el patio con gran interés. Al parecer lo que buscaba también le satisfizo por completo, pues su rostro brilló con una sonrisa de contento. Seguidamente –pero echando primero un vistazo al cuchitril que tras el tabique ocupaba su criado Petrushka y cerciorándose de que éste no estaba allí– fue de puntillas a la mesa, abrió con llave uno de los cajones, rebuscó en el último rincón, sacó de debajo de unos papeles amarillentos y otra basura por el estilo una cartera verde muy raída, la abrió con cuidado y miró con cautela y deleite en el más recóndito de sus compartimentos. Probablemente el paquete de billetes verdes, azules, rojos y multicolores que contenía miró también al señor Goliadkin con afabilidad y aprobación. Con cara radiante, éste puso la cartera abierta en la mesa y se restregó vigorosamente las manos en señal de profunda satisfacción. Sacó por fin su reconfortante fajo de billetes y, por centésima vez desde la víspera, se puso a contarlos, frotando minuciosamente cada uno de ellos entre el índice y el pulgar.
–¡Setecientos cincuenta rublos en billetes! –dijo al cabo con voz que parecía un murmullo–. ¡Setecientos cincuenta rublos!... ¡Notable suma! ¡Agradable suma! –prosiguió con voz trémula y algo debilitada por el gozo, apretujando entre sus manos el fajo y sonriendo con intención–. ¡Una suma muy agradable! ¡Agradable para cualquiera! ¡A ver quién no la juzga así! Con una suma como ésta puede uno ir muy lejos...
«Pero ¿qué es esto? ¿Dónde se habrá metido Petrushka?», pensó el señor Goliadkin. Y vestido como estaba volvió a mirar tras el tabique. Tampoco esta vez encontró allí a Petrushka, pero sí vio en el suelo, donde había sido puesto, el samovar, que borbolleaba irritado, fuera de sí, amenazando de continuo con disparar su contenido. Y lo que probablemente rezongaba con furioso ardor en su enrevesada lengua era algo así como: «Venid a levantarme, buenas gentes. Como veis, ya es hora y estoy listo».
«¡Que se lo lleven los demonios! –pensó el señor Goliadkin–. Este holgazán es capaz de quemarle a uno la sangre. Pero ¿dónde se habrá metido?»
Con justa indignación salió al vestíbulo, que era un pasillo pequeño al fondo del cual estaba la puerta de entrada, entreabrió esta puerta y vio a su fámulo rodeado de un grupo bastante nutrido de lacayos, mozos y otra chusma servil. Petrushka contaba algo y los demás le escuchaban. Por lo visto, ni el tema de la conversación ni la conversación misma fueron del agrado del señor Goliadkin, quien llamó inmediatamente a Petrushka y volvió a su habitación muy descontento, por no decir que consternado.
–Este zopenco sería capaz de vender a cualquiera por un ochavo, y a su amo antes que a nadie –dijo para sus adentros–. Y me ha vendido, seguro que me ha vendido. Apuesto cualquier cosa. Me ha vendido por un miserable ochavo... Bueno, ¿qué?
–Han traído la librea, señor.
–Póntela y vuelve aquí.
Después de ponérsela, Petrushka entró sonriendo estúpidamente en la habitación de su amo. Su atavío era en extremo singular. Consistía en una librea de lacayo, muy de segunda mano, adornada con galones dorados y, al parecer, confeccionada para alguien medio metro más alto que él. Tenía en las manos un sombrero, galoneado también y con plumas verdes, y de su flanco pendía una espada de lacayo en una vaina de cuero.
Por último, para completar el cuadro, Petrushka, fiel a su costumbre de andar siempre en déshabillé, a la casera, iba ahora también descalzo. El señor Goliadkin escudriñó a Petrushka y quedó por lo visto satisfecho. La librea, al parecer, había sido alquilada para una ocasión solemne. También era de notar que durante la inspección Petrushka miraba a su amo con rara expectación y seguía cada movimiento de éste con insólita curiosidad, lo que desconcertaba sobremanera al señor Goliadkin.
–Bueno, ¿y el coche?
–También ha llegado.
–¿Para todo el día?
–Para todo el día. Veinticinco rublos.
–¿Han traído también las botas?
–También las han traído.
–¡Imbécil! ¿No puedes decir «las han traído, señor»?
Después de mostrarse satisfecho de que le sentaran bien las botas, el señor Goliadkin pidió té, se lavó y afeitó. Se afeitó y lavó con esmero, bebió el té deprisa y emprendió la última y principal faena de su tocado: se puso unos pantalones casi flamantes, luego una pechera con botoncitos de bronce, un chaleco adornado con bonitas florecillas de color claro, anudó a su cuello una corbata de seda a lunares y, por último, se puso el uniforme, también casi nuevo y cuidadosamente cepillado. Mientras se vestía no paraba de examinar amorosamente sus botas, alzando primero un pie, luego otro, y admirando su estilo, murmurando de continuo algo entre dientes y puntuando su pensamiento con guiños y gestos significativos. Sin embargo, esa mañana el señor Goliadkin estaba sumamente distraído, pues apenas notó las sonrisillas y muecas que, a su vez, le dirigía Petrushka mientras le ayudaba a vestirse. Finalmente, cuando todo lo necesario quedó concluido y él vestido por completo, el señor Goliadkin se metió la cartera en el bolsillo, echó una última ojeada de admiración a Petrushka, que se había calzado las botas y estaba listo también, y, comprobando que todo se hallaba a punto y no había por qué esperar más, se lanzó presurosamente escalera abajo con una ligera palpitación de corazón. Un coche azul claro de alquiler, con escudo en la portezuela, se acercó con estrépito a la entrada. Petrushka, cambiando guiños con el cochero y algunos ociosos que por allí andaban, ayudó a su amo a subir al vehículo y, con voz en él desusada y sin poder apenas contener su estúpida risa, gritó: «¡En marcha!», saltó sobre el estribo trasero y el carricoche, con gran estruendo y algazara, salió en dirección al Nevski Prospekt. No bien hubo atravesado el carruaje el portón, el señor Goliadkin se frotó febrilmente las manos y se retorció con silenciosa hilaridad, como hombre de talante festivo que ha gastado una broma a alguien y se regocija de ello. Ahora bien, en seguida del acceso de hilaridad la risa del señor Goliadkin se trocó en una expresión de extraña inquietud. A pesar de que el tiempo estaba húmedo y desapacible, bajó las dos ventanillas del coche y atentamente se puso a observar a los transeúntes, a derecha e izquierda, adoptando un continente grave y correcto cuando notaba que alguno le miraba a su vez. En el cruce de la calle Litéinaya y el Nevski Prospekt tuvo una sensación harto desagradable que le hizo estremecerse, y contrayendo el rostro como un infeliz a quien le pisan un callo se agazapó deprisa, dijérase que aterrado, en el rincón más oscuro del carruaje. El motivo era que había visto a dos de sus colegas, a dos empleados jóvenes del mismo departamento en que él trabajaba. Al señor Goliadkin le pareció que los tales empleados manifestaban por su parte gran perplejidad al ver de tal guisa a su compañero de trabajo: uno de ellos hasta apuntó con el dedo al señor Goliadkin. Más aún, a éste le pareció que el otro le llamaba a voces por su nombre, lo que, por supuesto, resultaba muy indecoroso en la calle. Nuestro héroe se escondió y no contestó.
–¡Qué chicos tan mal educados! –dijo para sí–. ¿Qué hay de raro en esto? Un hombre que va en coche. Si uno necesita un coche, pues toma un coche. ¡Qué asco de gente! Los conozco. Son unos chicos mal educados a quienes hay que sentar la mano todavía. Sólo piensan en jugarse el sueldo a cara o cruz y andar callejeando. Ya les pondría yo las peras a cuarto si no fuera porque...
El señor Goliadkin no acabó la frase y quedó súbitamente paralizado. Un drozhki elegante tirado por dos fogosos caballos de Kazán, muy conocidos por cierto del señor Goliadkin, se acercaba velozmente por el lado derecho de su vehículo. El caballero que iba sentado en el drozhki vio casualmente el rostro del señor Goliadkin que éste, por descuido, había asomado por la ventanilla y también quedó visiblemente sorprendido del inusitado encuentro; y sacando la cabeza cuanto le era posible, se puso a mirar con el mayor interés y curiosidad el rincón del coche en el que nuestro héroe se había acurrucado a toda prisa. El caballero del drozhki era Andréi Filíppovich, jefe del departamento en que prestaba sus servicios el señor Goliadkin como ayudante del oficial mayor. Viendo el señor Goliadkin que Andréi Filíppovich le había reconocido y le miraba cara a cara, y que de nada valía esconderse, enrojeció hasta la raíz del cabello.
«¿Le saludo o no? ¿Respondo de algún modo o no? ¿Admito que soy yo o no? –pensaba nuestro héroe con indecible angustia–. ¿O finjo que no soy yo, sino alguien que se me parece muchísimo, y hago como si nada hubiese pasado? En fin, que no soy yo, que sencillamente no soy yo, y basta –dijo el señor Goliadkin quitándose el sombrero ante Andréi Filíppovich y sin apartar de él los ojos–. ¡Que no soy yo –murmuraba con esfuerzo–, que no soy yo, que no, señor, no soy yo, eso es todo!»
Pronto, sin embargo, el drozhki adelantó a su coche, con lo que el magnetismo de las miradas de su jefe quedó interrumpido. Pero el señor Goliadkin seguía ruborizado, sonriendo y murmurando para sí:
«He hecho una tontería en no responderle. Hubiera debido hablarle audazmente y sin ambages, sin perjuicio de la cortesía. Decirle, por ejemplo: “Pues ya ve usted, Andréi Filíppovich, estoy invitado a comer. Eso es todo”».
Luego, recordando el desliz, nuestro héroe se puso como la grana, frunció el ceño y lanzó una mirada terrorífica y retadora al rincón opuesto del carruaje, destinada a pulverizar instantáneamente a todos sus enemigos. Por último, movido por una inspiración subitánea, tiró de la cuerda atada al codo del cochero, hizo parar el vehículo y dio orden de regresar a la calle Litéinaya. Lo que ocurría era que el señor Goliadkin había sentido la necesidad insoslayable, seguramente para su tranquilidad de ánimo, de decir algo de suma importancia a su médico, el doctor Krestián Ivánovich Rutenspitz. Y aunque su conocimiento de éste no databa de antiguo, pues lo había visitado por primera vez sólo la semana anterior por causa de ciertos malestares, un médico, según se dice, es algo así como un confesor, y ocultarse de él sería una sandez, ya que es obligación suya conocer a su enfermo.
«¿Pero estará bien esto? –prosiguió nuestro héroe apeándose a la entrada de un edificio de cinco pisos en la calle Litéinaya junto al cual había mandado detener el coche–. ¿Estará bien? ¿Será correcto y oportuno hacerlo? Bueno, ¿y qué? –siguió diciéndose mientras subía la escalera, tratando de respirar con desahogo y calmar su corazón galopante; corazón que tenía por costumbre martillearle en todas las escaleras extrañas–. Bueno, ¿y qué? Al fin y al cabo, vengo por decisión propia. Nada malo hay en ello... Esconderse sería estúpido. Haré como si no viniera por nada de particular, sino que ha dado la casualidad de que pasaba y... Él lo verá así.»
Reflexionando de esta suerte, el señor Goliadkin subió al segundo piso y se detuvo frente a la puerta del número 5, a la que estaba adherida una bella placa de cobre que decía:
KRESTIÁN IVÁNOVICH RUTENSPITZDOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGÍA
Plantado ante la puerta, nuestro héroe se apresuró a dar a su fisonomía una expresión de decoro y sosiego, con una punta de afabilidad, y se dispuso a tirar del cordón de la campanilla. En tal actitud llegó a una inmediata y harto oportuna decisión, a saber: ¿no sería mejor aplazar la visita hasta el día siguiente, ya que de momento no había gran necesidad de hacerla? Pero como de pronto el señor Goliadkin oyó pasos en la escalera, abandonó de inmediato su nueva decisión a la par que con gesto resuelto tiraba del cordón de la campanilla.
Capítulo 2
El doctor en medicina y cirugía Krestián Ivánovich Rutenspitz era hombre de salud excelente, con espesas cejas y patillas grises, mirada chispeante y expresiva que, al parecer, ahuyentaba por sí sola las enfermedades, y una importante condecoración en el pecho. Esa mañana estaba en su gabinete de consulta, sentado en un cómodo sillón, tomando el café que le había traído su esposa, fumando un cigarro y escribiendo de vez en cuando recetas para sus enfermos. La última que había escrito era para un viejo que padecía de almorranas. Y ahora, después de acompañar al paciente a una puerta lateral, se había sentado en espera de la visita siguiente. Entró el señor Goliadkin.
Era evidente que Krestián Ivánovich no esperaba ni deseaba ver al señor Goliadkin, porque por un momento quedó confuso y su rostro tomó sin querer una expresión extraña, casi cabría decir de irritación. Como el señor Goliadkin, a su vez, se presentaba por lo común en todas partes inoportunamente y se hacía un lío en cuanto tenía ocasión de asediar a alguien con alguno de sus asuntos personales, también ahora, no habiendo ensayado la frase inicial que para él era un verdadero escollo en tales casos, quedó atrozmente desconcertado, murmuró algo entre dientes –una excusa al parecer– y sin saber qué hacer seguidamente tomó una silla y se sentó. Pero dándose cuenta de que había tomado asiento sin ser invitado a hacerlo, comprendió al punto su insolencia y se apresuró a rectificar su falta de cortesía y bon ton, levantándose inmediatamente de la silla que de modo tan impertinente había ocupado. En seguida, volviendo a su acuerdo y comprendiendo vagamente que había cometido dos deslices a la vez, decidió, sin pararse en barras, cometer un tercero, a saber, intentó disculparse, murmuró algo sonriendo, enrojeció, se azoró, guardó un silencio expresivo y acabó por sentarse definitivamente, ahora bien, escudándose de toda eventualidad tras esa mirada retadora que tenía el insólito poder de aniquilar y pulverizar a sus enemigos. Por encima de todo, esa mirada expresaba cabalmente la independencia del señor Goliadkin, es decir, proclamaba paladinamente que el señor Goliadkin no tenía por qué inquietarse de nada, que iba por su camino como cualquier hijo de vecino y no se metía donde no lo llamaban. Krestián Ivánovich carraspeó, tosió al parecer en señal de aprobación y conformidad con todo ello y clavó en el señor Goliadkin una mirada escrutadora e inquisitiva.
–Yo, Krestián Ivánovich –comenzó el señor Goliadkin con una sonrisa–, he venido a importunarle por segunda vez. Y por segunda vez me atrevo a solicitar su indulgencia... –el señor Goliadkin hallaba, por lo visto, dificultad en encontrar las palabras convenientes.
–Hum... Sí –dijo Krestián Ivánovich, echando por la boca una columna de humo y poniendo el cigarro en la mesa–, pero lo que usted necesita es atenerse a mis instrucciones. Como ya le he dicho, su tratamiento debe consistir en un cambio de costumbres... Diversiones, por ejemplo. Debe visitar a sus amigos y conocidos y alternar con camaradas de buen humor.
El señor Goliadkin, sin dejar de sonreír, se apresuró a indicar que, a su modo de ver, era como los demás; que era muy dueño de sus actos y se divertía como cualquier otro; que podía, por supuesto, ir al teatro, porque, al igual que otros, tenía medios para ello; que pasaba los días en la oficina y las noches en su casa; que estaba bien, señalando de paso que, por lo que veía, no estaba peor que otros; que vivía en su propio domicilio y que, por último, tenía a Petrushka. Al llegar a este punto el señor Goliadkin vaciló.
–Hum... No. No es ésa la pauta de vida y no era eso precisamente lo que quería preguntarle. Lo que me interesa saber es si es usted aficionado a las alegres compañías, si emplea el tiempo agradablemente... Conque vamos a ver: ¿lleva usted ahora una vida triste o alegre?
–Yo, Krestián Ivánovich...
–Hum... Lo que digo –interrumpió el médico– es que necesita cambiar radicalmente de vida y, en cierto modo, alterar su carácter –Krestián Ivánovich acentuó fuertemente la palabra alterar y se quedó mirándole un momento con expresión que quería significar algo–. No dar esquinazo a la vida alegre. Ir al teatro, asistir al club y, en todo caso, no volver la espalda a la botella. Quedarse en casa no es de ningún provecho. De ningún modo debe hacerlo.
–Yo, Krestián Ivánovich, gusto de la tranquilidad –dijo el señor Goliadkin mirando con intención a Krestián Ivánovich y, al parecer, buscando palabras para la recta expresión de sus pensamientos–. En mi casa sólo estamos Petrushka y yo..., esto es, mi criado y yo, Krestián Ivánovich. Quiero decir, Krestián Ivánovich, que yo sigo mi camino, mi camino propio, Krestián Ivánovich. Yo soy mi propio dueño y señor y, a lo que se me alcanza, no dependo de nadie. Yo, Krestián Ivánovich, salgo también a pasear.
–¿Qué dice?... ¡Ah, sí! Pero pasear no es nada agradable de momento. Hace un tiempo de perros.
–Sí, señor. Yo, Krestián Ivánovich, aunque soy hombre tranquilo, como creo haber tenido el honor de explicarle, sigo un camino distinto del de los demás. El camino de la vida es ancho... Lo que quiero decir..., lo que quiero decir, Krestián Ivánovich, es que... Discúlpeme, Krestián Ivánovich, no tengo el don de las frases bonitas.
–Usted..., usted dice...
–Digo que me disculpe, Krestián Ivánovich, por no tener, a lo que veo, el don de las frases bonitas –dijo el señor Goliadkin en tono un tanto agraviado, perdiendo un poco el hilo y azorándose–. En ese respecto, Krestián Ivánovich, no soy como otros –agregó con peculiar sonrisa–. No soy de los que hablan mucho. No he aprendido a acicalar mis frases. Pero, en cambio, soy hombre de acción. ¡Hombre de acción, Krestián Ivánovich!
–Hum... ¿Qué dice?... ¿Que es hombre de acción? –replicó Krestián Ivánovich.
Durante un momento los dos guardaron silencio. El médico miraba al señor Goliadkin con extrañeza e incredulidad. Por su parte, el señor Goliadkin también miraba de reojo y con incredulidad al médico.
–Yo, Krestián Ivánovich –prosiguió el señor Goliadkin en el tono de antes, algo irritado y perplejo ante el obstinado mutismo del médico–, gusto de la tranquilidad y no del trajín mundano. Entre esa gente, quiero decir, en sociedad, hay que estar siempre saludando de cintura para arriba... –aquí el señor Goliadkin se inclinó profundamente–. Eso es lo que allí exigen, sí, señor. Y también exigen juegos de palabras..., saber emplear cumplidos almibarados, sí, señor... Eso es lo que allí exigen. Y yo no he aprendido nada de eso, Krestián Ivánovich. Yo no he aprendido ninguno de esos trucos. No he tenido tiempo. Soy hombre sencillo y sin pretensiones y no me seduce el brillo superficial. En ese particular, Krestián Ivánovich, rindo las armas, me rindo, si se permite la expresión.
Todo esto, por de contado, lo dijo el señor Goliadkin de modo que daba claramente a entender que no lamentaba rendirse, si se permitía la expresión, ni desconocer las patrañas mundanas, sino todo lo contrario. Escuchándolo, Krestián Ivánovich miraba al suelo con mueca un tanto desagradable, como si tuviera algún presentimiento. A la diatriba del señor Goliadkin siguió una pausa larga y significativa.
–Me parece que se ha desviado un poco del tema –dijo por fin Krestián Ivánovich a media voz–. Debo confesar que no acierto a entenderle del todo.
–Yo no sé emplear frases bonitas, Krestián Ivánovich. Ya he tenido el honor de hacerle saber que no sé emplear frases bonitas –dijo el señor Goliadkin, esta vez en tono brusco y decisivo.
–Hum...
–Krestián Ivánovich –empezó de nuevo el señor Goliadkin en voz baja, pero expresiva y solemne, haciendo hincapié en cada frase–, cuando entré aquí empecé disculpándome. Ahora repito lo que dije entonces y vuelvo a solicitar la indulgencia de usted por un rato más. No tengo por qué ocultarle nada, Krestián Ivánovich. Sabe usted que, como hombre, soy de la gente menuda, pero afortunadamente no me lamento de serlo. Más bien lo contrario, Krestián Ivánovich, y a decir verdad estoy orgulloso de no ser un gran hombre y sí de serlo pequeño. No soy intrigante, de lo que también me enorgullezco. No hago las cosas a hurtadillas, sino abiertamente, sin trucos. Y aunque podría perjudicar a otros, y mucho por cierto (y hasta sé a quién y cómo hacerlo), Krestián Ivánovich, no quiero ensuciarme con esas cosas y me lavo las manos. ¡En ese sentido digo que me las lavo, Krestián Ivánovich! –el señor Goliadkin guardó un silencio preñado de sentido durante un instante. Había estado hablando con perceptible acaloro.
»Yo, Krestián Ivánovich, me voy derecho a las cosas –continuó de pronto nuestro héroe–, abiertamente, sin rodeos, porque desprecio los rodeos y se los dejo a otros. No trato de humillar a quienes quizá son mejores que usted y yo..., quise decir mejores que yo, Krestián Ivánovich, no mejores que usted. No me gustan las medias palabras, no aguanto la hipocresía miserable, detesto la calumnia y el chismorreo. Me pongo la máscara sólo para un baile de máscaras y no a diario, cuando estoy entre la gente. Lo único que le pregunto, Krestián Ivánovich, es cómo se vengaría usted de un enemigo, de su peor enemigo, o de quien juzgase usted como tal –concluyó el señor Goliadkin, mirando provocativamente a Krestián Ivánovich.
Pero aunque el señor Goliadkin dijo esto con la mayor precisión, claridad y suficiencia, ponderando las palabras y calculando su posible efecto, lo cierto era que ahora miraba a Krestián Ivánovich con inquietud, con gran inquietud, con grandísima inquietud. Ahora se limitaba a mirar, aguardando tímidamente, con irritada y angustiosa impaciencia, la respuesta de Krestián Ivánovich. Pero éste, no sin asombro y consternación del señor Goliadkin, murmuró algo entre dientes, acercó el sillón a la mesa y explicó, seca aunque cortésmente, que el tiempo era oro para él, o algo por el estilo, y que no acertaba a comprender por completo el caso. Ahora bien, que estaba dispuesto a ayudarle en la medida de sus fuerzas y su capacidad profesional, pero que en lo demás, en cosas que no eran de su incumbencia, prefería no entrometerse. Entonces tomó una pluma, acercó una hoja de papel, cortó un trozo del tamaño de una receta e indicó al señor Goliadkin que le recetaría lo conveniente.
–¡No, señor! ¡No es lo conveniente, Krestián Ivánovich! ¡No, señor, eso no tiene nada de conveniente! –dijo el señor Goliadkin levantándose y agarrándole a Krestián Ivánovich la mano derecha–. En este caso, Krestián Ivánovich, eso no hace ninguna falta...
Y mientras tal decía se produjo un cambio raro en el señor Goliadkin. Sus ojos grises adquirieron un brillo singular. Le temblaban los labios. Todos sus músculos, todas sus facciones, comenzaron a contraerse y desencajarse. Le temblaba el cuerpo entero. Después del primer impulso y de haber sujetado la mano de Krestián Ivánovich, el señor Goliadkin permanecía de pie, inmóvil, como si hubiese perdido la confianza en sí mismo y esperase la inspiración para lo que debía hacer seguidamente.
Entonces ocurrió una escena sumamente extraña.
Perplejo de momento, Krestián Ivánovich pareció quedar clavado en su sillón y, sin saber qué partido tomar, miraba con fijeza al señor Goliadkin, quien a su vez le miraba de igual modo. Krestián Ivánovich se levantó por fin, agarrándose en parte a las solapas del señor Goliadkin. Durante algunos instantes ambos permanecieron frente a frente, sin moverse ni apartar los ojos uno de otro. Entonces, sin embargo, se produjo el segundo impulso del señor Goliadkin y ello de manera singular. Le temblaron los labios, le tembló la barbilla y nuestro héroe rompió a llorar inopinadamente. Sollozando, meneando la cabeza y golpeándose el pecho con la mano derecha, mientras con la mano izquierda agarraba a su vez la solapa del batín de Krestián Ivánovich, trató de hablar y explicarse, pero no pudo decir palabra. Por fin, Krestián Ivánovich logró salir de su perplejidad.
–¡Vamos, basta! ¡Cálmese! ¡Siéntese! –dijo, intentando sentar al señor Goliadkin en un sillón.
–Tengo enemigos, Krestián Ivánovich, tengo enemigos. Tengo enemigos mortales que han jurado destruirme... –repuso el señor Goliadkin en un murmullo de pavor.
–¡Basta, basta! ¡Qué enemigos ni qué niño muerto! ¡No hay por qué pensar en enemigos! ¡No hace maldita la falta! Siéntese, siéntese –prosiguió Krestián Ivánovich, logrando por fin que el señor Goliadkin tomara asiento en el sillón.
El señor Goliadkin se sentó por fin, sin apartar los ojos de Krestián Ivánovich. Éste, con cara de agudo descontento, se puso a deambular por el gabinete. A ello sucedió un largo silencio.
–Le estoy agradecido, Krestián Ivánovich. Le estoy muy agradecido y aprecio mucho lo que ha hecho por mí. No olvidaré mientras viva las gentilezas que ha tenido conmigo, Krestián Ivánovich –dijo al cabo el señor Goliadkin levantándose con semblante dolido.
–¡Basta, basta! ¡Le digo que ya basta! –respondió Krestián Ivánovich con bastante severidad volviendo a sentar al señor Goliadkin en su sitio–. Vamos a ver, ¿qué le pasa? Dígame qué le apesadumbra –prosiguió–. ¿De qué enemigos habla usted? ¿Qué es lo que tiene?
–No, Krestián Ivánovich, mejor será que dejemos eso de momento –contestó el señor Goliadkin mirando al suelo–. Mejor será que dejemos eso a un lado hasta..., hasta otra vez, hasta otra ocasión más oportuna cuando todo se ponga en claro. Cuando se les caiga la máscara a ciertas personas y quede todo al descubierto. Pero de momento, por supuesto, después de lo ocurrido entre nosotros..., usted mismo comprenderá, Krestián Ivánovich... Permítame desearle buenos días, Krestián Ivánovich –dijo el señor Goliadkin, levantándose esta vez con gravedad y resolución y cogiendo el sombrero.
–Bien. Como quiera... Hum... –hubo una pausa momentánea–. Yo, por mi parte, ya sabe, en lo que pueda... Y sinceramente le deseo toda suerte de venturas.
–Le comprendo, Krestián Ivánovich, le comprendo. Ahora le comprendo perfectamente... En todo caso, discúlpeme por haberle importunado, Krestián Ivánovich.
–Hum... No quería decir eso. Pero, en fin, como usted guste. Siga con los medicamentos de antes...
–Seguiré con ellos como usted dice, Krestián Ivánovich. Seguiré, y los compraré en la misma farmacia... Hoy día, Krestián Ivánovich, ser farmacéutico es cosa muy importante...
–¿Cómo? ¿En qué sentido?
–En un sentido muy corriente, Krestián Ivánovich. Quiero decir que hoy día el mundo va de tal manera...
–Hum...
–... que cualquier pelagatos, y no sólo en las farmacias, mira por encima del hombro a un caballero.
–Hum... ¿Qué quiere decir con eso?
–Hablo, Krestián Ivánovich, de un hombre conocido..., de un amigo común, Krestián Ivánovich. Concretamente, de Vladímir Semiónovich...
–¡Ah!
–Sí, Krestián Ivánovich. Yo también conozco a algunas personas que se desvían de la usanza general lo bastante para decir la verdad de vez en cuando.
–¡Ah! ¿Qué me dice?
–Pues lo que oye. Pero, en fin, eso no viene ahora a cuento. Dan una sorpresa al lucero del alba.
–¿Cómo? ¿Qué es eso del lucero?



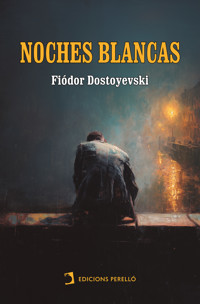
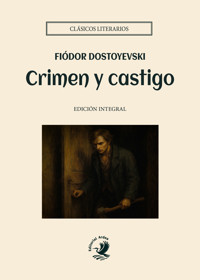


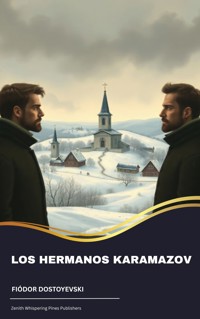


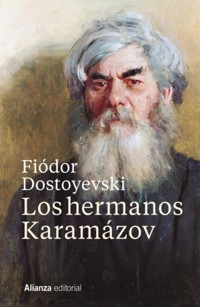







![El jugador [Edición ilustrada] - Fiódor Dostoyevski - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0b0a43a548a694069d6266100c4be6e3/w200_u90.jpg)










