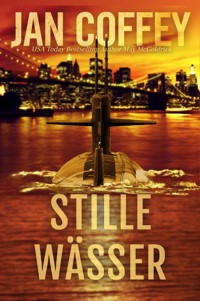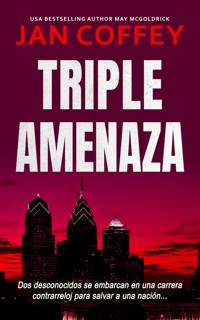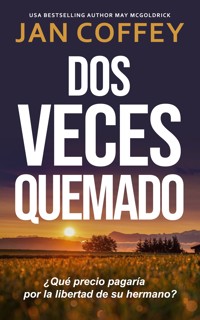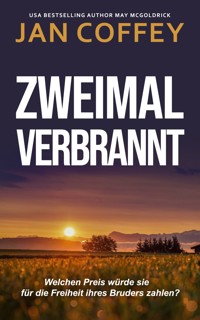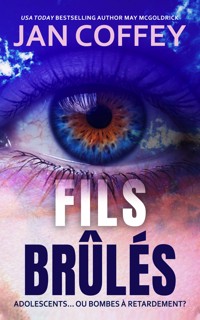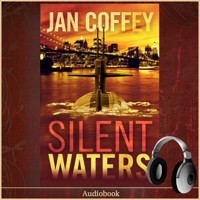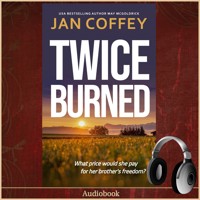Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Book Duo Creative
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Christina Phillips, afligida por una tragedia personal, se marcha de California a Estambul con la esperanza de que las exóticas vistas, sonidos y olores de la antigua ciudad la ayuden a recuperarse. Pero cuando se ve acosada por una joven kurda y amenazada por un conductor que parece saberlo todo sobre su familia y su vida, debe corregir viejas injusticias desentrañando secretos familiares antes de que la tragedia golpee de nuevo. Zari Rahman huyó de las bombas y la guerra química del Kurdistán, desgarrado por la guerra, buscando seguridad y una nueva vida para su hija recién nacida. En Estambul, sin hogar y desesperada, recibe una amabilidad inesperada que tiene un precio desgarrador. Las vidas de estas mujeres chocan en la ciudad donde Oriente se encuentra con Occidente, donde juntas deben recorrer un peligroso camino hacia la justicia y la redención. «Cuando el Espejo se Rompe» conecta las narraciones pasadas y presentes de madres e hijas en un relato sobre la mujer y el sacrificio, la comunidad y la exclusión, la identidad cultural y la experiencia de los refugiados.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CUANDO EL ESPEJO SE ROMPE
When the Mirror Cracks
JAN COFFEY
withMAY MCGOLDRICK
Book Duo Creative
Esta es una obra de ficción. Todos los personajes, organizaciones y acontecimientos retratados en esta novela son producto de la imaginación del autor o se utilizan facciosamente.
Cuando el Espejo se Rompe. Copyright © 2020 de Nikoo y James A. McGoldrick.
Traducción al español © 2025 por Nikoo y James A. McGoldrick
Editora de Lengua Española - Sophie Hartmann
Reservados todos los derechos. Excepto para su uso en cualquier reseña, queda prohibida la reproducción o utilización de esta obra, en su totalidad o en parte, en cualquier forma, por cualquier medio electrónico, mecánico o de otro tipo, conocido actualmente o inventado en el futuro, incluidos la xerografía, la fotocopia y la grabación, o en cualquier sistema de almacenamiento o recuperación de información, sin el permiso por escrito del editor: Book Duo Creative.
SIN ENTRENAMIENTO DE IA: Sin limitar de ninguna manera los derechos exclusivos del autor [y del editor] en virtud de los derechos de autor, queda expresamente prohibido cualquier uso de esta publicación para «entrenar» tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa para generar texto. El autor se reserva todos los derechos para autorizar usos de este trabajo para el entrenamiento de IA generativa y el desarrollo de modelos de lenguaje de aprendizaje automático.
Portada de David Provolo
Índice
Prólogo
Parte I
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Parte II
Capítulo 8
Parte III
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Parte IV
Capítulo 15
Parte V
Capítulo 16
Parte VI
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Parte VII
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Parte VIII
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Parte IX
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Parte X
Capítulo 34
Capítulo 35
Parte XI
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Parte XII
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Parte XIII
Capítulo 44
Capítulo 45
Parte XIV
Epílogo
Nota de edición
Nota del autor
Sobre el autor
Also by May McGoldrick, Jan Coffey & Nik James
Para nuestros hijos
Prólogo
Aeropuerto de Estambul
Nunca te irás. La muerte te espera aquí. Créeme, el destino persigue cada uno de tus pasos. Es el reflejo vacilante en la baldosa frente a ti. Es la sombra en el pilar por el que pasas. Si escuchas, oirás su respiración detrás de ti. Tu mirada pasa sobre mí, pero ya no me reconoces. Soy aquella cuya vida tiraste por la borda.
Qué lejos has volado para volver a mí, para volver a estar a mi alcance. Eres una mujer muerta.
Has encontrado una perversa sensación de logro en destruir la vida de los demás. Se acabó. La felicidad y la satisfacción se convertirán en cenizas. Tu corazón marchito será arrancado de tu pecho y asado en las llamas del infierno.
Me hiciste sufrir, y me aseguraré de que tú sufras. Me hiciste perder a los más cercanos a mí. Perderás a los más cercanos a ti.
Me dejaste un futuro que no era más que una noche oscura y sin estrellas. Supusiste que moriría, pero no estoy muerto. Todo este tiempo he estado esperando aquí tu regreso, y tendré mi legítima venganza.
Te perdonaré entonces… cuando estés muerto.
ParteI
No soy del Este
o el Oeste, ni fuera del océano ni arriba
de la tierra, ni natural, ni etéreo, ni
compuesto de elementos en absoluto. Yo no existo,
no soy una entidad ni en este mundo ni en el otro,
no descendió de Adán y Eva ni de ningún
historia de origen. Mi lugar no tiene lugar, un rastro
de lo que no tiene rastro. Ni cuerpo ni alma.
—Rumi
CapítuloUno
Christina
La camioneta negra sale de la nada y los faros estallan en una salpicadura de cristales. Mientras el coche gira, mi cabeza se inclina hacia un lado y me golpeo con fuerza contra el volante. No. No. El bebé. Para, por favor. Haz que pare el coche. Suspendida en un mundo fuera de control, intento encontrar algún sentido a lo que está pasando.
Como un muñeco de trapo, vuelo de un lado a otro, golpeando con fuerza la puerta antes de ser sacudida hacia delante. El cinturón me aprieta las caderas.
Mi hija. ¿Es suficiente el cinturón para proteger al bebé que llevo en mi vientre?
Atasco los brazos contra el volante e intento apartar mi vientre distendido para crear espacio y proteger a mi bebé. Aprieto el asiento hacia atrás todo lo que puedo hasta que deja de dar vueltas.
—Estamos bien, cariño. Estamos bien. —Tiene que estar asustada. Yo tengo miedo. Los latidos de mi corazón retumban en mis oídos, amortiguando los gritos desesperados de la mujer de mi coche. Tardo un momento en darme cuenta de que la voz me pertenece.
Unas luces brillantes parpadean en el lado del acompañante justo antes de que llegue la siguiente avalancha de desastres. Alguien me embiste. Las ventanillas se rompen, me llueven trozos de cristal por la cara y el cuerpo, y el coche vuelca. Dios, no. No dejes que muera. Por favor, sálvala. Sálvala. No la dejes morir. El airbag estalla y me da un golpe cegador en la cara y el pecho, aplastándome los brazos contra mí.
Todo se detiene: el chirrido de los frenos, las bocinas de los coches. Hemos sobrevivido… ¿O estamos muertos? Es surrealista. En mi mente, ni siquiera estoy en el coche. Soy un espectador indiferente, contemplando un vehículo destrozado con una mujer embarazada dentro.
Sálvalos. Por favor, sálvalos. Necesito sacarlos. Mis pies no se mueven. Mi cuerpo se niega a seguir instrucciones. Parpadeo y vuelvo a estar dentro del coche, colgando, suspendida por el cinturón de seguridad que se me clava en el cuello. El único sonido es el crujido del techo cuando el coche se balancea sobre el pavimento… y mi propia respiración entrecortada. Hay fragmentos y trozos de cristal por todas partes, sangre en el airbag desinflado.
Tú estás bien. Estamos bien. ¿No debería sentir dolor? Venía del funeral de Jax. Tal vez estoy tan muerta como Jax.
El olor a neumáticos y gasolina me quema la nariz. El sabor cobrizo en mi boca es sangre, y la escupo.
Unos pasos se acercan y alguien hace preguntas ininteligibles. Giro la cabeza hacia el sonido y mi garganta lucha por liberar las palabras.
—Estoy embarazada. Embarazada de ocho meses. Sálvala.
Una mano me toca el hombro. Hay mucha sangre alrededor y no puedo concentrarme en la cara de la persona que habla. No podríamos haber sobrevivido al accidente. La esperanza se marchita y marchita mi corazón.
—Un ataúd. Mi bebé debería ser enterrado conmigo en un solo ataúd.
—Estarás bien.
Se acercan sirenas y luces intermitentes. El coche es un montón retorcido de metal y cristales rotos. Nadie en su interior podría haber sobrevivido al accidente.
—No cremación.
Voces sin cuerpo se unen a la primera. Las palabras se vuelven más claras.
—Te tenemos.
Cierro los ojos. Quiero creerles. Nos tienen. Sigo repitiendo las palabras en mi cabeza, deseando que mi hija nonata las oiga. Faltan cuatro semanas para el parto, pero el médico ha dicho que podría nacer en cualquier momento. Es perfecta. Todo debería ir bien.
Todo había ido bien, hasta hoy. Momentos de los últimos ocho meses inundan mi mente. Oír los primeros latidos de su corazón, el hipo que me hace saltar todo el estómago. La sensación de sus dedos clavándose en mis costillas. Las patadas. Las constantes patadas que me recuerdan que está ahí, cuidándome mientras yo la cuido.
Patéame ahora. Por favor, patéame. Dime que estás bien.
Me sacan del coche. Todos los paramédicos hablan a la vez mientras me suben a una camilla. Los cristales crujen bajo las ruedas y ya estoy en la ambulancia.
Me dan calambres agudos. Mi ropa interior está empapada. Sé lo que está pasando. —Primer embarazo. Estoy de parto. —Querrían saberlo. Mi voz es rasposa y suena como si saliera del fondo de un pozo—. Sálvenla. Si es ella o yo, sálvala. Por favor.
—Te tenemos. A las dos.
Soy un disco rayado, diciendo las mismas cosas una y otra vez, pero siento que me desvanezco. Alguien me pregunta a quién llamar. ¿Han dicho marido o me lo he imaginado?
—No… no hay marido. Kyle no la quiere.
Me fuerzo a abrir los ojos y miro el rostro borroso de una mujer que se mueve junto a la camilla. Las luces del techo detrás de su cabeza son cegadoras. Ya estamos en el hospital, pero no recuerdo haber llegado hasta aquí.
—Mi madre —le digo—. Llama a mi madre.
* * *
La bilis caliente me quema como un ácido en el pecho y abro los ojos de golpe al incorporarme. No estoy en un hospital, pero por un momento no sé dónde estoy.
Miro a mi alrededor, intentando concentrarme, pero el recuerdo del accidente sigue ahí delante, negándose a abandonarme.
El cielo brilla fuera de las ventanas abiertas de la extraña habitación y la pantalla negra de un televisor me mira desde la pared. Mi maleta está abierta en el suelo junto a una cuna portátil.
Entonces todo vuelve a mí. Estoy en Estambul. El vuelo desde Los Ángeles llegó ayer por la tarde. Catorce horas de avión y diez horas de diferencia horaria, y estaba agotada, pero mi cerebro se negaba a apagarse. En algún momento de la noche, saqué el bote de pastillas de melatonina. No recuerdo si después dormí o no. Seguro que sí.
Las náuseas me invaden la garganta y, corriendo al cuarto de baño, me inclino sobre el retrete, dando arcadas. Dónde he estado, lo que he hecho, adónde voy y lo que debo hacer es un borrón. Estoy viajando a través del tiempo en un tren a toda velocidad. No hay paradas. No puedo recuperar el aliento. No hay vuelta atrás.
Tienes una niña preciosa.
La cabeza me da vueltas con las luces y el zumbido del hospital mientras vuelvo a sentarme sobre los talones.
Pesa dos kilos y medio y mide veintidós centímetros.
Mis dedos rastrean la nariz perfecta, la mata de pelo oscuro mojado, las mejillas redondas.
Tengo el cuerpo frío y húmedo de sudor y me levanto para apoyarme en la bañera. Respiro hondo, intentando calmar el estómago.
Los olores se cuelan por la pequeña ventana que hay sobre la bañera, y respiro el aroma del café turco y del pan fresco y especiado. No recuerdo cuándo comí por última vez. Quizá ese sea el problema.
Cuando me levanto, me siento tambaleante y me agarro al borde del lavabo hasta que pasa la oleada de mareo.
Abro la ducha y veo correr el agua por las baldosas de mármol. Me viene a la mente otro recuerdo. Una enfermera me sujeta del brazo y me ayuda a dar los pocos pasos que hay entre la cama y la ducha. El sonido de la voz de mi madre llega desde la silla junto a la ventana. Hazlo sola, Christina. Estará en la puerta si la necesitas.
Cada milisegundo del accidente me atormenta día y noche. El choque, el trompo, la voltereta una y otra vez. Todo vuelve a mí cada vez que me pongo al volante, cada vez que veo una camioneta negra en la carretera. En el hospital, les costó mucho encontrar mis venas, y, aun así, me sacaron sangre cada mañana. Los moratones toman forma en mi brazo, y parpadeo para hacerlos desaparecer. Una espesa niebla me nubla la mente, y culpo a los somníferos. No me gusta tomarlas, ni siquiera las de venta libre.
Se me hace un nudo en el estómago. Me meto en la ducha y el agua me pincha la piel como mil agujas. ¿La quiero caliente o fría? No puedo decidirme, así que permanezco de pie mientras el agua me golpea y los remolinos y dibujos de los azulejos se desdibujan.
Concentrarme en mi trabajo, siempre me distrae del resto de mi vida, así que pienso en Externus, en Jax y en la empresa de mi madre. Por eso estoy en Estambul. La empresa está en venta, y tenemos que llegar a un acuerdo con un comprador y cerrar el trato. Intento recordar fechas y horarios, pero es agotador. Apoyando la cabeza en la baldosa, quiero cerrar todas las puertas problemáticas de mi vida, pero mi cerebro no deja de empujarme de vuelta a aquella horrible noche. No puedo alejarme del coche destrozado y del hospital.
El llanto de la bebé atraviesa la niebla y me hace levantarla cabeza de la baldosa.
Mi visión es borrosa, pero mi cuerpo reacciona inmediatamente. Sabe lo que tiene que hacer. El instinto entra en acción. Cierro el grifo y cojo la bata. Tengo los pies mojados y resbalo en el suelo del cuarto de baño.
La bebé llora entre toses ahogadas. Se está poniendo enferma. El vuelo de Los Ángeles a Estambul fue demasiado largo. Es demasiado pequeña para viajar. No debería haberla traído.
Me apresuro a entrar en el dormitorio y voy directamente a la cuna. —Calla, «Autumn». Estoy aquí, mi amorcito.
La luz de la mañana que entra por la ventana me ciega. Las cortinas se levantan con la brisa. Otro recuerdo se materializa y unas voces llenan mi cabeza.
No puedes levantarla cada vez que llora, Christina.
Es mi hija, madre. Y yo no soy tú.
Me inclino sobre la cuna y me detengo en seco. Miro fijamente, tratando de encontrarle sentido a esto. Un rugido me retumba en los oídos. La cuna está vacía, las sábanas estiradas sobre el colchón.
—No. No. No. ¿Dónde estás?
Me giro y salto hacia el desastre que hice anoche en mi cama, arrancando las mantas y las almohadas.
—¡Autumn! ¡Autumn! —Mis gritos resuenan en las paredes.
Pero la oí gritar. ¿Dónde está? Alguien se la llevó. Alguien la cogió y se la llevó. Mis ojos están en todas partes, buscando en la habitación vacía. En la puerta, la barra de seguridad sigue cerrada. Me invade el pánico. Mi habitación está en la tercera planta, y hay una larga caída hasta el patio cubierto de hierba. Nadie podría haber entrado o salido por ahí.
Me tiembla el cuerpo y se me llenan los ojos de lágrimas. Me pongo histérica cuando pulso el botón de recepción. Por suerte, una mujer contesta en inglés.
—Llama a la policía. Que venga un encargado. Por favor. Ayúdenme. Estaba en la ducha. Mi bebé ha desaparecido. Ayúdenme. Ha desaparecido. Alguien se la llevó.
El tono de la mujer se vuelve inmediatamente urgente. Da instrucciones a los demás en turco y se oyen voces confusas a través del teléfono.
—El gerente viene hacia usted ahora mismo, Srta. Hall. Llamaré a la policía. La encontraremos.
El auricular se me escapa de los dedos y lo veo rebotar en el suelo. Tengo las rodillas bloqueadas. No puedo moverme y estoy a punto de abrirme la cabeza.
Otra vez, los faros y el choque. Estoy de vuelta en el hospital, y Kyle está furioso. Ella es mía. Mi hija también. Debería haber sido el primero al que llamaste. No puedo discutir, así que giro la cabeza.
—Autumn… cariño. —Se me atragantan las palabras —. ¿Dónde estás, mi amor?
Llaman a la puerta y se oyen voces en el pasillo. No siento el suelo bajo mis pies cuando me dirijo a la puerta y la abro.
—Hemos llamado a la policía, Srta. Hall. Hay guardias en todas las puertas. Nadie saldrá del hotel…
No quiero oír lo que están haciendo. Solamente quiero que vuelva Autumn.
Los cuerpos chocan entre sí. Retrocedo para apartarme de su camino y me hundo en una silla. Me balanceo de un lado a otro intentando entender lo que pasa, pero no puedo pensar. Sus voces son muy altas y me bombardean con preguntas en turco y en inglés.
—Mi niña. Se fue. Estaba justo ahí. Yo estaba en la ducha. La oí llorar. Salí del baño. Se había ido. —Lo repito una y otra vez—. No salí de la habitación durante la noche… No… Soy una buena madre.
No la veo entrar, pero reconozco el toque familiar. En realidad, es un codazo. Levanto la cabeza y siento cómo el alivio se opone a la angustia que me desgarra por dentro.
—Se ha ido, madre. Autumn se ha ido. —Seme quiebra la voz y me cuesta hablar—. Se la han llevado. Ayúdame a encontrarla.
Mi madre acerca una silla y se sienta frente a mí. —Christina, respira.
Sacudiendo la cabeza, me balanceo de un lado a otro, incapaz de recuperar el aliento. —Voy a vomitar.
—No delante de toda esta gente. Ve al baño.
Caliente y frío, el trauma me hace temblar. —No puedo moverme. Ha desaparecido.
—Piensa, Christina. —Esta vez su tono es tan agudo como para romper un cristal.
Elizabeth se vuelve bruscamente hacia el director y le habla en turco. Una larga pausa invade la sala. Luego, las cabezas asienten y las miradas se dirigen hacia mí. Hay más murmullos y, uno a uno, salen.
—¿Dónde van?
—Te dije que pidieras servicio de habitaciones anoche. Pero no has comido, ¿verdad? —No es una pregunta. Elizabeth cierra la puerta y vuelve a sentarse.
—¿Qué les dijiste? ¿Por qué los enviaste fuera? ¿Dónde está Autumn? ¿Qué le ha pasado a mi bebé?
Me coge la mano y me aparta una mata de pelo húmedo que me cae sobre el ojo. —Tendrías que haberles dicho lo de la cuna cuando te registraste. Debería haberles dicho algo yo misma. Eso fue desconsiderado.
¿La cuna? Miro la cuna y mi maleta. Mi ropa se desparrama por ella. Pero no hay pañales, ni ropa de bebé, ni cochecito.
—Háblame del llanto que oíste en la ducha, —pregunta en voz baja—. ¿Oíste llorar a Autumn, Christina?
El pánico va desapareciendo poco a poco. Pero cuando la realidad se reafirma, un dolor agudo me apuñala en el pecho.
—No. No hubo llanto, —respiro hondo—. No hubo bebé. La perdí. Perdí a Autumn… después del accidente.
CapítuloDos
Christina
Aquel primer día, los médicos calificaron de milagro el desenlace del accidente.
Autumn, que nació un par de horas después de que llegáramos al hospital, no mostró ningún signo de estrés por el traumatismo. Su puntuación de «Apgar» fue de ocho. Cuando la tuve en mis brazos, el dolor del latigazo cervical, los cortes y los moratones, así como la neblina de la conmoción cerebral que había sufrido durante el accidente, desaparecieron. Ella me miraba y yo la miraba a ella, su pequeña mano aferrada a mi dedo, su confianza incondicional. La felicidad que me invadía no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. En mi mente, las circunstancias que me llevaron a quedarme con el bebé tras enterarme de que estaba embarazada estaban justificadas, independientemente de la reacción o los sentimientos de Kyle.
Por fin mi vida estaba completa. Autumn envolvió mi corazón; ella estaba en mis brazos. Era una parte de mí, toda yo. Yo la había traído a este mundo, y ella era todo lo que había deseado, soñado.
—Le recomiendo una estancia mínima de siete días en el hospital antes de enviarle a casa, teniendo en cuenta todo—, me explicó el internista al día siguiente.
Cualquier cosa que quisieran hacer, cualquier prueba que desearan realizar, me parecía bien. Era feliz mientras permitieran que Autumn se quedara en mi habitación.
Fue al tercer día cuando mi estado empezó a ser preocupante. Mis dolores de cabeza persistían y el médico ordenó una tomografía computarizada.
—Solamente estará lejos de ella una hora—, me aseguró una enfermera de voz suave antes de llevarme en silla de ruedas.
La cuna de Autumn rodó hasta la habitación del bebé. Durante la prueba, un puño apretado se cerró alrededor de mi corazón, como en advertencia, haciéndome saber que algo no iba bien. Cuando volví, la cuna de mi hija estaba vacía.
—El pediatra ordenó que la trasladaran a la UCI. —La misma enfermera me acompañó hasta donde habían llevado a Autumn.
Tal vez estaban haciendo otra prueba, pensé. Intenté construir un puente de esperanza, pensando que podría cruzarlo y recuperar a mi bebé. Pero con cada hora que pasaba, con cada prueba que hacían en, los soportes del puente se debilitaban, se agrietaban y finalmente se derrumbaban. Fue entonces cuando me dijeron que la estructura era defectuosa desde el principio.
Un día después, Autumn murió.
Las lágrimas queman mis ojos. Esta mañana es otro recordatorio de que algunas penas nunca se van. La pérdida de mi hija me acompañará siempre.
Los médicos tenían un término oficial para lo que le había ocurrido a Autumn: lesión cerebral traumática. Había ocurrido durante el accidente. No había forma de saberlo.
—Deberías llamar a recepción y explicarlo.
Las palabras de Elizabeth son una bofetada, cortando mis pensamientos del pasado.
—Madre, por favor. Ahora no. —Mantengo mi tono suave, pero ella sabe por lo que he pasado.
—Tenías una buena razón para actuar así. Y fue culpa suya por dejar una cuna en esta habitación.
—No importa de quién fue la culpa. Se acabó.
Entierro la cabeza entre las manos. En los últimos dos meses, he estado tratando de reconstruir mi vida. Pieza a pieza. El hecho es que algo se rompió dentro de mí cuando murió mi hija, y no consigo controlar mi dolor. Sentimientos de culpa persiguen mis horas de vigilia y atormentan mis noches inquietas.
La camioneta cambió de carril. No había alcohol ni drogas de por medio, pero debería haber estado más atenta. Debería haber reaccionado más rápido. Debería haber…
Demasiados —debería haber— traquetean en mi cerebro.
No hay una solución rápida, no se puede ir a dormir, despertar y olvidar lo que pasó. La cuna vacía en la habitación del hotel esta mañana me transportó a la habitación del bebé en el hospital. Lo primero que pensé entonces fue que alguien me había robado a mi bebé. Fue después de hablar con la enfermera cuando me enteré de que a la pediatra de planta no le había gustado algo que había visto mientras examinaba a Autumn.
—Estamos reservados en este hotel por diez días. No quiero que piensen mal de ti. Al menos, llámalos y explícales lo que pasó. Diles que estás de luto.
Mis nervios se enrarecen con cada palabra que dice. —No me importa lo que piensen de mí.
—Pero yo sí —insiste—. Tienes «jet-lag». No sabías dónde estabas.
Soy un maldito huésped en este hotel. Un cliente que paga. No necesito la comprensión o simpatía de nadie. Pero sé que no tiene sentido discutir con Elizabeth cuando se propone algo. Lo hace por mi bien. Para protegerme. Su forma de demostrar amor es hacerse cargo de mi vida.
Me paso las manos por la cara y me levanto, buscando el móvil.
—Perder un bebé es algo muy traumático —me dice—. Tuve tres abortos antes de quedarme embarazada de ti.
He oído a Elizabeth repetir esto demasiadas veces desde que salió del hospital. Es como si pensara que el hecho de que yo sepa por lo que ella pasó puede disminuir mi dolor. Necesito distraerla tanto como a mí misma.
Mi móvil se está cargando junto a la cama. Le envió un mensaje a Kyle para recordarle que me envíe el horario actualizado de hoy. Ha estado en Osaka asistiendo a una convención de videojuegos, pero mañana por la noche vuela a Estambul. Mi madre nos ha asignado a los dos la supervisión de la venta de Externus. Kyle se ha encargado de las ventas y el marketing, y yo de la estrategia empresarial. Somos los sujetalibros que mantenemos unida la pequeña empresa hasta que podamos entregarla al siguiente propietario.
Elizabeth Hall y Jax York se casaron hace seis años y dos más tarde fundaron la empresa de juegos de medios activos. Desde entonces, la empresa está formada por cinco personas. Gracias a un grupo de programadores autónomos, Externus ha prosperado. Ahora, sin Jax, mi madre es la única propietaria. Y está lista para vender.
—El tiempo pasa, Christina. Eres joven. Habrá muchos más bebés en el futuro para vosotros dos.
No tiene sentido discutir con ella. Kyle y yo trabajamos juntos y vivimos juntos. Éramos pareja cuando quedé embarazada. Pensando en retrospectiva, hubo conversaciones que él y yo debimos haber tenido mucho antes de que deslizara esa prueba de primer embarazo frente a él. Debería haberme dado cuenta de que no estaba preparado para ser padre. Es cierto que no hizo las maletas y se mudó inmediatamente, pero supuse que era cuestión de tiempo que tomáramos caminos separados.
—Pero antes de que ocurra la próxima vez, a ver si consigues que te ponga un anillo en el dedo.
Las palabras de Elizabeth me hacen sentir barata. Me gustaría decirle muchas cosas, empezando por recordarle que ella también fue madre soltera. Pero el silencio se impone. He aceptado mis errores. Debí haberme comunicado con Kyle. Y aunque mi madre hizo lo mismo, mi contención con él siguió siendo un error.
Mientras espero la respuesta de Kyle, me siento en el borde de la cama y hojeo mi cuenta de Instagram. Mi pulgar pasa por encima de las fotos que publiqué anoche mientras no podía dormir. La vista aérea de Estambul mientras el avión daba vueltas. La foto que tomé al salir de la puerta de llegadas internacionales del nuevo aeropuerto. El conductor que nos recibió llevaba un cartel en el que se leía Hall. Amplío la foto y miro a la mujer que lleva un pañuelo marrón en la cabeza y está de pie junto al conductor. Tienen la misma pose, la misma expresión expectante. Las dos nos están esperando.
Elizabeth continúa. —Cuando se iban, le dije unas palabras al encargado para que se llevara la cuna. Supongo que el servicio de limpieza se encargará.
Mi atención se centra en la mujer de la foto. El impermeable la cubre desde la barbilla hasta la rodilla. Su rostro está desteñido, de una palidez enfermiza. Los pómulos altos dominan su rostro delgado. Alrededor del cuello lleva una mascarilla quirúrgica, de esas que llevan las personas preocupadas por los gérmenes en los lugares públicos.
—Parece que acaba de ver un fantasma. Espero que conecte con su gente.
—¿De quién estás hablando?
Me levanto y le paso el teléfono a mi madre. —Ella. La mujer del aeropuerto. La vimos salir de la aduana. Parece enferma. Espero que se comunique con su gente.
Elizabeth se aleja de la foto y mira fijamente al conductor y a la mujer que están uno al lado del otro.
—Me gustó el conductor. Deberíamos volver a utilizar esa compañía. Sé que vamos a estar muy ocupados con las reuniones, pero espero que tengamos ocasión de hacer algo de turismo. Es tu primera vez en Estambul. Hay muchas cosas de la ciudad que quiero enseñarte.
Dejo el teléfono a mi madre y me acerco a la ventana, abriendo las cortinas. El hotel centenario en el que nos alojamos fue construido originalmente como cárcel otomana. Pero con todos los pasillos de mármol y el lujoso mobiliario, dudo que algún antiguo preso reconociera el lugar. Y quiero salir y sentir el verdadero pulso de la ciudad, si es posible.
—¿Quién es? —pregunta Elizabeth, que viene a ponerse a mi lado. Sigue revisando las fotos de Instagram—. ¿Está en la nómina de mi empresa?
Elizabeth no está en mi página; está en la de Kyle. El post es de anoche, y la foto muestra la fachada del stand de Externus en la convención.
—Parecen bastante acogedores, estando tan cerca.
Intento ignorar la oleada de celos que me invade. El pelo rubio de Kyle, peinado con los dedos, destaca entre el mar de gente morena de la foto. La mujer que está a su lado tiene el pelo negro azabache que le llega casi hasta la cintura. Tiene una sonrisa practicada y rezuma confianza. Es una mujer acostumbrada a que la miren y la admiren.
He visto su foto antes en su cuenta. La publicó la última vez que estuvo en Japón, hace cuatro meses.
—Esas piernas —dice Elizabeth con admiración—. Todo el mundo necesita un vestido negro corto como el suyo. ¿Qué talla crees que lleva? ¿Tal vez un dos?
—No sabría decirte. —Cojo el teléfono, pero ella me lo aparta.
—¿Trajiste el vestido negro que te compré en Bloomingdale’s el año pasado?
—No. Peso veinte libras más que el año pasado por estas fechas. No me queda bien.
—Tal vez deberías pensar en ponerte a dieta. Ya han pasado dos meses.
Mi peso era un problema para ella incluso antes del embarazo. Esa es otra conversación que no quiero tener ahora.
La notificación de texto que aparece en la pantalla me alivia y vuelvo a coger el teléfono antes de alejarme. —Kyle dice que no tenemos reuniones ni hoy ni mañana. La primera está prevista para el miércoles por la mañana.
—¿Estará aquí para eso?
—Vendrá —Recojo mi maleta y la pongo sobre la cama, ordenando mi ropa para ponerla en los cajones de la cómoda.
Acogedor. Pienso en la insinuación no tan sutil de Elizabeth de que Kyle tiene algo con esa mujer de la foto. Nuestra relación ha estado muy deteriorada desde que anuncié mi noticia. Pero con el bebé en camino, esperaba… esperaba… ¿Qué, que de repente decidiera que está listo para ser padre? ¿Qué me perdonará por no haber sido tan sincera sobre mi deseo de tener un bebé como para dejarlo fuera de la ecuación?
—¿Qué quieres hacer hoy?
La voz de Elizabeth pone fin a los pensamientos sobre mi relación fracturada. Necesito salir y moverme. Quizá sea la historia de este lugar como prisión, pero los muros se cierran sobre mí.
—Tal vez dar un paseo por el barrio. Yo también debería trabajar un poco.
—No, vamos a un hamam. Masaje. Mimos. No hay nada como eso. Definitivamente, te vendría bien, especialmente hoy.
Elizabeth coge el teléfono y la oigo hablar en turco con el conserje, haciendo gestiones. Me sorprende que, después de tantos años, siga hablando con fluidez. Mi madre sabe idiomas. En cualquier situación, puede hablar alemán, francés, farsi o español. Lo atribuye a que fue una mocosa del ejército y viajó a todas partes. Eso y sus años trabajando como intérprete en el extranjero. Cuatro de esos años los pasó en Turquía, donde nací yo.
Hizo todo lo posible por animarme en los idiomas mientras crecía. Programas extraescolares. Tutores nativos. Pero un poco de español roto de instituto es lo mejor que puedo hacer.
—Le pregunté por un buen sitio donde vayan los lugareños. Nos ha reservado en un hamam tradicional cerca del Bazar de las Especias.
—Dame unos minutos para recomponerme —desaparezco dentro del baño para vestirme.
Me detengo frente al espejo y me estremezco. Tengo la cara hinchada. Mis ojos color avellana son rendijas, apenas visibles. Me estremezco al verme el pelo. Está encrespado y totalmente descontrolado. Pienso en toda la gente que ha desfilado por mi habitación hace una hora.
Me pongo la ropa y me recojo el pelo en una coleta. Cuando salgo, Elizabeth ya me ha preparado una bolsa. Mientras salimos, mis ojos vuelven a fijarse en la cuna. Estaba aquí, en la habitación, cuando llegamos anoche. Un error, o un malentendido, del personal del hotel. Las fechas del viaje, la duración de la estancia, el hotel donde nos alojamos, todo lo había decidido Jax hacía meses. Él y Elizabeth habían planeado venir a este viaje por su cuenta. A los dos se les uniría Kyle más tarde, cuando se ultimaran los detalles de la adquisición. Se suponía que yo no formaría parte de este viaje debido al bebé.
—El Bazar de las Especias no está muy lejos de donde vamos. Quizá podamos pasear por él después.
—Guíame. Llévame donde quieras. Tú eres el experto.
Al pasar por el vestíbulo, no miro a las personas que están detrás del mostrador. Siento sus ojos clavados en mí. Elizabeth camina a mi lado, charlando con todo el mundo como si la mitad del personal del hotel no estuviera arriba esta mañana, buscando a mi bebé imaginario. Pienso en lo que ha dicho en cuanto a dar explicaciones. Debería haberles dado las gracias, al menos. Pero aún estaba demasiado atontada. Y es mi naturaleza reaccionar siempre a lo que diga Elizabeth. Todo forma parte de una larga historia de nuestro drama madre-hija.
Fuera, el portero hace una señal a un taxi que se detiene inmediatamente delante. El sol brilla. Las hojas de un par de árboles al otro lado de la estrecha calle adoquinada empiezan a cambiar de color.
Justo cuando arranca el taxi, la veo. Está de pie en la esquina, junto a la puerta del restaurante Seven Hills. Las gafas de sol le cubren los ojos. La mascarilla quirúrgica le cuelga del cuello. Hay un grupo de turistas en fila, esperando para entrar en el restaurante, pero ella no está con ellos. Nos observa.
—Ahí está —le digo a mi madre.
—¿Quién?
—Esa mujer hijabi. Te enseñé su foto.
—¿Dónde? —Elizabeth está distraída, contando sus liras turcas.
Miro por la ventanilla trasera. Su cara está vuelta hacia nuestro taxi mientras avanzamos lentamente por la calle.
—Al lado del restaurante. La mujer del pañuelo marrón y la gabardina.
—Estamos en una ciudad de dieciocho millones de habitantes, está contando la monedas.
—Estoy hablando de una cara, una persona. Me resulta familiar. ¿Estás seguro de que no la conoces?
Elizabeth se gira por fin y sigue la dirección de mi mirada. —No veo a nadie que reconozca.
Saco el móvil y busco entre las fotos la del aeropuerto.
—Ella. —Señaló—. La mujer que estaba en la puerta.
Elizabeth echa un vistazo a mi teléfono y olvida el tema. Está más interesada en hablar con nuestro conductor en turco. Van de un lado a otro y ambos sonríen.
Me pilla mirándola y decide asumir el papel de guía turística.
—Esta ciudad ha sido el centro del mundo, conectando Oriente y Occidente, durante miles de años. Persas, griegos, romanos, árabes, cruzados, turcos otomanos. Todos vinieron por la conquista. Una civilización sobre otra. Y nuestro hotel está en el corazón de todo.
El coche maniobra entre el tráfico y ella señala edificios. La mezquita de Santa Sofía. Al otro lado de una enorme plaza, la Mezquita Azul. Turistas y lugareños abarrotan las aceras y los espacios abiertos. Los autobuses se alinean a lo largo de las calles. Los carteles indican a la gente dónde hacer cola. Líderes turísticos con carteles guían a sus grupos, indicándoles lo que deben ver, desviando la atención de mendigos y refugiados. Como una joven con la cara sucia, vestida con una camiseta y unos pantalones raídos. Sostiene un cartel de cartón hacia mi ventanilla mientras el taxi se detiene ante un semáforo en rojo. Dice en un inglés garabateado: Syrian. Hungry. Help.
Mis dedos se mueven hacia mi bolso. Elizabeth aprieta la mía y me detiene.
—No lo hagas. El dinero no va a ellos. No permitas a sus manipuladores.
El coche se adentra en el cruce y gira por una calle lateral. La mirada de los ojos oscuros de la niña se me queda grabada y mis hombros se endurecen. Me dijeron que todos los bebés nacen con los ojos azules. Los de Autumn también eran azules, un azul oscuro, del mismo color que el cielo justo antes del amanecer. ¿Qué color de ojos habría tenido finalmente mi propio bebé? Nunca lo sabré.
El dolor de cabeza ha vuelto. Este coche y estas calles se acercan.
Tomamos otra curva cerrada hacia una calle más concurrida y me agarró al asiento de cuero desgastado del taxi. Mis dedos resbalan.
Hoy he abierto una puerta a los pensamientos de Autumn, y no puedo cerrarla.
Mi bebé lloraba todo el tiempo. Pero en cuanto la cogía en brazos, se acurrucaba contra mi piel desnuda, escuchando los latidos de mi corazón, y luego se dormía.
Recuerdo contar sus dedos, respirar el olor de su piel, sentir la suavidad sedosa de su pelo castaño claro.
Kyle vino y se quedó hasta tarde en el hospital la primera noche que estuvimos allí. Me trajo un jarrón gigante de flores e hizo un gran trabajo, fingiendo que estaba feliz. Pero Autumn lloró todo el tiempo que la tuvo en brazos, como si supiera que esto de padre e hija no era permanente.
Durante el resto de mi estancia, llegó tarde o sus visitas fueron breves. Tenía que trabajar. Con Jax muerto y yo en el hospital, alguien tenía que tomar las riendas de la empresa. Es triste que no estuviera cuando nació nuestra hija, y que no estuviera cuando murió.
—Burası —dice mi madre.
El conductor se adelanta a un autobús en marcha, bloqueando el tráfico mientras se acerca a la acera. Al bajar, Elizabeth dice algo. El joven le responde. Sonríen. Ella le devuelve la llamada al conductor del autobús y nos saluda amistosamente.
Dentro del hamam, las paredes de una sala de espera enmoquetada se cubren de cojines. En un rincón, una mesa baja sostiene un samovar y vasos para el té. Junto al mostrador de recepción, una planta de jazmín en maceta inunda el aire con su dulce y exótica fragancia. Verla me hace pensar en el pequeño balcón de mi apartamento, donde el jazmín crece silvestre con las flores como estrellas. Una mujer alta y en forma nos saluda en un inglés entrecortado. He trabajado con suficientes programadores rusos como para reconocer su acento. Parece visiblemente aliviada cuando Elizabeth responde en turco.
Mientras mi madre decide qué paquete vamos a contratar, yo vuelvo a mirar a través de la puerta de cristal ahumado hacia la concurrida calle.
Está ahí enfrente, junto a un parterre elevado. Lleva puestas las mismas gafas de sol, el mismo pañuelo en la cabeza y la misma gabardina. Mira fijamente al edificio.
Camino hacia la puerta y aplasto las manos contra el cristal. —Ha vuelto.
Elizabeth disfruta practicando su turco y habla a mil por hora con la persona de recepción.
—Nos ha seguido hasta aquí —digo más alto.
—¿Es suficiente un masaje de ochenta minutos?
Miro a mi madre por encima del hombro. —Creo que voy a salir a hablar con ella.
Por fin se acerca. —¿De quién estás hablando?
La calle está abarrotada de lugareños que van en todas direcciones. Por lo que he visto, Estambul es una ciudad tanto de camisetas de tirantes como de hijabs, y de todo lo que hay en medio.
—El mismo que vimos en la acera. Creo que nos está siguiendo. ¿Estás seguro de que no la conoces?
—No veo a nadie que conozca. Probablemente, estás confundiendo un pañuelo con otro.
Ha desaparecido. Mi madre no lo dice, pero por su tono está claro que cree que me estoy imaginando a la joven. Yo sé que no.
—Estaba allí hace un minuto.
Me da una palmada en el hombro. —¿Un masaje de ochenta minutos?
—Lo que te venga bien.
Camino con paso lento y pausado mientras me retiro de la puerta. La mujer rusa nos da a cada uno una toalla fina de cuadros rojos y blancos y unas zapatillas de rizo. Mientras la seguimos, nos indica los pasillos y nos explica dónde está cada cosa. Suelos de mármol, paredes de mármol y techos blancos. Este lugar parece tan estéril como el hospital al que me llevaron después del accidente.
—Los hamams están separados para hombres y mujeres. —Elizabeth traduce—. La piscina grande y la sala de vapor y sauna están por allí. Hacen los masajes en esa dirección. El hamam central está por esa puerta.
No me había parado a pensar en lo que estábamos haciendo, pero enseguida me di cuenta. Esto no es sólo un masaje, sino un hamam, un baño público.
Delante de nosotros, dos mujeres de mediana edad salen de la zona de la piscina charlando. Sonríen y entran en los vestuarios. Están desnudas. La mayor tiene forma de pera y una marca de nacimiento del tamaño de una moneda de 25 centavos en el culo. Lleva una toalla roja y blanca sobre el brazo. La más joven es delgada, tiene el pecho plano y lleva la toalla alrededor del pelo como un turbante.
Miro fijamente la toalla que me ha dado la recepcionista y maldigo en voz baja, esperando que Elizabeth haya metido un bañador en mi bolso.
En el vestuario, otra mujer desnuda se seca el pelo frente a una pared de espejos. Intento no mirar. No quiero establecer contacto visual. Ellas están perfectamente cómodas con sus cuerpos, pero yo no. Busco cualquier espacio que me ofrezca un poco de intimidad. No hay ninguno, salvo los lavabos de la esquina.
Está claro que es la norma y que yo soy la aberración. Las mujeres turcas tienen una actitud muy diferente a la de las estadounidenses con respecto a su cuerpo. En esta cultura, la modestia tiene poco que ver con las inhibiciones de las mujeres occidentales. O mis inhibiciones.
La recepcionista vuelve a hablar con mi madre.
Elizabeth me traduce. —Sólo tiene una masajista disponible esta mañana. Tendremos que ir una detrás de otra. ¿Quieres coger la primera cita?
—No. Tú primero.
Me alivia haber contestado bien, ya que ella no pone pegas y se dirige a la pared de taquillas.
Necesito un poco de tiempo para adaptarme a esto. Mis expectativas de ir a un hamam eran batas blancas de felpa y una masajista a puerta cerrada. Probablemente, esa sea exactamente la experiencia que nuestro hotel ofrece a los turistas, como si nunca hubieran salido de Estados Unidos.
Tengo complejos con mi cuerpo, y mi madre lo sabe y le gusta restregármelo. Tiene setenta y cuatro años, es menuda y está en forma, tan tonificada como una profesora de Pilates de cuarenta años. A diferencia de ella, yo soy de huesos grandes. Nunca fui talla cero, dos, cuatro o seis. Puede que llevara vaqueros de la talla ocho cuando tenía doce años, pero no después. El embarazo no hizo más que aumentar los kilos.
Meto la bolsa en la taquilla más cercana y desaparezco en el interior de un cuarto de baño. La puerta llega hasta el suelo y me da un poco de intimidad.
El sonido del agua corriendo en un lavabo al otro lado de la puerta me hace pensar en Autumn. La había bañado con una esponja en el hospital. Tenía los ojos muy abiertos todo el tiempo, mirándome. Tenía una hendidura en la barbilla, las mejillas redondas y un beso de ángel entre las cejas.
Las lágrimas vienen, y no puedo detenerlas. No lo hagas. No puedo derrumbarme. No lo haré. No dos veces en un día. Puedo lidiar con esto. Tengo que lidiar con esto. Tengo un trabajo que hacer en Estambul.
Se oye un golpecito en la puerta de la caseta. —¿Cómo estás, cariño?
Tiene un sexto sentido. Uso la camisa para limpiarme la cara y tiro de la cadena para amortiguar mi voz.
—Bien. Saldré pronto.
—¿Adónde vas primero?
—Hamam.
—Puedo esperar y mostrarte el camino antes de entrar a mi masaje.
—Lo encontraré. Recuerdo el camino.
Se quedó callada unos instantes, pero finalmente la oigo entablar conversación con las mujeres del vestuario. Se ríen de algo que dice. Todavía con la ropa puesta, me siento en el retrete y espero.
Piensa en el trabajo. Piensa en el trabajo.
Es mucho más fácil pensar en negocios. Elizabeth nos ha prometido a Kyle y a mí un bono una vez que cerremos el trato con Externus. Sin duda, ambos perderemos nuestros trabajos, pero nunca hemos hablado de lo que pasará después. No tengo ni idea de lo que planea hacer con su dinero ni de lo que hará para trabajar. Yo sé lo que voy a hacer. Lo decidí hace meses, incluso antes de perder Autumn.
El secador se detiene y la conversación de Elizabeth termina. Me pregunto si a las mujeres les parecerá extraño que me haya atrincherado en este puesto.
—¿Estás seguro de que no hay nada que pueda hacer por ti? —Mi madre está de nuevo en la puerta.
—Estoy bien. De verdad. Voy a salir. —Oigo sus pasos alejarse.
El vestuario está en silencio ahora que se ha ido. Espero un minuto más antes de salir. Todas las mujeres se han ido. Pero hay una chica joven metiendo la mano en mi taquilla.
—¿Qué estás haciendo?
Se echa hacia atrás, con los ojos muy abiertos, y me agita un papel doblado. —Korkma. O bana verdi.
No sé lo que dice. Miro dentro de la taquilla. Mi bolso sigue cerrado. La bolsa con mis cosas está a su lado. Ninguno de los dos parece tocado. Pienso en todas las advertencias que todo el mundo hace sobre carteristas y mendigos. Pero ella no parece ser ni lo uno ni lo otro. Y no huye. Sigue agitando el papel delante de mí.
—O bana verdi. Amerikalı için
—No hablo turco.
—¿Amerikalı mısın?
—Sí.
—Bu seninki —me pone el papel en la mano y sale, con cara de haberme hecho un favor.
Desdoblo la nota y miro las palabras. Está escrito en inglés.
Bienvenida, Christina.
CapítuloTres
Zari
Años atrás
Ella es mía. Mía. No puedes quitarme a mi hija. No te lo permitiré.
Las lágrimas bañaron el rostro de Zari. No cesaban. Había venido a Estambul, a este hotel, preparada con las palabras que tenía que decir, con lo que estaba dispuesta a hacer. Pero no tenía ninguna posibilidad.
El viaje hasta aquí fue una pesadilla, las horas transcurrían al filo de la navaja, del pánico y la desesperación. El autobús procedente de Ankara se averió en un largo túnel que atravesaba las verdes montañas. Los bocinazos de coches y camiones eran ensordecedores y resonaban en el tubo de hormigón humeante que los sepultaba. Zari pensó que moriría en aquella oscuridad. Las cinco horas de viaje se convirtieron en ocho, y la lluvia golpeaba el techo del autobús, cayendo a cántaros mientras cruzaban el Cuerno de Oro hacia el casco antiguo de Estambul.
El viaje fue una tortura, pero esto fue peor. Llegó demasiado tarde.
Se detuvo en un rellano de la escalera trasera del hotel. Las paredes que la rodeaban le oprimían el aire de los pulmones. Pero en realidad, no era Zari quien luchaba por respirar. Era el bebé que llevaba en brazos.
—No voy a dejarte morir, pequeña.
Rendirse no era el modo de vida kurdo. En Qalat Dizah, en el Kurdistán, antes de que las bombas asesinaran a su pueblo, antes de que los tanques del ejército y las excavadoras arrasaran su ciudad, Zari creció memorizando el Shahnameh de Ferdowsi, el Libro de los Reyes. El carácter y la perseverancia le fueron inculcados desde la infancia.
Siempre se vio a sí misma como la inteligente e independiente Sindokht. Como Farangis, que levantó un ejército para vengar la muerte de su marido. Era la valiente Rudabeh, madre de Rostam, el mayor de todos los héroes. Y cuando Zari se vio obligada a dejar atrás su país y a todos los que amaba, fue Manizheh partiendo al exilio. La sangre que corría por sus venas corría por las de ella.
Ahora le venían recuerdos de aquellas mujeres heroicas de su historia. Encarnaban la sabiduría, la devoción y el valor. Dieron forma a civilizaciones. Fueron madres que lucharon por sus familias, por su pueblo.
Pero hoy no tenía oportunidad de ser como ellos. No tenía oportunidad de alzar la voz ni de luchar. El cuerpo de Zari temblaba. Había venido tan rápido como había podido, pero era demasiado tarde. Toda esperanza a la que se había aferrado había desaparecido. Su vida estaba destrozada.
Los kurdos no tienen más amigos que las montañas. Era tan cierto. Aquí, en Estambul, estaba sola. No tenía a nadie que la ayudara. Nadie que luchara con ella, que estuviera a su lado. No era más que una refugiada, una más entre el millón de personas obligadas a abandonar su patria devastada por la guerra.
Pero Zari no se había alejado. Corrió. Con el silbido y la explosión de los proyectiles de artillería a su alrededor, corrió tan rápido como pudo. Acunando su vientre hinchado con ambas manos, escapó de la ciudad a la que llamaba hogar.
Se unió a un grupo cansado y andrajoso, y luego a otro, y se arrastró a través de los escarpados pasos. La luna brillaba sobre la nieve de las cumbres rocosas mientras viajaba hacia el norte y el oeste de Turquía. Aún sentía el frío de la noche en los huesos. Y junto a los senderos, había visto los restos de compañeros kurdos, en su mayoría ancianos y heridos, que no habían sobrevivido a la ardua caminata. Pero cuando pasaban junto a los pequeños fardos envueltos en pañales, demasiado numerosos para contarlos, ella apartaba los ojos y susurraba palabras tranquilizadoras al que llevaba en su vientre.
Ahora, aquí en el hotel de Estambul, Zari intentaba abrir los dedos que apretaban la sangre de su corazón.
La niña agitaba un brazo, incapaz de llevar siquiera un suspiro de aire a sus pulmones. La tos empeoraba por momentos.
—Respira, mi amor. Respira.
La congestión era tan espesa como el barro. Desde el amanecer hasta el anochecer y más, veinticuatro horas al día, Zari la había alimentado, cambiado, jugado con ella, amado. Si tan sólo pudiera respirar por ella.
No era médico, pero sabía que cualquiera de esos momentos podía ser el último. Un último y exhausto intento. Y luego la rendición.
Un ataque de tos y el bebé jadeó.
—Por favor, hazlo. No te rindas, kızım.
Kızım. Mi hija.
El pánico le recorrió la espalda. Colocando a la niña sobre su delgado hombro, Zari le dio repetidas palmadas en la espalda mientras bajaba los escalones. De repente, tosió con fuerza y la niña respiró con dificultad. Y luego chilló.
Se apresuró a bajar, sabiendo que el indulto era momentáneo.
Al final de la escalera, la puerta del callejón de servicio se abrió de golpe. Un guardia de seguridad uniformado del hotel se adelantó, impidiéndoles el paso. La cautela oscurecía sus facciones.
—Espera, —se quedó mirando el pañuelo que llevaba en la cabeza y la pesada bolsa que colgaba de su hombro. Ella desvió la mirada—. No eres un huésped y no trabajas aquí. ¿Qué haces dentro del hotel?
El guardia hablaba turco. Zari entendía el idioma bastante bien, pero no podía arriesgarse a hablarlo. Sus lenguas maternas eran el sorani, el farsi y el árabe. Ninguna de las cuales podía hablar ahora, porque él reconocería que era kurda y refugiada. Desde que llegó a este país, había aprendido y hablado principalmente inglés. Tenía que hacerlo. Eso es lo que decidió usar ahora. —He venido a ver a una amiga que se aloja aquí. Creía que se quedaba aquí.
—¿Un turista?
—Un turista.
—¿De dónde?
Zari estrechó con más fuerza a la niña entre sus brazos.
—América. Pero me equivoqué —antes de que pudiera preguntar el nombre, ella hizo un gesto a la puerta detrás de los hombros del guardia—. Me voy ahora.
—¿Tu bebé? —miró con suspicacia, desde la ropa gastada y mojada de Zari hasta el abrigo y los zapatos nuevos de la niña.
—Sí. Tiam. Tiam Rahman. Ella es mía.
—Usted no es turca. Muéstrame tus papeles.
La piel del cuello de Zari se erizó de preocupación. Era ilegal.
—Papeles —extendió la mano.
Podía interpretar a la mujer confusa y sumisa. Ya había funcionado antes, cuando un policía se detuvo a interrogarla en una oscura carretera a las afueras de Kayseri. Tal vez éste la dejaría pasar, pero estaba tan cansada de todo. Cansada de esos hombres. En ese momento, una horrible tos desgarradora brotó de la niña en sus brazos, llenando el hueco de la escalera. Sonaba como si le estuvieran destrozando los pulmones. Retrocedió involuntariamente.
—Papeles.
La niña agitó los brazos, intentando respirar. La sangre de aquellas mujeres de las viejas historias ardió en las venas de Zari. Una furia feroz y maternal resonó en su voz. —No puedo detenerme por ti. Debo llevarla a un hospital. Apártate de mi camino.
Empujando al guardia de seguridad, Zari salió corriendo por la puerta y giró por el callejón hacia la calle, rezando para que no la siguiera.
CapítuloCuatro
Zari
Zari corrió por las calles, rezando por encontrar ayuda a tiempo. El bebé luchaba por respirar.
La ciudad era nueva para ella, pero cuando encontró una farmacia en una calle lateral, se abrió paso entre los peatones y entró. Uno de los dependientes se le acercó enseguida.
—Necesito encontrar un hospital —dijo Zari.