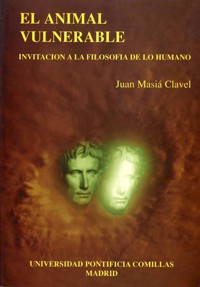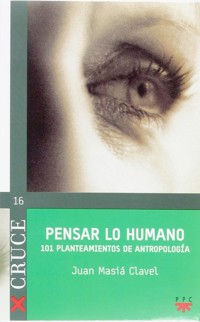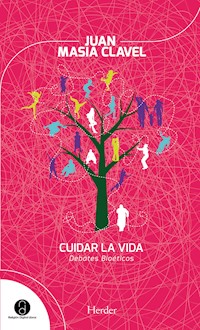
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
" ¿Es usted pro-abortista o anti-abortista?, ¿contrario o favorable a la eutanasia?, ¿partidario de informar al paciente o de engañarle? . Tal forma de preguntar conlleva planteamientos dilemáticos y respuestas disyuntivas (sí o no, blanco o negro). Cuando los medios airean semejantes cuestiones, dividida la opinión pública en extremismos por presiones ideológicas de índole política o religiosa, resulta difícil tratar los problemas con seriedad científica y ética. El intento de hacerlo se expone a los tiros desde ambos frentes: para unas críticas parecerá progresismo a ultranza; para otras, conservadurismo disimulado. Asumiendo ese riesgo, a petición de personas interesadas en su lectura, he retocado la forma y matizado el fondo de los ensayos agrupados en la presente compilación de conversaciones en torno al tema del cuidado de la vida. Proceden de dos fuentes diversas de escritos, elaborados en gran parte durante la última década. Unos, de artículos o ponencias especializadas; otros, de conferencias, columnas de prensa y charlas de sobremesa [] Deseo que una lectura crítica pueda prolongar, mediante el diálogo, las conversaciones originales."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JUAN MASIÁ CLAVEL
CUIDAR LA VIDADEBATES BIOÉTICOS
Herder
www.herdereditorial.com
Diseño de cubierta: Gabriel Nunes
Maquetación electrónica: José Toribio Barba
© 2013, Religión Digital (© 2012, Juan Masiá Clavel)
© 2013, Herder Editorial, S. L. (© 2012, Herder Editorial, S. L.)
ISBN DIGITAL: 978-84-254-3132-6
La reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares del Copyright está prohibida al amparo de la legislación vigente.
Herder
www.herdereditorial.com
ÍNDICE
PRÓLOGO
1. VIDA MANIPULADA
¿Por qué Bioética?
Biotecnologías y ética
Salud de cuerpo y mente
De la mitología a la tecnología
Las mitras contra el microscopio
¿Bebé-medicamento o bebé-esperanza?
¿Aprendices de brujo o cocreadores?
2. VIDA NACIENTE
Acoger el proceso prenatal
Umbrales del embarazo
Confusiones sobre el aborto
Ritualización cultural del aborto
Un anatema injusto
3. VIDA DOLIENTE
Vida digna moribunda
Dignidad amenazada
Dejar morir no es matar
Cómo vivir mientras se muere
Recursos desproporcionados
A qué se llama eutanasia
Dignidad en el morir: legislación
Desmitificar el dolorismo
4. BIOÉTICA, SEXUALIDAD Y CREENCIAS
¿Sexualidad en teología?
Placer, prole y persona
Dignidad de la pareja
Unirse y… ¿multiplicarse?
«Artificial» no significa «antinatural»
Superar la homofobia
Autonomía ética y perspectiva religiosa
Non sequitur: No se sigue
PRÓLOGO
En Tertulias de Bioética [1] me ocupé del cuidado de la vida y la revisión de la ética, en el marco de contromayusculasias entre éticas laicas y religiosas. Procuré evitar los enfoques disyuntivos como, por ejemplo: «¿Es usted proabortista o antiabortista?, ¿contrario o favorable a la eutanasia?, ¿partidario de informar al paciente o de engañarle?». Tal forma de preguntar conlleva planteamientos dilemáticos y respuestas disyuntivas (sí o no, blanco o negro). Cuando los medios airean semejantes cuestiones, con la opinión pública dividida en extremismos por presiones ideológicas de índole política o religiosa, resulta difícil tratar los problemas con seriedad científica y ética. El intento de hacerlo se expone a los tiros desde ambos frentes: para unas críticas parecerá progresismo a ultranza; para otras, conservadurismo disimulado.
Asumiendo ese riesgo, y a petición de personas interesadas en su lectura, he retocado la forma y matizado el fondo de los ensayos agrupados en la presente compilación de conmayusculasaciones en torno al tema del cuidado de la vida. Proceden de dos fuentes dimayusculasas de escritos, elaborados en gran parte durante la última década. Unos, de artículos o ponencias especializadas; otros, de conferencias, columnas de prensa y charlas de sobremesa. Reduciendo el apoyo crítico a un mínimo de notas al final, he conservado el tono propio del contexto conmayusculasacional que originó gran parte de estos ensayos. Deseo que una lectura crítica pueda prolongar, mediante el diálogo, las conmayusculasaciones originales. Cada epígrafe podrá leerse aislado del resto, aunque todos coinciden en un enfoque común: la búsqueda de alternativas frente a la tendencia de tratar las cuestiones éticas desde perspectivas dilemáticas y disyuntivas. Si sirven de referencia para invitar a una lectura que prosiga esa búsqueda, el esfuerzo por dar qué pensar habrá merecido la pena.
1. VIDA MANIPULADA
¿Por qué Bioética?
Ante todo, quisiera enfocar desde múltiples perspectivas —biológica, psicológica, sociológica, ética y religiosa— la mirada sobre el tema del cuidado de la vida.
Hay varias palabras japonesas equivalentes a «vida» en castellano: vita en latín o life en inglés; la vida biológica (seimei); la biográfica o psicológica (jinsei); la de las relaciones sociales (seikatsu); la de la expectativa de edad de vida consumada (jumyô) y, finalmente, la Vida, con mayúscula (inochi), acompañada de una connotación filosófica o religiosa de totalidad.
En cuanto a la «mirada», también el verbo «ver» se puede escribir en japonés con ideogramas diferentes.
Así, este puede referirse a la mirada curiosa de un reportero fotográfico, al examen para un diagnóstico médico, a la observación del investigador ante el microscopio o a la mirada cálida y acogedora de una madre que abraza por primera vez a la criatura recién nacida. Este último término fue elegido por los obispos japoneses cuando usaron la palabra manazashi para el título de su carta de comienzo del milenio: Mirada sobre la vida.[2]
Un amigo monje budista escribe así: «Paseo al amanecer de un día de buen clima. Me dejo acariciar por la brisa, saboreo la experiencia de estar vivo, de sentir palpitar mi vida. Y pienso: “Vivir, ¡qué maravilla y qué enigma!”. Interrumpo el paseo. Me paro en silencio a saborear esta vivencia. Estoy vivo, pero mi vida me desborda; no es solo mía, ni la controlo. ¡Vivir es ser vivificado por la Vida que nos hace vivir! Sigo paseando. Compro el periódico. Titulares de muerte me desazonan: atentados, asesinatos, guerras, maltratos, hambre, manipulación, tortura… Me pregunto: “¿Cómo construir una humanidad en la que nos hagamos vivir mutuamente, en vez de que cada persona se destruya a sí misma, a sus semejantes y al entorno? ¿Cómo recuperar la experiencia de vivir, la gratitud por estar siendo vivificados, la responsabilidad de vivificarnos mutuamente?”».
Esta carta resume tres tareas y temas recurrentes de ética de la vida: 1) percatarse de estar vivo; 2) agradecer que, si vivimos, es porque estamos siendo vivificados por una vida que nos desborda, y 3) convivir en paz vivificándonos, darnos vida mutuamente.
Los descubrimientos fósiles muestran características de la especie humana desde sus comienzos en torno al hecho de compartir alimentos, recolectados o cazados cooperativamente. Pero señales de heridas en restos humanos desenmascaran el lado oscuro y paradójico de la especie: Abel y Caín; convivencia y conflicto; compartir y robar; construir y destruir; ayudarse y matarse; ambigüedad del animal vulnerable y vulnerador, que es también reconciliador y reconciliable. En la complejidad del cerebro humano radican su excelencia y fragilidad. Capaces de proyectar, razonar e inventar, somos también propensos a justificar lo injustificable, dañarnos mutuamente y destruir la especie o el entorno ambiental. Cuanto más avance la capacidad tecnocientífica y creativa, mayor será la exigencia de plantear la pregunta ética: ¿Podemos realizar de forma responsable todo lo que podemos planear y fabricar científica y tecnológicamente? ¿Elegiremos la convivencia solidaria o el conflicto destructor?[3]
Toda vida tiende a sobrevivir. Para ello se apoya en otros vivientes, a los que tiende a usar en beneficio propio. El pez grande devora al chico. Pero muchos vivientes se sostienen mutuamente para sobrevivir. En la especie humana, por su complejidad cerebral, estas características se acentúan. Aumenta la capacidad de relacionarse de un modo consciente con el conjunto de la corriente de la vida, y de sentirse insertos en la matriz natural y cultural. Aumenta también, lamentablemente, la capacidad de destruir. La especie humana no mata solo para comer y sobrevivir; es capaz de asesinar por odio o de hacer guerras injustificables de consecuencias desastrosas. Aumenta también en nuestra especie la capacidad de ayuda mutua, lo que parece ir contra la selección natural evolutiva. En lugar de eliminar a la persona débil, discapacitada, desfavorecida o anciana, podemos cuidarla reconociendo su dignidad. Cuando los pájaros comparten alimento o pelean por él no están, en sentido estricto, haciendo la guerra o siendo crueles. Tanto el acto de compartir como el de guerrear parecen característicos de la especie humana, capaz de optar irracionalmente por algo que luego racionalizará para justificarse.
Dadas estas particularidades de nuestra especie, el planteamiento ético resulta ineludible. En vez de decir «somos animales éticos», hemos de reconocer que «somos animales necesitados de ética». Hemos de emprender en común la búsqueda de una ética humana, global e intercultural.
Con estos presupuestos como telón de fondo, salimos a escena en los debates éticos.
Antes de responder a la duda sobre determinado modo de curar o de cuidar la vida de las personas, nos preguntamos por el enigma mismo de la vida. ¿De dónde viene mi vida? De una trayectoria biológica y biográfica. Si cuando mi madre era un feto en el seno de mi abuela no hubiese comenzado la división celular que posibilitaría más adelante, llegado el momento de madurez fisiológica de sus ovarios, que se produjese la ovulación, yo no estaría aquí ahora. Si en la pubertad de mi padre no hubiese comenzado la espermatogénesis, condición de posibilidad para que, años después, un espermatozoide y un óvulo de mis progenitores se encontrasen, yo no estaría aquí ahora. Venimos de una trayectoria biológica y biográfica, o, más exactamente, biocultural. Es difícil distinguir lo innato, lo que se debe a la naturaleza (nature) y lo que proviene de la crianza, educación o cultura (nurture). Esa trayectoria de la que venimos es lo que la vida ha hecho de nosotros. Pero, ¿qué vamos a hacer con ello, con lo que la vida ha hecho de nosotros? No estamos completamente determinados por la biología y la biografía. Podemos y tenemos que hacer algo, a partir del condicionamiento. ¿Emplearemos esas posibilidades y capacidades para convivir humanizándonos o para perjudicarnos mutuamente y autodestruirnos? Ahí surge la cuestión ética sobre el uso de nuestra libertad para convivir justa, solidaria y amistosamente.
Los medios dan a diario noticias sobre recursos tecnológicos que plantean problemas humanos. Por ejemplo, investigaciones con embriones antes de su implantación en el seno materno. Se ofrecen expectativas terapéuticas que plantean cuestiones éticas como las siguientes: ¿qué hacer?, ¿hasta dónde hay que avanzar?, ¿dónde detenerse?
Las cuestiones complicadas requieren especialistas que las expliquen: científicos, juristas, biólogos, sociólogos, etc. Pero no podemos dejar dichos interrogantes en manos de especialistas exclusivamente. Hacen falta foros ciudadanos en los que tratemos de ayudarnos mutuamente para aclararnos sobre estas cuestiones y para elegir y tomar decisiones. Foros en los que participen personas con dimayusculasidad de puntos de vista, creencias y visiones de la vida, de distintos grupos de pertenencia social, políticos o religiosos, pero que busquen unidas los valores en los que pueden converger de cara a un mejor futuro para su sociedad, la humanidad y la vida. Estos temas interesan obviamente tanto a partidos políticos como a agrupaciones religiosas; sin embargo, el debate científico y ético no debería convertirse en una cuestión política ni religiosa.
El tema de la bioética es, dicho en dos palabras, cuidar la vida. Nunca hemos tenido tantas posibilidades de cuidarla como en la actualidad, referente a aspectos relacionados con multitud de factores: higiene, sanidad, ginecología, pediatría, geriatría, trasplantes, paliativos, transgénicos… Pero nunca antes la vida se había encontrado tan amenazada como hoy en día: guerras, violencias, reparto injusto de los bienes, abusos de la tecnología, destrucción del entorno… En la actualidad podemos cuidar la vida más y mejor, pero también podemos destruirla con mayor facilidad. Si el futuro de aquella reside en nuestras manos, ¿qué vamos a hacer para protegerla? Es obvio que necesitamos controles éticos y legales, así como educación para el debate cívico sobre estos temas en la familia, la escuela y los foros ciudadanos.
Hoy en día podemos controlar más la concepción y la reproducción, manipular los genes, diagnosticar enfermedades y tratarlas, incluso antes del nacimiento, o conseguir que sobreviva un feto que presenta condiciones mínimas para salir adelante. Mayor conocimiento y control conllevan una ambigüedad: la de su utilización en favor o en contra de la persona. No es solo al comienzo y al final de la vida donde se plantean estos problemas. Ni se trata únicamente de temas concernientes a la enfermedad y la salud. Ni tampoco de la vida humana sin más, sino de animales, vegetales y de la protección del entorno terreno, pues todo ello está en juego y exige un cuidado responsable.
Las cuestiones bioéticas suelen tener dos caras: aspectos técnicos y humanos. Por ejemplo, en un trasplante de órganos el cómo y cuándo de su realización constituye un problema téc-nico; pero cómo cerciorarse del consentimiento libre del donante y del modo en que sus familiares lo asumen, representa un problema humano.
La bioética, en su vertiente educativa, ha de plantear interrogaciones básicas del tipo: ¿qué es salud y qué enfermedad?, ¿cuál es el valor y el sentido de la vida y de la muerte?, ¿cuál es la manera humana de nacer y crecer, vivir, enfermar o morir?, ¿cómo usar la tecnología al servicio de la humanidad y evitar que la especie humana se autodestruya?, ¿qué tratamiento médico respeta la dignidad de la persona humana?, ¿qué significan para la persona humana el dolor, la sexualidad, la edad o la relación con la naturaleza? Seguir a toda velocidad las aplicaciones tecnológicas, sin plantear estas preguntas, sería tan suicida como pisar el acelerador después de haber perdido el control del vehículo.
«Bioética» es una palabra compuesta por dos vocablos griegos: bios y ethos. Bios es vida. De ahí viene «biología». Ethos es el modo y estilo de vivir y convivir; de ahí viene «ética», que significa costumbres y también carácter: cómo convivir con otros humanos, cómo ser y hacerse humano sin deshumanizarse. Tanto en Grecia, con Sócrates, Platón y Aristóteles, como en China, con Confucio, la ética consistía en pensar sobre el ethos, es decir, sobre el modo de convivir humanamente. Ya Aristóteles escribía sobre biología (plantas y animales), pero en su tiempo no se sabía tanto como hoy en día sobre la vida. Igualmente, escribió sobre ética, pero las relaciones humanas no eran tan complicadas como hoy. Actualmente resulta más compleja la biología, más difícil la ética, y, muchísimo más deli-cada, la relación entre ambas.
Cuando en 1971 se empieza a hablar de bioética, detrás de la creación de esa palabra nueva había una pregunta clave, que ha presidido en los últimos cuarenta años los debates sobre biotecnología y ética: ¿Cómo hacer un puente entre el mundo del bios y el del ethos, entre el mundo de las ciencias y el de los valores morales?
En 1958 no sabíamos si sería posible trasplantar un corazón. En 1967 se realizó el primer trasplante cardíaco. En 1968 aún no había nacido ningún bebé por fecundación in vitro (FIV). En 1978 nace Louise Brown. Cuando esta niña cumple 20 años, la oveja clónica Dolly ya tiene un año. En esa fecha se empieza a hablar de un tema que no hace mucho llenaba las páginas de los periódicos: la investigación con células madre embrionarias. Hoy sabemos más sobre la vida, podemos manejarla mejor y ello nos plantea opciones nuevas. Sabemos más, aumenta el conocimiento sobre la vida. Avanza la biología. Aplicamos ese conocimiento a la tecnología y cada vez manejamos más la vida: podemos mejorar, curar o modificar sus condiciones y características, interviniendo en mayor medida que antes en los procesos biológicos con la ayuda de nuevas tecnologías, lo cual tiene repercusiones: en el cuerpo humano, en medicina (por ejemplo, los trasplantes), o en el entorno, en agricultura e industria (por ejemplo, los transgénicos).
La biotecnología es un arma de dos filos. ¿Se usará para bien o para mal? ¿Para bien de quién? No hay que entusiasmarse demasiado, ni asustarse exageradamente. Pero sí hay que prepararse para elegir y, por tanto, capacitarse para diagnosticar, discernir, deliberar, contrastar, sopesar y decidir.
¿Está permitido jugar a ser aprendiz de brujo? Desde antiguo los humanos han intervenido en la naturaleza; por ejemplo, en la agricultura. El problema es hasta qué punto, con qué límites o condiciones. Playing God?, se preguntaba la portada de un semanario en los años setenta. ¿Tenemos derecho a jugar a ser dioses? Sí, en cierto sentido, incluso como misión divina encargada a los humanos, pero siempre que se haga responsablemente y conscientes de que no somos dioses. De ahí la pregunta clave, repetida por bioeticistas del mundo entero a lo largo de estas cuatro décadas: ¿Debemos, humanamente, llevar a cabo todo lo que se puede hacer de forma técnica? ¿Es éticamente viable todo lo técnicamente posible?
El movimiento bioético no nace de la mano de la moda, sino por necesidad. Vivimos en una sociedad cada vez más plural, con una biología, biotecnología y biomedicina cada vez más complicadas. En esta civilización la ética se va haciendo más urgente y difícil, más necesaria y ardua. Ha cambiado mucho la organización de la sanidad y la relación médico-paciente. Ahora que tenemos mayor capacidad para intervenir, tanto en el cuerpo humano como en el medio ambiente, se hace ineludible la pregunta sobre si dichas intervenciones van a redundar en favor de la vida y las personas o en su contra.
Todo esto se empezaba a decir en los años setenta del siglo pasado. Ante tales desafíos surgió la bioética. No fueron filósofos y teólogos, sino un oncólogo, Van Rensselaer Potter (1911-2001), y un obstetra, Thomas Anthony Hellegers (1926-1979), los pioneros de la bioética,[4] que nace con vocación de puente entre ciencia y valores: medicina y humanidad, curar y cuidar, saberes y conciencia, tecnologías y supervivencia. Tal era el título de la obra de Potter: La bioética, puente hacia el futuro.[5]Para articular biología y ética hay que cuestionar qué biología y qué ética se manejan. ¿Las tecnologías aplicadas a la salud hacen la vida más sana? ¿Qué es una vida saludable? ¿Cómo curar y cuidar a las personas respetando su dignidad?
Biotecnologías y ética
La bioética ha confrontado nuevos desarrollos de biomedicina y biotecnología durante estas cuatro décadas. «Desarrollos», en vez de «adelantos», porque pueden ser, según se usen, progresos o retrocesos. Ni debemos hacer cuanto sea técnicamente posible; ni soluciones técnicas resuelven el lado humano de los problemas; ni tecnologías biomédicas hacen, sin más, la vida más sana.
En la ética existen dos estilos y sensibilidades que engendran paradigmas diferentes de pensar, juzgar, valorar y decidir: a) la ética como conjunto de recetas o vendedora automática: da respuestas prefabricadas sobre lo prohibido y lo permitido; b) la ética como faro o brújula: señala el puerto y orienta, pero no ahorra navegar con esfuerzo, ni quita la oscuridad en torno al barco. La segunda es una ética de búsqueda e interrogación, de actitudes ante valores y capacidad de afrontar, a la luz de unos criterios, situaciones inéditas que piden soluciones creativas. En vez de limitarse a mandar o prohibir, orienta y anima en la búsqueda de lo que humaniza.
Al extenderse la práctica de la medicina más allá de lo que hasta ahora considerábamos como los límites naturales de la vida, han aparecido dos clases de problemas: a) sobre el papel de la medicina con relación a la salud; b) sobre un sentido de la vida, en el que encuadrar el de la salud. Para afrontar estos problemas fundamentales habrá que distanciarse del influjo ejercido en nuestra sociedad por la excesiva medicalización de la existencia. Las preguntas médicas sobre evaluación de la salud y las preguntas éticas sobre la relación entre curar (cure) y cuidar (care), mutuamente implicadas, remiten a preguntas antropológicas: ¿qué es la salud?, ¿quiénes somos y cómo queremos ser los humanos?
Hoy en día el médico ya no interviene solamente entre el nacimiento y la muerte, sino desde antes del nacimiento y hasta después de la muerte, impidiendo a veces aquel o frenando la llegada de esta. Inevitablemente, se plantean problemas sobre el sentido de la vida humana, la salud y la enfermedad. Son cuestiones a las que el médico ha de responder también, igual que sus pacientes; mas no solo en cuanto médico, sino como persona. La práctica de la medicina en la era tecnológica plantea, cada vez más, cuestiones que desbordan la ciencia médica, la práctica clínica o los recursos técnicos. Se acelera la capacidad tecnológica más que la de encontrar soluciones compatibles con la dignidad humana. ¿Vamos acelerando de forma paulatina pero con la dirección averiada? O, como cuando en el cuento del jinete agarrado a las crines de un caballo desbocado, le preguntan a aquel: «¿A dónde vas tan de prisa?», y él responde: «Preguntádselo a mi caballo».
La tecnociencia nos cambia la vida. En la encrucijada de ciencia, tecnología y sociedad, supone un desafío para nosotros el cambio que produce en nuestra vida cotidiana la repercusión de las nuevas tecnologías. Al cambiar la técnica, cambia el estilo de vida y de comunicación, así como los modos de comprender, fabricar, usar, intercambiar, compartir y hasta contemplar. A medida que avanzan la biotecnología y la biomedicina, pasamos de una aceptación pasiva de la realidad natural a captar esta de manera que cada vez juegue un papel mayor la intervención humana. Aumentan, por consiguiente, las perplejidades éticas y las opciones conflictivas. Pero, ya antes de confrontar decisiones difíciles en encrucijadas de valores, se plantean interrogantes que tienen que ver con el modo de captar la realidad. Por ejemplo, ¿vamos a recibir a la criatura que nace como un don o como un producto de consumo? ¿Vamos a optar por una visión del ser humano que le permita decidir el patrimonio genético de la humanidad e, igualmente, quién debe vivir o perecer? ¿Podemos hacer un papel divino?, ¿en qué condiciones? Ni huir de la responsabilidad, ni poner freno a la tecnociencia resuelven la incógnita: ¿qué humanidad estamos construyendo? ¿O acaso la estamos destruyendo?
Después de siglos de esfuerzo por interpretarse a sí misma, la humanidad sigue sin saber cómo descubrirse y crearse. No somos capaces de definir perfectamente al ser humano, pero percibimos irrenunciablemente la exigencia de proteger su dignidad, aunque sea desde una ética perpleja e interrogante.[6] El cuidado de la vida y la humanidad, así como la protección de los valores que nos humanizan se encuentran en juego. Por eso interviene la sociedad (con sus legislaciones y regulaciones), consciente de que la protección de la vida no es un asunto meramente individual, sino de interés social. La sociedad interviene para: a) garantizar los derechos y la autonomía de las personas; b) arbitrar conflictos entre derechos y asegurar la convivencia de las libertades, y c) proteger a cada persona, al bien común y al entorno ambiental de la vida.
Se dijo en los años setenta que la bioética había salvado a la ética, demasiado polarizada en la primera mitad del siglo pasado debido a los análisis abstractos del lenguaje por parte de los filósofos y a los enfoques racionalizadores casuísticos y canónicos por parte de los teólogos. Hoy, en cambio, hay que pedir a la antropología que salve a la bioética de perderse en excesos de juridización y burocratización, y del marco rígido en el que corre peligro de encerrarse al pasar de movimiento interdisciplinar y cívico a disciplina académica. Tras cuatro décadas de bioética se ha puesto de manifiesto la necesidad de repensar la aportación a aquella de las antropologías, y la de la bioética a las reflexiones sobre la humanización del ser humano.
Divergencias en el tratamiento ético de problemas de la vida remiten a diferencias en presupuestos antropológicos. Por otra parte, nuevos cuestionamientos desde la bioética obligan a replantearse los enfoques con que las filosofías de lo humano exploran las últimas preguntas sobre las características de la especie humana. Definida la bioética como una ética de la gestión responsable de la vida humana en el marco de los rápidos avances biomédicos, hay que replantear los límites de lo terapéutico o las fronteras entre terapia e investigación.
Salud de cuerpo y mente
En la etimología indoeuropea, «salud», «saludo» y «salvación» están emparentadas entre sí y con las nociones de «armonía» y «totalidad». En castellano (del latín salus), se relaciona lo personal de la salud, lo social del saludo y lo espiritual de la salvación. En inglés se relacionan el saludo (hello), la salud (health), la totalidad (whole) y lo sagrado (holy). Buena salud es armonía entre las partes del cuerpo. Al saludarnos cordialmente, nos comunicamos mutuamente salud y fomentamos una sociedad sana, sin crispaciones. La armonía con el medio ambiente es parte de una vida sana. Y la armonía con lo sagrado nos libera y salva, dando apoyo último a una vida sana y esperanzada. Por eso, no es un mero juego de palabras propugnar una ética saludable para una vida sana. De hecho, se podría resumir con este eslogan la tarea pendiente para el futuro de la bioética.
¿Qué es una vida sana? ¿Cómo curar y cuidar bien a las personas, respetando su dignidad? Llevamos unas décadas repitiendo tales preguntas. Hoy en día nos las planteamos desde una situación con más posibilidades tecnológicas que hace unos años, pero también con mayores fragilidades y, por tanto, mayores responsabilidades. El aumento de conocimiento y de control sobre la vida conlleva bastantes ambigüedades: ¿se usarán los recursos tecnológicos en favor de las personas o contra ellas? Avanzamos con celeridad, pero ¿hacia dónde? El piloto dice por altavoz: «Buena noticia para los pasajeros: vamos a doble velocidad de la prevista». Y añade: «Mala noticia: se estropeó la computadora y hemos perdido el rumbo».
La salud de cuerpo y mente se presenta armonizada en las tradiciones orientales de pensamiento, autocultivo y espiritualidad.
Pararse a contemplar es el título que pusimos a la traducción española de un manual de espiritualidad escrito por un monje budista chino en el siglo VI, en los albores de la rama conocida como Tendai en japonés, y Tien Tai en chino. Es el nombre de la montaña donde estaba emplazado el templo en que se ejercitaba Chigi (538-597; en chino, Chih-i, o también Zhiyi; en japonés, Chigi o Chisha).[7]
Este libro es, a la vez, un manual de meditación y un vademécum de salud. Equivaldría a unos ejercicios espirituales o, más exactamente, corpóreo-espirituales, porque a este monje le preocupaba la higiene corporal y mental. Da consejos concretos sobre cuidado corporal cuando trata sobre prácticas ascéticas, meditación y contemplación. Pero, cuando trata sobre salud y enfermedad, recomienda la meditación y contemplación como terapia. Al monje que va a meditar le recomienda que cuide primero la higiene de garganta, nariz y oídos; que haga gárgaras, limpie bien sus cavidades nasales y se ejercite en respirar bien; que no se precipite en sumergirse en el mundo espiritual sin dar antes importancia a los preparativos del cuerpo. Pero cuando el maestro se dispone a dar consejos para prevenir o curar enfermedades, insiste en que la meditación y contemplación son magníficos recursos de prevención y terapia. Repite que siempre hay algo psíquico en toda dolencia somática. Dos temas emblemáticos de su pensamiento son: para curar el cuerpo, calmar la mente; para pacificar la mente, cuidar el cuerpo. Y dos palabras clave en su obra: pararse y contemplar. Pausa, para respirar hondo. Contemplación, para ver la realidad sin engañarse.
En la asistencia sanitaria moderna arrastramos el lastre de una excesiva separación de lo corporal y lo espiritual. Se ha segregado demasiado el cuidado de la persona enferma, de la curación de la enfermedad. En reuniones de bioética de los años setenta se solía citar en broma el episodio del médico y el cura de un pueblecito pequeño. Eran muy amigos, pero el cura presumía de no ir nunca al reconocimiento médico y el médico se jactaba de no ir nunca a misa. Un día salen juntos en auto, sufren un accidente y son conducidos en coma a la misma sala de urgencias de un hospital en la capital más cercana. Se despiertan del coma al mismo tiempo. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de cada uno? El cura dijo: «Llamen pronto a un médico, que me muero». Y el médico dijo: «Llamen pronto a un cura, que me muero».
Tras el chiste, una triste realidad: la tendencia a reducir la asistencia sanitaria al cuidado del cuerpo y a limitar la asistencia espiritual al cuidado del alma. Conocemos casos extremos. Por ejemplo, el asistente religioso que comienza a sermonear a un enfermo con fiebre y dolores, diciéndole que se va a ganar el cielo con sus sufrimientos. Y en el otro extremo, el médico que decía: «Ya no hay nada que hacer, este enfermo está desahuciado, que se lo pasen al capellán». Sobre este tema existe un cuadro emblemático de Picasso, La ciencia y la piedad, en el que aparece una mujer enferma en la cama del hospital; a la derecha, el médico tomándole el pulso, y a la izquierda, la religiosa, hermana de la caridad, que lleva en brazos al hijo de la enferma. Lo peor de dicho cuadro es el propio título. Lo mejor, las manos. El título sugiere que la ciencia cura el cuerpo y la piedad consuela el ánimo; es decir, el dualismo que estamos criticando. Las manos son lo mejor del cuadro, porque al estrechar esta se junta el tacto físico y el contacto humano en esa frontera inseparable de la cura y el cuidado.
No separar la atención asistencial al cuerpo y el cuidado de la persona en el acompañamiento espiritual ha sido un rasgo común a las tradiciones terapéuticas, tanto occidentales como orientales, anteriores a la medicina moderna institucionalizada y tecnologizada.
Un refrán japonés dice: «toda enfermedad viene del KI», es decir, del ánimo. En toda enfermedad hay un componente psíquico. En la tradición budista se dice que todos nacemos enfermos; venimos al mundo con 404 enfermedades, que están en nuestro cuerpo como una red de iluminación con los interruptores apagados. Se conectan cuando surge alguna ocasión para ello, lo que, en japonés, llaman un EN, una relación condicionante. El ánimo conecta el interruptor y desencadena el proceso fisiológico.
En los monasterios del zen, para referirse a una persona que se ha puesto enferma, dicen que está intranquila o inestable, sin calma o angustiada. Se rompió el equilibro del cuerpo y salió a flote una de las enfermedades. ¿Qué hacer? ¿Luchar contra ella? El ánimo de lucha quizá pone más tensa a la persona y empeora la enfermedad. Una medicina que vea esta como ataque exterior, reaccionará contraatacando y hablará, a través de metáforas bélicas, de «bombardear el tumor» o de «vencer a la infección». Pero la mentalidad holística o de totalidad insistirá en escuchar la voz del cuerpo, para ayudarle a recuperar el equilibrio y serenar el ánimo intranquilo.
Se necesita lucidez para asumir que, a menudo, las enfermedades no se curan, y reconocer la propia limitación asumiéndola. Dice el refrán budista: «percatarse del límite», no empeñarse en traspasarlo, sino saber con qué contentarse (taru wo shiru); capacitarse para convivir con la enfermedad, familiarizándose con ella. Una palabra típica para esto en japonés es dôji, compuesta de dos caracteres que significan respectivamente «acompañar» y «curar». Para curar hay que acompañar y acompañar es curar. Por eso a la medicina se la llama tradicionalmente «el arte de la benevolencia».Este enfoque influye también en una manera de cuidar la salud, que se llama en japonés «cultivar y cuidar la vida». Es el equivalente de lo que llamaríamos medicina preventiva: cuidar el equilibrio del cuerpo, la alimentación y el ejercicio físico, para evitar la aparición de alguna de las enfermedades que llevamos dentro de modo germinal.
Para curarse, Chih-i recomienda que, así como el ánimo ha influido en la aparición de la enfermedad, influya también para ayudarnos a hacerla desaparecer, si se puede, o a convivir con ella, si no se la puede hacer desaparecer. Propone entonces dos métodos: pararse a respirar bien y detenerse a contemplar bien la realidad; saborear y saber. «Detente un poco, párate a respirar; haz una pausa para ver las cosas como son, no exageres y párate a contemplar.» Este monje chino aprendió de sus mentores en la escuela del zen el arte —no mera técnica— de sentarse en postura de loto a respirar y meditar; de ahí brota, nos dice, un conocimiento sapiencial acerca del rostro auténtico de la realidad, a la vez que una fuente de salud corporal y psíquica. La tradición, oriunda de la India, en la que se inspira para su manual se resumía en dos palabras sánscritas: samatha, que significa apaciguamiento o calma, y vipasyana, que se traduce por lucidez, clarividencia, sabiduría: calmar los altibajos de la mente agitada y observar el mundo de las apariencias con conocimiento sapiencial, desengañándose de los espejismos que ocultan la realidad. La traducción china, con la verticalidad y visualidad de su escritura, y la práctica del zen enriquecieron esta espiritualidad, plasmada en dos caracteres que significan «parada» y «mirada», detenerse y contemplar (en japonés, shi-kan; en chino, chih-kuan o zhiguan).
Shi: detenerse, pararse a respirar, concentración.
Kan: mirar de otro modo, mirar de nuevo, mirar al fondo, contemplación sapiencial.
Se podría traducir como «pausa contemplativa». Dos caras de esta postura son: saborear y saber. Parafraseando al maestro, saborear sin saber es ciego; saber sin saborear es vacío. Sin respirar bien, no hay sabiduría; sin sabiduría, sabe a poco el respirar. Ni el saber de muchas palabras satisface, ni el silencio ignorante alimenta el espíritu. La espiritualidad empieza por el apaciguamiento de la corporalidad y el cuerpo humano pide hacerse espíritu.
De la mitología a la tecnología
La narración de Dédalo e Icaro sirve de introducción a las reflexiones sobre tecnociencia y valores humanos, y ejemplifica la ambigüedad de los logros técnicos y la exigencia de la ética. La leyenda dice así:
Entretanto Dédalo, lleno de odio hacia Creta y al prolongado destierro, y transido de amor hacia su país natal, se encontraba rodeado por el mar. «Aunque me cierre el paso en la tierra y en las aguas, al menos el cielo está abierto; por ahí voy a ir; Minos podrá poseerlo todo, pero el aire no lo posee», dice, y dispone su espíritu para trabajar en una nueva técnica, y revolucionar la naturaleza. Porque va colocando plumas con arreglo a un orden, empezando por la más pequeña y siguiendo una corta a una larga, de manera que se diría que han crecido cuesta arriba en una eminencia… Junto a él se encuentra el niño Ícaro… Una vez que la obra recibe la última mano, el artífice balancea su propio cuerpo sobre las dos alas, y agitando los aires se cierne en ellos; da también instrucciones a su hijo diciéndole: «Te advierto, Ícaro, que debes correr siguiendo una línea central, para evitar que las olas hagan pesadas las plumas si vas demasiado bajo, o que el fuego las haga arder si vas demasiado alto: vuela entre ambos extremos…». Al mismo tiempo le enseña las normas de vuelo y le adapta a los hombros las misteriosas alas… Levantándose sobre ellas vuela el primero y teme por su acompañante… Son vistos por alguien que estaba tratando de sorprender peces con temblorosa caña, o por algún pastor apoyado en el báculo, o por algún labrador en la esteva, y se quedan atónitos creyendo que quienes pueden surcar así el aire son dioses. Y ya tenían a su izquierda Samos, la isla de Juno, y a la derecha Lebinto y a Calimna feraz en miel, cuando el muchacho empieza a gozarse en su atrevido vuelo, abandona a su guía y, arrastrado por la pasión de surcar el cielo, levanta más su trayectoria. La vecindad del ardiente sol ablanda la aromática cera con que sujetaba las plumas; la cera se ha derretido: agita él sus brazos desnudos pero, desprovisto de los remos, no hace presa en aire alguno, y aquella boca que gritaba el nombre de su padre viene a sumergirse en las azules aguas que de él tomaron nombre. Por su parte el desdichado padre, que no lo era ya, dice: «Ícaro, Ícaro, ¿dónde estás? ¿En qué lugar te buscaría yo, Ícaro?», maldiciendo su propia inventiva.[8]
Es un ejemplo de lo que los griegos llamaban hybris: pasarse y exagerar. Ícaro está usando aquí un conocimiento y sus aplicaciones tecnológicas. Pero no lo ha asimilado personalmente. Dédalo, el padre, sabía cómo fabricar unas alas para escaparse del laberinto. Las consolidó con cera, con el fin de escapar él, junto con el hijo. Pero el hijo no sabía cómo fabricarlas, ni prestó atención a lo que su padre le decía acerca de su uso, por lo que fue víctima de la hybris y se pasó. Voló demasiado cerca del sol, sus alas se derritieron y cayó al mar.
El ser humano puede tener en su mano una tecnología poderosísima y carecer de la más remota idea sobre cómo utilizarla bien. Necesitaría «tener una idea», en el sentido platónico, un punto de referencia: haberse puesto suficientemente en contacto con la idea del bien para decidir de forma adecuada acerca de lo bueno. No basta tener alas, hay que saber hacia dónde cae el sol para no acercarse demasiado a él.[9]
Cada vez que las noticias de última hora nos sorprenden con un nuevo logro tecnológico, surgen entre los consumidores de la información mediática dos reacciones extremas: la alarma exagerada y las expectativas ingenuas. Unos sienten la necesidad apremiante de frenar. Otros se apresuran a pisar el acelerador. Unos se asustan y atemorizan a los demás, como en la fábula: «¡Favor, pastores, que viene el lobo!». Otros repiten el cuento de la lechera o proyectan vender la piel del oso antes de cazarlo. A quienes han pasado años en Oriente, acostumbrándose a conciliar extremos, a adoptar posiciones flexibles y a matizar los puntos de vista, les resulta difícil readaptarse a los extremismos típicos del propio país occidental nativo, sobre todo cuando la ética se ideologiza políticamente, por un lado, y se dogmatiza de forma pseudoreligiosa, por otro. No puedo evitar la impresión de que en los debates bioéticos abunda, sobre todo en mi país de origen, el recurso demasiado fácil a dos principios, cuya aplicación conduce a pasarse por defecto o por exceso: 1) el principio timorato de no intervención, por miedo a las consecuencias; 2) el principio ingenuo de intervenir para probar, sin sopesar las consecuencias. Ambos me parecen condenados a perder en el juego de las siete y media: o se pasan o no llegan.
Las sabidurías tradicionales, desde Buda a Aristóteles, pasando por Confucio, han tenido siempre el sentido de una vía media. En las clases de introducción a la ética repito la comparación automovilística. Los peores conductores, en caso de apuro, solamente usan el freno, mientras que los irresponsables aceleran despreocupadamente. Sin embargo, la prudencia enseña a evitar accidentes, combinando el manejo del volante y el cambio de marcha con el uso adecuado del freno y el acelerador. Entre una ética que se limite a pisar el freno y una ausencia de ética que no tenga reparos en pisar el acelerador, se halla la vía media de la prudencia audaz y la incertidumbre responsable.
Para evitar los dos extremos, propongo el criterio de la intervención encauzada y la exploración responsable. La patrulla exploradora se arriesga, pero sería irresponsable sacrificarla como medio de asegurar si el camino está despejado. No obstante, hay una alternativa entre renunciar a la búsqueda o arriesgarse irresponsablemente. Ni hay que renunciar a explorar, ni tenemos que sacrificar a los exploradores. Si se adopta la alternativa, se avanza más lentamente; pero se avanza, a la vez que se cambia de estrategia y se va corrigiendo la órbita sobre la marcha. Otro ejemplo: avanzar caminando sobre la nieve. Ha habido corrimientos de tierras y deslizamientos de nieve por la pendiente de la montaña; existe peligro de que el suelo que pisamos sea falso. Las opciones que se presentan, al menos, son tres. El principio timorato induciría a pararse por completo, por miedo a caer; sería lo más seguro; optar por la seguridad a toda costa significa renunciar a avanzar. El principio arriesgado animaría a que pasasen los primeros de la fila, aun a riesgo de que se despeñasen. «Si se despeñan, el resto de la expedición ya no seguirá por ese camino», dirían los arriesgados a quienes no les importase pagar el precio de sacrificar a los primeros. Pero no tenemos derecho a sacrificarlos. Acudimos al principio de la exploración responsable para encontrar una alternativa: avanzar tanteando previamente con los bastones. Es decir, arriesgarse a explorar, pero sin sacrificar a los exploradores. Se avanza más lentamente, pero se progresa, y se corrige la ruta mediante tanteos cuidadosos y responsables.
Si acudimos al tesoro rico de la mitología en busca de prototipos, el castigo de los dioses a Prometeo por haber transmitido la tecnología del fuego, así como el desastre de Ícaro, que voló atrevidamente más alto de lo que permitían sus alas de cera, servirían a quienes quisieran utilizarlos para justificar respectivamente el principio de no intervención y el de intervención irresponsable, ambos exagerados: el exceso de miedo o el de ingenuidad. Para ejemplificar el principio de intervención encauzada y responsable, preferiría acudir al mito de Quirón, como hace Diego Gracia al hablar sobre el trasplante de órganos. «Los dos mitos de la Quimera y de Quirón son en buena medida complementarios. Un ser formado con órganos de animales diferentes es un monstruo, una realidad no natural o antinatural, y, por tanto, algo negativo, como en el mito de la Quimera. Solo con Quirón, es decir, con la cirugía, el trasplante de órganos comienza a ser un regalo de los dioses… El hombre puede ahora trasladar caracteres de una especie a otra, y en concreto está comenzando a introducir en un animal los genes del sistema (inmunitario) HLA de un ser humano, con lo cual los órganos de ese animal serían histocompatibles con los del receptor… Algo que durante siglos se ha considerado monstruoso y antinatural, empezará a no serlo. Y ello obligará al hombre a reformar, no solo su idea de la naturaleza, sino su propio concepto de la moralidad…»[10]
Esta cita, a la vez que ejemplifica la problemática referida en el principio de intervención encauzada y exploración responsable, plantea nítidamente la revisión de la ética de la vida a la que nos retan los desarrollos tecnológicos: manipular esta sin desencauzarla, acomodándose a su ritmo interior. Este modo de proceder presenta una alternativa de vía media entre la no intervención y la intervención irresponsable. Se interviene para proteger el dinamismo de la vida, explorar sus potencialidades insospechadas y reajustar cuando sea necesario la orientación de su curso.
Las mitras contra el microscopio
Permítaseme escenificar un diálogo del que se podría decir que «cualquier parecido con la ficción se debe a que es pura realidad»:
¿Qué le dijo la mitra al microscopio?
«No investigues con preembriones, que te condeno.»
¿Qué le dijo el microscopio científico a la mitra inquisitorial?
«No condenes y deja avanzar a la terapéutica.»