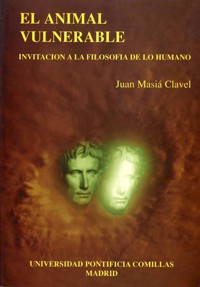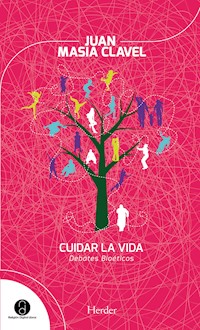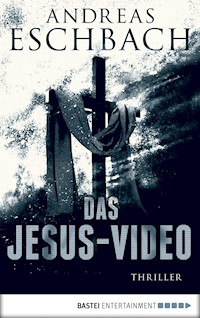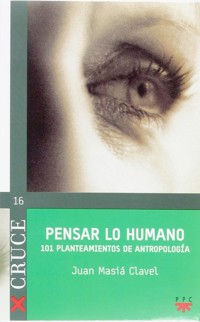
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: PPC Editorial
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Cruce
- Sprache: Spanisch
¿Se puede a estas alturas decir algo pertinente sobre el ser humano? Juan Masiá lo pretende con esta colección de breves planteamientos para pensar la vida en sus múltiples dimensiones. La seriedad y el rigor científicos, el profundo conocimiento de las tradiciones orientales, fruto de largos años pasados en Japón, y la visión cristiana de la existencia son las perspectivas -conjuntadas armónicamente- con las que se aborda a ese ser tan especial y complejo que somos. Y se hace de una forma actual, sencilla, sugerente y original. Un auténtico "cruce" de la visión científica, la teológica y la oriental sobre el ser humano. Los 101 planteamientos -casi aforismos- se articulan en cinco bloques: cómo hemos llegado a ser la especie que somos, nuestra dimensión biológica individual, el lenguaje y la auto-comprensión, la ética y la sociedad y la apertura a la trascendencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 123
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PENSAR LO HUMANO
101 PLANTEAMIENTOS DE ANTROPOLOGÍA
Juan Masiá Clavel, SJ
Contenido
Portadilla
Introducción
I. Vivir y pensar
II. Nacer y crecer
III. Hablar y preguntar
IV. Elegir y convivir
V. Agradecer y esperar
Epílogo
Créditos
INTRODUCCIÓN
Esta colección de planteamientos para ayudar a pensar la vida y pensar lo humano ha sido confeccionada siguiendo el esquema oriental de la rueda. De la circunferencia de una rueda parten los radios hacia el centro de la rueda. Siguiendo la dirección de cualquier radio se llega al centro. Así están concebidos estos planteamientos antropológicos en cinco bloques: 1) vivir y pensar; 2) nacer, crecer y morir; 3) hablar y preguntar; 4) elegir y convivir; 5) agradecer y esperar.
Se puede comenzar la lectura por cualquiera de los cien epígrafes. Están repartidos en torno a cinco bloques: pensamiento, cuerpo, lenguaje, ética y religiones. Cada bloque contiene veinte epígrafes que son como luces de posición para mostrar pistas de aterrizaje. No son más que planteamientos y guías para la reflexión. Desde cada uno de esos puntos de la circunferencia se puede llegar al centro: la pregunta por lo humano y la pregunta por la vida.
He recogido en estos planteamientos las orientaciones a diversos temas antropológicos que he tratado hasta ahora en libros de filosofía antropológica, teología moral o bioética. Se refleja en ellos la interacción entre alumnado y profesor en las clases, ese espacio de intercambio intelectual y humano en el que nos formamos mutuamente mediante el debate, dando lugar a un texto nuevo, distinto del que sirvió como plataforma de arranque. Comenzamos debatiendo sobre un texto. Pero el texto es como una pista de baile, a la que subimos todos para configurar juntos una danza que nos transforma. El texto es una plataforma común de arranque, a la que subimos en vez de quedarnos como espectadores. Por eso, lo comparo con una pista de baile. Al bailar juntos sobre ese texto, surge el diseño de textos nuevos. Reacciona el alumnado. Reacciona el profesor a sus reacciones. Vuelve a reaccionar el alumnado. Y, como resultado, llegamos a la conclusión de quemar el libro de texto y producir un nuevo texto engendrado por quienes participaron en los debates.
Nada más y nada menos que el eco de un escenario como el que acabo de describir: eso es lo que intentan reproducir estas páginas. Sólo aspiran a presentar enfoques y planteamientos variados, que ayuden a mirar los problemas desde ángulos diversos y con perspectivas diferentes. Además, son solamente apuntes: orientaciones para poner en orden lo que se ve desde cada uno de los cien enfoques. Son también invitaciones a proseguir el estudio. Por tanto, nada más y nada menos que eso: enfocar con la cámara, ayudar a mirar desde otro ángulo y..., sobre todo, animar a seguir fotografiando la realidad de la vida y de lo humano.
Invitamos a quienes lean o, mejor dicho, utilicen como pretexto estos materiales: «Sumaos, por favor, a nuestra danza, la que dio lugar en clase a estos planteamientos, para que configuréis una danza nueva y podáis quemar este librito después de haberos servido de él. Como dice la tradición budista, una balsa es para cruzar el río, pero después de atravesarlo ya no se camina con la balsa a cuestas, se la deja en la orilla».
Si este texto cumple esa función de pretexto y sirve para ayudar a quien lo lea a cruzar el río y, abandonando el texto, caminar por la otra orilla para escribir el suyo, el autor y el numeroso alumnado que le ayudó a escribirlo se darán por satisfechos.
I
VIVIR Y PENSAR
1
Fósiles. ADN y Hamlet
En un yacimiento arqueológico, se hace un descubrimiento nuevo: restos fósiles de enterramientos. En los alrededores hay piedras talladas, utensilios caseros, instrumentos que podrían ser para caza o guerra. ¿Qué preguntas hará la antropología para reconstruir la vida primitiva? Imaginemos la escena. Tres especialistas conversan sobre los hallazgos: un genetista, un paleontólogo y un filósofo, al que apodaremos Hamlet por sus preguntas radicales.
«Me interesa –dice el genetista– averiguar datos del ADN y calcular la fecha de estos antecesores».
«Quiero estudiar –dice el paleontólogo– los utensilios y confirmar si ya usaban fuego entonces. Además, hay que examinar los cráneos; las huellas de herida podrían haber sido causadas por un hacha de piedra. Si fuera así, no sólo cazaban, también mataron a sus semejantes».
«Me da qué pensar lo que decís –tercia en la conversación el filósofo–. Si se confirma que los restos son de antecesores (según el genetista) y ya entonces se mataban (según el paleontólogo), me pregunto: ¿quiénes somos los humanos, esta especie que ya entonces enterraba a sus muertos y también mataba a sus semejantes?».
Así habló nuestro Hamlet, voz de filosofía antropológica. Ciencias de la vida y de la cultura dan qué pensar y la filosofía persigue la pregunta. El avance de las ciencias humanas plantea preguntas cuya respuesta sobrepasa el ámbito de estos saberes y obliga a pasar de las ciencias a la filosofía.
2
Del laboratorio a la cafetería
Tres profesores, de genética, sociología y filosofía, tienen sus despachos en edificios diferentes. No pediremos al biólogo que abandone su laboratorio para ponerse a estudiar a Hegel. Ni al filósofo que pase a estudiar cráneos prehistóricos o al paleontólogo que cambie sus fósiles por Kant. Pero a la hora del aperitivo se juntan en la cafetería y comentan las noticias: «¿A dónde va esta sociedad que se está deshumanizando?». Los tres acaban de hacer filosofía.
Las ciencias de la vida aportan datos para pensar lo humano. Las ciencias sociales plantean preguntas que toca a la filosofía confrontar: no sólo pensar lo humano sino elegir lo que humaniza y evitar lo que deshumaniza. Entra en juego la ética para conjugar ciencia, convivencia y conciencia. A eso apuntan tres palabras clave del planteamiento antropológico: bio-logía, bio-grafía, bio-ética.
Venimos de una trayectoria biológica y biográfica. Venimos de una biogénesis (los orígenes de la vida en el planeta), una filogénesis (la evolución biológica) y una embriogénesis (el desarrollo embriológico). Venimos también de una trayectoria biográfica, que es biocultural. Es difícil distinguir lo que se debe a la naturaleza (nature) y lo que proviene de la crianza, educación o cultura (nurture). Pero no estamos completamente determinados por la biología y la biografía. Podemos y tenemos que hacer algo con lo que la vida ha hecho de nosotros. Ahí surge la cuestión de la ética.
3
¿Pensar para vivir?
Pregunté al alumnado: «¿Qué es pensar?». Entre sus respuestas, las siguientes: «Echar humo por la cabeza; perder el tiempo; discurrir; tratar de entender lo que no sabemos, etc.».
Les propuse pensar sobre cómo estamos pensando.
– ¿Me he percatado de lo mucho que estoy pensando sin darme cuenta? – ¿Sospecho que parte de lo que estoy pensando quizás esté mal pensado? – ¿No me convendría empezar a pensar de otro modo?Pensar, decía Foucault, es caer en la cuenta de que pienso mal y empezar a pensar de otro modo.
Pensar es preguntar y relacionar, criticar y crear, ponerse en lugar de las otras personas para dejarse confrontar, corregir y fecundar mutuamente.
Desde los griegos, predomina la metáfora de la vista sobre la del oído y se tiende a creer que pensar es ver. Pero no sólo se piensa viendo, sino también escuchando. Grandes creaciones se engendraron en el silencio. Por la escucha nos abrimos a la realidad y recibimos de ella lo que Rilke llamaba «el incesante mensaje hecho de silencio».
Pensar o filosofar sobre lo humano es método: camino y tarea, con muchas más preguntas que respuestas. No podemos colocar a la filosofía como una más en la hilera junto a otras disciplinas académicas. La filosofía es un modo de ver las cosas, un modo de vivir, una actitud y estilo de pensar. Es un camino por el pensamiento hacia la sabiduría, un camino de autoeducación.
4
Eclipse de sol en Mileto
No existían gafas de sol cuando Tales predijo el eclipse del 28 de mayo del 585 a. de C. Imaginemos el ocultamiento del sol: duermen las gallinas y los vaticinadores auguran maleficios, cuya prevención requiere sacrificios a los dioses. Pero el sabio dice que no hay que apaciguar iras divinas. El oscurecimiento del sol ocurre «según la naturaleza de las cosas y no por ira de dioses». Tales desmitifica, interpreta y crea cultura, pensando y haciendo pensar sobre los orígenes.
Aprendimos que, para Tales, el «principio o arjé de todas las cosas» era agua, y para Heráclito, fuego. Pero, ¿cómo traducir arjé? ¿Estaban los presocráticos haciendo física o metafísica, ciencia, teología o ambas cosas? Si el eclipse no se debe a ira divina sino a la naturaleza, se ha superado la concepción mítica. Algo está cambiando en la cultura. No se responde con un mito a la pregunta sobre los orígenes. Más que un principio como comienzo abstracto, se pregunta por una raíz concreta. Un día experimentó Tales que es más duro carecer de bebida que de comida. Otro día vio las nubes hacerse agua, que convertía el suelo en barro; luego vio verdear los campos. Mientras observaba surgían modos nuevos de mirar al mundo y de hacer preguntas. Así preguntaba Heráclito sobre el movimiento y Parménides sobre el ser. ¿Quedaron atrás los mitos para pasar al logos? No es tan seguro. Más bien un nuevo logos sobre el mythos: en vez del mythos como genealogía, el methodos o camino.
5
Humano entre humanos
«Ser humano» se dice, en japonés, ningen. Nin significa «humano» y Gen equivale a «entre». Se es humano viviendo entre los humanos. En japonés, «antropología filosófica» se dice con tres caracteres: «humano», «entre» y «aprender». «Lo humano» incluye a la mujer y al varón. «Entre» sugiere la interacción social. El estudio del ser humano ha de abarcar hombre y mujer, individuo y sociedad, cuerpo y espíritu. Si el logos de «antropo-logía» sugiere especulación, teoría o lenguaje abstracto, el aprendizaje japonés connota búsqueda y pregunta. Es más importante preguntar por el ser humano que teorizar sobre él; es más decisivo aprender sobre lo humano que presumir de explicarlo.
Kant distinguió tres clases de antropologías: fisiológica, pragmática y filosófica. La primera nos dice lo que la naturaleza hace del hombre y la segunda lo que éste hace con la naturaleza. Desde los datos de ambas surgen las preguntas de la tercera, la antropología filosófica. Kant formuló las preguntas clave: ¿qué puedo saber?, ¿qué debo hacer?, ¿qué me es dado esperar?, ¿qué es el hombre? «A la primera cuestión responde la metafísica; a la segunda, la moral; a la tercera, la religión; y a la cuarta, la antropología. Pero, en el fondo, se podría considerar todo esto como antropología, ya que las tres primeras cuestiones hacen referencia a la última». (Crítica de la razón pura A 804-5, B 832-33; Lógica A 25).
6
Bípedo curioso, cívico y locuaz
Desde el animal racional al risible, pasando por el paradójico, es larga la lista de definiciones de lo humano. La más elemental para Aristóteles, «animal bípedo» (Metafísica 1037 b 11). La especie humana, al ponerse de pie, ensancha su horizonte. Al abrazar de frente a la persona querida, cambia esencialmente el modo de estar en el mundo. El canguro es bípedo por especialización de funciones; en los humanos la bipedestación y la no especialización de las manos abren infinidad de posibilidades. Pero la bipedestación hay que aprenderla. Lo biológico y lo cultural son inseparables en la especie humana.
Otra definición es la de «animal curioso». «Todos los hombres, por naturaleza, desean saber.» (Metafísica 980 a 21). Es natural para los humanos el quehacer que crea cultura. Es natural lo cultural.
En tercer lugar, somos animales sociales o comunicadores: «La polis es algo natural, el hombre es por naturaleza un animal político, cívico, social.» (Política 1253 a 2).
En cuarto lugar, el hecho social es inseparable del lenguaje con el que discernimos lo justo de lo injusto. «El logos existe para indicar lo provechoso y lo nocivo, lo justo y lo injusto. Esto es lo propio del hombre en relación a los otros animales, (que tienen voz, pero no logos), sólo él percibe el bien y el mal, lo justo y lo injusto, y las demás cualidades. La posesión común de estas cualidades hace la familia y la polis.» (id. 1253 a).
7
La escalera y la rueda
Cuando Gautama el Buda comienza a predicar, se dice que puso en marcha la Rueda del Dharma. La metáfora de la rueda está muy arraigada en Oriente. En Occidente predomina la imagen de la escalera. Corresponden estas imágenes a dos estilos de pensar.
En la tradición occidental predominan los modelos escalonados: grados de ser, orden de facultades, jerarquía de valores. Las psicologías escolásticas comenzaban hablando de sensaciones y percepción, seguían con la memoria e imaginación y desembocaban en la racionalidad, quedando sentimientos y emociones en un grado inferior a la razón. Uno de los niveles cerebrales se imponía al resto: la dictadura de lo racional sobre lo emotivo y de lo masculino sobre lo femenino.
Desde ciertas lecturas sesgadas del mito platónico de la caverna hasta diversas versiones de los grados de abstracción en la escolástica medieval, pasando por variaciones sobre la temática aristotélica de las almas vegetativa, sensitiva y racional, el denominador común era la escala ascendente y, en su culmen, la capacidad razonadora. En una palabra, jerarquía, logocentrismo y androcentrismo; es decir, «aquí quien manda es el hemisferio izquierdo del cerebro».
En cambio, la imagen de una rueda con sus radios sugiere otro estilo de pensar. Colocaríamos en los distintos radios de la rueda los diversos hábitos mentales: imaginar, narrar, pensar, dialogar, metaforizar, sin acentuar unilateralmente a ninguno de ellos.
8
¿Suerte, causa o providencia?
Coinciden dichos populares con ideas filosóficas arraigadas en la cultura. En japonés «¡Buen engi!» es «¡Buena suerte!» (en: relación, y gi surgir), versión del concepto budista sánscrito pratityasamuppada: «interconexión», «interdepedencia» o «vinculación de todo con todo».
«Giró bien la ruleta de la fortuna y tuve suerte», se diría desde una visión de la vida centrada en el azar. Un estoico afirmaría: «Fue providencial». Otras personas se limitarían a constatar la coincidencia: «¡Qué casualidad!». Un budista diría: «Todo está relacionado, todo bien o mal tiene repercusiones; y, en fin, la actividad omnipresente del Buda ha hecho efecto».
La «ley del engi» equivale a la causalidad. El Buda, bajo el árbol de la iluminación, intuyó la interconexión de todo con todo y la insustancialidad e impermanencia radicales. Se le desveló el secreto de la vida y la liberación del sufrimiento al escuchar la voz del Dharma.
Ejemplos como éste sirven para reivindicar la filosofía de los dichos populares. No había leído a los filósofos la anciana vendedora de tabaco en la estación, a la que oí decir: «Pues claro, hombre, que así es la vida, que cada uno la ve como puede, que si no fuera así, no sería mundo» (sic). Anoté la frase en mi agenda mientras pensaba en el «ser-en-el-mundo» de Heidegger.
9
La sonrisa de la Gioconda
Las peripecias del Código da Vinci no descifran el enigma de la Gioconda. Más vale consultar las neurociencias. A. Damasio, en El error de Descartes