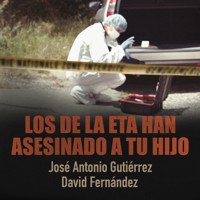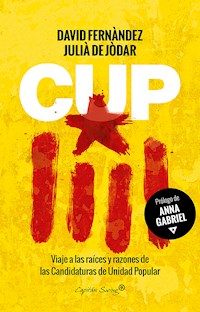
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: ESPECIALES
- Sprache: Spanisch
Una primera aproximación sobre las CUP, las Candidaturas de Unidad Popular, como concepto político operativo. Proyecto y propuesta de unidad popular como expresión de la voluntad de arraigo en la vida municipal. El primer libro donde hablan y se interpelan la historia, el presente y las alternativas de futuro de la expresión audaz y renovadora del municipalismo que ve, en la independencia y la transformación social, los ejes inseparables de la lucha de las clases populares en los Países Catalanes. El primer libro donde afloran las contradicciones internas, los desafíos y las convicciones, la teoría y la práctica política, los aspectos personales y la composición colectiva de una organización pequeña pero considerada ya, por propios y extraños, como uno de los fenómenos más rompedores de la política catalana de los últimos años. De Josep Fontana a Fèlix Riera, de Montserrat Tura a Ramon Tremosa, de Lluís Cabrera a Eva Serra, de Xavier Bru de Sala a Gemma Calvet, de Salvador Cardús a Joan Subirats, e incluso Arnaldo Otegi, el trabajo de David Fernàndez y Julià de Jòdar recoge hasta ochenta opiniones y un análisis preciso sobre la fuerza emergente de las elecciones municipales de 2011 y 2015, y de las autonómicas de 2012 y 2015 en Cataluña.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Breve prólogo
para españoles
Cop de Cup en su versión castellana aparece en un momento en el que es extrañamente oportuno explicar qué es, quiénes la componen, qué quieren y cómo se organizan las gentes de la izquierda independentista que apuestan por un municipalismo de transformación y que vive su segunda legislatura parlamentaria. La presente, especialmente sugestiva, probablemente excepcional, y en la que se habrá hablado, escrito, opinado y alertado sobre la CUP más que en toda su historia.
Momento oportuno, porque se ha escrito muy poco sobre las Candidaturas de Unidad, y se ha analizado todavía menos (al margen de lo que puedan disponer los correspondientes servicios de información policiales, nunca debemos olvidarlo) qué impacto tienen en la vida política catalana. Nadie ha mostrado demasiado interés en explicar sus orígenes, su incidencia en los municipios o su forma de entender el momento político.
Oportuno también, porque sus artífices de la edición en catalán, David Fernàndez y Julià de Jòdar, lo presentan cuando ya son exdiputados. El periodista y militante de distintos espacios políticos y sociales, pieza clave en la composición del libro, antes de que confirmara que aceptaba encabezar la lista de la CUP-AE a las elecciones autonómicas de 2012 y hasta 2015.
Y de nuevo, extrañamente oportuno, porque Julià de Jòdar, el militante del frente cultural, el escritor e intelectual, uno de los pocos hombres de la cultura y las letras catalanas que nunca va a renunciar a sus ideales, y que, en su cómoda jubilación, entró en las listas de la CUP-CC y sería uno de los diputados de la legislatura que se abrió con las elecciones del 27 de septiembre de 2015. Diputado de la CUP-CC en el momento de empezar a trabajar en el presente epílogo a la edición castellana, aunque en el momento de enviar a galeradas el libro, y con motivo del último episodio de las negociaciones para la investidura del presidente de la Generalitat, ya haya dimitido.
Ellos dos son los que van a explorar en la historia, y van a ir hasta los orígenes, a explicar no solo la CUP, sino su gente, sus distintas almas, sus raíces, pero también sus temores. Cop de Cup es el recorrido del paso por las instituciones locales y la perimetración de los debates existentes. Es la fotografía dinámica de una parte del país, y aunque en el momento de su publicación todavía quedaban muchos momentos claves por venir —¡y los que quedan todavía!—, el libro ofrece la radiografía necesaria para entender y analizar todo lo que pueda suceder. Porque sitúa el ADN político de la izquierda independentista, anticapitalista y feminista en la perseverancia por cambiarlo todo. Con sus límites, sus errores, sus carencias…, pero con esa semilla plantada para enraizar, para dar frutos.
Pero, además, aprovechan para hablar con quienes son requeridos a hablar de la CUP, por lo que el recorrido se enriquece con voces que no están en esa apuesta, pero que la encuadran en el interior de la realidad política y organizada.
David y Julià van a estar meses recorriendo las candidaturas, entrevistándose con sus militantes y sus concejales, descubriendo sus retos, sus almas y sus distintas trayectorias. Con el respeto y la dulzura de quien sabe que los espacios colectivos se explican por esa combinación de personas, momentos y oportunidades. Con la sutileza y la originalidad que les dan su bagaje militante e intelectual.
También apuestan por generar espacios de debate y poner en el centro del tablero preguntas que ayudan a explicar la CUP a partir de lo que todavía no es o lo que quizás no se atreva a ser nunca. Poder, hegemonía, instituciones y alternativas. Todo es debatido, todo queda abierto. Algunos elementos que aparecen en ese debate serán totalmente premonitorios.
Cop de CUP se publicó en un contexto de campaña electoral, e iba a convertirse, junto con el material visual y la cartelería de rigor, en una suerte de propaganda por el hecho. Nos ofrece la oportunidad de explicárnoslo con lo mejor que tenemos y que reivindicamos siempre que podemos: la memoria.
Y es que en noviembre de 2012 tejimos una campaña electoral que dejaría huella, pequeña, humilde y, quizás para muchos, prescindible, pero síntoma de una apuesta por una cultura política que respondía al proyecto de transformación al que quería dar forma. Ahí van a situarse vídeos de campaña rompedores, casi 400 actos, en escasos veinte días, todos ellos organizados por núcleos de la propia CUP, pero también por grupos de apoyo, por espacios militantes organizados, por gente que va a poner sus manos y su tiempo para hacerlo posible. Sin préstamos bancarios, sin espacio electoral en las radios y televisiones, fuera de la liga de los partidos con representación. Hasta va a hacerse una paralela, des del casal independentista de Sabadell, al debate electoral televisado de los partidos con representación, del cual la CUP fue excluida a pesar de sus crecientes y notorias aspiraciones electorales.
Se empezó la campaña en Mallorca y se cerró en Valencia. Y se llenó un pabellón al grito de «¡Anticapitalistas!», homenajeando a Diego Cañamero, una de las voces más potentes del acto central de campaña. Y con todo eso, que puede parecer normal, ordinario y hasta poco, pero que vivido es bastante más, se conseguirían 126.435 votos y tres diputados en el Parlamento de Cataluña. Empezaba una legislatura que daría a conocer, a partir de discursos, intervenciones y gestos, hacia dónde andaba esa CUP (que concurría bajo un paraguas de CUP-Alternativa de Izquierdas, con el entramado de organizaciones afines) que, hasta el momento, solo había actuado en el plano local.
Tres diputados que pronto impactaron en el imaginario político catalán, pero también estatal. Discursos de investidura con referencias y alegatos desconocidos hasta el momento, en aquel foro con tilde circense. Formas de actuar, de pensar y de luchar, que se intentaron abrir paso al grito de«¡Hemos venido a impugnar el régimen!».
Luego estará la dinámica interna, la creación de espacios de coordinación del trabajo institucional, la difícil pero imprescindible combinación de un pie dentro y un pie fuera de las instituciones, el hecho de socializar posiciones con pocos medios. Momentos clave, como todo lo que acompañó la consulta del 9 de noviembre de 2014, y todo el trabajo planteado en comisiones de investigación, como la de corrupción o la de sanidad.
Casi tres años de paso por el Parlamento recogidos en un libro[1]que intenta rendir cuentas del trabajo hecho. Libro que se presentaba, justamente, a las puertas de la campaña electoral de septiembre de 2015. Parece que con cada convocatoria electoral se dé la necesidad de hacernos acompañar por un libro… Leer para ser más libres. Quizás sea eso.
Esta legislatura de 2015 se presenta en un contexto más propenso a fijar intervención política y menos a desplegar la novedad que supuso, en su momento, una candidatura como la CUP. En el momento de cerrar este breve prólogo, ya hemos concluido tres meses de conversaciones y negociaciones en el marco de la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, que han ofrecido un episodio de linchamiento político, con marcado acento misógino, en el antaño mal llamado oasis catalán.
«Tenemos aquello que no os gusta: el futuro», dijo el poeta palestino Mahmud Darwish. Y es que quizás todo sea tan sencillo como eso. Nada que perder. Todo por ganar. Si mantenemos la perseverancia, la coherencia y la dignidad, lo tenemos todo para forjar futuro. Y eso, quizás, lejos de ser el mínimo exigible, se convierte en una amenaza fatal.
Pero ahí estamos, en ese reto de construcción de una República, en ese independentismo que no se basa en identidades, sino en proyecto de transformación. En esa fortaleza que da el asamblearismo y el anclaje municipal. En esos aprendizajes necesarios, vitales e imprescindibles.
Seis mujeres en el grupo parlamentario, el grupo con más feminismo acumulado. Cuatro compañeros. Diez militantes que no pretenden usar ninguna puerta giratoria y que no van a perpetuarse en ese cargo de representación, que se vive solo como un mandato de tu gente. Lejos de privilegiar nada. Pero, sobre todo, somos los concejales, ese mapa de municipalismo de transformación que intenta saltar los muros de las instituciones locales para trabajar en una lógica de recuperación de las soberanías arrebatadas. Cómo tejer, desde el marco local, una estrategia de reapropiación del control sobre los recursos naturales, sobre la economía, la vivienda o la alimentación.
Pero, ante todo, somos militancia, gente que entiende la política como algo que tiene la virtud de ir mucho más allá de la representación institucional, que ni tan siquiera apuesta por una lógica de mera representación, sino que aspira a construir unidad popular para el ejercicio de una democracia popular. Retos, sí. Y de los grandes. No estamos aquí para menos. Y disculpen el atrevimiento.
Hay quien dice que somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Ojalá en el futuro alguien diga lo mismo, refiriéndose a nosotras. Querrá decir que hemos superado la inquisición, que hemos saltado la hoguera, que hemos conseguido mantener esa forma de concebir lo común que sitúa a la vida en el centro de una misma. Y que no quiere gestionar sistema, que quiere seguir impugnando el sistema para poder revertirlo y ponerlo, de forma definitiva, al servicio de sus clases populares, las subalternas, las invisibles. Las que desde hace ya demasiado tiempo lo están perdiendo todo. Vamos a ver si conseguimos no perder la esperanza ni la fortaleza. En eso estamos. Porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones.
ANNA MARIA GABRIEL
Països Catalans, febrero 2016
[1]Un peu al Parlament de Catalunya (CUP, Països Catalans, septiembre 2015).
Fraudes pasados, luchas presentes,
esperanzas futuras
«Crear una nueva cultura no solo significa realizar individualmente descubrimientos “originales”, significa también, y sobre todo, difundir críticamente verdades ya descubiertas, “socializarlas”, como si dijésemos, y hacer que se conviertan en bases de acciones vitales, elementos de coordinación y de orden intelectual y moral. Que una masa de gente sea inducida a pensar de una manera coherente y unitaria la realidad presente es un hecho “filosófico” mucho más importante y original que el descubrimiento hecho por un “genio” filosófico de una nueva realidad que se mantiene como patrimonio de pequeños grupos intelectuales».
ANTONIO GRAMSCI
Frente a este libro sobre una organización política estable —la CUP—, con voluntad de participar desde abajo en la creación de estructuras políticas de unidad popular, que a la vez reúne una red de candidaturas municipales independentistas de izquierda —las CUP—, que la noche del 23 de mayo de 2011 sorprendió a la audiencia de TV3 entrando en bloque y simultáneamente en los consistorios (en algunos ya estaban) de las capitales de importantes comarcas de Cataluña —Girona, Mataró, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Berga, Reus…—, el lector tiene derecho a preguntarse si las nueces recogidas (103 ediles cuperos de 9.132 elegibles) justificaban tantas páginas y a veces tan ruidosas. Una primera respuesta es obvia: la industria editorial no duerme nunca (aunque a veces parece que está echando la siesta) y, un mes después del acontecimiento, encargó un libro-reportaje a dos de los candidatos de la citada trama municipal en la lista por Barcelona, donde la CUP que da título y sentido al libro obtuvo el sexto puesto.
Una segunda respuesta, menos evidente, es que los firmantes del libro no son militantes de la CUP y su propósito no es hacer un panfleto, de manera que no se han limitado a intentar vender el género, sino a ayudar al lector a entender de dónde procede esta organización —«Raíces: hurgando en la historia»— y dónde está en la coyuntura actual —«Alma(s)»—; a saber quiénes son, qué piensan y cómo se explican los que forman parte de ella —«Voces: la CUP desde dentro»—, lo que, por razones de espacio, no tiene cabida en este libro y se habrá de consultar en la página web http://blocs.mesvilaweb.cat/copdecup; a conocer la opinión que tienen de ella personas representativas de distintos campos de la actividad social —«Eco(s): la CUP desde fuera»—; y, finalmente, a descubrir cuáles son sus perspectivas cuando el clamor por la independencia empieza a ser hegemónico en el Principado.
Esta tarea incierta, a menudo pesada y siempre apasionante, ha contado con la colaboración de personas comprometidas con la CUP que nos han permitido acceder a fondos documentales poco estudiados, como el archivo histórico del MDT (Moviment de Defensa de la Terra)[2] de Sants; de los ediles que han contestado a la encuesta que oportunamente (y siempre con prisas) les enviamos; de las cinco militantes y los quince militantes que respondieron sin limitaciones de ningún tipo a las entrevistas personales a las que fueron sometidos; del secretariado nacional de la CUP, que nos permitió asistir personalmente a la asamblea nacional de Reus en marzo de 2012; del golpe de CUP —que da título al libro—; de imágenes de los retratos transparentes del fotógrafo Oriol Clavera, que ponen cara y ojos a la música y la letra del proyecto; de las seis personas que participaron en la mesa redonda que nos proporcionó numerosas ideas para hacer el libro; y, en fin, de las casi ochenta personalidades de distintos ámbitos de la actividad pública (medios de comunicación, universidad y cultura, movimiento independentista, representantes políticos, líderes sindicales, movimientos sociales) que han considerado una responsabilidad cívica y, en última instancia, moral dar su opinión, menos sobre unas siglas, unas prácticas, unas ideas, que sobre un momento concreto, y quizás históricamente decisivo, de la política catalana.
Claro está que la responsabilidad última de este libro es de sus autores. Y aquí es adonde queríamos llegar, porque tampoco podíamos ser neutrales (¿quién, que se sienta implicado en la realidad social y política actual, se proclamaría neutral?), pero hemos dejado que hablen los documentos y las cifras, las encuestas y las opiniones, los hechos y sus protagonistas para proporcionar al lector interesado materiales de información y de reflexión —muchos de ellos, inéditos hasta ahora— que le ayuden a captar una instantánea, un fragmento de la realidad que reúne, imantándolas bajo una mirada crítica, conciencia nacional, crisis social, representación política y movilización ciudadana —el vector que ha de determinar, en última instancia, el camino a seguir por las tensiones históricas acumuladas—.
Pero dejemos hablar al libro.
Mientras revolvíamos papeles para otro propósito, cayó en nuestras manos la ficha policial de una militante del IPC (Independentistes dels Països Catalans),[3] detenida a fines de 1981 por la policía española con otros compañeros y otras compañeras de lucha. Aquel año había aparecido publicado el «Manifiesto de los 2.300» contra un pretendido intento de genocidio del castellano en Cataluña (enero); el golpe de Estado del 23-F (febrero); el nacimiento de la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura y la Nació Catalanes[4] (marzo), y el atentado de Terra Lliure[5] contra Federico Jiménez Losantos, uno de los firmantes del «Manifiesto» (mayo). Un espeso silencio planeó sobre la información de que los detenidos —entre otros, hasta veintitrés, Maite Carrasco, Eva y Blanca Serra, María Llum López, Carles Castellanos, Marcel Casellas— habían sufrido torturas en la jefatura de la Via Laietana, antes de ser trasladados a los calabozos de la Dirección General de Seguridad en Madrid. Hacía seis años que había muerto el dictador. Ninguna de las personas detenidas fue procesada. Estábamos en la primera fase de consolidación del bloque parlamentario-autonomista en el Principado, surgido de las elecciones de 1980, y gobernaba CiU (Convergència i Unió).
El independentismo de izquierdas hizo un esfuerzo considerable, durante los años setenta y ochenta, por articular su intervención política en todos los ámbitos posibles de la lucha social, política y cultural de la nación catalana: frente obrero, con los Col·lectius Obrers en Lluita[6] (COLL); frente lingüístico-cultural, con los Grups de Defensa de la Llengua[7] (GDL); frente ecologista; frente feminista, con Dones en Lluita;[8] frente antirrepresivo, con los Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans[9] (CSPC); frente armado, con Terra Lliure; frente político, con el PSAN-provisional,[10] el IPC y el MDT, que participó en el Comitè Català contra la Constitució Espanyola[11] y articuló contactos internacionales como la Carta de Brest o Galeusca; frente de jóvenes, con las Joventuts Revolucionàries Catalanes[12] (JRC). También es de aquellos tiempos la propuesta de simbología de la estrella roja sobre fondo amarillo; la recuperación de lugares emblemáticos, como el Fossar de les Moreres[13] de Barcelona; la revitalización de reuniones (aplecs) patrióticas de contenido político de revuelta en torno al Pi de les Tres Branques[14] y las fiestas nacionales (diades) del País Valenciano y de las Islas Baleares.
Si revisamos la historia política de los últimos treinta años, podemos comprobar que solo la continuidad de la iniciativa popular —que, a raíz de la crisis del Estatuto de 2006 y de la claudicación de los parlamentarios del Principado ante el Estado español, emprendía el camino actual de lucha con las movilizaciones de la Plataforma pel Dret de Decidir[15] de 2006-2007; las consultas por la independencia de 2009-2011; la manifestación de julio de 2010 contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de 2006, y el proceso de fundación de la Assemblea Nacional Catalana[16] de 2011-2012— ha permitido mantener las esperanzas sobre el futuro de nuestra nación. Y se ha de proclamar bien alto que, ante tantos subterfugios, renuncias y malas conciencias de última hora, el independentismo de izquierdas es el único que se enfrentó al Estatuto de autonomía emanado de (y sometido a) la Constitución española, mientras se articulaba el actual bloque parlamentario, que, en el verano de 2012, no sabía cómo sacarnos del callejón sin salida adonde nos habían llevado las sinuosidades de la Transición. Un verano en el que los herederos políticos de los firmantes del «Manifiesto de los 2.300» ocupaban escaños en el Parlament de Cataluña; el independentismo había dejado de ser una ideología criminalizada y se había convertido en un fenómeno sociológico, a golpe de encuesta en los medios de comunicación, y en un movimiento capaz de marcar la agenda política del Principado; los tribunales españoles de excepción lingüística y las administraciones colaboracionistas con el Estado (botifleres) seguían acorralando la lengua catalana en su propia nación; se quemaba el Alt Empordà, mientras el mundo se había hecho más pequeño y, paradójicamente, se nos hacía más difícil encontrar nuestro sitio en él —nuestro sitio en una Europa que renunciaba a la unificación política de los pueblos y aún no era consciente de que había dejado de ser el centro del mundo—. La Hacienda española estaba en situación de quiebra técnica. Al igual que en 1959, cuando se justificaba el Plan de Estabilización que había de expulsar a más de tres millones de trabajadores al extranjero para inaugurar una fase de brutal acumulación capitalista en el interior, diciendo que «no hay ni para pagar una semana del petróleo importado», aquel julio de 2012 el ministro de Hacienda español afirmaba «no tener un euro en la caja» para pagar nóminas. (Si Pío Baroja levantase la cabeza, podría decir lo mismo que escribió a propósito de la entrada de las tropas francesas en España en 1808: «Las clases directoras españolas fueron de una esterilidad absoluta; no salió el hombre capaz de dirigir a los demás», y quizás añadiese que el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición españoles, a la sazón, los señores Rajoy y Pérez Rubalcaba, serían unos buenos gobernadores provinciales —«muñidores de votos»— de la primera Restauración borbónica).
El hecho es que el Estado español estaba a punto de ser abducido financieramente dentro de una fase de reacción capitalista por controlar la zona euro; en clave de fichas de dominó, el Gobierno valenciano anunciaba que no tenía un duro en la caja y perdía toda la soberanía contable, y el Gobierno del Principado movía mucho las manos para crear y recrear sombras chinescas —un fantasmagórico «pacto fiscal», solicitado a un Estado extractivo y carroñero—, mientras tenía que someterse al golpe de Estado económico de las oligarquías españolas, diseñado por el gran capital financiero y ejecutado por los tecnócratas de Bruselas. Estado español controlado desde fuera por la caja única europea y Estado español, caja única en el interior de su territorio. Era un círculo perfectamente cerrado, en forma de dogal al cuello de las clases populares y de las naciones sometidas, pero el movimiento popular no callaba y preparaba para el 11 de septiembre una Diada que desbordara el corsé del «pacto fiscal» y en reclamación de un Estado propio.
Pero dejemos hablar al libro.
Al inicio de la expansión capitalista, el Estado liberal se limitaba a negar la contradicción social, ignorando a las masas que ya se le subían al cuello; después de la Primera Guerra Mundial, el Estado fascista intentaba excluir a la gran mayoría de la población de los procesos decisorios, intentando resolver la contradicción social con medios terroristas; y el Estado democrático-parlamentario de la Europa de los últimos sesenta y cinco años tuvo que transformar su estructura y su función para allanar la contradicción social y resolverla con éxito a través de su actividad reguladora, fruto de su papel central en la explotación social, creando el Estado del bienestar: economía capitalista y sistema democrático con servicios sociales suficientes para garantizar un mínimo de salud, educación y medios a todos los ciudadanos que permitiesen la reproducción continuada y tranquila del sistema. (Se trataba, en definitiva, de combinar ingeniería social, planificación del futuro y movilidad social para evitar las restricciones de clase y crear élites capaces de elaborar nuevos modelos de pensamiento). El final de este proceso a la vista está: en el caso concreto del Estado español, donde el experimento apenas habrá durado cuarenta y cinco años (1967: creación de la Seguridad Social), se acaba con el vaciado definitivo democrático-social del Estado (rehecho a partir de los Pactos de la Moncloa de 1977) y con el control de los aparatos por una oligarquía político-económico-mediática que interviene para negar la contradicción social, utilizando la gaceta oficial como arma del «golpe de Estado democrático permanente» y la rutina parlamentaria bipartidista para tapar la abrumadora corrupción institucional. Mientras tanto, en Europa, las nuevas élites que tenían que acabar con el dominio clasista del poder han creado un sistema tecnocrático-parlamentario al servicio de una política neoimperialista en el seno de la Unión Europea: luchar por el euro mientras se hunde a los pueblos.
Ahora mismo, la mencionada contradicción social ya no se puede disciplinar. Una sociedad capitalista «pacificada» exige que la doble realidad que presenta —la de los intereses particulares y la del antagonismo social— no sea percibida como tal, de modo que la pluralidad de intereses ha de ser del dominio público, pero la polaridad y el antagonismo han de mantenerse ocultos. Conviene que los ciudadanos, atrapados entre la publicidad consumista y la política distributiva, no perciban más que la mitad de la contradicción —por ejemplo, la multiplicidad de los intereses organizados, pero no la separación entre la oligarquía que retiene el poder y la masa que le confiere legitimidad mediante el voto—. (Eso explicaría, entre otras cosas, el final del PSUC,[17] el partido de los comunistas catalanes, después de la Transición, cuando privilegió la «república del mercado» —la pluralidad de intereses particulares— a la vez que ignoraba el «despotismo de la fábrica» —el antagonismo social—). Todo ello se está yendo al garete: el Estado dimite de la tarea de «pacificar» la sociedad y trabaja directamente en beneficio de la oligarquía, de la separación radical entre dueños del poder económico-político y ciudadanos con derecho soberano al voto. Abolida su función, el Estado democrático-representativo se separa de su colchón social —la clase media—, convierte la economía en una mera doctrina contable, y empuja a los nuevos parias —una nueva clase trabajadora precarizada— a espabilarse para poder sobrevivir. (La situación social en el sur de Europa está reclamando a un nuevo Dickens).
En un momento en que los ritmos de la economía (en rigor, los desplazamientos de la hegemonía a escala global), de la política (en rigor, la reorganización de los imperios regionales) y de la sociedad (en rigor, la lucha por la supervivencia grupal en beneficio de las élites financieras) hacen que la forma Estado, que dice representar la abstracta soberanía popular, deje a las personas concretas a merced del mercado capitalista (que tiene nombres y no es de ninguna parte); ahora, más que nunca, parecería imprescindible trabajar por la unidad política de las clases populares, no a la manera antigua, con la ingenua pretensión de dar la vuelta a la situación ocupando los aparatos del Estado, sino con la voluntad de cambiarla desde abajo en forma de poder de base desde los numerosos espacios donde se concreta la contradicción social (que es económica, política, cultural y nacional) para crear una nueva forma colectiva y autoconsciente de administrar la sociedad. En este sentido, las prácticas de la CUP avanzan dos cuestiones capitales, indisolublemente ligadas: la clase de Estado que queremos para nuestra nación (que no puede ser «neutral», desde el punto de vista social, si no queremos reproducir todas las lacras de los actuales Estados europeos) y la clase de Unión Europea donde querríamos inserirnos (que no puede estar sometida a los intereses neoimperialistas del capital financiero).
La CUP actual es una de las proyecciones —y hasta ahora, la más arraigada entre la gente— de los mencionados esfuerzos del independentismo de izquierdas, que, mientras tanto, quizás haya perdido por el camino la capacidad de entender el poder como un todo y la convicción de que, para trastocarlo, se necesita una comprensión general —una teoría— de la sociedad y de sus estructuras y dinámicas de funcionamiento. En este sentido, estamos muy cerca de una dualidad de poder entre la calle (el poder emanado) y el Parlamento (el poder delegado), que ha de poner en el orden del día la relación viva entre movimiento y organización, entre masas en lucha y representación, entre poder difuso y coagulación de fuerzas populares, entre territorios y nación. Como quiera que sea, exigir hoy a la CUP que resuelva estos problemas sería ingenuo, si no pecase, directamente, de mala fe o de cinismo. En cambio, tenemos el derecho legítimo a preguntarnos si está incubando la consciencia suficiente como para entender que el vínculo entre actuación concreta y alternativa general, o arte de la política, exige conocimiento, organización y liderazgo para intervenir sobre el conjunto de elementos que componen el campo de fuerzas del poder. Más aún, si cabe, al considerar que nuestro proyecto de emancipación nacional contiene todos los elementos ligados indisolublemente a la crisis actual (decrecimiento, redes internodales, cooperativismo) en contra de la obsolescencia de los estados vigentes, en plena fase de quiebra democrática y de involución del progreso social que ha querido confundir bienestar y consumismo. Hay indicios suficientes para suponer que la CUP quiere iniciar este camino, y no solo porque los resultados de los comicios de 2011 hayan puesto esas cuestiones sobre la mesa, con una nueva y asumida responsabilidad, sino, y principalmente, porque la CUP ya representa: 1) una parte significativa de la vanguardia del nuevo proletariado joven precarizado por la recomposición del dominio del capital, que entiende la sociedad únicamente como espacio de redistribución de la riqueza; 2) una representación organizada de la voluntad y la capacidad de gente intelectualmente preparada para contraadministrar el injusto reparto de la riqueza desde la base de su reproducción, que, a su vez, es la de la reproducción de todos los poderes, incluido el del Estado; y 3) una expresión afinada de la radicalidad democrática al servicio de las clases populares de los Países Catalanes, sin diferencias de origen, lengua o creencia. En este sentido, puede decirse que la CUP trabaja para construir esferas públicas autónomas y nuevos sujetos colectivos en los Países Catalanes a la manera de la cita de Gramsci que encabeza este prólogo. Pero ¿será ello suficiente, cuando el ritmo de la historia avanza a la velocidad de los últimos tiempos, y las exigencias en la redefinición de los espacios de poder y de su representación pueden obligar a tener que tomar decisiones inmediatas para no echar a rodar el trabajo de tanta gente?
Pero dejemos hablar al libro.
[2]Movimiento de Defensa de la Tierra.
[3]Independentistas de los Países Catalanes.
[4]Convocación a la Solidaridad en Defensa de la Lengua, la Cultura y la Nación Catalanas.
[5]Tierra Libre.
[6]Colectivos Obreros en Lucha.
[7]Grupos de Defensa de la Lengua.
[8]Mujeres en Lucha.
[9]Comités de Solidaridad con los Patriotas Catalanes.
[10]Siglas del Partit Socialista d’Alliberament Nacional (Partido Socialista de Liberación Nacional).
[11]Comité Catalán contra la Constitución Española.
[12]Juventudes Revolucionarias Catalanas.
[13]Lugar de Barcelona, junto a la iglesia de Santa Maria del Mar, donde se halla la fosa común, actualmente memorial de guerra, de los muertos en la resistencia a los sitiadores de Barcelona (1713-1714) en la guerra de sucesión española.
[14]Pino de las Tres Ramas, símbolo de la unidad de los Países Catalanes.
[15]Plataforma por el Derecho a Decidir.
[16]Asamblea Nacional Catalana.
[17]Siglas del Partit Socialista Unificat de Catalunya (Partido Socialista Unificado de Cataluña).
I
La Transición y los precedentes de
la unidad popular (1975-1979)
«Cómo puede defender un partido socialista una Constitución que impone el sistema económico capitalista; cómo puede un partido catalanista pedir el «sí» en el referéndum, si la Constitución niega el derecho a la autodeterminación de su pueblo…».
LLUÍS MARIA XIRINACS, 1978
¿Ruptura o reforma? Las renuncias de la Transición
Casi dos años separan la muerte del dictador (noviembre de 1975) de las primeras elecciones generales democráticas en el Estado español (junio de 1977). Dos años llenos de anhelos y posibilidades, en que, de manera más o menos improvisada —pero no falta de proyecto—, las cúpulas de los partidos dominantes de la oposición antifranquista aceptaron la reforma de las instituciones franquistas, impulsada por el sector aperturista del régimen.
La versión oficial de esta transición «pacífica y modélica», que la propia clase política se ha encargado de difundir, empieza a estar hoy en día, ante la pujanza de los acontecimientos, en el punto de mira de una revisión crítica de aquella democracia pactada desde arriba. Las aspiraciones de los movimientos sociales y nacionales —obreros, vecinales— que, desde principios de los años sesenta, habían protagonizado la lucha contra la dictadura fueron suplantadas a última hora por las cúpulas dirigentes de los partidos políticos dominantes, interesadas en un pacto de Estado que les abriese las puertas de las instituciones por la vía rápida. Esta operación de «estabilización democrática» —efectuada con el apoyo del capital internacional— tuvo lugar en detrimento de la «ruptura democrática», por la que se había estado luchando colectivamente hasta entonces, renunciando a ajustar cuentas con la dictadura y a desmantelar los organismos represivos del régimen (incluidos el ejército y la monarquía) y aceptando la herencia ideológica del franquismo: la indivisibilidad de España y la economía de mercado. Para el historiador Agustí Alcoberro, «las consecuencias de todo ello aún son perceptibles: la instauración de una democracia de baja calidad, la ausencia de reparaciones a las víctimas del franquismo, la negación sustantiva de la soberanía nacional de Cataluña».
Los pactos de la Transición estaban determinados por un factor esencial: el miedo a que las movilizaciones populares, a pesar de la debilidad política y la falta de unidad, no pudiesen contenerse dentro de los límites impuestos por los «gestores» de la nueva democracia. Dichos límites estaban condicionados por la política exterior y la política interior, más indisolublemente ligadas que nunca. El límite de la política exterior estaba condicionado por la Guerra Fría en el Mediterráneo, tras la caída de las dictaduras griega y portuguesa: Estados Unidos no estaba dispuesto a tolerar ninguna clase de inseguridad en el flanco sur de la OTAN.
El límite de la política interior era la aceptación incondicional del nuevo marco político, homologable al de las democracias europeas, con la monarquía parlamentaria como clave de bóveda de la estructura del Estado; en este caso, el ejército y las fuerzas represivas de la dictadura, intactas, eran la garantía última de que el proceso de la reforma no se desbordaría hacia posiciones antimonárquicas, republicanas y «separatistas». Con estos pactos, las opciones políticas que seguían denunciando el continuismo franquista y los límites democráticos del Estado —esencialmente, los sectores independentistas, republicanos y anticapitalistas— quedaron excluidas del sistema mediante la represión policial en la calle, la marginalización y la criminalización por los grandes medios de comunicación, y la prohibición explícita de concurrir a las primeras elecciones generales (junio de 1977).
Por su parte, los partidos mayoritarios de izquierda —como el PCE y el PSOE—, conjuntamente con los aparatos de los sindicatos bajo su control (CCOO y UGT, respectivamente), actuaron como freno de la ruptura popular, tolerando la represión de la lucha obrera más autónoma, que seguía en lucha en la calle, y renunciando a sus principios —la lucha de clases— para adaptarse a las exigencias de la economía de mercado (Pactos de la Moncloa, octubre de 1977). Para el periodista Gregorio Morán, la Transición supuso «una derrota de todo aquello que para muchos antifranquistas eran objetivos ineludibles del futuro: la libertad sin oligarquías, la transformación social y la política como actividad abierta a la ciudadanía; lo que no puede interpretarse de otra manera que como el patrimonio de la izquierda de la República, dilapidado durante aquel periodo».
En los Países Catalanes, a la desmovilización y el olvido histórico de las luchas populares se sumaba la emergente cuestión nacional, protagonizada por el movimiento popular de base estudiantil, obrera y vecinal que, desde principios de los años sesenta, había efectuado una recuperación de la cultura, la lengua y la cultura del país. El abandono de la Assemblea de Catalunya[18] —el organismo que había canalizado este conjunto de aspiraciones populares— por los partidos mayoritarios (CDC,[19] UDC,[20] MSC,[21] PSOE y PSUC) para iniciar la carrera electoral precipitó la muerte de facto de dicho organismo, sin que sus puntos programáticos se hubiesen cumplido:
1. Amnistía para los presos y exiliados políticos.
2. Ejercicio de las libertades democráticas y acceso efectivo del pueblo al poder económico y político.
3. Restablecimiento del Estatuto de 1932 como vía para llegar al pleno ejercicio del derecho de autodeterminación.
4. Coordinación de la acción de todos los pueblos peninsulares en la lucha democrática.
Las primeras experiencias de unidad popular
En Cataluña, las primeras experiencias de unidad popular surgen precisamente de los sectores del catalanismo popular que, a partir de 1977, siguieron intentando mantener viva la llama de la Assemblea de Catalunya, cuando los partidos mayoritarios ya la habían abandonado.
Estos sectores estaban formados por independientes e intelectuales de diversa procedencia, sectores progresistas de la Iglesia, grupos de profesionales y universitarios y algunos colectivos locales que tuvieron el apoyo de los partidos que no habían transigido con los pactos, básicamente independentistas —liderados por el PSAN— y comunistas de extrema izquierda.
Así es como, de cara a las primeras elecciones generales —y dado que ya eran inevitables—, se organizó, en junio de 1977, una coalición denominada Candidatura d’Unitat Popular pel Socialisme[22] (CUPS), que reunió personalidades independientes y distintos sectores en lucha para conseguir la liberación nacional y social. Impulsada por el Moviment Comunista de Catalunya[23] (MCC), recibió el apoyo de la Lliga Comunista Revolucionària[24] (LCR), del independentismo organizado (MUM,[25] PSAN y PSAN-provisional), e incluso del PCC (Partit Carlí de Catalunya).[26] La CUPS se inspiraba, ya desde el propio nombre, en la Unidad Popular chilena, una alianza de izquierdas liderada por Salvador Allende, que había llegado al gobierno de Chile en 1970 y que, tres años después, había sido derrocada por el sangriento golpe de Estado de Augusto Pinochet, propiciado por la oligarquía chilena y Estados Unidos.
En términos generales, puede decirse que el concepto de unidad popular impregnó el imaginario político de algunos sectores de la izquierda durante la Transición. Por ejemplo, en las listas electorales de 1977 al Congreso, aparece una Candidatura de Unidad Popular que obtuvo 5.206 votos en Madrid. Esta tradición también la recogió un año más tarde el independentismo vasco, que, en 1978, armará su particular coalición de Unidad Popular (Herri Batasuna), cuyo éxito ayuda a explicar, de rebote, la posterior influencia sobre el independentismo catalán. Pero, con esta notable excepción, la mayoría de experiencias de unidad popular durante la Transición no prosperó.
En Cataluña, la CUPS —que quedó fuera del Congreso, con 12.040 votos— es, pues, la primera, entre otras plataformas electorales que, entre 1977 y 1979 —la fase central de la Transición—, siguieron luchando por recoger la tradición del catalanismo popular, con propuestas rupturistas traducidas en sucesivos fracasos electorales. Entre estas entidades destaca el BEAN,[27] una plataforma encabezada por el sacerdote Lluís Maria Xirinacs, que reunió a la mayoría de fuerzas independentistas en las segundas elecciones generales españolas (1979) y que, con los cuatro puntos programáticos de la Assemblea de Catalunya por bandera, obtuvo cerca de 60.000 votos en el conjunto de los Países Catalanes, sin conseguir ningún escaño en el Congreso. Antes de desaparecer, el BEAN volvió a participar en las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña (1980), bajo la fórmula BEAN-Unitat Popular (BEAN-UP), y logró casi 15.000 votos. Asimismo, también concurrió, por última vez, la CUPS, que obtuvo 33.000 votos.
El independentismo durante la Transición
Se considera que el independentismo contemporáneo nace en el año 1968, a raíz de una escisión del FNC,[28] que adoptará el nombre del ya mencionado Partit Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN). A partir de entonces, el PSAN se convertirá en el partido independentista más numeroso, integrado en la resistencia antifranquista y presente en la Assemblea de Catalunya. El partido, de vena marxista e inspirado en las luchas descolonizadoras de los países del tercer mundo, había realizado a partir de entonces un importante esfuerzo teórico para elaborar una estrategia de liberación social y nacional para los Países Catalanes. La originalidad de su propuesta radicaba en la consideración —a diferencia de sus socios antifranquistas— de la dictadura no como una etapa excepcional o «paréntesis» dentro de la historia de España, sino como la culminación de esta expresión a través del despliegue acabado de sus estructuras de dominación. El independentismo tenía una base social arraigada en barrios y comarcas, procedente de la resistencia y la tradición popular catalanista de izquierdas, libertaria y republicana, pero disponía de escasa estructura orgánica y poca influencia social. Ello lo diferenciaba de los comunistas del PSUC, que tenían mayor influencia social gracias a su presencia, desde principios de los años sesenta, entre intelectuales, universitarios y trabajadores de Comisiones Obreras. La actitud reformista adoptada por los partidos mayoritarios de la oposición antifranquista, después de la muerte del dictador, no halló una respuesta táctica del independentismo; ello, unido al carácter decididamente radical de su apuesta estratégica social y nacional, a menudo le planteó problemas a la hora de definir una táctica clara y unitaria frente a los importantes cambios que se estaban preparando.
Así, los procesos internos de debate dieron lugar a escisiones que, en plena refundación del Estado español, fragmentaron entre 1974 y 1979 el espacio político independentista: primero, con el nacimiento del PSAN-provisional (1974); seguidamente, con el MUM (1976); y, por último, cuando un último sector escindido en 1979 se alió con miembros del MUM para fundar Nacionalistes d’Esquerra.[29] En el seno del independentismo había diferencias fundamentales respecto al papel de los procesos electorales, a la lucha armada (que se estaba incubando con Terra Lliure), y a los procesos políticos importantes, como el debate sobre el Estatuto de 1979. Esta situación de desorientación ayuda a explicar, en parte, tentativas electorales como las de la CUPS (con más implicación del MUM) y el BEAN (con más implicación del PSAN), que se llevaron a cabo sin una definición estratégica previa.
Finalmente, un factor que ayuda a explicar el poco arraigo social del independentismo es el miedo. Un miedo interiorizado por el recuerdo de la derrota y el intento de genocidio de la dictadura e inducido por el mantenimiento del aparato represor, el apoyo o la tolerancia del poder con los grupos terroristas de extrema derecha (como los blaveros[30]en el País Valenciano), el continuo «ruido de sables» (materializado en el golpe de Estado de febrero de 1981) y el papel de los medios de comunicación como agentes de propaganda de la nueva situación. En este contexto, las opciones «inasumibles» del independentismo político dejaban un amplio margen de maniobra a las fuerzas pactistas, que, entre 1977 y 1979, consolidaron un nuevo espacio nacional, del que el independentismo quedaría excluido.
La Constitución española, que tuvo la oposición del independentismo, negaba el derecho de autodeterminación del pueblo catalán bajo los principios de indivisibilidad de España y la tutela de las Fuerzas Armadas (artículo 8), aunque establecía las bases para una relativa descentralización, el «café para todos» del Estado de las autonomías, que servía para dar salida a las crecientes reivindicaciones nacionales, pero que negaba política, jurídica y administrativamente la especificidad nacional catalana. Al mismo tiempo, se mantenían las estructuras provinciales y las diputaciones, y se cerraba cualquier pretensión de reunificar los Países Catalanes mediante la prohibición explícita de asociación entre comunidades autónomas. En resumidas cuentas, las debilidades propias, el fortalecimiento de la partitocracia y la desmovilización programada de las luchas populares contribuyeron a marginar, como se verá, el independentismo político a lo largo de las décadas siguientes.
[18]Asamblea de Cataluña.
[19]Siglas de Convergència Democràtica de Catalunya, la derecha nacionalista, liderada por Jordi Pujol.
[20]Siglas de Unió Democràtica de Catalunya, la democracia cristiana nacionalista, que más adelante formaría, con CDC, la federación CiU (Convergència i Unió), uno de cuyos líderes era Josep Antoni Duran i Lleida.
[21]Moviment Socialista de Catalunya, uno de los embriones del futuro PSC (Partit Socialista de Catalunya).
[22]Candidatura de Unidad Popular por el Socialismo.
[23]Movimiento Comunista de Cataluña.
[24]Liga Comunista Revolucionaria.
[25]Siglas del Movimiento de Unificación Marxista.
[26]Partido Carlista de Cataluña.
[27]Siglas del Bloc d’Esquerra d’Alliberament Nacional (Bloque de Izquierda de Liberación Nacional).
[28]Siglas del Front Nacional de Catalunya (Frente Nacional de Cataluña).
[29]Nacionalistas de Izquierda.
[30]Seguidores de un regionalismo valencianista de extrema derecha y furiosamente anticatalán.
II
Los precedentes del municipalismo
independentista (1979-1986):
entre Arbúcies y Sant Pere de Ribes
Las elecciones municipales de 1979: desmovilización versus Unidad Popular
El 3 de abril de 1979 se convocaron las primeras elecciones municipales democráticas, exactamente un mes después de las segundas elecciones generales, que, con la Constitución ya aprobada en las urnas, habían revalidado a la UCD como el partido gestor de la Transición española. Daba comienzo, así, la fase de descentralización autonómica (1979-1983) que dio pie, en Cataluña, a la hegemonía de CiU y el PSC-PSOE durante los años ochenta en las instituciones públicas catalanas.
Aquellos comicios llegaban, pues, con la primera fase de la reforma ya consolidada y señalaban, no por casualidad, el inicio del declive de la participación política y social de la ciudadanía, que había de llevar a los bajos niveles de participación actuales. Este proceso de desafección política es capital para entender los orígenes de las primeras candidaturas alternativas y populares que, durante los años ochenta, opusieron resistencia desde los respectivos municipios, y en las que se inspirarían las CUP a partir de 1987.
Las nuevas leyes surgidas de la Transición favorecían el partidismo y la profesionalización de la clase política (también en el ámbito local) y auspiciaban la desmovilización del potente movimiento vecinal y social que, desde principios de los años setenta, había protagonizado la lucha contra el franquismo. En Cataluña, a la victoria de CiU y el PSC-PSOE en aquellas primeras elecciones municipales —en número de ediles y de votos, respectivamente—, siguió el cierre de las puertas de los consistorios a las organizaciones ciudadanas, como describe nítidamente el siguiente fragmento:
Este carácter movilizador de las asociaciones de vecinos duró hasta 1979. Después de las primeras elecciones municipales democráticas, con el acceso a los consistorios de ediles y alcaldes de los mismos partidos que potenciaban las asociaciones de vecinos, estas quedaron en un segundo plano, no solo en Barcelona, sino en todas las poblaciones, porque fueron vistas como entidades que podían representar más molestias que servicio. El poder institucional era el que tenía que decidir sobre los problemas y el futuro de las ciudades, y no hacía falta que interviniese gente «no representativa» de los ciudadanos. Era una democracia que excluía la participación de los ciudadanos en la gestión de cada día. La caída fue inevitable.
A pesar de todo, y paradójicamente, las elecciones municipales de 1979 también sirvieron para hacer visibles una gran cantidad de expresiones populares al margen del sistema de partidos. Podría interpretarse, en cierto modo, que la proximidad de la política municipal permitió que emergiese todo el conjunto de expresiones populares que no comulgaban con el espíritu de profesionalización de la nueva clase política, o que aún no habían sucumbido a él. Aunque estas candidaturas independientes eran heterogéneas, y pese a que durante los años siguientes tenderían a la extinción, resulta paradigmático comprobar que ganaron en realidad aquellos comicios en el Principado con el doble de ediles que CiU (y muy por delante de CC-UCD,[31] PSC-PSOE, PSUC y ERC),[32] un hecho insólito que no se ha vuelto a repetir en toda la democracia.
La mayoría de las candidaturas independientes eran agrupaciones de electores con personas bien conocidas en sus municipios: miembros de asociaciones de vecinos, trabajadores o campesinos, que presentaban su propia alternativa, aprovechando la proximidad de la política municipal, y que a menudo lograron ediles y numerosas alcaldías. Encontramos decenas de candidaturas «unitarias», «populares» o ambas cosas a la vez, y que, quizás precisamente por eso, obtuvieron en muchos casos la alcaldía de su municipio.
Entre este conjunto de experiencias, numerosas pero difusas, están también las dos primeras Candidatures d’Unitat Popular que se han presentado a unas elecciones municipales: la CUP de Sabadell y la CUP de Argentona. Cabe señalar que estas dos candidaturas, experiencias efímeras, no mantienen ninguna relación orgánica con las CUP actuales —y ni siquiera entre ellas mismas: la CUP de Sabadell había participado en 1977 como uno de los núcleos territoriales de la CUPS, y había nacido como una coalición de la izquierda radical de Sabadell; en el caso de Argentona, la CUP había sido impulsada por los núcleos locales del PSUC y el PSC-PSOE para hacer frente a la derecha transfranquista y convergente (CDC)de su municipio—. Son, pues, una buena prueba del carácter difuso de la izquierda de la época, así como de la influencia del concepto de unidad popular sobre aquellos sectores. La CUP de Sabadell no obtuvo representación, pero la de Argentona logró cinco ediles, que protagonizaron una efímera y curiosa experiencia de gobierno.
En resumen, las primeras elecciones municipales también sirvieron para comprobar la dispersión y el escaso arraigo social del independentismo —al menos, como fenómeno mínimamente vertebrado— a resultas de la Transición. El PSAN obtuvo 32 ediles en los Países Catalanes —con representación en localidades importantes como Manresa o Sant Boi de Llobregat—; en menor medida, en Cataluña, también consiguieron ediles el Front Nacional de Catalunya (FNC) y el Bloc d’Esquerra Catalana.[33] En las Islas Baleares, el Partit Socialista de Mallorca[34] (PSM) consiguió 12.000 votos con un programa basado en la autogestión popular y la liberación de los Países Catalanes. Se podrían hacer cálculos similares con los grupos de izquierda radical (MCC, LCR, PTC,[35] OEC),[36] que, aunque consiguieron pocos ediles, lograron cerca de 50.000 votos en Cataluña.
A pesar de esta dispersión, cabe matizar que, en aquellas elecciones, quedó «oculta» una cierta presencia del independentismo. En primer lugar, porque, además del independentismo organizado (básicamente del PSAN), también aparecieron una cantidad notable de alcaldes y ediles que, formando a menudo parte de candidaturas independientes, reclamaban ser de la izquierda de liberación nacional o, al menos, contrarios al espíritu reformista (muchos de ellos habían coincidido en delegaciones territoriales de la Assemblea de Catalunya). Como se verá a continuación, algunas de estas candidaturas siguieron plantando cara durante los años ochenta.
Sea como fuere, en términos generales, a partir de 1979, se producirá un declive progresivo y generalizado de las candidaturas de raíz popular, o vinculadas a fuerzas extraparlamentarias, que tenderán a la extinción o a la integración en los partidos con representación institucional. Muchas de ellas no pudieron resistir el ritmo implacable de la política de los grandes partidos, y ya no volverían a presentarse a las elecciones municipales de 1983. Otras, de carácter más politizado, tampoco lo hicieron por falta de una alternativa nacional sólida. En términos generales, los años ochenta son los de las grandes estrategias territoriales de los partidos, que en Cataluña se expresarán a través de la disputa entre CiU y el PSC-PSOE por la hegemonía del electorado catalán. Pero hay algunas experiencias de raíz popular que, como se apuntaba, merecen mención aparte.
La cupa y la um9
En las elecciones municipales de 1979 habían resultado ganadoras, en sus respectivos municipios, dos candidaturas que con el tiempo destacarían por encima del resto: la Candidatura Unitària i Popular d’Arbúcies[37](en la comarca de la Selva) y la Unitat Municipal 9[38] de Sant Pere de Ribes (comarca del Garraf). Estas dos singulares opciones políticas, que todavía perduran, son de las pocas que consiguieron traspasar la «barrera del 83» con propuestas definidas, desarrollando en sus municipios, a lo largo de los años ochenta, un modelo asambleario de izquierdas y de fuerte componente nacional. Están, pues, en el origen de lo que hoy se denominan «candidaturas alternativas y populares»; no en vano fueron impulsoras directas de las primeras candidaturas de unidad popular a partir de 1987. Surgidas de los respectivos núcleos locales de la Assemblea de Catalunya, la CUPA y la UM9 no sucumbieron al espíritu partidista, y seguían presentándose a las elecciones de 1979 como plataformas unitarias: abarcaban —con algunas diferencias— desde militantes de CDC hasta sectores próximos al independentismo, pasando por el PSUC e incluyendo sindicatos, asociaciones culturales y movimientos vecinales del municipio. Su carácter popular, nacional y no partidista se reflejaba en los programas y declaraciones de principios, que, con el objetivo explícito de «dignificar la política», se orientaban claramente hacia la defensa de los intereses de las clases populares en el ayuntamiento —mediante una gestión abierta, transparente y participativa— y a la defensa de los derechos políticos del pueblo catalán. Lo más relevante es que, una vez en el poder, y durante muchos años, la CUPA —liderada por Jaume Soler— y la UM9 —encabezada por Xavier Garriga— se dedicaron realmente a cumplir sus promesas desde el gobierno (a pesar de los ataques interesados de la clase propietaria y transfranquista de sus municipios), creando dos modelos sólidos y avanzados de gestión municipal participativa, donde el poder municipal se gestionaba directamente desde estructuras asamblearias o con la implicación activa del vecindario. En Sant Pere de Ribes, la asamblea de la UM9 ejercía el control sobre la acción de los cargos municipales, y los programas electorales se confeccionaban en reuniones abiertas al pueblo; en Arbúcies eran habituales las comisiones vecinales para participar en las decisiones de gobierno. Un buen ejemplo de este espíritu participativo lo encontramos durante la segunda legislatura (abril de 1986), cuando se celebró en Arbúcies el primer referéndum local del Estado desde la Transición para someter a consulta un cambio en el Plan de Ordenación Urbana. Esta tendencia a la participación no era puntual: mientras la UM9 y la CUPA estuvieron en el gobierno, los índices de participación electoral en Sant Pere de Ribes y Arbúcies destacaron por encima de la media, tanto de Cataluña como de todo el Estado.
Además de marcar la diferencia en el ámbito de la política participativa —mediocre, o premeditadamente nula, en el resto del panorama municipal—, la CUPA y la UM9 también supieron encontrar fórmulas propias de la gestión municipal «ortodoxa», la que se practicaba de manera generalizada en los años ochenta. Modelos como el urbanístico de Sant Pere de Ribes, basado en la delegación de la gestión en expertos y técnicos independientes y, una vez más, en la participación vecinal, facilitaban políticas basadas en la racionalidad y la eficiencia, que se contraponían a las prácticas clientelares que empezaban a abundar en Cataluña.
En el lado opuesto a la gestión convencional, y en plena década de los años ochenta, en Sant Pere de Ribes se creó una concejalía de Trabajo —hecho pionero en Cataluña— que negociaba con bancos y cajas las hipotecas de los vecinos amenazados de desahucio. Además, habría que tener en cuenta la importante actividad de Arbúcies y Sant Pere de Ribes en el campo de la cooperación internacional —parte esencial de los programas de la CUPA y la UM9—, porque se convirtieron en dos pueblos activos y solidarios, que establecieron fuertes vínculos con la Nicaragua sandinista, aplicaron programas para el desarrollo del Sáhara y promovieron campañas por el medio ambiente y el comercio justo.
Finalmente, en el campo de la participación popular, cabe destacar el modelo de la UM9 en Sant Pere de Ribes, que, además de efectuar una gestión abierta y participativa «desde dentro» del ayuntamiento, dinamizó por su cuenta el tejido asociativo local a través del GER (Grup d’Esplai Ribetà),[39] una entidad cultural y deportiva que servía como lugar de encuentro entre cultura, política y vida ciudadana. La existencia del GER —aún hoy entidad de referencia— solo es el aspecto más visible de un modelo de candidatura forjada «con un pie en la calle y el otro en las instituciones», que ha dotado a la UM9 de razón de ser más allá de la simple ostentación del poder municipal. Y eso es tan cierto como que, en 1991, después de doce años al frente del gobierno, la candidatura seguía definiéndose como una «plataforma de intervención municipal», es decir, concebida desde la calle para participar en las instituciones. Este modelo es destacable como precursor, no solo por el hecho de que siga vivo en Sant Pere de Ribes (impulsado por la UM9 desde la oposición), sino porque constituye uno de los aspectos básicos de las candidaturas de unidad popular y del municipalismo alternativo actual.
La CUPA y la UM9 fueron, en definitiva, las dos candidaturas que, encabezadas por los sectores populares, mantuvieron vivo el espíritu unitario y popular de la Assemblea de Catalunya en sus pequeños municipios y demostraron que una auténtica alternativa de izquierdas al modelo reformista —al menos, a escala local— era posible. Muchas otras de su generación, incluso desde las alcaldías, no pudieron soportar el esfuerzo de conjugar vida política y vida familiar, y ya no volvieron a presentarse a las elecciones de 1983. Es el caso de Defensa Popular d’Ascó,[40] que, además, sucumbió a la presión del Estado y de las grandes compañías eléctricas. Otras, como Participació Popular de Ripollet[41] —formada por los sectores vecinales y obreros de la localidad—, tardarían doce años en volver a presentarse a unas elecciones municipales, con el nombre de Col·lectiu Obrer i Popular[42] (COP), convirtiéndose desde entonces en una sólida segunda fuerza municipal. Y, a pesar de todo, algunas de estas candidaturas, todavía durante la primera mitad de los años ochenta, protagonizaron conjuntamente algunos intentos de hacer frente al Estado y al modelo autonomista.
El independentismo durante la primera mitad de los años ochenta
Así pues, el independentismo salió de la Transición en medio de un escenario de crisis y fragmentación a causa de la falta de entendimiento político entre los diversos sectores que se reclamaban independentistas, de la falta de incidencia social y de la debilidad organizativa que demostraron en las elecciones municipales de 1979. Sin embargo, a finales de aquel año, con la reivindicación nacional «canalizada» a través del Estatuto de Sau, la situación empezó a aclararse en torno a la configuración de dos polos en el seno del movimiento. El sector más «posibilista» —constituido por miembros del MUM, del FNC, y de la última escisión del PSAN— fundaba Nacionalistes d’Esquerra, la plataforma que, durante la primera mitad de los años ochenta, intentaría aprovechar las posibilidades de incidir electoralmente para hacer visibles las reivindicaciones del independentismo. Concurrieron, sin éxito, a las elecciones al Parlamento catalán de 1980, a las elecciones generales españolas de 1982 y, de nuevo, a las del Parlamento catalán en 1984, antes de desaparecer.
En cambio, el PSAN y el PSAN-provisional —este, a partir de 1979, como Independentistes dels Països Catalans[43] (IPC)— no habían aceptado la legitimidad del sistema constitucional y autonómico, y empezaron a alinearse, en 1979, con la incipiente Terra Lliure, activa a partir del verano de 1980. Desde entonces se articuló alrededor de aquella organización armada una resistencia independentista en diversos frentes: empezando por el antirrepresivo —con la creación de los Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans (CSPC)— y pasando por la lucha ecológica, universitaria, sindical o de defensa de la lengua catalana. Durante la segunda mitad de los años ochenta, este sector emergerá con fuerza con la intención de crear un frente de masas independentista por medio del Moviment de Defensa de la Terra (MDT, 1984), a cuya sombra nacerán la AMEI[44] y las CUP.
Eran los años de la convulsa consolidación autonómica —café aguado para todos— y de la involución recentralizadora del Estado español (LOAPA, 1982) a consecuencia del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. En el ámbito civil, el «Manifiesto de los 2.300» (1981) contra una pretendida imposición de la lengua catalana dio lugar a la creación de la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura y la Nació Catalanes («la Crida»), una plataforma civil que contó con el apoyo de Nacionalistes d’Esquerra (NE). Con la complicidad de personalidades destacadas del mundo de la cultura —Josep Maria Espinàs, Tísner, Manuel de Pedrolo, Lluís Llach—, NE articuló durante aquellos años un movimiento nacional asambleario, con una notable capacidad de respuesta a las agresiones contra la nación catalana, mediante campañas antinucleares, contra la entrada en la OTAN y contra la LOAPA, en defensa de la lengua o por la preservación del territorio. NE logró una relativa implantación a lo largo del país, dinamizando, a través de asambleas locales, luchas alternativas en los ámbitos del feminismo, el ecologismo, el antimilitarismo y la liberación gay y lesbiana.
La coordinadora de alcaldes y concejales nacionalistas, independientes y de izquierdas (1980-1984)
En el ámbito municipal, la necesidad de coordinar a los militantes independentistas que, en 1979, habían resultado elegidos se plasmó, a partir de 1980, en la Coordinadora de Batlles i Regidors Nacionalistes, Independents i d’Esquerres.[45] Dicha coordinadora integró, sobre todo, a ediles independientes (como los de Arbúcies y Sant Pere de Ribes), pero también concejales del PSAN (la mayoría de los cuales había pasado a formar parte del NE), del FNC y de los Independents Progressistes i Nacionalistes[46] (IPN) de las tierras de Lleida. En total, fueron unos setenta concejales los que recibieron, durante sus años de actividad, el apoyo de NE, que también llevó a cabo un intento de articular la lucha independentista en el ámbito local.
La coordinadora había nacido en torno a Arbúcies, Sant Pere de Ribes y un puñado de municipios que se habían ido hermanando con la lucha del alcalde de Ascó, Joan Carranza, contra la construcción de una central nuclear en su pueblo. Las perspectivas de España de entrar en la OTAN no auguraban cambios de planes respecto a la nuclearización de Cataluña; por el contrario, con el apoyo del Gobierno de la Generalitat, se hizo recaer toda la maquinaria del aparato del Estado contra la pequeña comunidad de Ascó, que oponía resistencia.
En la lucha antinuclear emprendida, la coordinadora tenía como referente la lucha del independentismo vasco para detener la construcción de la central nuclear de Lemoiz (Vizcaya). En Cataluña, en el verano de 1980, se organizó la Marcha Antinuclear, con el apoyo de NE y gran implicación de todo el territorio; paralelamente, las acciones emprendidas a principios de los años ochenta por Terra Lliure tuvieron en FECSA (Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.) uno de los principales objetivos. A pesar de todo, en el caso catalán —a diferencia del vasco— el movimiento no logró tener éxito y, en 1983, después de activarse el primer reactor nuclear, el alcalde Joan Carranza tuvo que refugiarse, de acuerdo con sus principios, en Santa Coloma de Farners, a trece kilómetros de Arbúcies.
La campaña antinuclear marca, pues, el punto de partida de las actividades de aquella coordinadora, que, entre 1980 y 1984, también llevó a cabo acciones en favor de la lengua y la cultura, de la consolidación de la Diada nacional, de la articulación nacional de los Países Catalanes o de oposición a la LOAPA y la OTAN, entre otras. Su actividad se basó, sobre todo, en la agitación, en el esfuerzo teórico con artículos y revistas —llegó a editar un boletín propio— y en la coordinación de la acción municipal entre las diversas candidaturas.