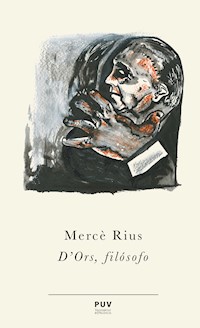
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Prismas
- Sprache: Spanisch
Mercè Rius, pone de manifiesto en este estudio que la obra de Eugenio d'Ors conectaba con los debates filosóficos del siglo XX mediante hilos mucho más finos que los percibidos inicialmente. Hoy se ratifica en su creciente estimación, sobre todo frente a aquellos cuya empedernida ignorancia llega al colmo de negarle todavía la credencial de filósofo. A través de esta investigación, la autora trata de mostrar que D'Ors, ni se equivocaba ni obraba de mala fe al considerarse ante todo filósofo. Para ello, realiza un balance de la filosofía orsiana resituándola en un horizonte más vasto tras descubrirle nuevos aspectos, cuyas afinidades con otros autores contemporáneos de tradición europea sugieren el alto nivel y la oportunidad histórica del pensamiento orsiano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
D’Ors, filósofo
Prismas
10
Mercè Rius
D’Ors, filósofo
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, foto químico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el per miso previo de la editorial.
© Mercè Rius, 2014
© De esta edición: Universitat de València, 2014
Publicacions de la Universitat de València
Arts Gràfiques, 13 – 46010 València
Diseño de la colección y maquetación: Inmaculada Mesa
Corrección: Communico, C. B.
Ilustración de la cubierta:
«Eugeni d’Ors» (Daniel Muñoz Mendoza)
ISBN: 978-84-370-9548-6
A Antoni Mora
Índice
PREFACIO
I. RITMOS
1. Xenius: el alma de la ciudad
2. Un programa de cultura
3. Metaglosa sobre el tedio
4. Ángeles, no dragones
5. El secreto de la filosofía: último balance
II. DESTELLOS
1. El pecado en el mundo físico
2. En el nombre de Xenius
3. Desde el mañana
4. D’Ors y el misticismo filosófico del siglo XX
DATOS BIOGRÁFICOS MÁS RELEVANTES
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
FUENTES DE LOS CAPÍTULOS
PREFACIO
En los más de veinte años transcurridos desde que salió mi primer ensayo (de origen, tesis doctoral) sobre la filosofía d’Eugenio d’Ors, las condiciones exigibles para una justa recepción e interpretación de su obra han mejorado notablemente.1 Está casi lista la edición de la completa en catalán, y no solo se han reeditado títulos fundamentales en castellano, sino que han visto la luz textos inéditos, alguno tan significativo como la tesis sobre las aporías de Zenón, con la que se doctoró en filosofía. También se ha publicado el Último Glosario, e incluso puede disfrutarse un catálogo de dibujos, siendo esta una de sus facetas doblemente interesante por la implicación que él defendía entre el pensar y el dibujar.
Con todo, en lo que se me alcanza, la mejora no ha surtido aún los efectos por los que hacía votos el editor, en 1998, de El secreto de la Filosofía: que naciera en tierras castellanas un solvente estudio integral del pensamiento orsiano.2 En efecto, el que brindó Aranguren en 1945, aunsi pionero en rigor filosófico, constaba de tres partes autónomas y, según sus propias palabras, elaboradas con un material bibliográfico más bien escaso. No obstante, en el prólogo a una tardía segunda edición (1981), la fragmentariedad inicial parece retroactivamente justificada por la siguiente apostilla:
Si hubiera de volver a escribir este libro, me ocuparía más de cómo escribía d’Ors que de lo que escribió [...]. Desde que le conocí, y aparte de su ingenio, lo que más me interesó, lo que más aprendí en él, fue a escribir. Porque por alejada que esté mi prosa de la suya, no solo en la calidad, sino –y es lo que me importa decir ahora– en la voluntad estilística, ella se reconoce, al menos para mí, en la suya. (Lo que no me ocurre con la de Ortega).
De muy joven yo habría tomado todo de d’Ors o casi. Hoy se tiende a no tomar nada. Los dos extremos son equivocados. Deberíamos tomar algo, no todo, y casi nunca lo que él valoraba, de sí mismo, más. Por ejemplo, no, ciertamente, su concepción política de ilustrado. Tampoco su concepción de la catalanidad.3
Al margen de las vaguedades semánticas (ilustrado, catalanidad) y del juicio que pudiera merecer a Aranguren lo que llama ahí «voluntad estilística», sus consejos relativos a la forma de leer la obra orsiana quizá den frutos excelentes –su propio magisterio lo acredita– para cierto tipo de quehacer filosófico. Pero no se compadecen con el afanoso intelectualismo del autor a interpretar. Y no porque desatiendan a la presunta completud de todo sistema teórico. Al fin y al cabo, aunque Eugenio d’Ors padecía de «voluntad sistémica», El secreto de la Filosofía, su explícito intento al respecto, acabó en mentís. Solo que, desde la perspectiva intelectual, luego a distancia de la «aplicación» –en tanto que se anteponga la libertad del pensar–, la comprensión de una obra falla a menos que comprenda en sí a todos y cada uno de los integrantes de la misma. Gusten o no. Ello no quita la entera independencia en el modo de asumirlos, pocas veces total, a menudo sesgadamente. Pero es imprescindible a la hora de refrendar o rechazar con conocimiento de causa.
Ahora bien, una vez cumplido tal requisito, la fragmentariedad expositiva aventajará con creces al muy obsoleto género del tratado, que, en realidad, fue siempre una impostura: un rebajar la ambiciosa trabazón conceptual a mera apariencia formal. Así pues, la afirmación antes citada de Aranguren («de muy joven yo habría tomado todo de d’Ors o casi»)4 no se veía contradicha por la naturaleza fragmentaria del estudio en que objetivó su juvenil deslumbramiento. No hubo ni contradicción ni perjuicio. Y espero que lo mismo quepa decir del libro cuyo prefacio tiene ahora el lector o lectora a la vista. Se compone de distintos trabajos realizados en un ancho lapso de tiempo, de 1999 a 2011, y la mayor parte de ellos escritos originariamente en catalán. Sin embargo, al traducirlos, me sentí obligada a reescribirlos. De esta suerte, algunos capítulos, en especial el primero de la segunda parte, contienen modificaciones que los han atraído hacia el presente. Como guía de lectura, en la última página se detallan las fuentes. Uno solo de los capítulos quedó inédito, «En el nombre de Xenius»; se trataba del prólogo a una edición revisada y aumentada de Introducción a la vida angélica, que se suspendió por voluntad del entonces albacea del legado orsiano, Ángel d’Ors Lois –q.e.p.d. cuando esto escribo.
El presente volumen está dividido en dos partes. La primera, Ritmos, de nombre caro a nuestro autor, despliega en amplia panorámica su filosofía. Se cierra con un nuevo «balance» del libro que él reputaba su sistema. Perseverante hasta el fin en la vocación de filósofo, y ansioso por ganarse el pleno reconocimiento como tal, quiso dotar de estructura unitaria a las más abstractas de sus ideas, hasta entonces desparramadas en publicaciones periódicas, catálogos, breves opúsculos, etc. En cuanto al éxito internacional obtenido por sus libros de crítica de arte, eclipsaba paradójicamente su talento filosófico. ¿Acaso podía esperarse de alguien tan dado a la plasticidad de las imágenes que se desenvolviera con el nudo concepto?5 La verdad es que su último esfuerzo sistematizador se resolvió en una especie de compendio, bastante articulado, pero no tanto como para eludir la fragmentariedad de base. Para mí que este fracaso obedeció sobre todo a razones de orden práctico y, en cualquier caso, ya he declarado mi estima por la fragmentariedad. Pues bien, sin desmarcarme ahora de la lectura que ofrecí en 1991, mi último balance de la filosofía orsiana la resitúa en un horizonte más vasto tras descubrirle nuevos aspectos, cuyas afinidades con otros autores contemporáneos de tradición europea sugieren el alto nivel y la oportunidad histórica del pensamiento orsiano.
La reflexión sobre algunas de dichas afinidades se encuentra destacada en la segunda parte del volumen: Destellos (nombre asimismo típicamente orsiano). No la abordé con el propósito de hallar supuestas «influencias» teóricas de un entorno más o menos inmediato, sino con el de iluminar los rastros, hasta hoy inexplorados, de «solidaridad espaciotemporal» –tal como el propio autor definía la Cultura. Desde luego, esas afinidades no nos complacerán todas por igual. No basta con que respondan aparentemente a la vocación universalista siempre enarbolada por Eugenio d’Ors. No basta, para validar las ideas, con que distintos pensadores las compartan. Ni santifica a un pensamiento su fuste comunitario: «Todo pasa. Pasan pompas y vanidades...».6 También las ideologías. Y los sistemas filosóficos. Aún más rápido lo hacen las modas, llevándose al pasar los sonoros acuerdos o desacuerdos entre intelectuales tácticamente unidos por el ansia de celebridad.
Acerca del europeísmo cultural de Eugenio d’Ors, dicho estará de sobra lo incomparables que son el arrimarse a ideologías autoritarias, por más «ironía» con que se tomen, y el conceder a las experiencias místicas su forma (o incluso su no-forma) de verdad, aun sin participar en la misma. No cabe duda de que hay que ir con cuidado al enaltecer la empatía orsiana –producto, a veces bastardo, de su lucidez para captar al vuelo– con la intelectualidad europea del momento. Pero, justo por ello, resulta de mayor importancia que el intérprete no confunda la pureza intelectual con la moral... de existir ambas –siquiera en el imaginario del filósofo. Y nunca, en el otro extremo, debieran limarse aristas con el falso pretexto de rehabilitar a nadie.
En definitiva, al cabo de veinte años me percaté de que la obra de Eugenio d’Ors conectaba con los debates filosóficos del siglo XX mediante hilos mucho más finos que los percibidos inicialmente. Hoy me ratifico, pues, en su creciente estimación, sobre todo frente a aquellos cuya empedernida ignorancia llega al colmo de negarle todavía la credencial de filósofo; prefieren pegarla en otras solapas que ellos puedan agarrar. Una edición conjunta de los textos orsianos de estricta temática filosófica –a estas alturas, aún dispersos– quizá ayudase a paliar semejante cazurrería. Después de todo, según el propio autor advertía, no se puede entender lo que no está al alcance de los ojos. En lo que a mí respecta, he procurado mostrar que ni se equivocaba ni obraba de mala fe al considerarse ante todo filósofo. Me alegro, no obstante, de que en tal empresa, como en cualquiera, nadie tenga jamás la última palabra:
Todo está dicho a medias –afirma el verdadero espíritu clásico. La historia de la humanidad es una magna asamblea. Todo está dicho a medias, y hace falta continuar.7
1. M. Rius, La filosofia d’Eugeni d’Ors (1991).
2. Por fortuna, entre las generaciones más jóvenes se han cosechado meritorios trabajos (véanse en el apartado de referencias bibliográficas). Pero es de temer como algo sintomático que hayan aparecido en Ediciones de la Universidad de Navarra.
3. J.L. L. Aranguren, La filosofía de Eugenio d’Ors, p. 49.
4. Desde luego, el uso del condicional pone tal afirmación a resguardo de interpretaciones como la mía; pero tampoco cabe falsear demasiado lo que se queda en hipótesis.
5. Esta pregunta trae a la mente el caso Nietzsche. Pero nuestro autor, al decir de Josep Pla, se limitaba a practicar un dionisismo de barrio burgués.
6. «Aprendizaje y heroísmo», en Diálogos, p. 78.
7. «Tot està a mig dir –afirma el veritable esperit clàssic. La història de la humanitat és una magna assemblea. Tot està a mig dir, i cal continuar» (Glosari, 27-VII-1920).
I
RITMOS
1.
XENIUS: EL ALMA DE LA CIUDAD
El 1 de enero de 1906 nacía en Barcelona el Glosari, inscrito en el registro como propiedad literaria de un tal Eugeni d’Ors. Desde la misma ciudad pasado un siglo quien esto escribe ya no se acuerda, quizá nunca lo supo, de cómo era el declarante. Y se congratula de su olvido. Con harta frecuencia ha oído repetir a unos cuantos voluntariosos y a algún esnob de ocasión que, «a pesar de los pesares», la valía intelectual de Eugenio d’Ors merece un respeto. Sin duda, este «a pesar de» comprende su militancia fascista y el repudio de la lengua paterna. Pero también su manía de considerarse filósofo en un zona del planeta donde el buen juicio especulativo apunta tan alto que ninguno de los empeñados en trabajárselo ha logrado hasta la fecha el anhelado reconocimiento. Salvo Raimundus Lullus, ¡cómo no!, que está por encima de cualquier juicio porque tras él se rompió el molde de la catalanidad universal.
No faltan tampoco quienes, ni entusiastas ni detractores, valoran la obra orsiana a título de patrimonio histórico. Así restituyen al autor la herencia de su sonoro desprecio hacia cuanto se mostrase incapaz de trascender los angostos límites del tiempo: abnegados discípulos a su pesar, niegan al propio maestro el estatus de «clásico». A la postre, los dos grupos de rehabilitadores, ora idealistas ora pragmáticos, confluyen en una idéntica actitud de fondo. Unos y otros quieren preservar algo que, santa reliquia o momia, ya está muerto. Recaiga sobre todos ellos la profética ironía del Glosador:
Confieso con vergüenza que hasta hace poco he conservado yo un exagerado respeto por las momias. Siempre las tuve por objetos preciosos, extraordinarios y casi sagrados. El bueno de Mark Twain ha sido el primero en tambalearme la convicción cuando, al narrar un viaje por Italia, explica cómo respondió al cicerone, que le alababa la antigüedad de una momia egipcia del Vaticano: «¿Os burláis de mí?... En un museo tan grande como este ¡bien podríais tener cadáveres más frescos!»...1
Pero, bien mirado, el actual 2006 no es el año del centenario de Eugenio d’Ors, sino el de su Glosario catalán. ¿Por qué, pues, no aprovechamos la ocasión para dejar que D’Ors descanse en paz mientras nosotros nos concentramos en sus textos? ¡Qué nos importa el individuo! Solo era el cuerpo en que encarnó un magnífico escritor. Aunque algo tarde, nos cercioramos por fin de lo que ya anunciaba una glosa de las de aquel mes de mayo hoy secular:
Ya es hora, amadísimo lector, de revelarte mi secreto. Este Glosari había salido hasta hoy con el nombre de una persona de carne y hueso llamada Eugeni d’Ors, para servirte. Pero ni Eugeni d’Ors ni otra persona alguna de carne y hueso es el verdadero autor de este Glosari.2
Apenas cumplidos los cuatro meses, Xenius (nombre del auténtico glosador) había adquirido suficiente confianza en sí mismo para emanciparse de quien lo apadrinó al nacer. Si D’Ors lo había presentado en sociedad, ahora él, invirtiendo los papeles, lo despedía sine die: «Que se sepa, que conste. El Glosador se llama Xenius. Ors, oficioso usurpador de cosas ajenas, deja su papel; Ors se va».3 Amén.
Sacudido por la noticia, al amado lector se le pudo reavivar entonces la lucecita de una intuición originaria quizá pronto despistada entre tanta exuberancia con que el Glosari le regalaba día a día. Quizá hasta aquel momento la constante apertura de nuevos frentes no le había dado tregua para aislar la incógnita servida en el mismísimo título de la glosa inaugural: «Las fiestas de los solitarios».4 ¿Qué interés cabía suscitar exhibiendo la credencial de la soledad desde un medio de comunicación, precisamente?: «Bien que me acuerdo del aire de todos aquellos que vi comer, al mediodía de Navidad, en un pequeño restaurante económico». ¿Acaso el Glosador iba de forastero? No lo parece: «Y ni yo, yo mismo, que los amaba a todos, nada supe decirles...».5 En fin, para averiguar si también él se contaba entre los solitarios, habría que esperar a las últimas glosas del año, alusivas como esa primera a la Navidad, fiesta de la compañía:
Dormirán a mi alrededor la ciudad y las casas cerradas de la ciudad. Indecisamente, tras los cristales de un elevado balcón, brillará la amarilla claridad de alguno en vela. Y yo, muerto de frío, triste de soledad, diré para aquella única vela la hora que pasa y el tiempo que hace.6
Está bien. Puede que exista una soledad compartida, pero no llega al regocijo en común. Dos soledades juntas no suman una compañía. Y así el título «Las fiestas de los solitarios» promete la explicación de cómo pasan estos unas fiestas que siempre lo son únicamente de los demás. Por otro lado, los personajes objeto de la mirada extraña distan un rato largo del sujeto que los describe. Aun resistiéndose a admitir que vea sin ser visto, el Glosador no se priva de ostentar una cierta exclusividad: «Solo yo, solo yo, he visto la tez pálida de mi desconocido amigo. Solo yo he sabido detener el paso para verter, durante unos momentos, todo mi amor sobre su vida... Él también me ha visto [...] Pero mi pobre amigo ha bajado enseguida sus ojos sobre los folios...».7
Xenius ve mucho más y mejor que todo el mundo. La suya es mirada intelectual. De ahí le viene la soledad; por tradición, que se remonta al sabio platónico, el único en salir de la caverna. De ahí asimismo la virtud divina –la sophía de los griegos– que en el Glosador se insinúa como don de la ubicuidad, pues su carta de presentación, el rasgo que lo define, es la omnipresencia. No se entromete, sin embargo, en las conciencias ajenas aunque especule a placer sobre la intimidad de los desconocidos: «¿Por qué aquel señor calvo, con su aire de modesto empleado que no ha podido aspirar al matrimonio, no habría de vencer, en una sola ocasión, esa timidez que le ha inutilizado el vivir?».8 Se trata de los pinitos en un arte superficial que, ciñéndose a las apariencias, felizmente exonerado de los adentros, intenta adivinar en la figura corpórea de cada individuo esa otra –genio y figura– en que consiste su personalidad.
Desde un principio ensaya el Glosador la que prevé labor de filósofo, a la espera de que Xenius venga en mayo a confirmarlo. Observa, pues, una actitud contemplativa: la mirada interpone distancia, que sanea la vista. No obstante, las glosas no se limitan ni a la descripción ideal (theoría o visión pura) ni a la narración coyuntural de eventos, sino que –«gacetillas de eternidades»–9 aúnan ambos aspectos. Reflexión y verificación se muestran igualmente necesarias porque el dar testimonio es lo importante: yo estaba allí. En consecuencia, el sujeto debe formar parte de lo que pone por escrito. La omnipresencia que distingue al Glosador se tematiza a sí misma y, en vez de permanecer en el umbral del discurso, ingresa en él como uno de sus componentes. Ahora bien, puesto que la mirada exacta requiere distancia, el Glosador se halla en una situación paradójica: ausente y presente al mismo tiempo. Luego la verdad se desplaza al mundo de la fantasía. La ineludible reflexión conlleva que el propio sujeto se transforme en irreal: en Xenius.
Pero ya anteriormente, en «Cartas a los Reyes» del 6 de enero, nos había desvelado sus armas: «He logrado hogaño que pasase ante mis ojos gran parte de la correspondencia dirigida por mis simpáticos amigos los niños de Barcelona (que, entre paréntesis, son unos pedigüeños) a sus majestades los tres Reyes de Oriente...».10 Acto seguido reproduce algunas cartas con nombres y apellidos. ¿Dónde está la verdad, dónde la mentira, de este sondeo de opinión avant la lettre? Si el psicoanálisis detecta en los sueños fragmentos de vigilia, el Glosador acude a la fantasía para procurarse «el mundo rehecho».11 Imaginar la realidad tendría que ser la mejor manera de verificarla... solo que en el futuro, con la esperanza del chiquillo que envía su carta a los Reyes. El propio Xenius conmemora la Epifanía enviándonos la suya en forma de glosa.
El proceder orsiano se inspiraba en el pragmatismo anglosajón, una de cuyas figuras destacadas era por aquel entonces William James. Con todo, salta a la vista que la recreación efectuada por el Glosador derrochaba esteticismo. Fijémonos, por ejemplo, en otra glosa de 1906 que parece un inocuo juego literario bajo los auspicios de Oscar Wilde, pero nos brinda la clave del «santo arbitrarismo» defendido por Xenius a todas horas:
El árbol que da la castaña se llama el fogón. Se compone de cuatro raíces finas que sostienen del modo más gracioso un tronco muy grueso. Ese tronco tiene en su parte alta una pila, pila, pila de agujeros. Las castañas nacen de esos agujeros, que constituyen lo que se denomina el tostador.12
Abonaba tal creencia el decepcionante sabor de «las tristes y frías bolitas de madera que, en mitad de los campos, algunas temerarias personas de él conocidas designaban con el nombre de castañas».13 Dicha experiencia nos lleva a la conclusión de que las auténticas castañas, sabrosas y calentitas, son las de ciudad cocidas en otoño; por el principio platónico de la superioridad del original sobre las copias.
El hombre –dictó un sofista griego– es la medida de todas las cosas. Pues bien, la glosa citada, igual que el Glosari entero, nos invita a mirar la realidad con ojos de hombre que se hace el mundo a su medida. Y quizá solo pueda hacérselo convocando al niño que un día aprendió a leer atentamente el periódico: solo con ojos ingenuos e inquietos, pero instruidos. Cuando la televisión no existe, la ventana abierta al mundo es la prensa escrita. A través de ella se nos acercan países exóticos (la glosa del 5 de julio se titula Univifgssaerntdluinalerfironajungnarsigujak, una palabra groelandesa, según dice) o no tan exóticos (una serie de Transatlánticas dan noticia de Estados Unidos). También se acorta la distancia que separa a cada cual de sí mismo y del prójimo: la soledad remite. De esta suerte, el aprecio del oficio de periodista, a quien Xenius conceptúa de filósofo de los nuevos tiempos, deriva en un raro propósito: el de convertir la excursión física en incursión metafísica. Lo expresa la primera glosa del año siguiente: «Miro hacia atrás, miro hacia dentro. Me pregunto: –¿Qué has hecho? ¿Qué eres tú, Glosador? [...] –Has hecho “metafísica de andar por casa”. Eres un “metafísico de andar por casa”...».14
Aunque resulte paradójico, en aras de la objetividad no se persigue ahí la transparencia. El Glosari comienza por introducir un espacio opaco con la aparición de alguien que se autodenomina amigo y que, pretendiendo metérsenos en casa, nos declara su amor repetidas veces; de puro no estarse quieto se nos vuelve sospechoso. Al menos hasta que se quita la máscara: detrás andaba Xenius con su propia identidad imaginaria. Gracias a ella se mueve por doquier a horas intempestivas, y su atención re-anima a las criaturas anónimas para que puedan sacudirse el lastre de la materia. Él mismo «es incorpóreo, etéreo, psiquis, anima..., una mariposa hecha de soplo».15 Xenius es el alma de la ciudad.
¿Sigue aún entre nosotros? Quién sabe. Sea como fuere, inhumada ya la momia, va ganando por momentos ascendiente la ironía del Glosador:
Ya sabéis que se ha averiguado que el brazo derecho que Laoconte ostenta no es suyo. El suyo era otro, en otra postura. Así lo han demostrado varios arqueólogos y gimnastas./ Con tan fausto motivo no falta quien se permite burlarse de Lessing, del gran Lessing, el cual, sobre la postura en que Laoconte aparece hoy, edificó arbitrariamente toda una teoría [...] Por lo que a mí respecta seguiré estudiando a Lessing, no solamente si me dicen que el brazo del Laoconte no es suyo, sino también si me demuestran que es de la Venus de Milo.16
En efecto, la inapelabilidad de los hechos históricos o biográficos no quita que los asaltos contra la libertad siempre empiecen o acaben siéndolo contra la inteligencia.
1. «Confesso ab vergonya que, fins no fa gaire temps, he conservat jo un exagerat respecte per a les mòmies. Sempre les havia tingudes per objectes preciosos, extraordinaris i quasi sagrats. El bon Mark Twain ha estat el primer en trontollar-me’n la convicció, quan, narrant un viatge per Itàlia, explica com va contestar al cicerone, que li alabava l’antigor d’una mòmia egípcia del Vaticà: “¿Us burleu de mi?... En un museu tan gran com aquest, bé podrien tenir-ne de més frescos, de cadavres!”...». «Històries de mòmies» (Glosari, 9-VII-1906).
2. «Ja és hora, lector amadíssim, de revelar-te mon secret. Aquest Glosari havia sortit fins avui ab el nom d’una persona de carn i ossos que es diu Eugeni d’Ors, per a servir-te. Però ni l’Eugeni d’Ors ni cap persona altra de carn i ossos és el veritable autor d’aquest Glosari.» «Entre parèntesis: de com el Glosador se diu Xènius» (9-V-1906).
3. «Que es sàpiga, que consti. El Glosador se diu Xènius. L’Ors, usurpador oficiós de coses agenes, deixa son paper; l’Ors se’n va». Ibíd.
4. Glosari, 1-I-1906.
5. «Jo prou me’n recordo, de l’aire que tenien tots els qui vaig veure dinar, el migdia de Nadal, en un petit restaurant econòmic». «I ni jo, jo mateix, que me’ls estimava a tots, no vaig saber res dir-los...». Ibíd.
6. «Dormiran a mon entorn la ciutat i les cases closes de la ciutat. Indecisament, darrera els vidres d’un elevat balcó, brillarà la groga claror d’alguna vetlla. I jo, mort de fred, trist de solitud, diré per a aquella única vetlla l’hora que passa i el temps que fa». «Les Bones Festes del Glosador» (22-XII-1906). Fabula ya sobre cómo será su décima navideña... ¡del año próximo! Se asemejará tendenciosamente a la del vigilante o el sereno; no por causalidad D’Ors usó en algunas ocasiones el seudónimo «El Guaita» («El Vigía»).
7. «Només jo, només jo, he vist el rostre pàlid de mon desconegut amic. Només jo he sabut deturar mon pas per a abocar, durant uns moments, tot mon amor sobre sa vida... Ell també m’ha vist [...] Però mon pobre amic ha baixat de seguida sos ulls sobre els folis...». «Una cara pàlida» (2-I-1906).
8. «¿Per què aquell senyor calbo, ab son aire de petit empleat que no ha pogut aspirar al matrimoni, no havia de vèncer, un sol cop, aquesta timidesa que li ha inutilisat el viure?». «Les festes dels solitaris», ibíd.
9. «Més sobre la dignitat de l’ofici de periodista» (3-III-1906).
10. «He lograt que enguany passés per mos ulls gran part de la correspondència dirigida per mos simpàtics amics els nens de Barcelona (que, entre parèntesis, són uns grans pidolaires) a les majestats dels tres Reis d’Orient...». «Cartes als Reis» (6-I-1906).
11. «Joguines» (5-I-1906).
12. «L’arbre que dóna la castanya s’anomena el fogó. Se composa de quatre arrels primes sostenint de la més graciosa manera un tronc molt gruixut. Aquest tronc té en la seva part alta una pila, pila, pila de forats. Les castanyes neixen d’aquests forats, que constitueixen lo que se’n diu la torradora». «Petites nocions agrícoles sobre la castanya» (3-XI-1906). Nos evoca el famoso «la naturaleza imita al arte» de Wilde.
13. «Les tristes i fredes petites boles de fusta que, enmig dels camps, algunes temeràries persones de sa coneixença [del Glosador] designaven amb el nom de castanyes». Ibíd.
14. «Giro la vista enrera, giro la vista endintre. Me demano: –¿Què has fet? ¿Què ets tu, Glosador? [...] –Has fet “metafísica d’estar per casa”. Ets un “metafísic d’estar per casa”...». «La metafísica usual» (1-I-1907). Dicho sea de paso, uno de los libros de Xavier Rubert de Ventós se titula Filosofía de andar por casa. Le salió la vena orsiana.
15. «És incorpori, eteri, psiquis, anima..., una papallona feta de buf». «Entre parèntesis: de com el Glosador se diu Xènius», op. cit.
16. «Ja sabeu que s’ha averiguat que el braç dret que en Laocoont ostenta no és seu. El d’ell era un altre, en altra postura. Així ho han demostrat diversos arqueòlegs i gimnastes./ Ab tan faust motiu no falta qui es permet burlar-se d’en Lessing, del gran Lessing, qui, sobre la postura en què el Laocoont apareix avui, edificà arbitràriament tota una teoria [...] Per lo que a mi toca, seguiré estudiant el Lessing, no solament si em diuen que el braç del Laocoont no és seu, mes també si em demostren que és de la Venus de Milo». «El braç del Laocoont» (2-VII-1906).
2.
UN PROGRAMA DE CULTURA
Mi recuerdo más lejano de Eugenio d’Ors es una fotografía en el ángulo inferior izquierdo de una página del manual de literatura de cuarto de bachillerato. No sé por qué se me quedaron grabadas, la foto y su ubicación precisa. Ante todo, seguramente, por tratarse de una imagen, o dicho a la manera orsiana, una Figura. Pero olvidé muy pronto la de los demás autores allí representados... Aunque debo confesar que el texto anejo a la privilegiada en mi memoria lo olvidé también como si nunca lo hubiera aprendido. Hoy he vuelto, pues, a hojear mi viejo libro, que me ha repetido lo siguiente: «La obra de Eugenio d’Ors destaca en el terreno de la crítica de arte; así lo vemos en multitud de Glosas, escritas en un estilo algo retorcido y oscuro. D’Ors ha escrito también obras en catalán con el seudónimo de Xenius».1
Visto que dos catedráticos de sendos centros escolares de prestigio en Barcelona opinaban hacia 1964 que D’Ors escribió en catalán por añadidura, me digo en propio descargo que mi sostenida ignorancia acerca del personaje no me convierte en excepción precisamente, sino en resultado normal de la educación franquista. Tardé mucho tiempo en conocer a Xenius, de nacimiento Eugeni Ors i Rovira, pues la d con apóstrofe de D’Ors la tomó por iniciativa propia y, sin duda, por razones estéticas. Del valor que concedía a estas habla en demasía su invectiva política de que «lo más revolucionario en Cataluña es tener gusto».
Actualmente, a nadie que pase por las aulas catalanas se le oculta que, durante casi todo el primer cuarto del siglo pasado, hasta su «defenestración» y traslado a Madrid donde adoptó como única lengua de escritura el castellano, Xenius fue el principal impulsor del noucentisme («nou» significa «nueve» y «nuevo») desde su espacio diario en el periódico La Veu de Catalunya.2 Pese a la heterogeneidad de los autores implicados en dicha tentativa de renovación cultural, se aunaron esfuerzos en pro de la «normalización» de Cataluña. A efectos prácticos urgía la creación de instituciones culturales en sentido amplio: de bibliotecas, en las que D’Ors puso todo su empeño hasta profesionalizarlas con una Escuela de Bibliotecarias; de editoriales como la Bernat Metge que contó con el mecenazgo de Francesc Cambó y la labor magistral de Carles Riba; pero sobre todo, como normalización suprema, la de una lengua de cultura cuya unificación debemos a Pompeu Fabra. También es de dominio público que todo ello se emprendió bajo al patrocinio político de Enric Prat de la Riba.
Su fuente de inspiración la buscaban los novecentistas en la Antigua Grecia, con el ambicioso proyecto de que Cataluña se rehiciera de las múltiples fracturas padecidas a lo largo de su historia. Cierto que semejante idea de autorrecuperarse en Grecia suena un tanto peregrina. Pero lo que su desmesura frustrase en logros palpables no impediría ganarlo en libertad creadora –para D’Ors, «facedora»– ya que, a mayor distancia, más holgados los movimientos. Convenía burlar la historia, poco generosa con los catalanes, y hacer acopio de energías en los mitos, de los que siempre fueron deficitarios. D’Ors salía al paso de la lógica acusación de que iban a socavarse con ello los fundamentos racionales aduciendo que, al contrario, quería apoyarlos en terreno más sólido. Después de todo, mientras la historia sufre cortes, la Cultura permanece. Mucho era calculado en siglos lo que separaba de Grecia; pero allí nació nuestra cultura, la de Europa, que D’Ors reivindicó enseguida como propia. Y dado que la cultura no muere, los catalanes pertenecían a «la raza de Pitágoras».3
Con estas premisas –orígenes griegos y su cariño por la estética– no sorprende que D’Ors se liase a repartir diplomas de «clasicismo». Según él, dos fenómenos socioculturales entronizaban a un autor ya fallecido como clásico: o bien cuando se le atribuían «obras apócrifas» o bien cuando (los extremos se tocan) la gente había interiorizado sus ideas sin acordarse de quién las puso en circulación. Se demostraba entonces que tal autor, en la medida en que ya no importaba su nombre ni la fecha en que existió, no solo formaba parte de la «historia» del país como simple episodio de los que se reseñan por compromiso en la enciclopedia de turno, sino que se había transformado en elemento esencial de su cultura, o mejor, de la cultura. Pues, en efecto, la Cultura se vive de forma inconsciente.
Igual que la recuperación de los mitos no tiene por qué obrar en perjuicio de la razón, tampoco dicha inconsciencia debe entenderse como una falta de consciencia, sino como prueba de que la cultura desborda los límites de la conciencia individual en cuanto acceso a una forma de consciencia superior. D’Ors la denomina sobreconsciencia. Intentaba también decirlo a su modo mi profesor de secundaria: cultura es lo que quedará cuando ya no te acuerdes de lo estudiado. No se refería, por supuesto, a mi futuro olvido de la lección sobre D’Ors. Con todo, quizá mi profesor era orsiano sin saberlo y hubiera aceptado, de habérselo podido proponer yo en aquel tiempo, que la verdadera cultura abarca, además de lo pensado, lo incorporado. Para el individuo consiste en adaptar el músculo mental a la sabiduría acumulada en el medio cultural.4 D’Ors escribió su novela más famosa para expresarlo y así forjó uno de sus mitos más queridos:
Teresa es un nombre castellano. Allá es un nombre místico, ardiente, amarillo, áspero [...] Pero llega el mismo nombre a nuestra tierra, y de pasarlo por la boca de otra manera adquiere otro sabor. Un sabor a un mismo tiempo dulce y casero, caliente y substancioso como el de la torta azucarada.5
D’Ors saborea en complicidad el nombre de la Bien Plantada, personificación de la cultura catalana. Sin embargo, al parecer, ni esta ni otras novelas, ni siquiera el pertinaz día tras día del Glosari, alcanzaron su meta cumplidamente.6 A lo mejor ello no quita que D’Ors ya sea uno de nuestros clásicos, y no solo por la cita inconsciente de mi profesor de secundaria. Lo sería, si acaso, incumpliendo uno de los requisitos estipulados por él mismo, ya que no le colgamos obras apócrifas (por nuestra avara povertà, todo un clásico). En cambio, sí que nos beneficiamos de sus ideas programáticas –en su jerga, «ideas-fuerza»–, como las de civilidad, de la Cataluña-ciudad o la Unidad de Europa, con total ignorancia de su autoría e incluso convirtiéndolas a veces en «apócrifas» de algún que otro pensador. Los discursos sobre el encaje de Cataluña en Europa, por ejemplo, suelen comenzar así: «Como decía... Ortega y Gasset». ¡Qué remedio! Lo salmodiaba el propio D’Ors desde el primer Glosari o en el Nuevo Glosario y el Novísimo después: «Todo lo que no es tradición es plagio». Quien no renueva –luego rememora– la tradición cultural, como no hay creación de la nada, sin quererlo y sin saberlo se apalanca en el más de lo mismo.
De ahí la exigencia al periodista de que rebasara el cerco de la mera difusión. D’Ors se ponía a sí mismo por modelo en tanto que cada una de sus glosas progresaba de la anécdota a la categoría. El «oficio» de periodista conectaba en el Glosari con el de filósofo, que era, según la definición orsiana, un especialista en ideas generales. Se trataba de captar «las palpitaciones del tiempo», por tanto de descubrir en él cierta regularidad. Xenius perseguía el ritmo de la vida colectiva en todas sus manifestaciones: políticas, científicas, intelectuales, literarias, artísticas. Solo al encontrar la racionalidad que las preside, a saber, la forma que revisten los acontecimientos, podría el periodista-filósofo evitar que las cosas que pasaban acabasen por pasar del todo, ya que entonces preservaría de las anécdotas su categoría, y de lo que parecía solo histórico, su esencia cultural. En esta misión se requería, claro está, una fina sensibilidad para todo lo efímero, huidizo, pasajero –y gracia suficiente en «eternizarlo». Según D’Ors, hacía falta ser platónico:
Pero quien sea amador del platonismo, quien en eso no se contente con la adhesión a una fórmula filosófica, antes la practique como norma vital, ése sabrá siempre dar a algunas individualidades concretas el rico contenido de las ideas generales; ése sabrá ver en un hombre o en una mujer, un mundo, y, lo que es más vasto que un mundo, una categoría.7
Sin duda, como aquí se insinúa, el platonismo debe tomar un cariz distinto cuando ya no se puede ignorar la historia o temporalidad constitutiva de todo lo existente: cuando uno escribe después de Hegel y Nietzsche. Por tal motivo, si de la reflexión se desprende una metafísica será una «metafísica de andar por casa», y la actitud idónea para llevarla a cabo, la del amante de las apariencias. En la reflectante superficie de las cosas se espeja su entorno, a modo de pantalla por donde comunicarse y trascenderse.8 En suma, el nuevo ideario pedía un talante inclinado a la estética.
D’Ors andaba sobrado de ese talante. Bordó el papel hasta la sobreinterpretación. No escasearon sus detractores y lo menos que se le echó en cara fue la vanidad de traducir a categoría sus anécdotas personales. Bajo los auspicios de Goethe, del que recitaba a menudo lo de «cuán simbólica es mi existencia», algunos de sus trabajos literarios «simbolizaban» los desencuentros con los sucesores de Prat de la Riba. En 1920 El nou Prometeu encadenat abrió la serie, que se cerró póstumamente con La verdadera historia de Lidia de Cadaqués, publicada en 1954, el mismo año de su muerte. Juzgada desde esa óptica, incluso la analogía entre el periodista y el filósofo podría haber resultado una idea consoladora a fin de cuentas. Y es que, durante los primeros años, la colaboración diaria en la prensa, dándole un notable poder sobre las iniciativas político-culturales, hasta le permitió llevar a la práctica sus teorías –entre la política y la estética– de la «intervención» y el «arbitrarismo»; pero, al cabo de los años, el Glosari se le quedó en precario medio de subsistencia, y no solo por la destitución de sus cargos en la Administración catalana, sino porque perdió unas oposiciones a cátedra en la Universidad de Barcelona.9
A partir de 1923, año en que se instaló en Madrid, su situación mejoró a duras penas, habida cuenta de que allí El Sol alumbraba a las inteligencias por mediación de Ortega.10 Además, aun cuando, aferrado a su vocación filosófica por encima de todo, D’Ors no se detendría hasta compilar un «sistema de pensamiento» –en El secreto de la Filosofía, de 1947–, el exilio personal y la evolución política española afectaron sus ideas. Desde luego, no mentía al asegurar que las había mantenido firmes, sin cambios. Pero, desplazadas a otro contexto, ¿cómo iban a interpretarse igual que antes? De todos modos, siguió produciendo trabajos muy notables en crítica de arte, algunos de los cuales salieron en edición original francesa, como Cézanne, Pablo Picasso, El arte de Goya o el más célebre Lo Barroco. Al reconocerle su fino discernimiento en este terreno, Josep Pla lo achacaba al poco peso que concedía en la práctica a su ideario estético: «D’Ors, que casi nunca tuvo razón, formuló excelentes preferencias [...] Sin abandonar nunca su canon estético, pero alejándose de él cada día más, parecía hecho adrede para comprendre el arte actual».11 (En consonancia con el espíritu de los tiempos, mi viejo manual de literatura decía, pues, una verdad a medias).
En Cataluña no todos los comentarios sobre Xenius eran tan ponderados como las ironías que Pla le dedicó al nombrarlo uno de sus Homenots. Siempre cuesta juzgar en estas lides sin la perspectiva que da el tiempo; sobre todo, como se maliciaba el propio Pla, cuando la amplitud de miras del reo es superior a la del juez. Solo que las palabras del encausado, por ley, bien pueden usarse en su contra:
Todo pasa. Pasan pompas y vanidades. Pasa la nombradía como la obscuridad. Nada quedará a fin de cuentas, de lo que hoy es la dulzura o el dolor de tus horas, su fatiga o su satisfacción. Una sola cosa, Aprendiz, Estudiante, hijo mío, una sola cosa te será contada, y es tu Obra Bien Hecha.12
Pues bien, la obra cultural que D’Ors realizó al servicio del Movimiento Nacional lo desacreditó en Cataluña más de lo justo, ya que legitimó con creces a quienes habían prescindido anticipadamente de una figura esencial en múltiples aspectos, y en especial para la elaboración de un lenguaje filosófico moderno, siendo así que el catalán no tuvo la suerte del castellano con Ortega. Luego la maldición caería a partir de entonces sobre los desheredados.
Ni sus peores enemigos pusieron nunca en tela de juicio su virtuosismo en auscultar «las palpitaciones del tiempo». Solo que de ahí también podía inferirse que D’Ors se valía de su certera intuición de la novedad para apoderarse taimadamente de las ideas ajenas y exportarlas a Cataluña como propias, en cuyo caso su sentencia «lo que no es tradición es plagio» se cubría de oprobio. Naturalmente, los denostadores aportaron argumentos no tan sofisticados, pero no menos retorcidos, antes y después de que abjurase de la cultura catalana. Resulta innegable que D’Ors, siempre con la mirada fija en Europa, absorbía como una esponja las ideas que traslucieran el menor signo de vitalidad intelectual. El concepto de sobreconciencia, por ejemplo, debió de tomarlo de Bergson. Pero nadie o casi nadie parecía dispuesto a apreciar en este trasvase de ideas un feliz síntoma de cosmopolitismo. En parte, quizá porque sus adversarios estaban demasiado flojos en metafísica como para poder identificar sus fuentes. Por cierto, a ese respecto la pretensión de ilustrar a sus lectores, cuanto más justificada, más garantizaba impunidad teórica a un Xenius encantado con representar el papel de legislador platónico, o a malas el rousseauniano: «Las leyes son normas, pero también son armas» –repetía–. Sea como fuere, poco o muy original, no se apropiaba de las ideas foráneas (que, por lo demás, según su propia concepción de la cultura, no podían pertenecer a nadie) sin procurar «digerirlas». Por algo había escrito la Note sur la formule biologique de la logique (1910), en que comparaba la lógica a una «diastasa» o enzima.13 Las nuevas ideas tenían que incorporarse a una tradición propia que él se esforzaba en arbitrar, o sea, en inventársela si hiciera falta.
Aunque sus conciudadanos flaqueasen en metafísica, les bastaba y sobraba con lo que sabían para criticar las alarmantes afinidades políticas de Xenius ya en la etapa novecentista, con Action Française por ejemplo. Y hubiera sido un pésimo filósofo si estas simpatías no se reflejasen de alguna forma en sus escritos. Así pues, sus aspiraciones universalistas se bifurcaban en un dualismo de visos maniqueos, por más que él tuviera en mente la tabla pitagórica. Sus colegas reaccionaron con una virulencia inesperada. No se sublevaron contra las divisiones en pares de opuestos, en absoluto, sino que entablaron una lucha sin cuartel para poner a cada cosa en su sitio: modernistas contra novecentistas agarrándose a la oposición orsiana entre clasicismo y romanticismo, o lo peor de lo peor, esgrimiendo a Maragall contra D’Ors, y viceversa –y así hasta nuestros días.14 Al estallar la I Guerra, como introdujera una variación en el anterior par de opuestos, ahora llamados espíritu latino y espíritu germánico, sus conciudadanos desconfiaron aún más de la tabla de valores, pues no dudaban de que, contra las cabezas bienpensantes del momento, D’Ors era germanófilo; luego la posición de los contendientes en la tabla estaba invertida. Por aquel entonces, en la Alemania en guerra, nada menos que Thomas Mann utilizaba la misma clasificación con afán polémico, aunque no exento de matiz.15 D’Ors basaba en la respectiva su eslogan de que «la guerra entre Francia y Alemania es una guerra civil». En consecuencia, redactó un manifiesto por el cese de las hostilidades, que obtuvo las firmas de varios intelectuales españoles además de un respetable número de entre los catalanes, y opiniones de signo diverso entre los europeos.16
Desde el punto de vista teórico, resultaba chocante que esa dicotomía usada con beligerancia por el romanticismo alemán pudiera servir ahora precisamente para defender lo clásico contra lo romántico; excepto si semejante cruce debía interpretarse como el paradigma de todos los que D’Ors fue estableciendo entre Francia y Alemania en sus glosas diarias, más tarde recopiladas bajo el título Lletres a Tina.17 De todos modos, el fundamento metafísico de su dualismo residía en la «lucha» entre Materia y Forma. Ahí asomaba el maniqueísmo. Solo que esta contraposición estaba demasiado arraigada históricamente para levantar suspicacias; aparte de que –lo reitero– le hurtaba a estas su abstruso carácter metafísico. Por otro lado, hablaba en su favor el hecho de que el dominio de la materia por la forma interesaba a la reflexión estética de cualquier signo. Aunque D’Ors no hubiese abrigado otra clase de intenciones, no cabía esperar que lo ignorase dada su labor como crítico de arte. Incluso el empleo de dicotomías referidas a los «estilos» era común a autores tan respetados como Wölfflin o Worringer en la teoría del arte de la época.
D’Ors propugnaba una nueva síntesis de la cultura grecolatina y el cristianismo distinta de la efectuada por Hegel, a quien criticaba la absolutez del sistema y, evidentemente, el historicismo. Según lo plasmara en La ciencia de la Cultura, libro que se publicó inacabado en 1964, debía sustituirse la circularidad del Espíritu hegeliano por la bipolaridad de la elipse, con el fin de no imponer identidades coactivas. A medida que pasaban los años se entusiasmaba cada vez más con lo que Roma significó para la transmisión del helenismo. Pareja a tal entusiasmo corría la extravagancia de otra de sus frases lapidarias: «El catolicismo es anterior al cristianismo». En sus escritos de madurez ponderaba el carácter ecuménico de la Iglesia católica, apostólica y –enfatizaba– romana. Pero ya en el Glosari creía que el catolicismo aventajaba al protestantismo en espíritu clásico. A la religiosidad oculta en el interior de la conciencia –con que el protestantismo culmina el cristianismo– los católicos prefieren el culto a las formas. Tanto es así que, por la virtud educadora de las apariencias –descubierta en Grecia–, el catolicismo hace las veces de religión civil.
De lo anterior se seguían meditaciones sorprendentes: «¡Admirable oración, el Rosario! En ninguna otra como en ella triunfa el íntimo espíritu del Clasicismo [...] Es el rezo del insistir y del recomenzar. Es el ritmo severo. Es la elocuencia de la simetría».18 Después, en su residencia madrileña, se le agudizó la obsesión por la liturgia, que en Europa era entonces objeto de sentimientos encontrados.19 A raíz de ello su estilo, de siempre un tanto amanerado, se ensimismó en un conservadurismo ajado que no enturbió su lucidez teórica, ni le impidió seguir escribiendo aún páginas brillantes e incluso refrescantes, pero sí ensombreció los aspectos más avanzados de su obra. Para muestra, habiendo difundido muy pronto en Cataluña la teoría freudiana del inconsciente, hacia mediados de los años treinta no se le ocurrió nada mejor que darle réplica con un libro titulado Introducción a la vida angélica.20 Llevaba por subtítulo Cartas a una soledad.
En cambio, de juzgar por la buena acogida que se le deparó, el marco propicio para exponer la fe en el clasicismo era el ideario estético, consolidado a fines de la misma década de los treinta. Bajo el nombre de «constantes culturales» que conservarían en lo sucesivo (junto con el de «eones»), D’Ors fijó la bipolaridad de lo Clásico y lo Barroco. No solo se aplicaban a las obras, sino también a la personalidad. El hombre clásico es el que se entrega ante todo al conocimiento. El hombre barroco, a la acción. Uno es el hombre de la representación; de la voluntad el otro. Desde luego, conocimiento y acción, representación y voluntad resultan igualmente necesarios. Pero la acción debe someterse al conocimiento y la voluntad a la representación.
De esta suerte el clasicismo, siempre fiel a sí mismo desde las primeras páginas del Glosari, experimentaba el último cambio de pareja. En beneficio general, por cierto, ya que el eón de lo Barroco aventajaba a sus predecesores en consistencia teórica. Además, siendo característico del arte español, se amoldaba perfectamente al nuevo medio en el que D’Ors se desenvolvía. En Cataluña había medido el «clasicismo» de los novecentistas con el «romanticismo» de los modernistas, estos demasiado proclives al sentimiento por su improcedente culto a la naturaleza. Consideraciones estéticas aparte, se trataba de una dura crítica a cierta versión del nacionalismo, o mejor dicho, a la que imperaba en aquella época. Al cabo de los años, alegaría tales inicios de su posterior ciencia de la cultura como prueba de que siempre había rechazado el nacionalismo en todas sus formas, sin atributos. Respecto al arte, suelo nutricio de ambas constantes, D’Ors interpretaba la «jerarquía» de representación y voluntad como deber –cultural, que no moral– de preferir la construcción por encima de la expresión. Aduciendo el predominio de la segunda en música, tildaba a esta de la menos clásica de las artes; y entre sus personalidades, a la de Wagner, que mientras tanto enfervorecía en Cataluña a los amantes de la ópera. Vista por el extremo opuesto, en la cúspide del orden artístico estaría la arquitectura, aunque no precisamente el estilo Gaudí.
Como afirmó Jardí en su biografía del autor, D’Ors «lo relacionaba todo». Quizá demasiado como para escapar a las contradicciones, reales o aparentes, máxime cuando uno debe ganarse la vida a artículo diario como él hacía, doblando incluso a veces en las ediciones matutina y vespertina. Subyace una profunda coherencia a la biografía de aquellos individuos superconscientemente capaces de realizarla –aseveraba su doctrina de la «vida angélica»–. Y puede decirse sin reservas que la obra orsiana guarda esa coherencia en profundidad, pero asimismo que las contradicciones afloran a otros niveles. Ello nos empuja ahora a adentrarnos un poco más en su obra.
Se da el caso de que, según el Glosari, el protestantismo otorga un peso excesivo a la conciencia solitaria, definida por su aislamiento, porque entiende la libertad como negación del mundo que la rodea. Y pese a tal objección de principio, Kierkegaard, prototipo de dicha religiosidad, aparece citado en varias glosas como modelo teórico para instar a los lectores a la «repetición». Por supuesto, D’Ors da al término un significado que poco o nada tiene que ver con el kierkegaardiano. En cierto modo, pues, la falsa comprensión del espíritu del protestantismo vuelve a poner a este en su sitio hasta neutralizarlo. La ortodoxia vuelve a su cauce mediante un simple –entre rutinario y descarado– adjetivo: Xenius invoca a la Santa Repetición.21
Otra que tal, vinculada a la repetición, es la citada alabanza del Rosario. Al lector actual apegado a la psicología podría antojársele como una especie de protoconductismo, sumamente absurdo en esas circunstancias, ya que ni el conductista más obtuso apostaría a que basta con repetir mecánicamente una oración para imbuirse de clasicismo. Pero lo que aquí nos interesa del consejo orsiano es la aparente inversión de la jerarquía definidora de lo clásico, a saber, el dominio de la voluntad por la representación. ¿Acaso propone ahora una forma de acción, la de desgranar con voz y dedos una sarta de avemarías, para acostumbrarse a una vida juiciosa (assenyada), es decir, en pro del conocimiento? La respuesta es que sí. Nos lleva, por tanto, a perfilar su concepción de la mejor forma de vida como búsqueda de equilibrio entre conocimiento y acción.
Vida juiciosa significa contención de los excesos imaginativos, pero de tal manera que se obtenga provecho de la imaginación en vez de sofocarla. No se trata de coartar, sino de potenciar la libertad subjetiva. Solo se logra con una conducta razonable, que es más que «racional» porque no aspira a tanto. De lo contrario, la libertad por sí misma va hacia el desastre.22





























