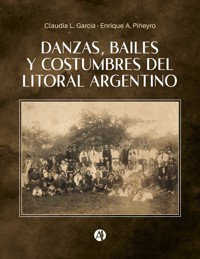
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
"Danzas, Bailes y Costumbres del Litoral argentino" es un viaje profundo por las manifestaciones populares en el noreste argentino. Con una mirada crítica y apasionada, Claudia García y Enrique Piñeyro exploran el origen, evolución y sentido de danzas como el chamamé, la charanda y el tanguito montielero. La obra entrelaza historia, música, relatos y vestimentas, rescatando la voz de las comunidades portadoras de estas tradiciones. Es una defensa del folklore vivo, resistiendo las imposiciones institucionales y mediáticas, reivindicando la danza como expresión de identidad y memoria colectiva. Una lectura esencial para quienes buscan comprender el alma del Litoral argentino.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
CLAUDIA L. GARCÍA ENRIQUE A. PIÑEYRO
Danzas, Bailes y Costumbres del Litoral Argentino
García, Claudia L.Danzas, bailes y costumbres del litoral argentino / Claudia L. García ; Enrique A. Piñeyro. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2025.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-6472-6
1. Manual Técnico. I. Piñeyro, Enrique A. II. TítuloCDD 792.62
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Índice de contenido
Prólogo
Capítulo 1 - Pintando el relato
Panorama histórico no oficial
El movimiento corporal danzado en contexto
Capítulo 2 - La charanda
De misiones, esclavitud y caudillismos
Los aportes
La vertiente africana
La danza ritual mixtura herencias
Charanda y zemba de Empedrado
¿Cómo nace este festejo?
Procesión
Síntesis de la influencia del toque afro
Capítulo 3 - El tanguito montielero, música nativa de Entre Ríos
Música nativa, creación entrerriana pura
¿Tango o chamamé mal tocado, rasguido doble o chamarra?
Para despejar dudas, los protagonistas nos cuentan
Lo que se tocaba en la época
Filiberto Edmundo Pérez
El músico
Lo que sonaba en la región
Miguel González
Luis Bertolotti
Sus anécdotas con el tanguito montielero
Mario Alarcón Muñiz
Rómulo “Rulo” Acosta
Alcides Müller
Edgardo Omar Pedelhez
Recopilaciones en Nogoyá, Entre Ríos
Los bailarines de tanguito
Las regiones y las épocas de difusión del tanguito
Algunos de los pasos tradicionales que hemos podido clasificar y transcribir
Capítulo 4 - La chamarrita
La chamarrita de una orilla a la otra
Azores
Brasil
Uruguay
Entre Ríos
La voz de un compositor
Capítulo 5 - El pericón y el valseado en la provincia de Corrientes
Introducción
Punto de partida
El pericón en Corrientes
Etapas
Un poco de historia
Nuestros hallazgos
Denominaciones del pericón
El bastonero
La coreografía
La coreografía del pericón antiguo de Corrientes
Versos o letras de la danza: el pericón cantado
Antecedentes sobre el pericón cantado
Las glosas y las relaciones
La aparición del valseado correntino
Supervivencia y derivaciones
Capítulo 6 - Las chanzas: conceptos
Las chanzas en el chamamé
Chamamé con relación
Chamamé con la escoba o chamamé del pavo
Referencias documentales
Vocabulario
Chamamé con lucimiento, con firulete, con zapateada pukú
Chamamé con premio o chamamé de la suerte
El Premio al Chamamé
Agonía y desaparición de las chanzas en el baile chamamecero
Las desapariciones culturales
Dios atiende en Buenos Aires
Las protestas en las letras
Procesos de desaparición de los bailes populares tradicionales folklóricos del Litoral argentino
Del rescate valioso
El denominado boom del folklore argentino (1960 - 1980)
Entre Ríos y sus aportes
Capítulo 7 - El chamamé
Descripción de los espacios
Características principales del estilo entrerriano
Algunas conclusiones
Los momentos de la danza en el baile popular
Paseo por la cancha
Pasos
Largada de la dama
Zapateos
Otros zapateos
Dónde se incluye el zapateo en la danza
Enlaces y tomas de mano
Conclusión
Anexo. Vestimentas, indumentarias, pilchas y referencias varias
Detalles de los atuendos femeninos y masculinos
Vestimenta del hombre
Cabeza
Torso
Cintura y piernas
Vestimenta de la dama
Cabeza
Cuerpo
El aspecto de construcción identitaria
Bibliografía general y de consulta
Dedicado para nuestras familias y todos aquellos que nos han prestado su tiempo para contarnos su historia.
Prólogo
Encarar hoy –y particularmente en La Argentina- la gestación de un texto que se refiera al ecléctico Universo de la Identidad Cultural Comunitaria… la Identidad Socio-cultural Grupal y Personal… parece una empresa temeraria, de altísimo riesgo. La persona audaz que se lo proponga deberá enrostrarse con el inevitable temor de precipitarse al anacronismo o a la ineludible mirada remanida y estereotipada que abunda en estos ámbitos…
Claudia Liliana García y Enrique Antonio Piñeyro no sólo encarnan a esas audaces personas…sino que, con notable talento y excepcional pericia, eluden ambos peligros y rompen con lo habitualmente vaticinable, en derroteros semejantes.
Fueron muchos los años durante los cuales ambos autores del presente libro, se dedicaron concienzuda y vehementemente a escudriñar en cada vericueto significativo, que tuviese relación con la Danza Identitaria de la Región del Litoral Argentino… Leyendo todo lo que se publicase y documentando toda manifestación vinculada con el Universo Musical -Coreográfico e Instrumental- de “La Tierra Sin Mal”… convencidos de que: “las danzas descontextualizadas no logran transmitir de manera completa una expresión folklórica vigente o ya desaparecida”, y por eso: “necesitamos hacer un recorrido que incorpore no sólo el baile, sino las características territoriales históricas, sociales, estilos, vestimentas y relatos que le dieron origen, vigencia o hicieron a su desaparición.”
Dijo el filósofo búlgaro nacionalizado francés, Tzvetan Todorov: “Es superfluo preguntarse si es o no necesario conocer la verdad sobre el pasado: la respuesta es siempre afirmativa”, y continúa alegando: “El trabajo del historiador, como cualquier trabajo sobre el pasado, no consiste solamente en establecer unos hechos, sino también en elegir algunos de ellos por ser más significativos que otros, relacionándolos después entre sí. Este trabajo de selección y combinación está orientado necesariamente por la búsqueda no de la verdad, sino del bien”.
La búsqueda inclaudicable de los autores, sin ninguna posibilidad de plantear dudas, se orienta hacia esa indagación… la que procura ahondar y aportar nuevos datos y renovadas miradas en torno al siempre relevante tópico de la Identidad Cultural Comunitaria y los horizontes que ella propugne ampliar, para el bien común.
Subyace a lo largo del texto de los profesores García y Piñeyro una implícita (y por momentos explícita) preocupación por analizar y bucear en torno a lo espontaneo en contraposición a lo institucionalizado, lo “oficializado” y lo impuesto (desde las más visibles hasta las más sutiles formas de imposición y persuasión) en contraste con lo pergeñado por el pueblo mismo, a lo largo de siglos…, y esa impronta metodológica y programática nos invita a releer a Foucault: “La disciplina aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad) y disminuye esas mismas fuerzas (en términos políticos de obediencia)”. En ese mismo sendero epistemológico, dice el filósofo y sociólogo francés, -fallecido en 1984-: “En una palabra: disocia el poder del cuerpo; de una parte, hace de este poder una “aptitud”, una “capacidad” que trata de aumentar, y cambia por otra parte la energía, la potencia que de ello podría resultar, y la convierte en una relación de sujeción (…), digamos que la coerción disciplinaria establece en el cuerpo el vínculo de coacción entre una aptitud aumentada y una dominación acrecentada.”
Las Danzas Populares… Patrimonio de Bienes Tradicionales de una determinada comunidad, nos permiten pensarnos en términos de comunidad de herencias, comunidad de destinos, comunidad de intereses, de sueños, de anhelos…y consecuentemente, como posibles umbrales abiertos -que operan como pasajes- a mejores situaciones de vida cotidiana para todas y todos… Como dicen los autores de este libro: “(…) podemos pensar que los ritmos bailables generaban un espacio adecuado para el encuentro entre los seres y las culturas, era el lugar de apropiación de saberes populares de manera inesperada y casi invisible para los controles oficiales.”
Se ha escrito con generosidad sobre las Danzas Folklóricas y/o Tradicionales de la Región Litoraleña del territorio argentino… Desde el aporte del Maestro Raúl Oscar Cerruti se ha intentado ahondar en los orígenes, transformación, adecuación, de las diversas composiciones coreográficas y su itinerario hasta el presente. El interés aumenta superlativamente día a día… y el presente libro procura –y sin duda logra con holgura- satisfacer tanta expectativa manifiesta.
Los autores trabajaron con indisimulada severidad para la compilación de los datos más significativos y relevantes… a través de investigación bibliográfica –abordando el Estado del Arte meticulosamente- y en prospecciones etnográficas y etnológicas amplias y contundentes.
El aporte de los profesores se encauza con claridad meridiana con aquel pensamiento iluminador que publicó el escritor uruguayo Eduardo Galeano en el año 1986: “Nuestra auténtica identidad colectiva nace del pasado y se nutre de él -huellas sobre las que caminan nuestros pies, pasos que presienten nuestros andares de ahora- pero no se cristaliza en la nostalgia. No vamos a encontrar, por cierto, nuestro escondido rostro en la perpetuación artificial de trajes, costumbres y objetos típicos, que los turistas exigen a los pueblos vencidos”. En el mismo sendero Claudia y Enrique coinciden con Galeano: “Somos lo que hacemos, y sobre todo lo que hacemos para cambiar lo que somos: nuestra identidad reside en la acción y en la lucha. Por esola revelación de lo que somos implica la denuncia de lo que nos impide ser lo que podemos ser. Nos definimos a partir del desafío y por oposición al obstáculo”.
Los autores nos invitan a despojarnos de estigmas y estereotipos, a repensarnos como comunidad libre y soberana, que lucha por delinear y definir su propia Identidad Cultural Personal, Grupal,…Comunitaria. Una Identidad operativa y Colectiva que, sustentada en un Sistema de Valores, nos aliente a bosquejar un Modelo de País en el que podamos vivir dignamente todas y todos.
Poner el foco en un abordaje holístico de las manifestaciones dancísticas propias del terruño, es manifiesta prioridad de la presente investigación. Recuperar todos y cada uno de los atributos que conforman la integralidad de cada Danza con el innegociable propósito de re-ritualizar el Baile Popular.
Dicen los autores: “(…) la clase dominante o gobernante, se resguarda de los posibles reclamos y/o desvíos contra las nuevas ideas, organización y dueños de la tierra. Las herramientas de control social recaen sobre las clases dominadas, las que tendrán la necesidad de rebelarse para seguir cultivando, aunque sea tenuemente, sus formas de ser, vivir y concebir sus tradiciones; y va a ser el arte el que dará las herramientas para la expresión.”
De esta Re- Ritualización y con igual orientación nos habla el investigador tucumano Adolfo Colombres: “El Rito utiliza una simultaneidad de códigos: canto, danza, música, palabras, atuendos especiales, máscaras, comidas, bebidas, uso de objetos simbólicos, etcétera.
La cultura de masas recurre a los mismos procedimientos para enmascarar el vacío, falsificando un mensaje unívoco o vulgarizando con un sentido unívoco y pobre, lo que es por naturaleza rico y complejo. Imita los Ritos de la Cultura Popular destruyendo y fagocitando sus Sentidos”.
Sin dudas este libro de los docentes e investigadores, la entrerriana Claudia García y el correntino Enrique Piñeyro ocupa desde ahora, un sitial destacadísimo en el concierto de textos dedicados al universo dancístico de la República Argentina… propendiendo con nitidez a procurar evitar esa destrucción, esa fagocitación.
¡Bienvenido sea este texto profundo y esclarecedor!
La Danza del Litoral cuenta con un nuevo faro específico -que se suma a los extraordinarios aportes que se han realizado en las últimas décadas- y que auguran un futuro floreciente al Folklore Regional y Nacional.
¡Muchas gracias y Felicidades!
Roberto Oscar Lindon Colombo
Capítulo 1
Pintando el relato
Después de haber andado muchos caminos llevando la danza litoral, o como nos gusta decir por estos lares “nuestra manera de ser” desde la interpretación del cuerpo hecho danza, a través de escenarios, talleres y seminarios en diferentes provincias de nuestro país, nos sentimos con la necesidad de esbozar una especie de conclusión difícil de asumir y más dolorosa de expresar. Nuestra danza litoral, tantas veces olvidada, muchas despreciada y hasta ninguneada, salvando honrosos ámbitos muy resguardados del Noreste argentino, sigue siendo la expresión elegida por muchos folkloristas para poner en escena el insulto, lo cómico o burlesco a través de las presentaciones de estampas o cuadros que intentan “mal” representar nuestro folklore tradicional litoraleño. ¿Por qué pasa esto con estas danzas? Por desconocimiento de la idiosincrasia de nuestra gente, de la función social de nuestros bailes o solo porque el mercado lo habilita.
No se entiende muchas veces el porqué de la elección, habiendo tantas expresiones folklóricas del país, de nuestras danzas populares como el lugar para representar al borracho, al pendenciero o al atrevido con las damas. La presentación del primer material compartido junto al profesor Enrique Piñeyro1 recorrió el país y países hermanos llevando este compilado documental de sistematización de la danza chamamecera, sus vestimentas y danzas prechamameceras, con la idea clara puesta en el aporte que significa para los bailarines de cualquier parte y, principalmente, los que están fuera del ámbito de influencia de nuestra tradición litoraleña. De esta manera, pusimos en un libro los pasos básicos que se encuentran en cualquier zona del NEA a la hora de ejecutar un chamamé. Esa recopilación documentada en cientos de horas de viajes, compartiendo con la gente en territorio sus momentos de encuentro en bailantas, festejos o eventos familiares, festividades, festivales y grabando lo aprendido en nuestro mismo cuerpo, fue además registrada en imágenes para contar con ese archivo de trabajo de campo que nos permitiera comparar y recopilar la mayor cantidad de variantes de pasos, mudanzas, zarandeos, tomas de mano, abrazos y vestimentas. Ese primer trabajo nos permitió igualar a cualquiera de nuestras otras danzas del folklore nacional que cuentan con la escritura coreográfica para su enseñanza y difusión, más allá de que la mayoría de nuestras danzas litoraleñas modernas (tanguito montielero, chamamé, rasguido doble, polca, chamarrita, entre otras) no poseen coreografía estructurada o institucionalizada, sí utilizan pasos y figuras que las identifican claramente una de la otra.
Lo que demostró una y otra vez la presentación del libro El chamamé se baila así, dentro y fuera del Litoral, fue el desconocimiento generalizado en muchos casos respecto de los estilos chamameceros, de las escuelas, los autores del cancionero litoral, las diferencias de interpretación que existen en la danza y su función social. Esto hace, indefectiblemente al desconocimiento total del contexto, la historia y la raíz de nuestro chamamé, por tomar la danza de mayor reconocimiento y expansión en general de las danzas litoraleñas de los últimos cincuenta años. Si lo pensamos desde este punto de vista, mucho menos se conoce e identifica a las danzas antiguas de la región que poca oportunidad han tenido de trascender las fronteras y menos aún, de formar parte de los manuales de enseñanza de folklore argentino.
Nuestra principal hipótesis en este trabajo será apuntar a la necesidad de la difusión de las danzas regionales del Litoral acompañadas del contexto que las genera. Los portadores son los principales intérpretes de las expresiones e interpretaciones corporales que los contienen e identifican regionalmente; son los habitantes de los espacios y territorios que, impregnados en el paisaje, la herencia de los acontecimientos sociales, históricos y culturales se observarán sincretizados en las maneras de ejecución corporal del baile que trasciende los tiempos. Nuestro principal objetivo será traducir el baile desestructurado y con todas sus variantes interpretativas a un código de danza que defina figuras, pasos o cadencias generales ligadas a unas y otras danzas; entendiendo que es la única manera de asegurar la trascendencia y ampliar la difusión de estas modalidades dancísticas del Litoral en su contexto paisajístico y cultural.
En el convencimiento de que las danzas descontextualizadas no logran transmitir de manera completa una expresión folklórica vigente o ya desaparecida, necesitamos hacer un recorrido que incorpore no solo el baile, sino las características territoriales históricas, sociales, estilos, vestimentas y relatos que le dieron origen, vigencia o hicieron a su desaparición. En este camino procesamos documentos e indagamos cada detalle de los relatos recabados o desempolvados desde diferentes aportes, para que nos ayuden a vivenciar el paisaje que se traduce en nuestras interpretaciones artísticas regionales.
Hay que pensar cómo podemos acercar nuestra idiosincrasia a los habitantes de otros lugares. Para que se interesen por conocer nuestra danza y quieran llevarla a escena, debemos crear más ideas de difusión de nuestros entornos naturales y culturales que influyen constantemente en nuestra creación artística. No podemos enseñar un sentimiento, pero sí podemos llevar el relato de nuestras tradiciones, las melodías de nuestros paisajes que inundan nuestro cancionero y de alguna manera influyen en la ejecución de las danzas. Es responsabilidad y tarea de los espacios culturales estatales dar apoyo al rescate y la difusión de las raíces; como así también lo es de los medios de comunicación y los comunicadores, transmitir no solo lo que el mercado designa e impone. Es todo un desafío visibilizar lo tradicional autóctono, eso que para nosotros es lo de todos los días y muchas veces no lo vemos, hay que encontrar la forma de desnaturalizarlo, de ponerlo en valor, de contarlo adornado para que el otro lo pueda ver y vivir como nosotros. Para que cuando alguien escuche “bailanta”, asocie que es un lugar donde la gente se encuentra y baila, en un ritual que tiene cientos de años, y que en ese lugar se entrelazan relaciones que quedan asociadas a la memoria colectiva, que esos saberes son apropiados generación tras generación y que esos portadores del saber conocen que la danza y la música son un sistema de relacionamiento valorado por la comunidad en el espacio de una bailanta o musiqueada; que es donde se hacen amigos, se comparten momentos y hasta se forman parejas.
Una vez escuché decir a Jorge Méndez (poeta y autor entrerriano), que la “penetración del imperialismo norteño” hizo que los poetas y creadores del Litoral hicieran una especie de contraofensiva hacia todo ese otro folklore que llegaba a nuestras provincias y ocupaba prácticamente todos los espacios mediáticos (escasos por ese entonces) entre los años 1950 y 1960. Así fue como nuestro cancionero, de la mano de grandes artistas, comenzó a salir de las fronteras naturales en las que había crecido y permanecido, llegó a los grandes escenarios del folklore y se grabó en sellos discográficos nacionales, lo que posibilitó un ámbito de difusión mayor que solo el de la radio y la actuación en vivo tenían.
Otro fue el camino recorrido por nuestras danzas litoraleñas en general, esto significa que cuando nuestros músicos entraron en el reconocimiento nacional y salieron de las provincias de origen, la mayoría de las veces la música llegó sola a los escenarios. Característica que dejó librado a que los bailarines interpretaran lo que escuchaban libremente, sin conocer nada o muy poco del contexto tradicional que le había dado origen a esa música y letra. Esto no le ocurrió a otros ritmos de nuestro folklore (tango, zamba, chacarera, etcétera) que llegaban a los escenarios con música y danza.
En este camino no recorrido, se perdió mucho y se confundió más. En nuestra región, los conjuntos o agrupaciones musicales nacían y se difundían en la plenitud del festejo, el encuentro, el canto y el baile que consagra los espacios a través de la interpretación de los ritmos tradicionales. La música bailable en el Litoral siempre se desarrolló en ambientes sociales populares o familiares, pero es por excelencia “el lugar del encuentro”, donde la mayoría toma parte de esos ritmos a través de la ejecución corporal. Quizá no se tomó en cuenta que si la música se difundió sin su danza, fuera de las fronteras de las provincias originarias, dejaría librado a la imaginación de otras geografías e imaginarios su interpretación corporal. Y es así como volvemos al comienzo, el desarraigo de la danza desde el principio de la historia comercial de nuestro cancionero, e hizo que las interpretaciones que trascendieron en los escenarios folklóricos fueran: las del manoseo o falta de respeto del criollo a la dama, el borracho, las peleas y podemos seguir enumerando, pero solo queríamos comenzar con esta reflexión que nos abre paso a pensarnos en la actualidad y los esfuerzos que se hacen por llevar las escenas de la vida diaria de nuestra patria chica, poniendo en valor la esencia de nuestra gente.
Panorama histórico no oficial
Para poder hablar con un poco de exactitud, hagamos un repaso histórico de la época en que nuestra patria comenzaba a transitar procesos de reorganización interna, cuando la conquista y sus hacedores empezaban a teñirse de “revolución”, y las acciones de “desprendimiento” de las monarquías se fogoneaban en toda América, amén de varias generaciones ya nacidas y criadas en estas tierras. La lengua, las creencias y la cultura impuesta durante dos siglos empezaban a desdibujarse lejos de la madre patria. Los pensamientos e ideas de estos lares comenzaron a levantar su voz para darse una reinterpretación en un nuevo código territorial: el de la organización nacional/territorial independiente de los lazos españoles. Esto que comenzaba a pasar en la cabeza de algunos aristócratas tuvo su contagio en el pueblo que, aunque había permanecido en su mayoría subyugado, iletrado y desconocido de derechos, vislumbraba otro orden social. En puño y letra, las ideas de la intelectualidad aristocrática se plasmaron en las luchas civiles, las mismas que llevaron al arte gauchesco popular de la mano de canciones y danzas. Los juglares populares fueron los principales propaladores de las nuevas ideas y de cantar los cambios sociales.
El criollo, el afro descendiente y el aborigen, borraban diferencias e intercambiaban relatos y sabidurías ancestrales en los momentos de encuentros y tranquilidad después del trabajo o de las luchas internas. Entre décimas de melodías a contrapunto se cantaban (y contaban) sus hazañas, creencias, saberes y desencuentros con un sistema impuesto antes por la corona, y después por las aristocracias de alambrados y nuevas reglas de control.
Las danzas y melodías que se practicaban en los salones habían viajado del viejo continente desde el principio de las misiones, lentamente la población nativa se las fue adueñando y reinterpretado bajo un nuevo código, la mirada del “nuevo portador”. Aborígenes, afrodescendientes, criollos e inmigrantes, poco a poco formaron ese crisol imparable que es hoy nuestra nación.
En este marco, podemos pensar que los ritmos bailables generaban un espacio adecuado para el encuentro entre los seres y las culturas, era el lugar de apropiación de saberes populares de manera inesperada y casi invisible para los controles oficiales. Las letras, la música y los movimientos eran un espacio para ejercer libertad de expresión intrafamiliares o grupales de coincidencia ideológica o étnica. La danza y las letras eran el eslabón de la cultura oral que transmitía a través de lo gestual y lo cantado, los códigos de culturas prohibidas o controladas. No todos están habilitados a contar la historia y claramente a nuestra historia oficial, la contaron los que ganaron.
El desarrollo artístico traspasó todas las fronteras y fue de un lado al otro del país con las personas que participaban de las guerras civiles, en las migraciones internas y en diferentes tipos de trabajos que hacían al movimiento de gente de un lugar a otro. Por estas razones hay vestigios de danzas de salón en los bailes que el pueblo reinterpretaba y practicaba en la campiña, incluso hemos heredado algunos de esos pasos, movimientos o tomas de mano cortesanas en las interpretaciones coreográficas institucionalizadas o no, de la actualidad. Esta reconstrucción popular desde lo coreográfico y rítmico también era una manera de decir: estas son nuestras danzas, nuestros ritmos; una manera de diferenciarse del yugo colonial desde el arte.
Más adelante, con el país más calmado y ya organizado bajo la nueva idea de “patria nación”, el arte se abrió camino desde los reclamos de derechos hacia esos nuevos “ciudadanos”, perseguidos, desplazados de su lugar y aún no civilizados a los ojos de las nuevas ideas. Las interpretaciones e interpelaciones ligadas a la idea de país y ciudadano, aparecieron con el auge de las quermeses, las fiestas patrias, las fiestas religiosas ligadas a fundaciones de ciudades, a los símbolos patrios y sobre todo la gran penetración del circo criollo que llevaba la literatura gauchesca a escena. Ese circo ambulante al que podemos definir como el articulador del arte en todas sus dimensiones (música, canto, danza y teatro).
¡……..Aayyy, Sarmiento, Sarmiento….!
“La historia no es una ciencia; es el arte de mostrar una cara limpia y esconder un culo siniestro”. Leopoldo Marechal
Quien cuenta la historia pinta el relato de sus verdades y estas, como todo en la vida, tienen sus tiempos de mayor impregnación de credibilidad sostenida por ciertos poderes, hasta que alguien se atreve a contar algo que no condice del todo con los “hechos narrados”. En esa bisagra se abren nuevos tiempos, plagados de revisionismos e incertidumbres, con nuevas miradas, con otros lentes que irán desempolvando historias paralelas.
Para poder comprender lo que se nos ocultó por generaciones en la historia oficial contada en la educación formal, debemos entender primero qué querían hacer con nuestra nación y sus habitantes cuando trazaron las bisectrices de la historia oficial. Es decir, las intenciones de la década que “organizó política y socialmente” al país. Citamos a Carlos P. Mastrorilli en la revista Jauja, de noviembre de 1967: “Sarmiento y Alberdi querían cambiar el pueblo. No educarlo”.
Y para dilucidar un poco más el “lugar” que le correspondía a nuestros nativos y a la gente de color en el status social que se estaba diagramando, tengamos en cuenta las palabras de Sarmiento en su discurso de 1866 en la Cámara Legislativa: “Cuando decimos pueblo, entendemos los notables, activos, inteligentes: clase gobernante. Somos gentes decentes. Patricios a cuya clase pertenecemos nosotros, pues, no ha de verse en nuestra Cámara de Diputados y Senadores) ni gauchos, ni negros, ni pobres. Somos la gente decente, es decir, patriota”.2
Esta pequeña cita histórica es solo para tener un parámetro de lo que dijimos más arriba: quienes escriben la historia y tienen el poder para contarla, para amasar las mentes de las nuevas generaciones, son los dueños de las palabras aceptadas y forjadores de las identidades a fortalecer. Debemos entender que siempre existen detrás de las visiones hegemónicas, intereses económicos que sirven a las clases dominantes de ayer y de hoy, y en nuestra historia también fueron capaces de destruir y ocultar a quienes se opusieron a dichos lineamientos que otorgaban la marca de “la nueva ciudadanía nacional”.
Esto pasó en nuestra bendita tierra, por esta razón debemos observar bajo los escombros para ver mejor los colores que permanecen negados y ocultos de nuestra identidad, cultura, música y danzas. La tiranía de la historia nos ha demostrado que es capaz de invisibilizar y hacernos avergonzar de nuestros antepasados, sin sonrojarse.
Ahora, ¿por qué este empecinamiento en censurar y borrar toda huella de natividad y/o negritud en nuestra historia cultural, de negar la creatividad local ancestral? Pues la identidad moldeada para reforzar los discursos impuestos, acalla y niega la libertad de reclamos y posibles descontentos sociales. Es decir, la clase dominante o gobernante se resguarda de los posibles reclamos y/o desvíos contra las nuevas ideas, organización y dueños de la tierra. Las herramientas de control social recaen sobre las clases dominadas, las que tendrán la necesidad de rebelarse para seguir cultivando, aunque sea tenuemente, sus formas de ser, vivir y concebir sus tradiciones; y va a ser el arte el que dará las herramientas para la expresión.
Esas minorías que se animarán generación tras generación a seguir expresándose, harán perdurar la diversidad. Serán los modeladores de esas trincheras culturales, donde se pondrán en valor otros discursos y otras maneras de relacionarse socialmente, que no sea lo impuesto por el poder del mercado y del discurso hegemónico de los medios de comunicación masiva.
Esos espacios permanecen fuera del control de las dominaciones consensuadas, y si crecen, si llaman la atención, rápidamente serán absorbidas y controladas. En una palabra, las “institucionalizaron”, haciéndolas visibles y parte de la maquinaria cultural aceptada, vendible y reproducible, quitándoles la esencia de pureza que le dio origen. Lo más fácil para entender lo dicho: pensarnos y educarnos como descendientes de europeos, herederos del pensamiento de la revolución industrial, del trabajo, del orden y la superioridad de la cientificidad occidental, versus, la barbarie de una tierra abandonada, con gente que no sabía trabajarla, ni explotarla, que tuvo que ser conquistada y educada por “los colonizadores” para generar riquezas.
Convencieron a generaciones con este relato, el que antes de la conquista no éramos nada. Siglos en ese código, persuaden a cualquiera.
¿Por qué no está en nuestro imaginario hablar de la tierra que trabajaban y cuidaban nuestros abuelos aborígenes o nuestros abuelos negros esclavizados?
Dentro y fuera de nuestro país, se cree que una gran mayoría de la población argentina tiene ascendencia puramente europea (algunos diccionarios consignan el 85% y 90%). Sin embargo, un estudio reciente de la UBA nos muestra que más del 56% tiene componentes aborígenes en su estructura genética (Clarín: 16-01-2005/ Sociedad). Y un censo piloto de autopercepción de afroargentinos, nos dice que un 5% o más de la población nacional tendrían ancestros africanos. (Publicado en Documentación del trabajo: Tangó de San Miguel. Candombes del Litoral argentino-2007/08- Paraná).
El movimiento corporal danzado en contexto
La danza, expresada en movimientos del cuerpo en contextos de diversión, festejo, agradecimiento o ritual, como la expresión de un rezo, como imitación del entorno, ha venido de la mano en la historia de la humanidad.
En el Litoral, el paisaje amalgama todas las leyendas e historias con la música y/o la danza. La variedad de verdes, los ríos, los montes, la amplia diversidad de pájaros y especies animales, regalan al hombre la sensibilidad que se traduce en riqueza de movimientos, ritmos y letras.
Pero nuestro presente es la riqueza heredada de nuestros antepasados, oprimidos y muchas veces negados por la historia oficial. Por esta razón, comencemos enhebrado relatos y documentaciones de otras investigaciones, compartamos con otros autores y dejemos hablar al trabajo de campo, para que los retacitos escondidos en la sabiduría popular, principalmente resguardada por nuestros abuelos, vayan conduciéndonos en las ricas historias que aguardan ser desempolvadas.
Nuestras danzas son más bien sociales, de encuentro, de alegría, de festejo, ceremoniales y rituales. Aunque su función social haya ido cambiando con el tiempo, aún podemos encontrar vestigio de cada expresividad en contexto, como por ejemplo lo que sucede en algunos usos y costumbres que aún aparecen en los velorios (o velorios del angelito), en los encuentros de fechas especiales como el 8 de enero en el Gauchito Gil, o el 6 de enero en la celebración de la Charanda de Empedrado, por citar algunos ejemplos. La función de los bailes en nuestro pueblo es muy importante ya que eran el momento especial del encuentro con el otro, desde la práctica intrafamiliar que era algo común antaño hasta la realización de las fiestas celebratorias de días de los santos, kermeses (organizadas por las iglesias o las escuelas) los casamientos que solían durar más de dos días, las fiestas rurales de diferentes denominaciones pero de las cuales tenemos certera documentación en la zona del norte entrerriano llamadas “bailes petizos”3(baile chico más bien organizado a la canasta, donde todos ponen algo para su organización), cuando el baile se cierra con lonas se entiende que se cobra la entrada (“baile entoldado”4), “bailantas”5 (término más popular y moderno para los encuentros masivos del Litoral, que se diferencia de su acepción histórica de la palabra nacida en los obrajes del Nordeste argentino. En la zona de Corrientes aún se le llama “musiqueada y baile”). Las diferentes celebraciones convocaban anualmente a la población rural en fechas específicas, ligadas a instituciones religiosas o estatales (aniversario de las fundaciones de los pueblos) y solían ser oportunidades en las que se celebraban los bautismos y casamientos del transcurso de ese año en la población rural, además se sumaban los bailes de los fines de semana organizados en todos los formatos ya nombrados. El baile además sumaba taba, truco, carreras cuadreras y carrera de sortija por lo que los encuentros se programaban desde temprano.
En este sentido, nos ilustra el relato de Martín García a sus noventa años (Diego López, Federal, Entre Ríos. 1919-2018) sobre la trastienda de estos encuentros en la zona del departamento Federal:
“Las familias llegaban en los carros o sulkis y a caballo desde temprano. Cada familia traía su sol de noche (farol) para ir arrimando luz cuando se iba el sol y las muchachas solteras venían con las madres, tías y abuelas que se turnaban pa cuidarlas. Se ponía sillas y bancos para que se sienten las gurisas y las chaperonas. Las mujeres les llevaban dos o tres vestidos y agua colonia para que las muchachas solteras se fueran cambiando a medida que pasaba el bailongo, ya que había tierra o se transpiraban (…) y de repente aparecían todas peinaditas y perfumadas (ríe).
Los muchachos estábamos parados casi siempre y sacábamos a bailar a los cabezazos, mirabas la dama y le hacías un guiño y le movías la cabeza, el tema era cuando entendían dos que las habías invitado. Se armaba un despelote con esas confusiones y se enojaban las viejas (ríe). Los que siempre. Los que más suerte tenían eran los que sabían bailar (ríe) sin andar pisoteando. Se bailaba tango liso, shotis, vals y alguna música de moda foxtrot o paso doble. Y a medida que la gente se iba yendo, se llevaba los faroles y se terminaba el baile”.
Otro de los relatos que nos ilustra es el de Ricardo Evaristo Iribarren, a sus ochenta años, músico intuitivo en su juventud y habitante de la zona rural de Federal, Entre Ríos. (1930-2021)
“Cuando éramos más gurizones teníamos un grupo pa tocar música, tocábamos en los bailes de acá de Vizcaya pero nos servía sobre todo pa que los gringos nos inviten a sus fiestas, si no lejos de dejarnos entrar, y ahí había lindas gurisas, así conocí a mi mujer en una fiesta de los gringos italianos (ríe). Tocábamos tarantelas, shotis y pasodobles, y algunas músicas que bailaban ellos, yo tocaba el acordeón. Lindo era cuando venían los circos criollos, ahí se armaba lío siempre porque algunos se tomaban en serio los cuentos y querían subirse a peliar con los milicos” (ríe).
Con el advenimiento de la inmigración en Entre Ríos, llegaron nuevos credos traídos principalmente por los “rusos” como le dicen en la zona rural a los descendientes de alemanes del Volga. Los protestantes o evangelistas que llegaron a diferentes regiones de Entre Ríos tenían como característica que no bailaban, entonces era todo un nuevo concepto para la gente al participar de las fiestas que organizaban. Todo tenía centro en lo culinario, en la charla y en juegos que se van realizando para las parejas casadas y solteras.
Dicho lo anterior, consideremos que los encuentros convocantes en nuestra región van desde la pérdida de un ser querido, los nacimientos, casamientos, cumpleaños, promesas o celebraciones a los santos patronos, celebraciones de creencias populares. En cuanto al trabajo rural, en nuestra zona se encuentran muchos relatos de la colaboración comunitaria y solidaria que convocaba a las familias para ayudar en la construcción de una casa o en cualquier trabajo rural que lo demandase (cosechas, marcación, esquila, etcétera). Esto sucedió hasta que el campo se fue despoblando, hoy son encuentros pautados alrededor de alguno de estos trabajos que sirven como excusa para el encuentro. En todos estos espacios, la danza a través del baile popular estuvo y está presente hasta la actualidad en cualquiera de sus nuevas versiones de festejo adaptada con el paso del tiempo.
En la institucionalización oficial de las danzas en nuestro folklore nacional, la mayor parte de los bailes practicados y nacidos en el Litoral quedaron fuera de ese “consenso” de sistematización para su enseñanza. De alguna manera, las fronteras naturales de los ríos que hicieron que la cultura circulara en un microclima distinto a lo que se cocinaba en Buenos Aires para luego ser bajado a las provincias como enseñanza de folklore tradicional, hizo la diferencia en nuestra región. Para comprender esta visión que no es una sensación, tomemos un párrafo de Belén Hirose:
“Como ya hemos visto, el decreto de creación de la Escuela Nacional de Danzas6 que se promulgó durante los primeros años del gobierno peronista, tenía como objetivo explícito la unificación de criterios para la enseñanza, para lograr una expresión unificada del ‘espíritu argentino’. En diversos sentidos, este período es reconocido como fundamental en la consagración del folklore como expresión popular de la nacionalidad. Sin embargo, la relación entre el folklore académico y la enseñanza de las danzas folklóricas no es lineal sino que está mediada por las luchas por definir el repertorio de danzas nacionales. Si bien prestigiosos folklorólogos como Augusto Raúl Cortázar o Isabel Aretz fueron docentes de la Escuela, la figura de Carlos Vega no fue tan relevante, al menos así aparece en los recuerdos de los primeros graduados con los que tuve oportunidad de conversar.
El profesor Ignacio Letamendía, uno de los primeros egresados de la Escuela, relataba que en 1952 el director de Cultura de la Nación convocó a un grupo de graduados para llevar las danzas folklóricas argentinas a algunas provincias y gobernaciones del interior del país”. (Letamendía en Gómez y Randisi 2006:145).
Este ejemplo nos sirve para iluminar la dinámica primero centrípeta y luego centrífuga del proceso de definición del repertorio de danzas. En un primer momento, se creó en la ciudad de Buenos Aires una institución que sistematizó la enseñanza de danzas basadas en bailes del pasado o de las provincias, y comenzó a otorgar títulos habilitantes. En una segunda instancia, esas danzas fueron distribuidas a las distintas regiones del país. De esta manera, a diferencia de otros países donde los bailes ejecutados en cada región son propios del lugar, en Argentina las distintas regiones recibieron la enseñanza y comenzaron a practicar danzas de procedencia diversa”. (Pág. 192 en “El movimiento institucionalizado: danzas folklóricas argentinas, la profesionalización de su enseñanza”. María Belén Hirose IDES – FONCyT. PICT 2006-1728 Antropología social e histórica del campo antropológico en la Argentina, 1940-1980. Ed. Revista del Museo de Antropología 3: 187-194, 2010. Facultad de Filosofía y Humanidades – Universidad Nacional de Córdoba).
Hoy nuestras danzas, conocidas como litoraleñas, permanecen fuera de la institucionalización y sistematización coreográfica recortada y seleccionada por eruditos, sigue sus propios ritmos y transformaciones bajo el cobijo de los portadores, el pueblo que lo hereda de generación en generación de manera espontánea. Acá decimos que no necesitamos ir a la academia para aprender a bailar porque lo que necesitamos aprender lo encontramos en la sabiduría de cualquier espacio de encuentro popular, rural o urbano. Es folklore vivo y al alcance de todos.
Esto hizo que de alguna manera las interpretaciones y recreaciones coreográficas estén más ligadas a lo subjetivo que repite modalidades de pasos y figuras pero de forma libre. Para el resto de las danzas populares, las figuras que se cristalizaron y sistematizaron para asegurar su transmisión son sencillas y repetitivas. Discursos corporales desteñidos de los regionalismos, neutralizados para ser fácilmente transmitidos, pero vaciados de contenido etnográfico. Otra historia y larga son las danzas de autor, muchas enseñadas como tradicionales pero que solo responden a creaciones artísticas de consagrados maestros que con el tiempo lograron imponerse como parte del folklore en danza tradicional de una región y no son practicadas, ni lo fueron, por el común de la gente.
Los cuerpos hablan desde una geografía implícita y eso hace que las figuras no sean tan limpias como se transcriben en los libros académicos. A su vez, las coreografías no son complicadas ya que la mayoría depende de la cultura oral o la imitación para trascender. Si presentan características propias de lo social, cultural y geográfico que contextualiza su origen, son creaciones del pueblo y, como tales, dialogan con el pasado y el presente de las comunidades folklóricas.
Las danzas hablan de la herencia y sincretizan lo cultural más allá de fronteras y continentes. Hay pasos, figuras, evoluciones coreográficas y rítmicas que compartimos con danzas de otros países, que tienen más o menos la misma cantidad de años de evolución. Son nuestros ritmos y nuestros bailes, desde el momento en que son codificadas o reterritorializadas por el pueblo, sin que haya un mandato de hacerlo. Pasan a formar parte de la identidad de su entorno, anidan en su sentir y serán las formas gestuales de transmitir algo que se puede decir con el cuerpo.
Las danzas vivas en nuestro país, las que se practican en las comunidades folklóricas son innumerables y han seguido su propio camino evolutivo, aún hoy son un espacio a descubrir. Pues lo rescatado y puesto en los libros ha quedado institucionalizado y categorizado para poder ser enseñado, pero el folklore es mucho más que lo enseñable, es cultura viva y por lo tanto se va modificando, ampliando y resignificando con las migraciones internas, por ejemplo. Un caso emblemático de nuestro tiempo es el chamamé en la Patagonia argentina y su penetración en la frontera con Chile que no solo lleva, sino también trae ritmos y danzas que se influyen mutuamente. Aún hay mucho por seguir aprendiendo de nuestros bailes populares y su categorización como danza folklórica, sobre todo, para tener en cuenta cuando hacemos la observación para codificarlas académicamente y hacerlas transmisibles. Toda manifestación social artística espontánea está cargada de información, en el caso de la danza, toda su conformación es cargada de aspectos a tener en cuenta: sus pasos, movimientos y evoluciones contienen los diálogos gestuales de nuestros antepasados nativos, europeos y afrodescendientes en una resignificación témporoespacial de refuncionalización de ese baile danzado. Hay que leer cuidadosamente esa fusión, sincretización o crisol que aparece en los movimientos corporales que se ensamblan cuando el cuerpo baila, nos habla en el presente desde un pasado que se reproduce en cada espacio no invadido por la desertificación de la moda pasajera. El folklore es lo que permanece y se hereda, es paisaje y territorio hablando el idioma de la identidad. Es un pedazo de territorio, que el hombre o la mujer convierte en un hecho artístico representativo de su aquí y ahora.
Tengamos en cuenta que la danza hasta no hace mucho tiempo era la manera de conectar seres, el hombre rural muchas veces solitario y de pocas palabras no encontraba muchas veces la manera de llegar a entablar rápidamente una conversación, bailar le posibilita esa primera relación. De esta manera, hay antecedentes documentales, por ejemplo, que hablan de la escasez de canciones que existía en la zona rural de Entre Ríos, que dan cuenta de que la mayoría de “las músicas” en los bailes eran solo instrumentales. De hecho, el tanguito montielero, uno de los ritmos prechamameceros más rescatados en la región entrerriana era instrumental. Además es popular la anécdota de que, el “buen bailarín era el que tenía mayores posibilidades de conquista”, esto claramente habla de una práctica de lo gestual antes que de la palabra hablada.
Cuando los nuevos lenguajes técnicos artísticos llegan para enriquecer esos discursos corporales espontáneos, se da una especie de recorte que permite la creación académica para llevarlos a escena. Ocurre que esa recreación de la danza nativa, muchas veces se hace desde un código de raíz que permite reconocer los rastros que le dan origen e identidad a lo representado y otras veces, solo quieren representar la visión del creador artístico despojada de la función social de la danza y su entorno significativo. Aquí cabe preguntarnos ¿qué sería el hecho artístico? el ideal y lo esperable del hecho artístico que es subjetivo y libre, pero que en este caso intenta representar un discurso, ser reconocido dentro de este género folklórico y no de otro. O en nombre del arte, un todo vale para que la representación subjetiva sea la que hable sin que esa narración se ajuste a lo que sucede tierra adentro. He aquí la disyuntiva que aparece entre el folklore vivo, reactualizado y el que ya es solo parte de los libros académicos en cristalizadas formas coreográficas, incluso algunas danzas creadas por autores con nombre y apellido que nada tienen que ver con prácticas del pueblo portador.
Cuando recreamos una porción de folklore sobre un escenario, ya sea antiguo, desaparecido o vivo, deberíamos preguntarnos: ¿qué discursos nos atraviesan?, ¿qué queremos contar?, ¿dónde lo queremos decir y para qué? Si logramos responder algunas de estas preguntas, seguramente podremos llenar de contenido los movimientos que hacen al relato artístico elegido y no solo cargarlo de técnica bella pero sin contenido.
El arte debe ser militante, debe ser el lugar de la libertad creativa-expresiva cuando se trata de vernos reflejados, el desafío es reconocernos en esos relatos. Lograr seducir al espectador desde el lugar que se le hable bailando, es el verdadero desafío para los artistas de la danza folklórica porque esa es la verdadera difusión, rescate y defensa. No tenemos otra vía que no sea nuestro trabajo en escena ante la falta de políticas públicas en general que resguarden la labor y los espacios de difusión folklórica de raíz.
1El chamamé se baila así. García-Piñeyro-Flores. Editorial de Entre Ríos. 2005.
2 Rafael Stahlschmidt (2009). Pág 5, en El color de la Casa Rosada y Domingo Valentín Quiroga Albarracín. Córdoba, Argentina. (Corregida y actualizada: Rafael Tobías Raguel (2012).
3 Grupo de Investigación Montiel: Expresiones de la Cultura Tradicional en Montiel. “Relato de Aníbal Valdés”, pág. 164. UNR Editora. 1998.
4 Grupo de Investigación Montiel. Expresiones de la Cultura Tradicional en Montiel. Pág. 164. UNR Editora. 1998.
5Ídem. No obstante la aparición de la cumbia en los relatos recopilados por el Grupo de Investigación Montiel, son referidos a lo que comentan jóvenes de alrededor de treinta años que son coincidentes con la irrupción de pistas de bailantas de cumbia en la zona, donde además pasaban chamamé para asociar y ampliar el encuentro. Comercialmente se apunta a ampliar el público y hacer un baile familiar. Además, se sumaba la programación de la que por aquel entonces era la única FM local, cuyo alcance era importante y la audiencia popular se concentraba principalmente en los programas de la siesta con la emisión de música tropical y chamamé, separados como géneros pero seguidos uno de otro. Este auge se dio en los años 1980, con música envasada en su mayoría pero con la participación en la noche de uno o dos conjuntos en vivo. De las más famosas de esa época fue el campo del club Malvinas.
6 En 1948, durante el primer gobierno del general Juan Domingo Perón, y en el marco del plan Quinquenal, se crea la Escuela Nacional de Danzas Folklóricas Argentinas, por Decreto Naconal Nº 27.860. El proyecto fue ideado por Antonio Barceló, maestro de danzas en ámbitos públicos (conservatorios) y privados (academias), y contó con el apoyo del poeta Leopoldo Marechal, por entonces director general de Cultura. El texto de la ley sostenía que el estudio y la difusión de tradiciones nacionales formaba parte de los principales objetivos del gobierno nacional, lo que suponía la restitución al pueblo de los “valores intelectuales, morales y plásticos” propios del “alma nacional”. (Pág. 188 en “El movimiento institucionalizado: danzas folklóricas argentinas, la profesionalización de su enseñanza” María Belén Hirose IDES – FONCyT. PICT 2006-1728 Antropología social e histórica del campo antropológico en la Argentina, 1940-1980. Ed. Revista del Museo de Antropología 3: 187-194, 2010. Facultad de Filosofía y Humanidades–Universidad Nacional de Córdoba).
CAPÍTULO 2
La charanda
De misiones, esclavitud y caudillismos
Bien sabemos que todo se desprende de algo anterior, evolucionando o no. Nuestro folklore es un espacio vivo y lleno de cambios que se van originando con el transcurso natural del tiempo y de la incursión de las nuevas generaciones. Nada queda igual y para siempre, pues en ese momento firma su acta de defunción.
Más allá de lo tradicional identitario de las regiones, no podemos caer en la necedad de que lo encontrado en los rastreos no tiene un sesgo propio del intérprete y del informante, la contaminación de la muestra es normal y solo hay que tenerla presente para poder transmitir o leer lo más fielmente posible lo investigado o rescatado. Intentaremos aportar, humildemente, algunos conocimientos o acercamientos que darán bases de sustento para lo que se encontrará en esta publicación.
En este sentido, mucho se ha dicho sobre la “influencia” de los pueblos originarios habitantes del Litoral en la música y la danza heredada. Hay que tener en cuenta para el análisis el contexto social que hace a la idiosincrasia de nuestra gente, por tomar solo un ejemplo: el ritual de la infusión del mate, símbolo de toda nuestra región que se extiende por todo el país y habita con mismas características Paraguay, la zona gaúcha de Brasil y la República Oriental del Uruguay. Lo que habla de una costumbre arraigada a una región que va más allá de las fronteras políticas e idiomáticas y que fue habitada antaño por los guaraníes (en sus diferentes etnias). Podemos observar entonces que las tradiciones que hunden sus raíces en una raza que le da origen e identidad, sumado a una geografía que posibilita su extensión, van a estar latentes en la sociedad para hablarnos del pasado. Todos los elementos: la yerba mate, la calabacita o porongo, el ritual del encuentro, cobran sentido si se lo mira en origen y se lo asocia al ritual que se desarrolló hasta el presente. ¿Cuántas generaciones han tomado mate de la misma manera y en los mismos espacios sociales que en la actualidad? En la desnaturalización de las costumbres está el dato para entender la profundidad identitaria de muchos de nuestros rituales sociales que se deben a costumbres heredadas.
La idea es desnaturalizar esos espacios para darnos un baño de identidad, esa que permanece resguardada en los intersticios que nos dejan leer el pasado en el presente. Solo basta prestar atención y dar cuenta de que no estamos solos, que nuestro espacio es, fue y será habitado por otros seres con los cuales estaremos entrelazados históricamente, culturalmente e identitariamente. Vale preguntarnos cuando escuchamos un chamamé, un tanguito montielero, una charanda, un rasguido doble, una chamarrita:
¿Qué voces nos hablan desde esos ritmos?, ¿cuántas identidades culturales les dieron origen a esas musicalidades?, ¿cuánto tiempo, gente, migraciones, instrumentos, pasaron aportando para que hoy los conozcamos de esta manera y los bailemos así?
La música litoral tal como la conocemos en la actualidad, no nació de un día para el otro al resguardo de las misiones jesuíticas desparramadas por el noreste argentino, suroeste brasileño, norte de Uruguay y Paraguay entre los siglos xvii al xviii. Fue un proceso lento, fue emergiendo de una mixtura entre los pueblos originarios y conquistadores: sus costumbres, la religiosidad asistida y obligada para esos pueblos donde se consagró un nuevo idioma, costumbres, ritmos e instrumentos musicales que le dieron otras posibilidades de sonidos; de los sonidos paganos que se filtraban de la mano de los marineros o viajeros que ingresaban a los ámbitos cerrados de la cultura sacra de las misiones y, además, el importante aporte del pueblo africano traficado como esclavo a estas tierras quienes buscaron diferentes maneras de dar resguardo perdurable a sus costumbres.
Solo imaginemos por un segundo aquel tiempo de nuestra historia donde todos y cada uno tenía intereses diferentes. Como siempre ocurre, a la historia la escriben los poderosos, el relato ha sido contado por los vencedores. Los señores dueños de grandes extensiones de tierras apropiadas por la fuerza debían sostener esos espacios y para tal fin debían tener esclavos, negros o aborígenes no importaba, eran la mano de obra barata necesaria para sus fines. Pero además, debían defender el territorio de las invasiones de otros poderosos que querían quedarse con su capital (tierras, ganado, esclavos), de esto se escribió y mucho: guerras civiles, revoluciones, caudillos… Pero nada o muy poco se escribió de la gente común y sus momentos, su resistencia y lugar en el encuentro humano. ¿Cómo se sobrevivía a tanta desdicha no buscada?, ¿qué hacían los trabajadores esclavos-aborígenes en sus momentos de descanso o mientras trabajaban?, ¿eran estos espacios en donde de diversas maneras y espontáneamente se transmitían conocimientos, se intercambiaban saberes interculturales inconscientemente?
A medida que la historia fue cambiando en el territorio, la independencia fue llegando a todos los ámbitos y la interculturalización racial fue desparramando libremente las mixturas que hoy podemos apreciar en nuestro arte heredado, pero fue un proceso lento y complejo del que poco conocemos.
Los aportes
Los guaraníes (en sus diferentes etnias) es uno de los pueblos nativos que mayoritariamente habitó estas tierras antes de la conquista e invasión. Vivían en lo que hoy conocemos como Paraguay, Noreste argentino (Entre Ríos hasta arroyo de la China, Corrientes, Misiones y parte de las provincias de Chaco y Formosa casi hasta llegar a Salta), Sur y Suroeste de Brasil (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná y Mato Grosso del Sur), Sureste de Bolivia; en cuanto Uruguay comerciaban y compartían las márgenes del río, cuyo vocablo es de origen guaraní. En su actual territorio no habrían vivido guaraníes sino charrúas, chanás, arachanes, tapés; que entre los siglos xv y xviii sufrieron un gran influjo lingüístico desde el idioma guaraní.
Los guaraníes asediados por los conquistadores que los cazaban para esclavizarlos cedieron a la organización social que le ofrecían los jesuitas en las misiones. La conquista religiosa se adentra en las selvas con violines, laúdes y cánticos sagrados que hablaban de una cosmogonía no del todo alejada de la de los guaraníes: la “Tierra sin Mal” traducida a “el Paraíso”; el “Tupa Dios”, único y todopoderoso; la música y la palabra como elementos importantes para la vida de la comunidad. Con gran habilidad lograron una relectura religiosa católica de las creencias guaraníticas y esto aceleró el proceso de evangelización en la constitución de las misiones. Los guaraníes fueron el portal de entrada para la reproducción en las nuevas generaciones de la consagración a las creencias occidentales, por lo menos en el ámbito mesopotámico. El Dios seguía siendo uno, todopoderoso pero con un nuevo nombre, una rostridad europea y con singularidades extranjeras, a lo que se sumaban los conceptos de los santos y la imagen de la virgen blanca y pura.
Para los guaraníes, tanto la danza, como el canto y la música, cumplían un papel importante en la vida de la comunidad. Se le dedicaba mucho tiempo a las expresiones artísticas, además de la recolección, la agricultura, la caza y la pesca. La música y la danza siguieron siendo elementos de expresividad de las creencias, el agradecimiento y la dignificación de la palabra, hecha ahora para el nuevo hombre bautizado. Pero el peso de la negociación se equilibró “naturalmente”, pues lo profano se fue haciendo lugar en esa nueva cultura, se forjó con elementos de la nueva religiosidad leídos desde las antiguas creencias y se convirtió en devoción popular aceptada por la iglesia que, de alguna manera, sigue monopolizando en muchos espacios el poder de lo aceptado como sagrado y gestionando el acceso al perdón. En la actualidad perduran estas creencias en una sincretización tal que es difícil de entender para quien no es oriundo de estas tierras. Por ejemplo: la adoración de un rey santo negro como San Baltasar, o la Virgen morena que habita los santuarios familiares, o la adoración ferviente al Gauchito Gil son algunas de las tantas devociones populares, no inscriptas en el calendario oficial de la Iglesia, es decir que no forman parte de la institucionalización de la celebración sagrada, pero se realizan bajo el “permiso y acompañamiento” de las parroquias locales y están marcadas de los rituales religiosos oficializados: novenas, rezos del rosario, promesas, sacrificios, misas, cruces, cánticos de la Iglesia, símbolos y señales exclusivos de la religión católica, apostólica y romana.
De los guaraníes podemos decir que heredamos de una u otra manera su alegría del encuentro y el festejo en comunidad, su habilidad de danzar, su cohabitabilidad en convivencia con el entorno y el respeto a la naturaleza. En la cultura guaranítica no existía la escritura, por eso la palabra hablada era de gran valor. El relato de las vivencias y las tradiciones se realizaba vía oral. En los encuentros con los mayores, la palabra hablada era la transmisora de la historia y la identidad de generación en generación y esa sabiduría que habitaba en cada ser, se reproducía toda la vida. Hábiles cantantes y bailarines, fabricaban sus propios instrumentos musicales: mbaracá o maracas, el takuá un bambú usado de bastón, las flautas y tambores de varios tipos. Con la llegada de los jesuitas aprendieron a fabricar, reparar e interpretar instrumentos como órganos, violines, arpas, guitarras, entre otros. Como eran monoteístas y con gran consagración a las celebraciones sagradas que se realizaban a diario, su perfil encajó con exactitud para la amalgama cristiana, terreno fértil y necesario para la entrada de la conquista cultural “pacífica”.
A pesar de que la armonía musical europea tuvo que sonarles sumamente rara y que los instrumentos autóctonos, a diferencia de los europeos, servían sobre todo para marcar el ritmo en las ceremonias religiosas, tuvieron la sensibilidad requerida para aprender las melodías barrocas, como atestiguan varios escritos jesuitas y, sobre todo, por los registros de los famosos coros que llevaron ante la corte española.
Los pueblos guaraníes habían coincidido con los jesuitas en el papel primordial que daban a la música, no olvidemos que sus cantos larguísimos (dando primacía a la palabra hablada) fueron el eje de la transmisión de su cultura y de su comunicación, como ya dijimos.
El aporte de la religión a través de las misiones o reducciones jesuíticas de la Orden de la Compañía de Jesús, aparte de lo obvio, fue la instrucción en la carpintería, el trabajo del hierro, artesanías en plata y el oro, fabricación de vajillas, elaboración de telas e hilados, sombreros, panadería y cocina. En el presente podemos apreciar el desarrollo que existió de la escultura, pintura y música barroca- guaranítica.
En las misiones o reducciones, la música y el canto ocuparon un lugar destacado en el proceso de aprendizaje. Cada pueblo contaba con un coro y orquesta. La inclinación natural por la música, el canto y la danza de los nativos, favoreció la entrada de la evangelización europea y logró que las reducciones se destaquen por eximios cantantes y músicos intérpretes de textos musicales tanto de contenido religioso como profano. Consolidaron de esta manera un proceso cultural y político amplio, que se fue cargando de tensiones, intereses y conflictos. A pesar de las particularidades propias de su espacio y su tiempo, las misiones generaron nuevos modos de expresión cultural guaraní tanto en la música vocal, instrumental como en el baile que son apreciados hasta el presente. Esta mixtura de posibilidades, de nuevas herramientas en cuanto a instrumentos musicales, el conocimiento de notas y de sonoridades extranjeras, se fueron conjugando con los aportes sonoros de la guitarra española que entraba casi de contrabando en los oídos de los guaraníes, de la mano de los marineros y negociantes que intercambiaban entre el viejo mundo y los jesuitas; a lo que se sumaron las rítmicas del mundo afro a través de los esclavos. Toda una nueva conjunción de sonidos y posibilidades que fueron dando nacimiento a una nueva especie musical, local, mixturada de voces, paisajes e historias que se quedarán para siempre en los ritmos de nuestro Litoral. Cuando los jesuitas fueron expulsados por orden del rey Carlos iii, a principios de 1767, los guaraníes de las misiones quedaron librados a su suerte, muchos fueron perseguidos y capturados para ser vendidos como esclavos “culturizados”. Otros huyeron y se resguardaron en otras etnias de la región. Esto ocurrió en Entre Ríos, por ejemplo, donde mezclados con los pueblos originarios del territorio permanecieron a salvo y dejaron una gran herencia lingüística en los nombres de lugares, ríos, flora y fauna.
La vertiente africana
El aporte de los africanos que vinieron esclavizados a estas regiones fue mayúsculo en nuestra cultura, tanto para la rítmica que hace a las particularidades de nuestro cancionero: la síncopa, el toque congo; como para la danza: el abrazo, el bastonero; herencias naturalizadas que con el paso del tiempo se entremezclaban con la cultura aborigen y europea. Esas sonoridades de otros paisajes fueron encontrando su lugar en la evolución de la mixtura que hoy nos ofrece la región, poco a poco, fueron dejando marcas de sus tradiciones, sus palabras, sus festejos, sus sonidos y su cosmovisión. Adoptaron creencias de sus amos y aprovecharon para filtrar en esas ceremonias permitidas, los momentos propios de sus tradiciones que permanecían prohibidas. En este nuevo mundo, era necesario adaptarse para sobrevivir, máxime en las circunstancias horrorosas e infrahumanas con las que habían sido arrancados de su lugar y luego transportados a tierras lejanas. Los que sobrevivían, superando todas las peripecias de la captura, el traslado, el viaje de ultramar, las enfermedades y luego el encarcelamiento hasta ser vendidos, se convertían en la memoria viva de su pueblo. Sus tradiciones resultaron tan fuertes que contagiaron y quedaron grabadas a fuego en muchos espacios de nuestra cultura actual.





























