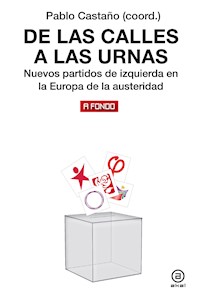
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: A Fondo
- Sprache: Spanisch
La crisis financiera y económica iniciada en 2008 provocó en Europa un terremoto político sin precedentes en las últimas décadas. Millones de personas salieron a las calles entre 2011 y 2014 con dos demandas fundamentales: más democracia y el fin de las políticas neoliberales que habían provocado la crisis de 2008, la mayor quiebra del capitalismo mundial desde el crack del 29. El llamado "movimiento de las plazas" provocó importantes transformaciones en los sistemas políticos europeos, entre las que destaca la aparición de nuevos partidos políticos de izquierda, definidos por su firme oposición a las políticas de austeridad y un estilo político distinto del de los partidos poscomunistas. El Partido Laborista de Jeremy Corbyn, Podemos, la Francia Insumisa creada por Jean-Luc Mélenchon y el Bloco de Esquerda portugués aspiran a transformar sus países y ofrecer una alternativa política emancipadora en una Europa dominada por un neoliberalismo renovado y el crecimiento de la extrema derecha. Por su parte, Syriza consiguió llegar al gobierno en Grecia y desafió las políticas de austeridad impuestas por la troika formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el gobierno de Alexis Tsipras acabó aceptando el memorandum de la troika, una derrota que se analizará críticamente en este libro. ¿Cómo han surgido estos partidos? ¿Qué tienen en común y qué los diferencia? ¿Cómo han transformado los sistemas políticos de sus países y por qué son tan importantes para el futuro de Europa? Estas son algunas de las preguntas a las que pretende responder este libro. Más allá de Podemos, estas fuerzas políticas son sorprendentemente poco conocidas en España y América Latina, a pesar de los progresos que han conseguido en los últimos años. El objetivo es acercar al público latinoamericano y español la experiencia de estos nuevos partidos anti-austeridad europeos, que son los experimentos político-electorales más novedosos y prometedores del continente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
akal / a fondo
Director de la colección
Pascual Serrano
Diseño interior y cubierta: RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original..
© Los autores, 2019
© Ediciones Akal, S.A., 2019
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
facebook.com/EdicionesAkal
@AkalEditor
ISBN: 978-84-460-4774-2
Pablo Castaño (coord.)
De las calles a las urnas
Nuevos partidos de izquierda en la Europa de la austeridad
Entre 2011 y 2014, millones de personas salieron a las calles de Europa con dos demandas fundamentales: más democracia y el fin de las políticas de austeridad. Los llamados «movimientos de las plazas» provocaron importantes transformaciones en los sistemas políticos europeos, entre las que destaca la aparición de nuevos partidos políticos de izquierda, definidos por su firme oposición al neoliberalismo y un estilo distinto del de los partidos poscomunistas.
¿Cómo surgieron estos partidos? ¿Qué tienen en común y qué los diferencia? ¿Cómo han transformado los sistemas políticos de sus países y por qué son tan importantes para el futuro de Europa? Estas son algunas de las preguntas a las que pretende responder este libro.
«Si hay algo que este libro deja claro es que el ciclo del 15M no ha acabado todavía. Hay alternativas que no pasan por la salida reaccionaria de la extrema derecha.» (María Eugenia Rodríguez Palop)
«De las calles a las urnas presenta una cartografía de los movimientos antagonistas europeos que han tratado de responder a la Gran Recesión apostando por una profundización en la democracia y la igualdad. Se trata de una contribución crucial en un momento de fuerte reflujo neoautoritario en toda Europa.» (César Rendueles)
«De las calles a las urnas plantea un análisis necesario sobre el recorrido de la izquierda europea en su voluntad de alcanzar instituciones de representación al servicio de las necesidades de la gente, en el contexto abierto del convulso siglo xxi.» (Jacobo Rivero)
Pablo Castaño se formó en Ciencias políticas, Derecho y Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y el Goldsmiths College de Londres. Ha impartido clases de igualdad y política, política española, europea y política comparada en Sciences Po y en la Universitat Autònoma de Barcelona, donde está realizando su doctorado sobre populismo y política feminista. Colabora como periodista político con medios españoles, franceses y anglosajones como Ctxt, Público, Cuarto Poder, Jacobin y Regards.
Por un mundo donde seamos socialmente iguales,
humanamente diferentes y totalmente libres.
Rosa Luxemburgo
La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Salvador Allende
Agradecimientos
Queremos agradecer el tiempo dedicado a releer y comentar diversos fragmentos del libro por parte de Antonio M. Castaño, Irina Castro, Félix Hernández, Teresa Kindelan, Ptolémé Lyon, Julio Martínez-Cava, Arthur Moreau, Adrià Porta, Pedro Rodrigues y Remedios Tierno. Además, nos gustaría agradecer el apoyo prestado por Ana Laura Cannilla, Sato Díaz, Carlos Heras y Manuel Maroto en tareas relacionadas con la edición y difusión del libro. Gracias por vuestra ayuda.
Presentación
Tradicionalmente, los partidos, sindicatos y todo tipo de organizaciones de izquierda se quejaban de lo difícil que era movilizar a sus militantes y simpatizantes. Lo sucedido en las diferentes manifestaciones surgidas tras la crisis de 2008 en diversos países fue precisamente lo contrario: la gente se movilizó al margen de las organizaciones. Entonces muchos se dieron cuenta de lo difícil que era crear una estructura organizada con toda esa movilización; ahora tenían a la gente, pero no la organización, justo lo contrario de la experiencia anterior. Se habían llenado las calles de manifestantes, pero no eran capaces de mantener de forma estable esa relación al final de la jornada en un espacio que no fuera la nube de internet. Este libro trata de algo que, según hemos podido comprobar, resultaba quizá más complejo que la movilización: organizar a quienes habían salido a la calle en estructuras estables, participativas y democráticas pero también jerarquizadas, plurales, que a su vez tienen un programa definido. Es decir, dar una solución a la expresión «indignarse no basta», que acuñó entonces el veterano comunista Pietro Ingrao.
Esta nueva obra de la colección A Fondo, De las calles a las urnas. Nuevos partidos de izquierda en la Europa de la austeridad, repasa cinco casos de lo expuesto antes en otros tantos países: Francia Insumisa, el Bloque de Izquierda portugués, Syriza, el Partido Laborista británico ahora dirigido por Jeremy Corbyn y Podemos. Coordinado por Pablo Castaño, creo que ha sido una suerte poder contar con un autor especializado en cada país, para así analizar los diferentes partidos. Los autores, investigadores universitarios y activistas, tienen una estrecha relación con las organizaciones y los nuevos movimientos políticos europeos. Todos ellos dirigidos por Castaño, que ha traducido del inglés los capítulos sobre el Bloque de Izquierda, Syriza y el Partido Laborista, ha dotado a toda la obra de una cohesión imprescindible para los lectores hispanohablantes.
El repaso a los cinco ejemplos permite observar elementos comunes y elementos diferenciados. Quizás uno de los más comunes es la vocación de ruptura de todos ellos con el marco político anterior, desde los que nacen desde cero, como el caso de Podemos, hasta los que se desarrollan en el interior de un partido clásico, como el Laborista británico o Syriza. Incluso algunos, como Mélenchon de Francia Insumisa, lleván más allá su ruptura y plantean una Asamblea Constituyente para una nueva República. A partir de ahí los autores identifican elementos claves: discurso, programa y organización, que se observan en todos los partidos.
Otra característica es que, aunque los proyectos políticos sean nuevos, algunos de los líderes proceden de partidos tradicionales. Mélenchon procede del Partido Socialista francés y Pablo Iglesias trabajó como asesor de Izquierda Unida, lo que vendría a mostrar que, desde el interior de los partidos de toda la vida, surgen ya el desencanto y el deseo de regenerar las formas políticas.
Sus tácticas no siempre fueron coincidentes: mientras Podemos en sus inicios hizo de una calculada ambigüedad su estrategia política, Francia Insumisa basó su éxito popular en un elaboradísimo programa político con 41 cuadernos programáticos. Y hablando de programa, es importante detectar qué grado de radicalidad plantean. En algunos casos hay una moderación calculada a la hora de presentar propuestas concretas, aunque el discurso aparentemente sea radical, como sucede en Podemos; en otros es de destacar iniciativas de gran calado como la de Corbyn, precisamente en la cuna del libre mercado, proponiendo que las grandes empresas transfieran durante diez años el 1 por 100 de su capital a los trabajadores y al Estado.
Los nuevos movimientos han puesto el acento en varios elementos innovadores como el populismo, un concepto sobre el que se han derramado ríos de tinta, y se seguirán derramando, o el término clase obrera, que también es objeto de controversia en nuestros tiempos. El populismo genera un discurso político que, a diferencia de los partidos tradicionales que planteaban el debate entre izquierda y derecha, ahora se presenta entre pueblo y elite. Recordemos el vocablo fetiche de Podemos, casta. Es evidente que estos partidos han encontrado mecanismos nuevos de movilización en la medida en que aglutinan no sólo la cólera contra los recortes, sino el señalamiento de que existe una crisis de representatividad en nuestras democracias, algo que sobrevuela por encima del eje derecha-izquierda y que los autores califican de un acierto de los partidos estudiados.
La consideración que tienen de los medios de comunicación también es novedosa. Hasta hace unos años, todas las opciones políticas, desde las más conservadoras hasta las más irreverentes, buscaban el modo de influir y seducir a la prensa. Ese paradigma se ha roto; muchas de estas nuevas organizaciones, y no solamente ellas, también desde la ultraderecha, han adoptado un discurso de confrontación contra los medios. Se podrá discutir si es una estrategia acertada o no, pero es evidente que está justificada tras la experiencia de un comportamiento sesgado por parte de la cobertura mediática, que, al final, ha terminado en enfrentamiento abierto, convencidas muchas opciones políticas de que la táctica de zalameo y adulación a los medios ya no tenía razón de ser.
La actitud ante los símbolos nacionales, que en determinados países habían sido patrimonializados por la derecha, también ha sido una novedad en algunos de estos partidos. Podemos y Francia Insumisa han roto con el tradicional distanciamiento de la izquierda respecto a esos símbolos y han intentado recuperarlos para todos los ciudadanos. De ahí Melenchón cerrando sus actos con La Marsellesa e Iglesias reivindicando el término patria.
El liderazgo es otro elemento fundamental. Es lógico si se trata de organizaciones nuevas, que no disponen de pasado o que intentan renegar de él (Laboristas). Se necesita una figura que represente el cambio y la novedad. Para compensar el hiperliderazgo, deben recurrir a nuevos órganos de participación: círculos, grupos de acción... Otro debate que se ha generado en el seno de los partidos estudiados es la nueva relación entre líderes y bases, e incluso se han confrontado con el formato de los partidos clásicos. Algunas de las nuevas organizaciones han incluido como carta de presentación su rechazo a los partidos tradicionales, si bien es verdad que han terminado adoptando muchos de los órganos y estructuras de estos; de hecho, en algunos casos han evolucionado federándose con alguno de ellos o incorporándolos. Es el caso de Portugal, donde más que crearse un partido nuevo se consigue una unidad de acción entre los existentes. Frente a ello tenemos el caso británico, donde un papel significado lo ha tenido el sindicalismo laborista, precisamente un sector muy criticado en otros países por su poca combatividad.
Otra diferencia que se observa en los nuevos partidos es que cada país tiene sus propios tiempos. Tanto para el levantamiento indignado contra las políticas de austeridad como para la cristalización de iniciativas organizadas. Mientras que en unos países se llenaban las calles, en otros no se movía nada; cuando en unos había un repliegue de la movilización, en otros nacían proyectos políticos, pero esta obra, con gran acierto, ha logrado detectar la tendencia común, la que da título a la obra, pasar de la calle a las urnas.
El lector observará que, aunque los autores no esconden su simpatía por estos movimientos, tienen la honestidad intelectual de exponer algunas críticas que convierten la obra en un ejemplo de rigor y profesionalidad. El caso más elocuente es el de Syriza, donde la frustración ha sido mayor al comprobar cómo ha incumplido sus promesas de enfrentarse a las exigencias de la Troika y no aplicar los recortes que le exigían. También este caso nos sirve para observar que las coherencias o traiciones de estos partidos tienen repercusión en el entusiasmo o la frustración que despierten los otros partidos en sus países. El fenómeno de Syriza tiene el rasgo excepcional de que es el único de estos partidos que ha llegado al gobierno al nivel estatal, de ahí la importancia para comprobar las dificultades que se pueden encontrar a la hora de enfrentarse a poderes estructurales que impiden cambios y valorar hasta dónde están dispuestos a llegar estos movimientos en su confrontación contra el statu quo.
Esta obra también nos permite sacar conclusiones sobre la evolución de otros partidos diferentes a los estudiados. Ahí está el caso de los socialdemócratas: en la medida en que se han alineado con la austeridad (en Francia, Alemania o Grecia), se han hundido y, en donde se han acercado a los nuevos movimientos de izquierda, se han podido salvar del desastre (Portugal y España).
Casi todos nosotros podemos estar más o menos informados de cómo se ha desarrollado este paso de la calle a las urnas en nuestro país; sin embargo, una de las tristes características de esta Unión Europea es el desconocimiento de los procesos populares que se desarrollan fuera de cada una de nuestras fronteras. Conocerlos supone aprender de otras experiencias, ayudar a no repetir errores y, por supuesto, coordinar propuestas y acciones. Quizá por ello no existe mucho interés desde las elites en facilitar esas comunicaciones y esas informaciones. Poder reunir a estos autores, en los que se aúnan inquietudes similares con conocimientos específicos de los procesos políticos en sus países, es una suerte para nosotros. Sin quizá saberlo ellos, con trabajos como este están colaborando más a unir a los pueblos de la Unión Europea que muchas de las instituciones oficiales que dicen representarnos.
Pascual Serrano
Introducción
Pablo Castaño
No es tiempo de llorar
(Habeas Corpus)
El 15 de mayo de 2011, miles de personas se manifestaron en decenas de ciudades españolas bajo el lema «No somos mercancías en manos de políticos y banqueros». Esa noche, un grupo de jóvenes decidieron acampar en la emblemática Puerta del Sol, en Madrid, dando inicio al que sería el mayor movimiento social desde la transición a la democracia. Un año antes, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había iniciado la aplicación de duras medidas de austeridad presupuestaria, siguiendo las exigencias de la Unión Europea y violando drásticamente su programa electoral. El guion se repitió por toda Europa: tras el crack financiero de 2008, los Gobiernos de la UE aplicaron recortes sociales y medidas de desregulación de la economía y el mercado de trabajo dictadas por las autoridades europeas. Como respuesta, movimientos ciudadanos de unas dimensiones inéditas salieron a las calles del continente para exigir el fin de las políticas neoliberales y la profundización de la democracia. Las imágenes de la acampada de Sol, inspirada por la ocupación de la plaza Tahrir en el Cairo unos meses antes, dieron la vuelta al mundo y pronto se reprodujeron en la plaza Syntagma de Atenas, donde tuvieron lugar protestas masivas contra la Troika. Poco después nacía Occupy Wall Street en Estados Unidos. En Portugal, la juventud castigada por la crisis y las políticas de austeridad organizó las mayores manifestaciones desde la Revolución de los Claveles, mientras en Reino Unido los estudiantes se rebelaban contra la subida de tasas universitarias y lideraban un movimiento multitudinario contra los recortes sociales.
Entre 2011 y 2016, los llamados «movimiento de las plazas» y otros movimientos sociales contra la austeridad y por la democracia sacaron a las calles a millones de personas en todo el mundo. Como señala el politólogo Paolo Gerbaudo[1], el ciclo de movilización iniciado en 2011 podría ser recordado junto a eventos históricos como Mayo del 68 o la Primavera de los Pueblos de 1848. En Europa, las movilizaciones del periodo 2011-2016 repolitizaron a amplios sectores de la población, rompieron el consenso neoliberal hegemónico hasta entonces y pusieron en el centro de la agenda política la cuestión de los derechos sociales. Este libro se centra en una de las principales consecuencias políticas de los movimientos anti-austeridad en Europa: la aparición de nuevos partidos políticos de izquierda y el rápido crecimiento electoral de partidos preexistentes, definidos por su firme oposición a las políticas de austeridad y un estilo político más innovador que el de los partidos comunistas tradicionales y sus herederos (como Izquierda Unida en España o el Partido Comunista francés).
La Francia Insumisa creada por Jean-Luc Mélenchon, el Bloque de Izquierda de Catarina Martins, el Partido Laborista de Jeremy Corbyn y el Podemos de Pablo Iglesias aspiran a transformar sus países y ofrecen una alternativa política emancipadora en una Europa dominada por un neoliberalismo renovado y el crecimiento de la extrema derecha. Syriza consiguió acceder al gobierno en Grecia y desafió el dominio de la Troika formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el Gobierno de Alexis Tsipras acabó firmando un nuevo memorando con la Troika, una derrota que analizamos con una perspectiva crítica. ¿Cómo han evolucionado estos cinco partidos en los últimos años? ¿Qué tienen en común y qué los diferencia? ¿Cómo han transformado los sistemas políticos de sus países y por qué son tan importantes para el futuro del Viejo Continente? Estas son algunas de las preguntas a las que pretende responder De las calles a las urnas. Más allá de Podemos, estas fuerzas políticas son sorprendentemente poco conocidas en España y América Latina, a pesar de los impresionantes progresos que han conseguido en los últimos años. El objetivo de este libro es acercar al público español y latinoamericano la experiencia de los principales partidos anti-austeridad europeos.
Otros libros han analizado el panorama general de la llamada «izquierda radical» europea, como Europe in Revolt (editado por Catarina Príncipe y Bhaskar Sunkara[2]) y, en un registro más académico, Europe’s Radical Left[3], The Radical Left in Europe in the Age of Austerity[4] y The New European Left[5]. Sin embargo, todavía no existe ningún libro en castellano que analice sistemáticamente los partidos de izquierda anti-austeridad que han surgido o han visto su posición reforzada tras el ciclo de movilizaciones del periodo 2011-2016. Además, a diferencia de los títulos señalados, De las calles a las urnas no pretende hacer una descripción general de esta familia de partidos, sino analizar en detalle algunos de los casos más relevantes con un objetivo político claro: identificar los elementos más prometedores de cada partido, así como sus errores, con el fin de facilitar la reflexión estratégica y promover el aprendizaje mutuo entre militantes, simpatizantes e intelectuales de la izquierda anti-austeridad europea. Por peculiaridades de su contexto histórico nacional, quedan fuera del estudio organizaciones interesantes como la Alianza Rojiverde danesa o AKEL (el partido comunista chipriota) y formaciones de ámbito inferior al estatal como la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) catalana. Por otro lado, países tan importantes como Italia o Alemania no han sido incluidos en el libro por la ausencia de un partido de izquierda anti-austeridad suficientemente prometedor. Die Linke parece incapaz de capitalizar el hundimiento del Partido Socialdemócrata alemán, que está beneficiando sobre todo a Los Verdes, y en Italia el espacio antisistema ha sido ocupado por el Movimiento Cinco Estrellas y la ultraderechista Liga Norte, cuyo papel dominante en la coalición de gobierno es cada día más claro. El nuevo partido Potere al Popolo por ahora ha sido incapaz de obtener resultados electorales relevantes.
Quienes participamos en este libro no tenemos visiones ideológicas y estratégicas uniformes, pero coincidimos en que los movimientos sociales son un medio necesario, pero no suficiente, para el cambio social y político; en el contexto europeo actual, consideramos que la vía electoral es imprescindible. También coincidimos en la necesidad de articular las propuestas para superar el neoliberalismo y el capitalismo con la lucha decidida contra las otras dos grandes matrices de dominación de nuestro tiempo: el patriarcado y el neocolonalismo, que en el contexto interno europeo toman respectivamente formas como la opresión de las mujeres y el colectivo LGBTI, el racismo y la xenofobia. Además, todos estos combates deben ser articulados con la necesidad de ralentizar el cambio climático y otros problemas ambientales, condición necesaria para que tengamos un terreno político (¡y físico!) en el que luchar. Es desde esta perspectiva desde la que analizaremos la experiencia de Francia Insumisa, el Bloque de Izquierda portugués, Syriza, el Partido Laborista de Corbyn y Podemos.
Para ello hemos seleccionado a un grupo de autoras y autores jóvenes, algunos con un perfil más académico y otros más activista, pero todos formados políticamente en el ciclo de movilización 2011-2016 y comprometidos en la construcción de una nueva izquierda capaz de traducir las demandas de los movimientos en transformaciones políticas concretas y profundas. En las siguientes secciones de esta introducción se explicará el contexto de crisis económica y austeridad que domina Europa desde 2008, se describirán los principales rasgos de los movimientos sociales que surgieron como respuesta al autoritarismo de la Troika y se señalarán algunos elementos comunes entre los partidos analizados.
Crisis y austeridad
La crisis financiera de 2008, desencadenada por el estallido de la burbuja de las hipotecas subprime en Estados Unidos en 2007, provocó la mayor quiebra del capitalismo mundial desde 1929. La bancarrota del banco de inversión Lehman Brothers el 15 de septiembre de 2008 hundió Wall Street e hizo saltar por los aires la aparente estabilidad económica de la que disfrutaban los países occidentales, destapando los graves desequilibrios del sector financiero estadounidense y desatando una crisis económica y social sin precedentes en las últimas décadas. Después de un rescate bancario multimillonario que evitó el colapso total de las economías occidentales pero multiplicó la deuda pública de los Estados, los Gobiernos europeos reaccionaron a la crisis aplicando el mismo tipo de políticas neoliberales que dominaban antes del crack bursátil: el permanente ajuste estructural.
Algunos gobiernos reaccionaron a los primeros efectos de la crisis con inversiones públicas destinadas a contrarrestar la caída de la inversión privada, pero la etapa keynesiana duró poco. En el Consejo Europeo de mayo de 2010, los jefes de Gobierno de la Unión Europea acordaron dar un giro a las políticas económicas nacionales, situando la reducción del déficit público como objetivo inmediato y prioritario. Se impusieron los intereses de las elites financieras e industriales alemanas y de otros países del norte del continente, representados por gobiernos como el de la entonces canciller alemana Angela Merkel y la Troika, que fue la institución sui generis encargada de verificar la aplicación por parte de los Estados de las medidas decididas en Bruselas. Resulta muy ilustrativo en este contexto el concepto de «Estado consolidador», acuñado por el sociólogo Wolfgang Streeck[6] para denominar a aquellos Estados-nación cuya política económica tiene el objetivo primordial de incrementar el atractivo del país para los inversores, sin importar el coste social o político. Esto incluyó no sólo recortes en el gasto público sino también privatizaciones masivas y la desregulación del mercado de trabajo, todas medidas de corte neoliberal orientadas a hacer atractiva las economías nacionales para la inversión privada.
Los recortes afectaron gravemente a servicios públicos como sanidad, educación y atención a la dependencia, y se redujeron pensiones y todo tipo de prestaciones sociales, como las ayudas a desempleados o las rentas mínimas. El impacto social de las políticas de austeridad fue (y sigue siendo) dramático. Países como España, Portugal y Grecia mantuvieron tasas de pobreza altas incluso en los años del supuesto boom económico –por ejemplo, el 23,3 por 100 de la población española estaba en riesgo de pobreza en 2007[7]–, pero la situación se agravó sustancialmente como consecuencia de la crisis económica y las medidas de austeridad. En los tres países, la tasa de paro superó el 25 por 100 durante varios años, situándose por encima del 50 por 100 entre los jóvenes. Como consecuencia, se produjo una emigración masiva al norte de Europa. El caso de Portugal es particularmente grave: durante la crisis, abandonaron el país más de medio millón de personas, más de los que huyeron en los años sesenta durante la dictadura de António de Oliveira Salazar y Marcelo Caetano. La economía griega quedó totalmente destruida por la crisis y la austeridad impuesta por la Troika –el PIB se redujo en casi un tercio–, y el Estado del bienestar fue desmantelado. Una de las consecuencias más trágicas de la crisis griega fue el incremento drástico de los suicidios y el consumo de drogas duras[8].
En España, los desahucios se convirtieron en el símbolo de la crisis financiera y económica: los bancos arrebataron sus viviendas a cientos de miles de personas, que fueron incapaces de pagar las hipotecas firmadas durante el periodo de la burbuja inmobiliaria. En los últimos años, cuando las cifras macroeconómicas sugieren que lo peor de la crisis ha pasado, se ha producido un incremento de los precios del alquiler que ha tenido como consecuencia un aumento del número de expulsiones por impago de alquileres. En todos los países, la crisis tuvo un impacto especialmente grave sobre las mujeres, que trabajan en mayor medida en el sector público y dependen en mayor proporción de los subsidios sociales. Además, el debilitamiento de los servicios de atención a las personas dependientes y de educación infantil por los recortes conllevó una privatización de tareas de cuidados previamente socializadas, reforzando la división sexual del trabajo.
A partir de 2010, los Estados de Portugal y Grecia, al borde de la quiebra por el impacto de la crisis, fueron «rescatados» por la UE a cambio de una intervención directa sobre sus políticas económicas, mientras que España fue intervenida de facto –el Gobierno mantuvo su autonomía formal, pero en la práctica debía seguir los dictados de la Troika–. En los tres casos, la soberanía nacional de los países quedó cercenada y todos los objetivos de su política económica se vieron subordinados a la reducción del déficit público, que además debía conseguirse siguiendo las recetas de la Troika (por ejemplo, los incrementos de impuestos indirectos –no progresivos– eran preferidos respecto a la introducción de tributos sobre las grandes fortunas). El FMI puso al servicio de las autoridades europeas la experiencia adquirida durante los años ochenta y noventa, en los que recetas similares fueron aplicadas a las economías del Sur global, sobre todo en África y América Latina –con catastróficas consecuencias económicas y sociales–. Reino Unido y Francia se libraron de la intervención directa de la Troika, el primero por no pertenecer a la Eurozona y el segundo por la solidez de su economía y su centralidad política en la UE. Sin embargo, los Gobiernos de ambos países también cumplieron a rajatabla su rol de Estado consolidador. En Reino Unido, las políticas de austeridad impuestas por el Gobierno conservador de David Cameron golpearon con especial dureza al servicio nacional de salud, los servicios sociales y los municipios, y causaron 120.000 muertes desde 2010[9]. En Francia, la amplitud del Estado de bienestar amortiguó las consecuencias de la austeridad aplicada por los Gobiernos de Nicolas Sarkozy y François Hollande, que ha sido continuada por Emmanuel Macron. Sin embargo, las reformas laborales de 2016 y 2017 precarizaron el hasta entonces protegido mercado de trabajo francés, muchos hospitales están en una situación crítica por falta de recursos y las clases populares han sufrido medidas tan arbitrarias como el recorte de 5 euros en todas las ayudas para pagar el alojamiento decidido por Macron en 2017.
La austeridad es mucho más que una política económica; es un proyecto político que Mario Candeais, Catarina Príncipe y Mariana Mortágua definen como un «estado de excepción»[10] que tiene como objetivo alterar el equilibrio de fuerzas entre capital y trabajo a favor del primero. Cuando se pone en marcha un paquete de medidas de austeridad –especialmente si viene impuesto directa o indirectamente por la Troika, como sucedió en Grecia, España y Portugal–, la izquierda tiene muchas dificultades para oponerse de forma eficaz, ya que se instala en amplios sectores de la población la conocida lógica neoliberal del «no hay alternativa». Sin embargo, para entender el éxito de la austeridad seguramente sea más importante señalar la falta de recursos políticos de las clases populares, en sistemas políticos donde la participación popular está casi exclusivamente restringida a las elecciones periódicas[11]. Además, los recortes sociales vienen acompañados de medidas que debilitan a las organizaciones de trabajadores, como la restricción del ámbito de la negociación colectiva. A menudo, las medidas de austeridad son aprobadas mediante decretos, esquivando el debate parlamentario, lo que ataca los fundamentos de la democracia y, además, provoca un estado de shock entre la población y las organizaciones de izquierda que dificulta aún más la resistencia. Por ejemplo, en España la mayoría de los recortes e incluso cambios legislativos profundos como la reforma laboral de 2012 fueron aprobados por decreto, con la complicidad de un Tribunal Constitucional que consideró que estas medidas eran urgentes y legítimas. Cada viernes de 2012 y 2013, el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy tomaba una nueva ronda de decisiones con impactos dramáticos en la vida de la gente, como el fin de la universalidad de la sanidad pública o el desmantelamiento del incipiente sistema público de atención a la dependencia. En Francia, tanto el Gobierno de Hollande como el de Macron aprobaron sus reformas más importantes a través de un dispositivo constitucional extraordinario. La conexión entre austeridad y debilitamiento de la democracia es tan clara que desde el principio los movimientos anti-austeridad integraron la demanda de más democracia: la traumática experiencia iniciada en 2010 mostró la necesidad de introducir mecanismos de participación ciudadana directa en la vida política y estrechos controles de los cargos electos para evitar que las elites políticas y económicas puedan volver a imponer su voluntad sobre la de la mayoría[12].
Desde un punto de vista puramente económico, las políticas de austeridad crean un círculo vicioso. Los incrementos de impuestos (sobre todo los indirectos) y el recorte del gasto y la inversión pública agravan la recesión que justificó el inicio de las medidas de austeridad en lugar de solucionarla. Además, la gente tiene miedo, por lo que incluso los sectores sociales que mantienen suficiente poder adquisitivo consumen menos, lo que profundiza aún más la recesión que la austeridad debía combatir. Este esquema puede parecer irracional, pero no lo es –al menos a corto plazo– si observamos la austeridad como la manifestación más extrema de la noción de «Estado consolidador» de Wolfgang Streeck[13]: el objetivo prioritario de los Estados es que su economía sea atractiva para la inversión privada, que exige estabilidad financiera a toda costa. Incluso si la reducción de la deuda pública implica provocar una depresión económica y una crisis social y política como la que siguió al crack financiero de 2008. La priorización del control de la inflación sobre el crecimiento económico por parte del Banco Central Europeo también responde a esta lógica.
A partir de 2010, la población europea fue bombardeada por los gobiernos y las instituciones comunitarias con la idea de que no había alternativa a la austeridad, un mensaje que fue reproducido hasta la saciedad por la mayoría de los grandes medios de comunicación. Al principio, este mantra pareció calar en la población, pero pronto comenzaron a hacerse visibles las consecuencias de estas políticas en las vidas de la gente y empezaron las movilizaciones.
La respuesta popular
Las primeras protestas se produjeron tan pronto como se aprobaron los primeros recortes, en 2010 –en España, los sindicatos convocaron una huelga general en septiembre de ese año–, pero durante los primeros meses las movilizaciones no fueron masivas. Fue en mayo de 2011, justo un año después de la reunión del Consejo Europeo que marcó el inicio de la era de la austeridad, cuando la oposición popular a los dictados de la Troika empezó a fortalecerse. En España, uno de los países más golpeados por la crisis debido a la sobredimensión de su sector inmobiliario y a las limitaciones de su Estado del bienestar, ya se habían producido manifestaciones importantes, como la convocada en abril de 2011 por el movimiento Juventud Sin Futuro (JSF), que denunciaba el impacto catastrófico que la crisis y la austeridad estaban teniendo en los jóvenes, condenados a elegir entre «paro, precariedad y exilio», como decía uno de sus eslóganes. Varios miles de personas participaron en la marcha, un éxito relativo que pronto sería superado por la movilización del 15 de mayo, convocada por el colectivo Democracia Real Ya y apoyada por otros movimientos, entre ellos JSF.
Bajo el lema «No somos mercancías en manos de políticos y banqueros», decenas de miles de personas se manifestaron en ciudades de todo el país. Esa noche, un grupo de jóvenes continuaron la protesta acampando en la céntrica Puerta del Sol, en Madrid, siguiendo el ejemplo del campamento que había ocupado durante meses la plaza Tahrir de El Cairo para protestar contra la dictadura de Hosni Mubarak y sus políticas neoliberales. Autores como Gerbaudo incluyen las Primaveras Árabes y las movilizaciones anti-austeridad en Europa y Estados Unidos en el mismo ciclo de movilización, que denomina «movimientos de las plazas», así como también las protestas en 2013 en Turquía y Brasil[14]. En las semanas siguientes, las acampadas se extendieron a otras ciudades españolas, incluidas localidades de tamaño medio con poca actividad de movimientos sociales. Durante los meses siguientes, cientos de miles de personas participaron en las asambleas y protestas del movimiento. Se organizaron manifestaciones y acciones de desobediencia civil, y se redactaron cientos de documentos y propuestas de reforma política. Dos ejes orientaban este movimiento diverso, horizontal y en ocasiones caótico: el fin de las políticas de austeridad y la profundización de la democracia, que incluía una lucha decidida contra la corrupción[15]. El impacto electoral inmediato del movimiento 15M fue el crecimiento de la abstención del electorado socialista, lo que permitió al Partido Popular ganar las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2011 y las generales de noviembre.
Durante los primeros años del conservador Mariano Rajoy en el gobierno, la situación política española fue explosiva. Aunque las acampadas se levantaron durante el verano de 2011, los decretos de austeridad aprobados por el Gobierno fueron desafiados por movilizaciones de una amplitud inédita. El movimiento 15M surgió de forma casi espontánea –las redes sociales tuvieron un papel fundamental en su extensión– y los actores tradicionales de la izquierda (sindicatos y partidos como Izquierda Unida) tuvieron poco que ver con su éxito inicial –eran incluso percibidos con hostilidad por gran parte de quienes protestaban–, pero acabaron estableciéndose conexiones entre estas organizaciones y la red de asambleas que estructuraba el movimiento. Como consecuencia, las dos huelgas generales de 2012, contra la austeridad y la desregulación del mercado de trabajo, combinaron el paro laboral con una movilización masiva que atrajo a sectores sociales que se habían mantenido hasta entonces alejados de los sindicatos. Actores políticos nuevos y viejos, activistas veteranos y recién llegados también se encontraron en las Marchas de la Dignidad de 2014, la última gran protesta del ciclo de movilizaciones. En Cataluña –donde el Gobierno autonómico de Convergència i Unió aplicó los recortes más duros del Estado, junto a los del Gobierno del Partido Popular (PP) en la Comunidad de Madrid–, gran parte de la fuerza desplegada durante el 15M se trasladó al ala izquierda del procés independentista, que se alimentó del mensaje anti-austeridad nacido en las plazas desde 2011.
A pesar del éxito del movimiento 15M, en el que participaron millones de personas y que en su momento álgido contó con el apoyo de más del 80 por 100 de la opinión pública[16], la agenda de la austeridad dictada por la Troika fue aplicada al milímetro por el Gobierno del PP. Las protestas que tuvieron un mayor impacto concreto en ese periodo fueron las del movimiento feminista, que se opuso con éxito al intento del Gobierno de restringir el derecho al aborto: casi la totalidad de la reforma fue anulada y el ministro responsable, Alberto Ruiz-Gallardón, tuvo que dimitir. A corto plazo, los movimientos surgidos del 15M tuvieron pocos impactos sobre las políticas públicas –algunas excepciones fueron la cancelación de la privatización de hospitales en Madrid conseguida por la Marea Blanca y el éxito de huelgas sectoriales como la del servicio de limpieza de la capital, que contó con un abrumador apoyo popular–. Ante el avance imparable de las políticas de austeridad y la incapacidad de los partidos existentes de capitalizar la nueva potencia política nacida en las plazas, un grupo de activistas y profesores decidieron fundar un nuevo partido: Podemos, que es analizado por Tatiana Llaguno en el Capítulo 5 de este libro.
Dinámicas similares se reprodujeron en los demás paísesanalizados aquí. En Francia, como ya se ha señalado, las medidas de austeridad fueron menos drásticas que en el sur de Europa. Sin embargo, entre 2010 y 2011 se produjo el mayor movimiento social desde 1995, contra la reforma del sistema de pensiones impulsada por el Gobierno de Nicolas Sarkozy. Los sindicatos franceses, conocidos por ser de los más combativos de Europa, consiguieron sacar a la calle a millones de personas durante meses, y las huelgas se sucedieron con frecuencia. Sin embargo, a diferencia del movimiento de 1995, el Gobierno no cedió y la reforma siguió adelante. La principal consecuencia electoral fue la derrota de Sarkozy en las elecciones presidenciales de 2012, en las que el candidato del Frente de Izquierdas, Jean-Luc Mélenchon, obtuvo el 11 por 100 de los votos. Ganó el socialista François Hollande, que durante la campaña llegó a afirmar que el mundo de las finanzas era «su enemigo», lo que despertó cierta esperanza de un giro social en la política económica francesa.
La ilusión duró poco: con Manuel Valls como primer ministro y Emmanuel Macron como ministro de Economía, la política de Hollande se caracterizó por las ayudas millonarias a las grandes empresas, la desregulación económica y la aprobación de una reforma laboral copiada de la de Mariano Rajoy, una senda neoliberal que ha sido continuada y profundizada por Macron a partir de 2017. En 2016 se produjo un nuevo ciclo de huelgas y manifestaciones sindicales contra la reforma laboral impulsada por Valls. Aunque las movilizaciones no fueron tan masivas como las de 2010-2011, una novedad sorprendió al país: nació Nuit Debout (Noche en Pie), el movimiento de las plazas francés. Cinco años después del 15M y de Occupy Wall Street, activistas e intelectuales organizaron la ocupación de la emblemática plaza de la República. El movimiento sólo duró unos meses y no consiguió detener la reforma laboral, pero contribuyó a difundir propuestas políticas de izquierda en la sociedad y a deslegitimar al Partido Socialista, que en un año se convertiría en una fuerza marginal. Mientras tanto, el veterano político ecosocialista Jean-Luc Mélenchon fundó Francia Insumisa, un nuevo partido populista de izquierda que sería la principal sorpresa en las elecciones presidenciales de 2017, como se explica en el Capítulo 1.





























