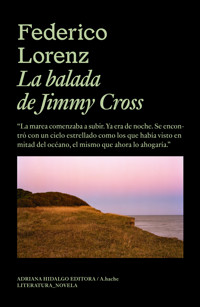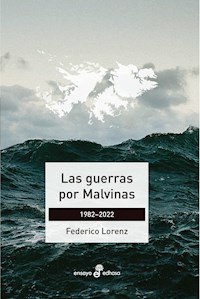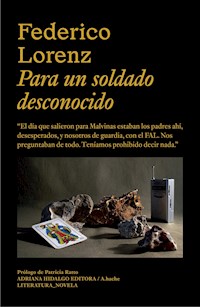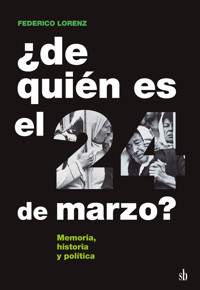
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sb editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
La "memoria" es uno de los ejes en torno a los cuales se ha organizado la lucha política en Argentina desde mediados de la década del setenta. Las disputas por los sentidos que le damos al pasado son tan antiguos como la narración histórica; pero la excepcional violencia de la última dictadura cívico militar argentina hizo que esa dimensión conflictiva se volviera especialmente relevante no solo como campo de disputa, sino también, para la investigación. El reclamo por la aparición con vida, asociada a la demanda de justicia, dio paso al reclamo por la verdad. No era solo una enunciación, sino que anclaba también en la demanda por el paradero de los desaparecidos, los nietos apropiados, y la identidad de los restos de los asesinados por el terrorismo de Estado. Historia, memoria y política siempre han estado interrelacionadas, pero el pasado reciente argentino volvió especialmente evidente esta relación. Este libro reúne trabajos del historiador Federico Lorenz sobre momentos centrales de las luchas por la memoria: el aniversario del golpe militar, las conmemoraciones de la Noche de los Lápices, algunas reflexiones sobre los desafíos que el concepto de memoria plantea a los historiadores, las ausencias y presencias de la experiencia obrera en los relatos públicos sobre la lucha y la represión, así como las relaciones entre la Historia y la Literatura. Escritos durante dos décadas, proponen, además de un recorrido temático, la reflexión a partir de una experiencia de investigación sobre la construcción del campo de los estudios sobre la memoria y la historia reciente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
¿De quién es el 24 de marzo?
Lorenz, Federico
¿De quién es el 24 de marzo? Historia, memoria y política / Federico Lorenz. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Sb, 2023.
Libro digital, EPUB Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-631-6503-75-6
1. Historia Argentina. 2. Derechos Humanos. 3. Dictadura Militar. I. Título.
CDD 982
ISBN: 978-631-6503-37-4
1ª edición, abril de 2023
© Federico Lorenz, 2023
© Sb editorial, 2023
Piedras 113, 4º 8 - C1070AAC - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (+54) (11) 2153-0851 - www.editorialsb.com• [email protected]m.ar
WatsApp: +54 9 3012-7592
Director general: Andrés C. Telesca ([email protected])
Diseño de cubierta e interior: Cecilia Ricci ([email protected])
Editora: Juana Colombani ([email protected])
Corrección: Marjorie Flores
Introducción
La raíz de las piedras
se hunde muy hondo en el olvido
Se atiborra de memorias
que la tierra rechaza.
Véronique Tadjo, A mitad de camino.
En el verano de 1999, entre los médanos de La Lucila del Mar, un joven historiador camina junto a una mujer a la que ha leído, quiere y admira. Conversan acerca de un plan de trabajo para escribir un artículo de cierta extensión sobre las conmemoraciones del 24 de marzo de 1976, el día en el que se produjo el último golpe militar en la Argentina. Al otro lado de las masas de arena y los tamariscos, que los reparan del viento, se oye el rumor del mar.
Desde esa caminata pasó casi un cuarto de siglo. Shevy, Elizabeth Jelin, era para ese historiador un modelo intelectual y la personificación de una bibliografía. Yo era ese joven que comenzaba a formarme como investigador y que, mientras desgranaban ideas y anotaba mentalmente observaciones, cada tanto se pellizcaba para saber si eso era real. En aquel entonces apenas era un profesor de secundaria y capacitador docente; así como un lector voraz de literatura y de todo aquello que tuviera que ver con “los años setenta”.
Todos construimos épicas y genealogías personales. A mí me gusta pensar que en esos días de marzo de 1999 viví un momento fundacional, un símbolo de lo que sería mi trabajo después, encaraba una tarea importante y, por entonces en nuestro país, novedosa: historizar la conmemoración de un acontecimiento nodal para entender este presente, con afán de interpretar el pasado, pero también de recuperar hilos ocultos y tenderlos hacia el futuro. Unía mi vocación a la posibilidad de intervenir políticamente; sería mejor profesor porque ahora también podría dedicarme a la investigación.
Este libro puede ser pensado como un trabajo de memoria atravesado por dos temporalidades diferentes pero íntimamente conectadas: la de un campo de estudios que se ha ido enriqueciendo y resignificando (¿“estudios sobre la memoria”, “historia reciente”, “historia a secas”?), y la personal (revisión profesional, de cierre de etapas y vínculos de distinta intensidad con los temas estudiados) profundamente entramadas.
La idea de publicar esta recopilación también se nutre de una cuestión práctica y que a la vez es simbólica: muchos de los artículos reunidos aquí son citados con cierta frecuencia, pero hace tiempo que no están disponibles en su forma original, o aparecieron en revistas académicas de circulación reducida. Ahora están reunidos en un libro como los que leía y subrayaba una y otra vez cuando empecé mi carrera, a la caza de citas para releer, que son siempre párrafos para compartir.
Pretendo que esta selección muestre de algunos de los cambios, avances y también deudas todavía vigentes de lo que a finales de la década de 1990 eran los “estudios sobre la memoria”. Los textos están como aparecieron en su momento; no los he actualizado ni revisado. No por comodidad (he seguido escribiendo sobre estos temas), ni porque no haya cosas para agregar (lo que es propio de los estudios sobre la memoria, siempre en construcción), sino porque creo que, de esta manera, (me) permitirán ver profundizaciones, giros y, también, ciertas constantes y obstinaciones en mis preocupaciones sobre el pasado. En definitiva, tengo la esperanza de que al leerlos emerja de ellos mi voz de historiador, mientras a través de la lectura observamos de qué manera la fui construyendo.
Creo en la acumulación del trabajo crítico como herramienta de la lucha política que está en la esencia de mi forma de trabajar e hizo que me sumergiera en los temas que investigo hace treinta años. Y es la que inicialmente, como en esos días en La Lucila del Mar, me permitió conocer a colegas maravillosos e inteligentes, algunos ya formados, otros recién llegados como yo, que ambicionaban dejar su huella en sus respectivas disciplinas. Más aún: queríamos aportar desde ellas a la discusión política de nuestros respectivos países.
Hoy, “los setenta” y “la dictadura” se descomponen en una infinidad de trabajos, especializaciones y subtemas, pero hace tan solo un cuarto de siglo, eran algo bastante más difuso. En sus primeros años, los “años de plomo”, la “época de la dictadura”, “los años más oscuros”, etc., eran sencillamente “temas de memoria” y “de los derechos humanos”. Desde mediados de la década de 1990, los espacios y posibilidades de encuentro y cruces entre quienes desde distintos lugares estudiábamos el pasado reciente argentino, trabajábamos en la construcción de archivos o en la elaboración de propuestas pedagógicas eran múltiples y muy frecuentes. Vista retrospectivamente, se trató de una rara y muy fructífera época. En ello influyeron el impulso de instituciones, actores públicos y organizaciones y agrupaciones concretas. Se conformó un proceso por el cual muchos nos (re) politizamos al mismo tiempo que nos convertimos en historiadores profesionales. En el caso argentino, particularmente, para muchos de nosotros se trató de enfrentar las políticas de impunidad y olvido y de recoger, como quien busca controlar un barrilete que se escapa, los hilos cortados de antiguas luchas.
Es muy probable que el momento culminante de ese estado de ánimo y esa voluntad fuera, precisamente, la conmemoración del 24 de marzo de 2004 que tuvo lugar en la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada. Y también que, a partir de allí, muchos caminos hasta entonces convergentes, comenzaran a separarse.
Tuve la suerte de formarme en esa época, y de ser parte de un grupo de historiadores, sociólogos y antropólogos (entre otras disciplinas) que hacia el año 2000, quizás un poco antes, convergimos en un conjunto de iniciativas de formación e intervención pública que dieron forma a un campo de estudios hoy mucho más vasto y diverso que en aquellos años. Así, al recopilar estos textos, propongo revisar un itinerario conceptual que también fue un profundo aprendizaje mientras participaba en un proceso de acumulación social y política.
Los textos reunidos aquí abordan temas clásicos de los estudios sobre la memoria: las conmemoraciones, algunas fechas emblemáticas y las luchas por los sentidos acerca de ellas, las marcas de clase para rememorar la experiencia histórica de la violencia, algunos de los dilemas de los militantes y sobrevivientes. Las reflexiones sobre la historia, la memoria y la política, traducidas en preguntas acerca de los registros más eficaces para narrar e intervenir sobre el pasado. El viejo tópico de las relaciones entre historia y ficción.
Este libro, entonces, es también un repaso de mis obsesiones y mis motivos; mis respuestas a la vieja pregunta del “para qué” de la Historia. Por eso emerge con tanta intensidad del recuerdo de aquel día en el que Shevy me propuso que encarara la tarea de estudiar las luchas por la memoria del 24 de marzo de 1976. Es uno de los comienzos posibles para mi historia. Puede haber otros, pero no cabe duda de que en aquella ocasión, todas mis energías, todos mis deseos, y todas mis esperanzas (políticas, profesionales, personales) estuvieron dedicadas a esa tarea.
Un cuento de Ray Bradbury llamado “En una estación de buen tiempo” también transcurre en una playa. En un balneario francés, George Smith se encuentra con Picasso a la orilla del mar, que traza líneas y dibuja figuras mitológicas sobre la arena. Está desesperado: se hará de noche, subirá la marea, la obra se perderá. Entonces, Smith hace lo único que puede hacer: va y viene por la playa tratando de retener en su memoria las imágenes de esa obra y ese momento únicos. No es una imagen nostálgica, sino esperanzadora: está en nosotros la capacidad de que las cosas no se olviden, de que los nombres permanezcan, que la belleza y la emoción triunfen. De que la lucha, aunque cambie de forma, no se abandone.
Después de tantos años de trabajar sobre estos temas tan intensos, sobre los derrotados y los sobrevivientes, pero también sobre sus proyectos, lo que emergen, más que conceptos, son historias encarnadas en personas concretas. Nombres, apodos, rostros, gestos y miradas de personas generosas. Muchas, decenas de ellas, compartieron sus vidas conmigo para que yo hiciera mi trabajo. Lo hicieron porque a pesar de sus enormes y pesadas historias personales, sobreponiéndose a agravios y olvidos, aceptaron narrar sus vidas para mis investigaciones, con la certeza de que dar testimonio no dejaría que ni sus compañeros ni su lucha fueran olvidados y de que, al compartir sus experiencias, la derrota, sus derrotas, nuestra derrota no serían completas. A los militantes sindicales, estudiantiles, territoriales y combatientes que entrevisté, a los familiares de tantos de ellos asesinados y desaparecidos, sobre todo, está dedicado este libro.
¿De quién es el 24 de marzo? Las luchas por la memoria del golpe del ’76
Naturalmente, los que siguen viviendo pueden, a partir de los cambios vividos por ellos, introducir cambios también en la vida de los muertos, dando forma a lo que no la tenía o que parecía tener una forma diferente: reconociendo por ejemplo un justo rebelde en quien había sido vituperado por sus actos contra la ley, celebrando a un poeta o un profeta en quien se había visto condenado a la neurosis o al delirio. Pero son cambios que cuentan sobre todo para los vivos. Ellos, los muertos, es difícil que saquen partido.
Ítalo Calvino, Palomar
Dos actos, una fecha
El 24 de marzo de 1996 caía en domingo, y eso hizo que los miembros de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia pensaran que mucha gente no iría a la marcha en repudio al golpe militar, del que se cumplían veinte años. Sin embargo, mantuvieron la convocatoria para ese día, una de las primeras decisiones tomadas durante los dos meses de reuniones de la Comisión. Beatriz fue la encargada de dirigir la columna que salió de Congreso a Plaza de Mayo:
Empezamos a caminar. Todo vino bien y tranquilo, porque yo veía lo que tenía adelante. Y lo que tenía adelante era una marcha bien compacta (...) Cuando llegamos a la 9 de Julio nos paramos en el medio para esperar que llegaran y ahí di vuelta la cabeza y estos son esos momentos que uno no va a olvidar nunca (...) Desde ahí veía Plaza de Mayo, y lo que veía eran multitudes. ¡No se podía creer! Y la gente pasaba al lado de la marcha, yendo para Plaza de Mayo. Bueno, ahí tuve la sensación de que ya estaba, de que habíamos hecho una marcha. Una sensación de llanto, de alegría, de cantar con los organismos las mejores canciones y las peores que hemos recordado en estos años, en cuanto a la puteada, a la alegría, a la recordación de nuestros compañeros.1
Más de quince años antes, en 1980, las autoridades militares asistían al acto recordatorio de la “toma del poder” el 24 de marzo de 1976. Desde su palco oficial, frente a la capilla sede del vicariato castrense, presenciaron el desfile de una compañía de cada fuerza (Ejército, Marina, Aeronáutica) y escucharon el Mensaje de la Junta Militar al pueblo argentino, transmitido simultáneamente por cadena nacional. La arenga dijo que era un acto “lleno de fe, de esperanza y de acatamiento a los valores supremos”. Durante la ceremonia, “que cada 24 de marzo nos reúne, presididos por nuestra bandera y al amparo del Creador”, fueron recordados los éxitos en la lucha contra la subversión y la situación política previa al golpe, a fin de poner en su contexto lo que la fecha significaba: “todo cuanto ocurrió entonces lo damos por sabido, pero si reiteradamente nos permitimos recordarlo es porque el ejercicio reflexivo de la memoria constituye el antídoto contra la necesidad o la reincidencia en el error”.2
¿Qué quisieron recordar los convocantes a la marcha por los veinte años? ¿Qué es lo que los militares “daban por sabido” en su ceremonia? Ambas conmemoraciones recordaron el aniversario del 24 de marzo de 1976, fecha del último golpe de Estado producido en Argentina. A partir de ese día han surgido relatos del pasado, narraciones, ejercicios de memoria ya antagónicos, ya complementarios, pero fundamentalmente diversos, debido tanto a las distintas coyunturas históricas en que estos acontecimientos se recordaron, repudiaron o celebraron, como a los actores sociales que ocuparon el espacio público para “hablar” sobre la fecha.
Propongo historizar estas conmemoraciones y elaborar una reflexión que no sólo sea cronológica-fáctica, sino de sentido. Partiré de algunas preguntas clave: ¿por qué, y de qué formas, el 24 de marzo de 1976 se transformó en un hito en la memoria colectiva de los argentinos? ¿Qué actores sociales buscaron instalar la conmemoración en el espacio público? ¿Cuáles fueron las formas para hacerlo? ¿Qué relatos se construyeron acerca del pasado? El análisis se concentrará en las conmemoraciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina.
Resulta imposible estudiar “el 24” sin seguir sus cambios a través de distintas coyunturas históricas, entendidas como la alternancia de diversos actores sociales que sucesiva y también simultáneamente intentaron colocarse en el papel de los portavoces autorizados para “explicar” el significado de la conmemoración. Todos los actores, al sostener como propia una visión del pasado, relegan o descartan otras. La adoptada tiene para el grupo un valor de verdad, sobre el cual arma su idea de la realidad. La existencia de distintas visiones y distintos sentidos produce luchas por ocupar un espacio hegemónico en la narración del pasado de una sociedad.
El proceso de elaboración y aceptación de estos discursos genera una gama de respuestas posibles. Fragmentos del pasado son incorporados o silenciados, siempre reelaborados en función de factores ideológicos, generacionales, culturales o históricos. Este trabajo centra su atención en la confrontación en el escenario público entre distintas memorias de actores sociales importantes. Este escenario puede ser visto como “un teatro (...) y una audiencia públicos para la representación de dramas relativos a ‘nuestra’ historia, nuestro pasado, tradiciones y legado”3 al que distintos actores sociales asisten munidos de una serie de repertorios culturales en pugna, para “hacerlos visibles”.4 De este enfrentamiento puede surgir una memoria dominante, como resultado exitoso de un proceso de “producción social del pasado” en el marco de un intento de dominación política.5 Asimismo, podremos identificar “prácticas de historización”, entendiéndolas como “la selección, clasificación, registro y reconceptualización de la experiencia, donde el pasado se integra y recrea significativamente desde el presente a través de prácticas y nociones socioculturalmente específicas de temporalidad, agencia y causalidad”.6
Conmemoranda
El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas derrocaron a la presidenta María Estela Martínez de Perón, e instalaron en el poder a una Junta de comandantes en jefe, que designó al poco tiempo un presidente, iniciando el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.
El hecho contó con un amplio apoyo social. Los golpes militares no eran una novedad en la política argentina del siglo XX. Su frecuencia había aumentado a partir del derrocamiento del gobierno de Juan Domingo Perón, en 1955. Proscripto el peronismo, sus simpatizantes iniciaron una resistencia que fue desde la huelga a los atentados con explosivos. Hacia fines de los años sesenta, la extensión de este movimiento y el contexto internacional influyeron en un fenómeno inédito de movilización social, del que fueron protagonistas las juventudes y los sindicatos, pero que se extendió a amplios sectores de la sociedad. Surgieron organizaciones guerrilleras que inicialmente contaron con cierto apoyo: el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y los Montoneros (peronistas) fueron las más importantes.
A principios de los ‘70, la agitación social y el aumento de la actividad guerrillera empujaron al gobierno militar a llamar a elecciones, permitiendo la presentación de candidatos del peronismo, que triunfaron en las elecciones de marzo de 1973. A partir de ese momento, y sobre todo luego de la muerte de Perón, en 1974, el conflicto interno al peronismo, las acciones guerrilleras y parapoliciales aumentaron y se potenciaron en un crescendo que debilitó aceleradamente al gobierno constitucional.
La represión de la “subversión” creció en intensidad, inclusive con el aval del Poder Ejecutivo que autorizó al Ejército a “aniquilar a la oposición armada” (el ERP en la provincia de Tucumán). Como agravante, un desafortunado plan económico, el “Rodrigazo” (1975), produjo una inflación galopante y desabastecimiento, y reveló la incapacidad del gobierno para controlar la situación económica y político-militar durante los últimos meses antes del golpe. En medio del caos político y la extensión de la violencia, una sociedad acostumbrada a los golpes militares recibió con alivio los sucesos del 24 de marzo de 1976.
Los golpistas siguieron un plan claramente establecido, cuyas primeras medidas consistieron en garantizar los mecanismos de control del poder y la suspensión de toda actividad partidaria y gremial. Este plan fue complementado por otro, destinado a fijar las condiciones de la estrategia represiva. En base a conclusiones extraídas de los golpes anteriores, pero también de la “experiencia” de Pinochet, cuya “publicidad” le había granjeado una fuerte condena internacional, se había decidido que la represión sería realizada en forma clandestina y con el exterminio físico de los opositores. En función de estos objetivos se montó un gigantesco aparato represivo, formado por centenares de centros clandestinos de detención en los que miles de argentinos apresados en forma arbitraria e ilegal fueron torturados, ejecutados y desaparecidos.7
Las conmemoraciones militaresLa imagen monolítica: el monopolio de la fecha (1976-1980)
La Junta militar monopolizó el control de los medios de comunicación. Entre una serie de comunicados publicados el mismo 24 de marzo, el N.º 19 establecía las “pautas para la prensa”, sancionando a quienes publicaran información desfavorable y no autorizada sobre el régimen. En consecuencia, durante la dictadura las publicaciones funcionaron mayoritariamente –sobre todo durante la presidencia de Jorge Videla (primer presidente designado)– como house organs del gobierno, limitándose a reproducir discursos, comunicados y proclamas, para lograr que el discurso militar no tuviera un antagonista público.
El 25 de marzo apareció en los medios una Proclama8 que sirve para analizar la situación que desde el punto de vista militar justificaba la toma del poder, así como los objetivos del “movimiento”:
Agotadas todas las instancias de mecanismo constitucionales, superada la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones y demostrada en forma irrefutable la imposibilidad de la recuperación del proceso por las vías naturales, llega a su término una situación que agravia a la Nación y compromete su futuro. Nuestro pueblo ha sufrido una nueva frustración. Frente a un tremendo vacío de poder, capaz de sumirnos en la disolución y la anarquía, a la falta de capacidad de convocatoria que ha demostrado el gobierno nacional, a las reiteradas y sucesivas contradicciones demostradas en las medidas de toda índole, a la falta de una estrategia global que, conducida por el poder político, enfrentara a la subversión (...) a la ausencia total de los ejemplos éticos y morales que deben dar quienes ejercen la conducción del Estado, a la manifiesta irresponsabilidad en el manejo de la economía que ocasionara el agotamiento del aparato productivo, a la especulación y corrupción generalizadas, todo lo cual se traduce en una irreparable pérdida del sentido de grandeza y de fe, las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado. Una obligación que surge de serenas meditaciones sobre las consecuencias irreparables que podía tener sobre el destino de la Nación una actitud distinta a la adoptada.
Esta decisión persigue el propósito de terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo, y sólo está dirigida contra quienes han delinquido y cometido abusos del poder. Es una decisión por la Patria, y no supone, por lo tanto, discriminaciones contra ninguna militancia cívica ni sector social alguno. Rechaza por consiguiente la acción disociadora de todos los extremismos y el efecto corruptor de cualquier demagogia (...) Así la República llegará a la unidad de los argentinos y a la total recuperación del ser nacional, metas irrenunciables, para cuya obtención se convoca a un esfuerzo común a los hombres y mujeres, sin exclusiones, que habitan este suelo (...) Todos los sectores representativos del país deben sentirse claramente identificados y, por ende, comprometidos en la empresa común que conduzca a la grandeza de la Patria (...)
Las Fuerzas Armadas han asumido el control de la República. Quiera el país todo comprender el sentido profundo e inequívoco de esta actitud para que la responsabilidad y el esfuerzo colectivo acompañen esta empresa que, persiguiendo el bien común, alcanzará con la ayuda de Dios, la plena recuperación nacional.9
Resumiendo, este documento fundacional señala como principales causas de la crisis la ausencia de un gobierno firme, el “flagelo” de la subversión y la corrupción de las autoridades. Como contraparte, las fuerzas armadas se proponen como instrumento para lograr la solución definitiva a esos problemas, la unidad nacional y el “bien común”. Para llevar tranquilidad a la población, se afirma que sólo serán perseguidos “quienes hayan delinquido”. Claramente, el golpe del 24 de marzo es colocado como una instancia superadora de una situación de desorden que la precede y justifica, un movimiento con el que las autoridades militares consideran que los ciudadanos argentinos se “identificarán”.
Estas intenciones fueron reforzadas por otro documento, publicado el mismo día. Entre otras cosas, el Acta fijando el propósito y los objetivos básicos para el Proceso de Reorganización Nacional afirmaba que entre los objetivos de la Junta Militar estaba mantener la “vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino”. Para ello, se defendería la “vigencia de la seguridad nacional, erradicando la subversión y las causas que favorecen su existencia”.10
Aunque al producirse el golpe militar la guerrilla estaba militarmente vencida,11 los militares la presentaron como peligro vigente, pues el papel tutelar que las Fuerzas Armadas tendrían se basó en su capacidad militar para enfrentar y vencer al adversario, pero también en que se trataba de instituciones fundacionales de la Nación a partir de las guerras de la Independencia. En respuesta a la “ausencia” de ejemplos morales, la toma del poder fue descripta como continuación de una tradición de servicio al país.
El 29 de marzo de 1976, el general Jorge Rafael Videla asumió como presidente en la Casa de Gobierno, jurando por los Estatutos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional. Si en la Proclama se había anunciado el destierro de la demagogia, la asunción del mando confirmó esta afirmación: “La ceremonia duró 20 minutos exactamente y durante la misma no se hicieron oír aplausos ni otras manifestaciones, predominando el ambiente de absoluta sobriedad que se impusiera desde que asumieran sus cargos los miembros de la Junta Militar”. El desarrollo de la ceremonia excluyó explícitamente a la ciudadanía. Al acto sólo asistieron “altos jefes de las tres fuerzas y familiares directos de los miembros del gobierno” y autoridades eclesiásticas.12
En años posteriores, el aniversario de la asunción del mando cobrará mayor importancia, porque será el momento en el que el presidente de facto ampliará anuncios hechos durante la conmemoración del 24 y se dirigirá “personalmente” a sus compatriotas.
A partir de ese momento, cada aniversario de la “toma del poder” se recordó con una ceremonia castrense, en la que participaban también los funcionarios civiles del gobierno y autoridades eclesiásticas. El acto era caracterizado como “austero”, utilizando enfáticamente la palabra “conmemoración” o “aniversario”. Había dos momentos fundamentales: un desfile militar y revista de tropas, y una misa de acción de gracias celebrada en la capilla Stella Maris, sede del vicariato castrense.13
El carácter cerrado de la ceremonia se vio reforzado por el hecho de que era la autoridad colegiada (la Junta Militar) la que se dirigía al pueblo desde un ámbito tradicional de la institución (la sede del vicariato). En ninguno de los informes de prensa de los años de la dictadura se menciona la asistencia de público, y las fotografías sólo muestran un palco ocupado por autoridades militares. Para estos actos no se eligieron lugares con mayor peso histórico, como la Plaza de Mayo o el Cabildo, en una decisión que tiene tanto de innovación como de no confrontación.
Las conmemoraciones militares, formalmente estables y repetitivas, constituyen un ritual. En su desarrollo, contribuyeron a construir la realidad política: fueron un modo de propagar y mantener la versión militar de los acontecimientos, legitimando su permanencia en el poder. Estos elementos son importantes si tenemos en cuenta la intención fundacional que el gobierno militar dio tanto al golpe como a su conmemoración.
El control estatal de los actos fue total (recordemos su transmisión por la cadena oficial), lo cual posibilitó silenciar y estigmatizar a aquellos actores adversos al régimen. La prensa, claramente manipulada desde el régimen, reproducía los discursos, detallaba el desarrollo de los actos y anticipaba las claves del mensaje presidencial. El resultado era la promoción de una imagen de las Fuerzas Armadas como protectoras del ser nacional, con vocación de servicio y dedicadas a conducir a la Nación a su destino de grandeza. En líneas generales, los mensajes a instalar una imagen que incluye los siguientes puntos o elementos:
Las FF.AA. se vieron obligadas a tomar el poder;Su objetivo central es la lucha contra la subversión;Asume estar interpretando las aspiraciones de todos los argentinos;Por su intermedio se alcanzará el destino de grandeza nacional.A lo largo de las sucesivas conmemoraciones, estos temas estuvieron siempre presentes. La imagen de la situación previa al golpe se establecerá firmemente año tras año: “Este Proceso se inició –no lo olvidemos jamás– en circunstancias dramáticas. Había que dar respuesta a un verdadero clamor nacional, que se levantaba frente a una gravísima crisis moral y material, que todos conocimos y padecimos en su momento”.14 Asimismo, “el aseguramiento de la paz interior exigió la eliminación de la agresión terrorista, con todas sus secuelas”.15
Mientras que los actos de conmemoración eran cerrados, discursivamente se establecía el compromiso entre la ciudadanía y el “Proceso”. En 1980 el mensaje sostuvo que “nuestro país ya no sufre el flagelo del terrorismo [...] Nos honramos en destacar también la participación de la ciudadanía, sin cuyo concurso [...] no se hubiera neutralizado al terrorismo apátrida”.16
En este período, la voz militar fue la única que habló públicamente acerca del 24. Hubo prácticas de resistencia individual y conmemoraciones alternativas: reuniones en sindicatos, recordaciones privadas. Los diarios informaron de bombas en los medios de transporte en esa fecha hasta 1978, pero sólo podemos conjeturar que fueron en oposición al golpe. Esto no niega la actividad de los organismos de derechos humanos, pero sus primeros objetivos no incluyeron disputar públicamente el significado del 24. No sólo porque hubiera sido una confrontación demasiado directa en aquellos años, sino porque en esos años, estos grupos debían resolver cuestiones más urgentes.17
No obstante, las actividades del movimiento de derechos humanos fueron teniendo un peso creciente, y sus denuncias comenzaron a tener una amplia repercusión internacional.18 La voz de ese contendiente tácito –que sólo aparecía en los medios locales para ser descalificado como “anti argentino”– obligó al gobierno militar a romper el silencio y responder a las denuncias por violaciones a los derechos humanos y los desaparecidos en los discursos de conmemoración.
En 1979 la conmemoración central se hizo en un tono de “marcada circunspección”, y al acto se invitó a los miembros de la Junta que “asumieron el poder” en marzo de 1976, para mostrar la continuidad del régimen.19 Esto fue reforzado por el Mensaje, que concluyó recordando “la inmutable vigencia de la proclama del 24 de marzo de 1976” que fue releída íntegramente. Si bien el discurso mencionó la renovación de las autoridades “manteniendo la absoluta identidad con aquellos postulados”, se admitió la difícil situación y se respondió a las críticas hacia la política económica.
A su vez, en 1980, las denuncias por violaciones a los derechos humanos, la presión norteamericana y el informe completamente desfavorable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (que había visitado el país el año anterior) repercutieron en el discurso oficial. Al anunciar su último año como presidente, Videla reiteró que “los múltiples logros obtenidos son el resultado de una acción en común, de una gran empresa compartida por todo un pueblo”, buscando ampliar la base social del Proceso. En el clima de denuncia y debilidad del régimen, se hacía inevitable la mención de las violaciones a los derechos humanos. Lo hizo específicamente en declaraciones a periodistas extranjeros en la semana entre el 24 y el 29 de marzo:
Asumimos una verdad incontrastable: se había concluido una dura y dramática lucha que no buscamos y a la que fuimos empujados por la agresión terrorista. Esa lucha, con sus inevitables secuelas, fue, precisamente, una decisión del gobierno y la sociedad argentinos (...) Hubo una guerra, que ha concluido con la derrota de los agresores en el campo militar y puesto de manifiesto que la violencia no es una alternativa política válida en nuestro país”.20
Este discurso cierra una etapa en la cual los “logros” del Proceso fueron cuestionados públicamente sólo en el plano económico, y aun así débilmente. El mensaje presidencial fue un resumen de la postura militar acerca de la política del gobierno. Sin embargo, la presencia tácita de su oponente en la construcción de la memoria es ineludible. La Junta debió “responder” a un antagonista que callaba en la fecha, sin poder eludir definiciones sobre las violaciones a los derechos humanos, mostrando así el fracaso del intento de instalación de la versión militar del pasado.
Pérdida del monopolio del espacio público: fisuras en la pared (1981-1983)
Hacia fines de 1980, el quiebre del monocorde discurso militar se hizo evidente. En octubre de ese año, Adolfo Pérez Esquivel, uno de los líderes del movimiento de derechos humanos, recibió el Premio Nobel de la Paz. Mientras que en el país algunos medios lo caracterizaban como un “desconocido en su propio país”,21 el laureado aprovechó la publicidad obtenida para reivindicar la lucha de las Madres de Plaza de Mayo.
El quinto aniversario del golpe, en marzo de 1981, marca un punto de inflexión en las conmemoraciones: aparecieron voces antagónicas y críticas desde sectores que antes habían apoyado a los militares, o que habían estado ausentes del espacio público por la censura y la represión. Frente al programado cambio presidencial que acompañaría el aniversario, hubo en la prensa un crescendo de trascendidos y reportajes a figuras del régimen, pasando de un discurso “distante y fuertemente institucionalizado” a otro “más personalizado y dirigido al público”.22 El presidente designado, general Roberto Viola, sostuvo que no se investigaría a las fuerzas de seguridad, porque “en toda guerra hay vencedores y nosotros fuimos vencedores y tengan la plena seguridad de que si en la última guerra mundial hubieran ganado las tropas del Reich, el juicio no se habría hecho en Nuremberg, sino en Virginia”.23 A su vez, el ministro del Interior, Albano Harguindeguy, declaró:
Como en toda guerra, hubo excesos. También hubo errores. Lamentamos lo uno y lo otro [...] Comprendemos el dolor de la madre que perdió a su hijo, de la mujer que perdió a su marido, del hijo que perdió a su padre, sin analizar en qué bando encontró la muerte. Pero también comprendamos que estamos frente a un hecho irreversible cuyas cicatrices sólo el tiempo podrá borrar.24
Ciertos sectores afines al régimen también comenzaron a hacer oír sus críticas, aunque defendiendo los objetivos iniciales del “Proceso”. Manfred Schönfeld, decidido defensor del golpe militar, hablaba de “ese horrendo fenómeno que caracteriza al quinquenio [...] el de los millares de así llamados desaparecidos –muertos, cabe asumir después del tiempo que ha transcurrido y en vista del empecinado y recalcitrante silencio oficial– que fueron secuestrados por manos anónimas encubiertas por el gobierno”.25 En su nota editorial, otro matutino que ya se permitía tibias críticas, no cuestionaba la “guerra contra la subversión”, sino la no-conclusión de los objetivos del Proceso:
[A] “las Fuerzas Armadas, que tienen en su haber el triunfo contra la subversión a costa de enormes sacrificios [...] se les presenta una alternativa en que la crisis económica puede llegar a minar los logros que han alcanzado en ese terreno y en que superar esa crisis puede dar la consolidación definitiva de la victoria y la realización de todos los objetivos que se trazaron al asumir el poder”.26
Las voces opositoras se hicieron presentes a través de dos solicitudes de las organizaciones de derechos humanos. Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas27 reclama “que aparezcan los detenidos-desaparecidos y se libere a los encarcelados por razones políticas” y afirma que “el argumento de la ‘guerra’ como explicación de las desapariciones y detenciones no sólo es injustificable, sino insostenible, pues la inmensa mayoría de las desapariciones y detenciones se produjeron mediante procedimientos en los domicilios y lugares de trabajo y estudio de las víctimas o en la vía pública”.28 Las Madres de Plaza de Mayo, en respuesta a las declaraciones del ministro del Interior, preguntan: “¿Dónde están los detenidos-desaparecidos?”, reclaman su aparición con vida y afirman que “el silencio no será una respuesta ni el tiempo cerrará las heridas”.29
En este nuevo clima de mensajes confrontados, la conmemoración oficial incluyó, además de los habituales asistentes al acto (autoridades de la Junta, eclesiásticas, diplomáticas), a cuadros de conducción militar sin responsabilidad política en el gobierno (generales de división, brigadieres y coroneles). El aniversario fue aprovechado para enviar un mensaje de esperanza enraizado en la historia nacional: “Llegue a la ciudadanía, junto con esta convocatoria para la acción, un mensaje de fe y optimismo. Esa fe y optimismo que los hombres de Mayo nos legaron junto con una Patria que merece todo el esfuerzo de sus hijos”.30
La imagen que se intentó presentar era la de un país emergente de una guerra de consecuencias dolorosas pero inevitables. En el acto de su asunción (el 29 de marzo), el nuevo presidente, general Viola, leyó su discurso vestido de civil. Apeló a la conciliación, tras hacer la advertencia de que tras “vencer en la guerra” los argentinos deben estar “convencidos y alertados de que la guerra sutil no ha terminado” y que para “preservar la paz” deberán aprender a “superar el resentimiento. Afianzarla requiere saber atemperar el dolor, tranquilizar los espíritus y trabajar para la convivencia”. Y si bien ratificó el inicio de una apertura política, aclaró que no había sido “designado por la Junta Militar para presidir la liquidación del Proceso. Nos hemos comprometido a alcanzar una solución política definitiva, y no una mera salida”.31
En 1982, la conmemoración del golpe pasó a un segundo plano ante sucesos mucho más dramáticos: la escalada del enfrentamiento en el Atlántico Sur que culminaría en la recuperación militar de las islas Malvinas y la guerra con Gran Bretaña (abril-junio de 1982) y el paro nacional y movilización a Plaza de Mayo dispuestos por la Confederación General del Trabajo el 30 de marzo. Esta concatenación de eventos se inicia con un mensaje grandilocuente de la Junta militar, en que reafirma su postura:
Las Fuerzas Armadas admiten hoy, como siempre lo han hecho, la responsabilidad histórica que todo acto de gobierno lleva implícita, reconociendo la falibilidad de sus acciones”. [No obstante], “los acontecimientos de nuestro pasado inmediato [...] han constituido una dura experiencia, que el pueblo y las FF. AA. argentinas han debido vivir y asumir en plenitud. Si alguien pretende menguar el sacrificio realizado o vulnerar los valores éticos y morales que se defendieron, enfrentará, insoslayablemente, el juicio de Dios y de la Historia.32
El 30 de marzo, una marcha convocada por el movimiento sindical fue la primera confrontación pública en torno a la fecha del golpe. La marcha intentó llegar a la Plaza de Mayo y fue brutalmente reprimida. Sin embargo, se recuperó simbólicamente un escenario de gran peso en los sectores populares argentinos. Aunque el lema de la marcha fue “Pan, paz y trabajo”, la intención explícita era realizarla en torno al aniversario del golpe militar.33 La consigna fue “decir basta a este Proceso que ha logrado hambrear al pueblo sumiendo a miles de trabajadores en la indigencia y la desesperación”.34 En la marcha, abundaron los cánticos antidictatoriales (“se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar” o “que se vayan, que se vayan”). La prensa criticó la represión, mencionó que muchas personas abrieron las puertas de sus casas a los manifestantes perseguidos, y dio a publicidad la condena de la represión por parte de los organismos de derechos humanos y su pedido de inmediata libertad a los mil detenidos.35
Dos días después, las fuerzas armadas argentinas recuperaron las islas Malvinas mediante un desembarco, iniciando la guerra con Gran Bretaña, que terminó con una derrota militar. Los tiempos previstos para la entrega del poder se aceleraron. El séptimo aniversario del golpe (1983) encontró al gobierno militar completamente desprestigiado y preparando su salida. Había una gran controversia porque comenzaban a trascender los alcances de un “Documento final”, que sería presentado junto a una “reseña histórica de la lucha antisubversiva”. Este establecería que todas las operaciones contra el terrorismo no eran punibles por tratarse de actos de servicio. Los desaparecidos debían ser considerados muertos, si no es que se encontraban en el exilio o la clandestinidad. Al mismo tiempo, se admitía que se habían cometido “errores que pudieron traspasar los límites de los derechos humanos fundamentales y que quedan sujetos al juicio de Dios en cada conciencia y a la comprensión de los hombres”. Este documento, junto con un Acta Institucional, fue dado a publicidad la noche del 28 de abril de 1983.36
Los adelantos acerca del contenido de la declaración de la Junta generaron la respuesta desde las organizaciones de derechos humanos, que cuestionaron sus afirmaciones. Abuelas, Madres de Plaza de Mayo y Familiares publicaron:
Las asociaciones consideramos que el punto de partida del documento debe ser, insoslayablemente, el problema de la desaparición involuntaria de personas, cargo ilevantable que aquellas fórmulas evasivas no pueden refutar. La detención-desaparición de personas es la más terrible de las violaciones, ya que abarca todas las demás e infringe la intangibilidad misma de la vida. A partir de ese hecho, las asociaciones reiteramos la exigencia del cumplimiento de los puntos formulados en el petitorio “Defendamos nuestra dignidad como pueblo argentino” respaldado ya por miles de firmas (...) No atender los reclamos allí expuestos, implica desvirtuar la lucha emprendida en pos de la Verdad y la Justicia, pilares básicos para encauzar la vida democrática.37
Además de vincular la viabilidad de la democracia al éxito de sus reclamos, las organizaciones reclamaban verdad y justicia en relación con las circunstancias de la desaparición de sus familiares, la inhumación de cadáveres NN, así como “juicio y condena a los responsables de los secuestros y asesinatos”, mientras que pedían que los partidos políticos incorporaran esos objetivos a sus plataformas.38
Estas críticas a la represión ilegal, así como a la falta de idoneidad en la conducción de la guerra en Malvinas, se extendieron a vastos sectores de la sociedad. En respuesta, la posición del frente interno militar se tornó “cada vez más monolítica respecto a la reivindicación total de la ‘guerra antisubversiva’”.39 Así, ese aniversario, el jefe de Estado Mayor General, Cristino Nicolaides, advirtió: “Estamos dispuestos a entrar en acción (...) No nos limitaremos a escuchar las críticas o a rechazar las injurias”.40 En este clima polarizado, la conmemoración careció de un mensaje de la Junta. También faltaron en el palco algunas figuras particularmente impopulares, como los responsables de la conducción de la guerra de Malvinas. La única “voz” fue la homilía del vicario castrense.
La última conmemoración militar del golpe de 1976 reflejó el poder de la Junta en 1983. Si bien ese último año el gobierno de facto recibió duros cuestionamientos, el régimen militar logró instalar ciertos íconos y símbolos que permanecieron en la memoria del 24 de marzo, indudablemente favorecidos por el monopolio del espacio público de los cinco primeros años de la dictadura: la situación de caos previa, la represión como respuesta a la guerrilla, la imagen antinacional y conspirativa de los “subversivos”. Por lo menos durante cinco años –entre 1976 y 1981–, en las conmemoraciones del 24 la imagen pública de un país en guerra contra la subversión no fue cuestionada. Aunque la voz dominante tuvo que “responder” a cuestionamientos que recibía en diversos momentos y desde diversos lugares, las primeras confrontaciones públicas no se produjeron en la fecha aniversario del 24 de marzo, sino en otros eventos y momentos: las marchas de la resistencia de las Madres de Plaza de Mayo y del movimiento de derechos humanos cada mes de diciembre. Estas marchas cobraron relevancia y peso público nacional a partir de diciembre de 1981, aunque habían obtenido repercusiones anteriores en el resto del mundo.
En respuesta al discurso militar, las organizaciones humanitarias articularon sus demandas de verdad y justicia a partir de la denuncia de las violaciones a los derechos humanos, concretamente en los reclamos por el destino de sus familiares.
Las conmemoraciones democráticas Gobernabilidad y justicia: la relación contradictoria (1984-1989)
El 10 de diciembre de 1983 asumió como presidente Raúl Alfonsín, después de haber resultado vencedor en las elecciones convocadas por el gobierno militar. El cambio en el escenario político fue muy significativo, ya que el presidente llegaba al poder con las banderas de los derechos humanos. Amplios sectores de la sociedad y de la dirigencia política estaban convencidos de que 1983 debía ser un verdadero punto de inflexión con relación al pasado violento.41 En ese clima, los organismos de derechos humanos tuvieron un papel protagónico, instalando como temas centrales del debate público sus reclamos de justicia.42