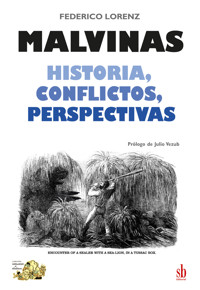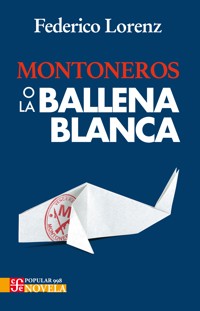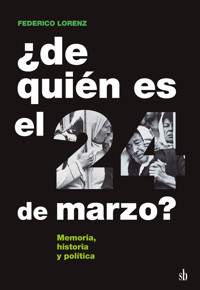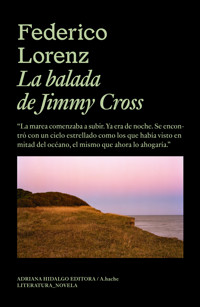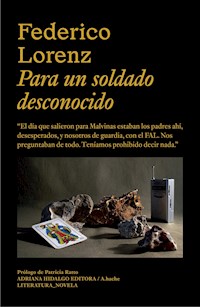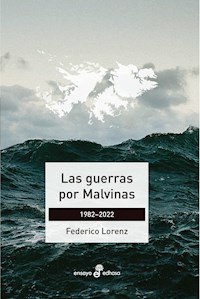
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EDHASA
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Las fuerzas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982, y se rindieron el 14 de junio de ese mismo año. La contienda duró poco más de setenta días, un plazo breve para un conflicto armado entre naciones. Sin embargo, y a pesar de este tenaz calendario, podría decirse que la guerra comenzó mucho antes, y terminó mucho después, si es que en verdad ha terminado. ¿Por qué afirmar tal cosa? No se trata de una invitación a volver a las armas, sino más bien de un intento por comprender de qué manera se llegó a ellas, cuál fue el clima del país mientras los soldados de ambos países se mataban y qué sucedió desde que terminó la disputa hasta hoy. Lo que Federico Lorenz indaga en este libro es la construcción de lo que podría llamarse "la causa Malvinas", antes, pero sobre todo durante y después de la guerra. El rol de la educación primaria y secundaria; el nacionalismo; el clima de violencia y militarización de la década del setenta (de los militares, de los jóvenes de las organizaciones revolucionarias y, más ampliamente, de la política); el papel de la sociedad civil, los políticos, los medios de comunicación y los intelectuales entre el 2 de abril y el 14 de junio; las luchas en el interior de las Fuerzas Armadas; los derechos reclamados durante décadas por los ex combatientes; la relación entre los sobrevivientes del conflicto, los muertos en la guerra y los desaparecidos por el terrorismo de Estado; la manera en que los argentinos procesaron la derrota y su herencia. Publicado por primera vez en 2006, Las guerras por Malvinas se ha convertido en una referencia ineludible para pensar la historia contemporánea de la Argentina. Esta nueva edición, que suma un prólogo y el análisis de "la causa Malvinas" durante el kirchnerismo, es la versión definitiva del texto y es una invitación directa al debate sobre un tema que aún resulta incómodo y que sigue gravitando sobre nosotros, como una memoria que no encuentra paz ni sosiego.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 677
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Federico G. Lorenz
LAS GUERRAS POR MALVINAS
Las fuerzas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982, y se rindieron el 14 de junio de ese mismo año. La contienda duró poco más de setenta días, un plazo breve para un conflicto armado entre naciones. Sin embargo, y a pesar de este tenaz calendario, podría decirse que la guerra comenzó mucho antes, y terminó mucho después, si es que en verdad ha terminado.
¿Por qué afirmar tal cosa? No se trata de una invitación a volver a las armas, sino más bien de un intento por comprender de qué manera se llegó a ellas, cuál fue el clima del país mientras los soldados de ambos países se mataban y qué sucedió desde que terminó la disputa hasta hoy.
Lo que Federico Lorenz indaga en este libro es la construcción de lo que podría llamarse “la causa Malvinas”, antes, pero sobre todo durante y después de la guerra. El rol de la educación primaria y secundaria; el nacionalismo; el clima de violencia y militarización de la década del setenta (de los militares, de los jóvenes de las organizaciones revolucionarias y, más ampliamente, de la política); el papel de la sociedad civil, los políticos, los medios de comunicación y los intelectuales entre el 2 de abril y el 14 de junio; las luchas en el interior de las Fuerzas Armadas; los derechos reclamados durante décadas por los ex combatientes; la relación entre los sobrevivientes del conflicto, los muertos en la guerra y los desaparecidos por el terrorismo de Estado; la manera en que los argentinos procesaron la derrota y su herencia.
Publicado por primera vez en 2006, Las guerras por Malvinas se ha convertido en una referencia ineludible para pensar la historia contemporánea de la Argentina. Esta nueva edición, que suma un prólogo y el análisis de “la causa Malvinas” durante el kirchnerismo, es la versión definitiva del texto y es una invitación directa al debate sobre un tema que aún resulta incómodo y que sigue gravitando sobre nosotros, como una memoria que no encuentra paz ni sosiego.
Lorenz, Federico
Las guerras por Malvinas / Federico Lorenz. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Edhasa, 2022.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-628-677-0
1. Guerra de Malvinas. I. Título.
CDD 997
Diseño de cubierta: Juan Pablo Cambariere
Edición a cargo de Juan Suriano
Primera edición: abril de 2022Edición en formato digital: abril de 2022
© Federico G. Lorenz, 2006, 2022
© de la presente edición Edhasa, 2022
Avda. Córdoba 744, 2º piso C
C1054AAT Capital Federal
Tel. (11) 50 327 069
Argentina
E-mail: [email protected]
http://www.edhasa.com.ar
Diputación, 262, 2º 1ª, 08007, Barcelona
E-mail: [email protected]
http://www.edhasa.es
ISBN 978-987-628-677-0
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Conversión a formato digital: Libresque
Índice
CubiertaPortadaSobre este libroCréditosDedicatoriaEpígrafeAgradecimientosPrólogo a la edición definitiva de Las guerras por MalvinasPrólogo a la reedición de 2012IntroducciónPrimera parte. La guerra (abril-junio 1982)Capítulo 1. Jóvenes en armasCapítulo 2. MovilizacionesCapítulo 3. La guerra en casaCapítulo 4. La guerra en las islasSegunda parte. Brechas e imágenesCapítulo 5. MutilacionesCapítulo 6. Derrota y estuporCapítulo 7. Guerreros de dos guerras. Los militares y MalvinasCapítulo 8. La democracia y Malvinas (1983-1987)Capítulo 9. Volveremos. Los ex combatientesCapítulo 10. Se reabre el panteónTercera parte. Archipiélagos de la memoriaCapítulo 11. RegresosCapítulo 12. MarcasCapítulo 13. Diálogo de sordosCapítulo 14. El silencio imposible: el kirchnerismo y MalvinasEpílogo. Archipiélagos de la memoria: las islas ante portasFuentes y bibliografía citadaSobre el autorPara Iván, Vera, Ana y María Inés.
Para los que luchan, para los que no escriben verdad entre comillas.
Porque todavía falta mucho.
En memoria de los soldados conscriptos muertos en Malvinas, de sus compañeros ex combatientes, y de aquellos suboficiales y oficiales que sin estar manchados de sangre de compatriotas, cumplieron con su deber.
Algún día esta lista podrá hacerse.
¿De qué te hablo? ¿Qué celebramos –que la memoria haya puesto a salvo– en esta dulce tierra?
Andrés Rivera, En esta dulce tierra.
No figura en ningún mapa: los lugares verdaderos nunca figuran en ellos.
Herman Melville, Moby Dick.
Agradecimientos
A mis primeros entrevistados, Diego Rubino y Omar Olsiewich, compañeros de trabajo de Telefónica, y a todos los que a lo largo de estos años abrieron sus recuerdos para mí. Mi afecto y amistad para Antonio Reda, Miguel Ángel Trinidad, Gabriel Sagastume y David Zambrino, ex combatientes. Antonio y Miguel han sido interlocutores generosos y desprejuiciados. Sin el aporte de Miguel, algunas partes de este libro serían bastante más oscuras. A los cuatro agradezco, en especial, la compañía en un trabajo fascinante pero muchas veces también solitario e ingrato.
Agradezco a Salvador Vargas, padre de Alejandro, muerto en Malvinas, por mostrarme uno de los sentidos que se le puede dar al dolor.
Gracias a Anne Perotin–Dumon y Alex Wilde, colegas pacientes. Este libro tuvo su origen en una invitación de Anne, y a ella debo el impulso y el respaldo para avanzar en textos preliminares, escritos para un taller realizado en Londres en octubre de 2003. Desde entonces, ambos son de esos amigos que a la distancia siempre están.
Mi amigo Gabriel Ozón siempre tuvo tiempo para ayudarme en mis obsesiones, aún mientras armaba su hogar en Incalaperra.
En honor a la genealogía de una investigación, agradezco a Dora Schwarzstein, in memoriam, y a Paul Thompson, por creer en una carta.
Luis Alberto Romero hizo agudas y muy inteligentes lecturas de versiones iniciales de algunos capítulos, que me obligaron a revisar cuidadosamente mis ideas.
En Gran Bretaña, agradezco a los miembros de la Oral History Society, especialmente a Alistair Thomson y Robert Perks. También a Mark Burman, de la BBC, porque una promesa de las que se hacen después de algunas cervezas desembocó en mi viaje a Malvinas. Mi afecto a los malvinenses Kay McCallum, Patrick Watts y John Fowler.
Muchas gracias a Javier Trímboli y a mis ex compañeros del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación, por las posibilidades de discutir e instalar estas cuestiones en distintos espacios a lo largo de muchos años de trabajo conjunto. A Alberto Sileoni, Ministro de Educación de la Nación, que en su momento me brindó la confianza para desarrollar estas iniciativas, y a Alejandra Birgin, que escuchó la propuesta de trabajar sobre los treinta años del golpe y la apoyó desde un principio. Fue la posibilidad de comenzar a cubrir una vacancia.
Violeta Rosemberg, la incondicional, merece un agradecimiento especial. Valeria Morelli es de esas interlocutoras que ponen la vara alta y nos obliga a ser mejores en lo que decimos y hacemos.
Julio Calvo, veterano de guerra, y María del Carmen Gaitán, su esposa, aportaron materiales de Puerto Madryn. Cecilia Flachsland me dio información fundamental acerca del rock y las Malvinas. Silvina Jensen es una amiga y colega de lujo, y una de las personas más generosas que conozco.
Mi hermano Germán es mi sangre en la Patagonia y me envió gran parte del material fueguino. Con él pude volver a Malvinas en 2007. Betty y Carlos, mis padres, guardan hace años recortes para mí. Angélica y Eduardo, mis tíos, fueron la puerta al Sur. Bárbara Palma del Rey y Ángel Melgar, amigos antes que nada, son un apoyo afectivo y logístico imprescindible. Muchas horas de trabajo de las que demandó este libro fueron posibles gracias a mis suegros Norma y Erasmo.
También tuvieron que ver con este libro Jennifer Adair, Ernesto Alonso, José Asturi, Máximo Badaró, EVA, Juan Pablo Fasano, Lila Feldman, Mónica Galassi, Carlos Gamerro, Jennifer Herbst, Elizabeth Jelin, Guillermo Korn, Mirta Lobato, Maria Laura Guembe, Graciela Karababikian, Silvina Segundo, Pablo Palomino, el Núcleo Memoria (IDES), Laura Panizo, Fernando Peirone, Daniela Pelegrinelli, Gustavo Urpianello y Mariano Volpedo.
Un agradecimiento especial a los trabajadores del Archivo de la Comisión Provincial por la Memoria de La Plata, impecables, eficientes, pacientes y comprometidos.
Muchas gracias a Fabián Bosoer, Analía Roffo, Martín Granovsky, Juan Boido, Claudio Zeiger, Pablo Stancanelli y Carlos Gabetta por la posibilidad de publicar e intervenir en las discusiones sobre Malvinas desde distintos ángulos y en distintos lugares.
Mi agradecimiento a María Fernanda Cañás y a mis colegas y alumnos del ISEN, porque me obligaron a ser riguroso y me enseñaron muchas cosas.
Mi reconocimiento a Juan Suriano y Fernando Fagnani, mis editores, por confiar en mis tiempos de trabajo antes y ahora. Y a las chicas de Edhasa, siempre atentas y cordiales con mis obsesiones bibliográficas.
Muchas gracias a Julio Vezub, compañero de ruta reciente pero fundamental. A José Emilio Burucúa y Nicolás Kwiatkowski, por el diálogo inteligente y el apoyo. A Rubén Chababo, director del Museo de la Memoria de Rosario, otro de esos compañeros intelectuales de lujo.
Un scrimshaw y un brindis imaginarios en Nantucket con mi amigo Juan Bautista Duizeide, imprescindible compañero y fogonero de mis sueños.
Un saludo al Barón y al Winston, compañeros de ruta, y a Ismael y el General, por las discusiones interminables acerca de los temas de este libro.
María Inés, mi esposa, tipió gran parte de las citas y testimonios de este libro. Trabajamos a la par desde hace muchos años y es la compañera de mi vida. Imposible pensar en nada sin su ayuda y consejo. Iván y Vera, mis hijos mayores, toleraron compartirme con el cientificuento. Ana llegó a la familia después de la primera edición de este libro, pero también soporta mis ausencias. Cualquier cosa que escriba para ellos será insuficiente.
Prólogo a la edición definitiva de Las guerras por Malvinas
Cuando cesan los combates, ¿hasta cuándo duran los efectos de una guerra? ¿Hasta que se enfrían las armas? ¿Hasta que las heridas, aun las más horribles mutilaciones, sanan? ¿Hasta que los combatientes son sólo una palabra, murmurada como un rezo? ¿Para siempre, a pesar de conmemoraciones, apretones de manos y declaraciones altisonantes?
Basta recorrer la geografía argentina y detenerse en carteles, murales y monumentos para ver la latencia del recuerdo de la guerra y sus protagonistas superpuesto, confundido, con la disputa por la soberanía de las islas Malvinas, iniciado en 1833.
¿Todavía vivimos una posguerra? Aunque nos separen cuarenta años de la rendición argentina en las islas, es muy probable que sí. Al igual que con la violencia política de la década del setenta y el terrorismo de Estado, los ecos de ese pasado violento, como ondas concéntricas, llegan hasta el presente potenciados por las disputas políticas de los distintos presentes que hemos vivido desde aquellos sucesos. Basta ver la periodicidad casi patológica con la que algunos temas del pasado son agitados con fines coyunturales: una elección, una pandemia (durante 2020 se habló de la “malvinización” de la política sanitaria, en alusión al clima de efervescencia –y también de militarización– de la sociedad argentina en 1982).
De una manera sorprendente pero a la vez explicable, las representaciones sobre la guerra de Malvinas han quedado congeladas en el tiempo, condensadas en torno a aquellos relatos sobre lo que había sucedido que se construyeron durante el conflicto y en la inmediata posguerra. La consolidación de esos marcos conceptuales para pensar la guerra del Atlántico Sur y sus consecuencias son el tema central de Las guerras por Malvinas, que apareció por primera vez en 2007, tuvo una edición ampliada y corregida en 2012 y hoy aparece en la edición definitiva que los lectores tienen en sus manos.
En 2012 señalé que “estábamos ante un horizonte abierto, pero sólo eso”, en referencia al impulso y apropiación por parte del kirchnerismo de la causa Malvinas, que se materializó posteriormente en una serie de iniciativas públicas de memoria. Pero cuando escribí eso aún no había un Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur en el predio de la ex-ESMA (inaugurado en 2014), las identificaciones de los soldados enterrados en tumbas anónimas en el cementerio de guerra argentino en Darwin eran apenas un proyecto y vivíamos en un país muy diferente, aunque ya penosa y banalmente dividido. Un consenso implícito en la justicia del reclamo argentino sobre las islas congeló la posibilidad de profundizar las discusiones sobre las características y las consecuencias de la guerra de 1982 y, en definitiva, potenció aquellas lecturas que, como queda señalado (y este libro desarrolla), se construyeron en la primera década posterior a la guerra.
Es lógico que haya distintas memorias y relatos sobre la guerra, porque fue vivida de distintas formas. Lo que es llamativo es que aunque hoy podemos decir que hay más investigadores interesados en la aproximación al estudio del conflicto desde las ciencias sociales, su incidencia en la modificación o ampliación de los relatos públicos que circulan sobre el conflicto es pequeña. Por otra parte, el peso del mandato de la recuperación y, por qué no, la adhesión a esa causa nacional condicionan muchas de esas visiones. En consecuencia, algunos de esos trabajos, que deberían seguir las reglas del oficio de la investigación, están teñidos por los mismos límites al pensamiento crítico que son parte del problema. Tal vez esto sea más comprensible si pensamos que hablar de la guerra de Malvinas es hablar de la historia política argentina y de los usos públicos del pasado. Ese mecanismo ha hecho que las miradas sobre la guerra de 1982 se congelen. Y entonces, la única posibilidad de romper esa situación es producir más investigaciones sobre la guerra como fenómeno específico, y que estas incidan en nuevas miradas, más complejas, más abarcadoras y menos excluyentes, que intervengan en las discusiones públicas sobre ella.
Si hacia 2007 en el campo académico trabajábamos prácticamente en solitario Rosana Guber y yo, hoy hay más investigadores que han tomado como objeto la experiencia de la guerra de 1982. Se amplió el campo de estudios con la incorporación de nuevos temas: la experiencia de aviadores, artilleros, unidades militares específicas de las distintas fuerzas, enfermeras, civiles patagónicos y familiares de los muertos en la guerra. Estas nuevas investigaciones muestran dos cosas: la riqueza aún por explorar de ese campo temático y la idea de que aproximaciones analíticas más focalizadas y estudios de caso pueden romper lecturas muy generales sobre la guerra y el pasado argentino consolidadas desde los grandes centros de producción periodística y cultural.1 Podríamos decir que las miradas dominantes sobre Malvinas son un aspecto más de lo que llamo “porteñocentrismo”: la hegemonía de los relatos sobre el pasado y el país consolidados desde Buenos Aires.
Desde que apareció Las guerras por Malvinas, en 2007, en ocasiones me he sentido más arqueólogo que historiador. Como me han explicado en detalle,2 la noción de estratigrafía es central para la arqueología. A la hora de excavar, los arqueólogos parcelan el terreno en cuadrículas y deben registrar minuciosamente los materiales y sedimentos que encuentran. A medida que avanza su trabajo, la pared de uno de esos pozos muestra texturas y colores superpuestos, los que permiten datar y poner en contexto aquello que los investigadores encuentran.
Las guerras por Malvinas es un trabajo arqueológico de la memoria porque pone en su contexto, en el estrato correspondiente (o eso creo, al menos), aquellos núcleos duros del pensamiento acerca de la guerra. Lo sorprendente es que hecho ese trabajo, lo que emerge con fuerza en el espacio público es que pese a la variedad de capas que la investigación pone en evidencia, parecería que las memorias de Malvinas son de un monolítico celeste y blanco. Como si alguien llegara al sitio arqueológico cada noche con dos tarros de pintura y anulara lo que la observación muestra.
Ya no encuentro tan adecuada, como hace años, la metáfora de los archipiélagos de la memoria que acuñé para referirme a la fragmentariedad y el aislamiento de relatos sobre lo que habíamos vivido en 1982. Había allí una posibilidad de profundización de algunos aspectos de nuestros lazos y proyectos como sociedad que aún aguarda mejor suerte. Quien navega entre las islas que lo componen, al llegar de una a otra, lleva y trae novedades, noticias, experiencias, contempla diferentes paisajes. A la vez, el barco en el que se desplaza es una verdadera arca de Noé en el que se trasladan distintos organismos o pequeños animales que viajan y, al tocar en distintas costas, modifican la flora y la fauna de un lugar. Pero con la guerra de Malvinas, parecería que queremos perseverar en las miradas graníticas de 1982. Como queda dicho, no es que no haya producciones que hayan densificado las discusiones; pero poco pueden hacer contra el esfuerzo vital de replegarse en la propia experiencia de los actores, o de la pereza intelectual de quienes desde el Estado podrían fomentar debates que nos ayudaran a entender aquella guerra, y no sólo a sentirla. Al escribir Las guerras por Malvinas hice el camino precisamente inverso: por sentir aquella derrota, por solidaridad y respeto hacia sus protagonistas, quise comprenderla y explicarla. Pero encuentro a cuatro décadas que aún hay muy poco lugar para los matices.
Cuando este libro era un borrador, recibí una llamada de Juan Suriano, el asesor histórico de Edhasa. Me hizo una serie de observaciones sobre los textos, me recomendó algunas revisiones, y al final me dijo: “Discrepo con muchas de las cosas que planteás en el libro. El tema del nacionalismo, el tema del arraigo popular... No lo había pensado de esa manera. Disiento, como te digo, pero por eso mismo creo que es un libro que tiene que salir”. Ese gesto de honestidad intelectual y compromiso ético con la profesión, de respeto por las divergencias, es invaluable. No se trata de un respeto retórico, sino que se ponía en acto (pues, por ejemplo, podría haber hecho un informe de lectura desfavorable –y decisivo– sobre mi trabajo) cobró, con el paso del tiempo, mayores proporciones, sobre todo ante un clima de creciente intransigencia, pero que tiene y tendrá efectos nocivos sobre nosotros como sociedad.
Nadie debería tener que presentar documento de identidad, carnet partidario o lista de amistades para expresar lo que piensa sobre un tema. Un síntoma más de este clima estéril que vivimos es que gestos como el de Juan Suriano sean la excepción, y no la regla. Y por eso mismo creo que es importante recordarlo y, aun más importante, multiplicarlo en lo que nos toque.
En el “Epílogo” de la reedición de 2012 escribí: “Malvinas es –o debería ser– una gigantesca puerta de entrada a discutir los proyectos de país que se disputaron en la Argentina durante la segunda mitad del siglo XX, y las formas en que dicha disputa fue conducida. Formas que contuvieron mucho de violencia y poco, muy poco, de democracia. Autopercepciones acerca de la nación que quedaron enterradas en las islas junto a los muertos sacrificados en su nombre”. Esa certeza no se ha visto satisfecha. Con el paso del tiempo, el incipiente proceso de introspección moral y la autocrítica social y política que fue visible en la inmediata posguerra fueron desplazados por miradas autocomplacientes, tanto en la mirada tradicional de la épica patriótica como en discursos que, por ejemplo, incorporaron la agenda de los derechos humanos a Malvinas, y viceversa. El peso del mandato de recuperación aplastó las divergencias, produjo volteretas y simplificaciones.
Abandonamos la necesidad de cuestionar y pensar la guerra de 1982 para proyectar, a la vez, discusiones más amplias sobre la sociedad que la vivió y la que proyectamos. El potencial convocante de Malvinas está estancado por dos factores: por la despolitización de las miradas sobre la guerra y por el mandato de soberanía, que somete al pensamiento crítico. Por eso hoy conviven relatos contradictorios sobre la guerra y la posguerra: están encarnados en distintas facciones políticas que, aunque discuten, se alternan en la dominancia, o sea que subsisten sin avanzar en nuevos acuerdos y, sobre todo, porque por encima de cualquier discusión está la causa nacional. Entre miradas autocomplacientes y causas sagradas, la intervención crítica no vive con comodidad.
Somos sobrevivientes. De aquellos años, de una pandemia. Deberíamos ser mejores que el país que en 1982 envió a sus hijos a la guerra, cambió para siempre la vida de miles de familias y alejó probablemente para siempre a las islas de la Argentina. Por eso hoy por hoy, más que la metáfora de los archipiélagos de la memoria para referirme a la historia y memoria de la guerra de Malvinas, encuentro más adecuada la idea de la botella al mar, para que estas líneas encuentren tiempos mejores. Las ideas centrales de este libro, creo yo, mantienen su vigencia. El último dictamen al respecto, por supuesto, es de los lectores.
Notas
1 Algunos ejemplos de esta producción, además de las obras a las que me referiré en las páginas que siguen: Rosana Guber (2016) produjo una etnografía sobre los pilotos de aviones A4B Skyhawk de la Fuerza Aérea Argentina; el sólido trabajo de Andrea Belén Rodríguez (2020) sobre integrantes de la Armada argentina; Florencia Gándara, que desarrolla una promisoria investigación, publicó (2020 y 2021) sobre oficiales y suboficiales del Regimiento de Infantería 3, y Germán Soprano (2019) hizo lo propio sobre el Grupo de Artillería 3.
2 Agradezco especialmente a Danae Fiore nuestro intercambio al respecto.
Bibliografía
Gándara, Florencia (2020). “Empezar a contar: testimonios escritos de oficiales y suboficiales argentinos en la inmediata posguerra de Malvinas”. Contemporánea, año 11, vol. 13, pp. 75-90.
———, (2021). “Malvinas: diseño y experiencias de un regreso. El Centro de Recuperación del Personal de la Fuerza (junio-julio de 1982)”. Quinto Sol. Revista de Historia, vol. 25, n.º 2, pp. 1-20.
Guber, Rosana (2016). Experiencia de halcón. Ni héroes ni kamikazes: pilotos de A4B. Buenos Aires: Sudamericana.
Rodríguez, Andrea Belén (2020). Batallas contra los silencios. La posguerra de los ex combatientes del Apostadero Naval Malvinas (1982-2013). La Plata: Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de General Sarmiento y Universidad Nacional de Misiones.
Prólogo a la reedición de 2012
Tanto los reaccionarios como los intelectuales dieron por sentado, como si fuera una ley de la naturaleza, el divorcio entre patriotismo e inteligencia.
George Orwell
Desde la primera edición de este libro, en 2006, sucedieron muchas cosas. La primera de ellas, de la que me congratulo, es que me generó discusiones y contactos con muchos compatriotas aquí y en el exterior. Esos intercambios me obligaron a revisar algunas de mis ideas, y es sobre todo debido a ellas que esta edición corregida y ampliada ve la luz. El libro me permitió, centralmente, ponerme en contacto con personajes históricos del movimiento de ex combatientes. Algunos de ellos rechazaron mis argumentos y han polemizado con mis conclusiones (lo que es saludable para cualquier democracia) o se han dedicado a vituperios y ataques bajos (lo que sienta mejor a épocas pretéritas de nuestro país). Otros, consecuentes con su idea de que su causa trasciende a las personas, aunque muchas veces no coinciden con mis argumentos aceptaron ser entrevistados y compartir sus documentos para dar mayor precisión a una época muy compleja. El mayor trabajo de reescritura ha estado centrado en la historia de estas agrupaciones, tema que por otra parte será objeto de un libro en el que estoy trabajando. He incorporado, también, mucho del excelente material reunido en el Archivo de la Comisión Provincial por la Memoria de La Plata, siendo consecuente con la idea de que más allá de nuestros sentidos comunes en los registros de los servicios de inteligencia no iba a haber solamente “cosas de desaparecidos”. Y así fue.
Espero que los lectores encuentren interesante la última parte del libro dedicada al impacto de las políticas de memoria del kirchnerismo en relación con Malvinas, proceso que afortunadamente aún no está cerrado, a pesar de reiterados intentos que en este trigésimo aniversario encontrarán su clímax.
Quiero agradecer especialmente las observaciones de Valeria Manzano, que publicó una reseña muy favorable sobre mi libro, lo que no le impidió ser crítica. Recomendaba, fundamentalmente, mayores precisiones para la primera parte, dedicada a los jóvenes y el servicio militar obligatorio. He desatendido su consejo (por lo que espero me perdone) por dos motivos: porque afortunadamente luego de Las guerras por Malvinas pude publicar otros libros donde gradualmente he ido subsanando las falencias que me marcó con justeza, y porque bien pronto descubrí que no podía tampoco cumplir con todas las demandas de precisiones o ampliaciones. Sucede lo mismo, por ejemplo, en el capítulo sobre la experiencia del frente de guerra. Este libro no pretende dar cuenta de todas ellas, y se concentró en cambio en una modélica, que ofrecía los elementos para analizar los mitos sobre Malvinas que se construyeron después. Por supuesto que eso no impide que muchos protagonistas no se sientan representados.
Tampoco es este un libro que se ocupe de la “historia larga” del archipiélago, una demanda que nace de la confusión de los planos: este fue y es un libro sobre las luchas simbólicas en torno a la guerra, no sobre la historia de la disputa, aunque obviamente la marca del conflicto la tiñe desde entonces. Algunas cosas sobre esto digo, sin embargo, hacia el final.
Tantas observaciones, por otra parte, realzan lo que estimo como la principal virtud de mi texto: este es un libro de batalla. Como todo trabajo que se ocupa de la historia y de la memoria, Las guerras por Malvinas fue parte de las discusiones que estudiaba, y en ese camino fue cuestionado de diversas formas. Verificó sobre sí mismo una de sus ideas centrales: la fuerte presencia que el tema Malvinas tiene en los distintos espacios de nuestro país. Pero, también, la gran cantidad de malentendidos que aún genera.
Con mucha ingenuidad viví la aparición de la primera edición, en 2006, como la posibilidad de instalar una discusión pública más o menos importante sobre un tema que consideraba vacante. Seguramente también había en esa actitud algo de soberbia, y la mezcla de ambos elementos resultó frustrante para mí. Prácticamente no hubo verdaderas polémicas, y sí en cambio omisiones, ninguneos y ataques ad hominem.
Por supuesto, queda consignado que esta sensación de frustración puede deberse a un elevado narcisismo de mi parte, pero no obstante queda aún bastante tela para cortar, por ejemplo, en cuanto a las actitudes de los investigadores en relación con el tópico de la guerra de Malvinas, y a estas les he consagrado un capítulo nuevo. En 2006, salvo los trabajos pioneros de Rosana Guber (que por otra parte no proponen una mirada general como la de Las guerras por Malvinas) no había un libro que se ocupara de la historia de las memorias de Malvinas, ni del peso de la experiencia bélica durante la posdictadura. Afortunadamente hoy hay tesis, en curso o defendidas, y algunos investigadores dentro del campo de la historia reciente incorporaron el tema a sus preocupaciones. Pero a pesar de esto predominan en las discusiones importantes descalificaciones, que van desde lo explícito al más ramplón ninguneo, en lo que coinciden tanto los reaccionarios y autoritarios como los intelectuales ubicados en sus antípodas ideológicas. Por condescendencia, o por desprecio, pero en ambos casos por compartir la negativa a polemizar, tienen en común una peligrosa actitud: la del silenciamiento. No es esto lo mismo que el silencio; no es lo mismo la decisión de callar que la voluntad de callar a otro.
Como compensación, el libro circuló allí donde más fructífera es la disputa por las memorias: entre los docentes, en las escuelas, entre los ex combatientes.
Gracias a la posibilidad de discutir que el libro me dio he podido, espero, abrir las cuestiones asociadas a la experiencia de Malvinas a preguntas más complejas que las que me hacía inicialmente. Conocer otras realidades, como las fueguinas y las malvinenses, o trabajar con documentos que narraban una historia de los ex combatientes distinta de aquella que por ignorancia mi propio trabajo había contribuido a estereotipar, construyeron ese camino. Espero que eso aparezca reflejado aquí.
Creo que he podido transformar las sensaciones que describí y el proceso de aprendizaje desde 2006 en preguntas generales sobre la construcción del conocimiento histórico y la búsqueda social de la verdad y la justicia. En esa clave es que he revisado este libro, pero sobre el resultado serán los lectores quienes decidan. Si en 2006 me interesaba fundamentalmente señalar la necesidad de pensar Malvinas con su propio peso específico, considero que en la encrucijada del trigésimo aniversario de la guerra es el momento de (re)introducir dicho peso específico en el panorama cada vez más complejo del pasado reciente que hemos construido. Es una tarea urgente y estratégica.
Por otra parte, un hecho para nada menor es que en 2006 yo todavía no conocía las islas Malvinas. Pude viajar al año siguiente. Los recorridos por las antiguas posiciones, por esos páramos desolados tan parecidos a la Argentina continental, me han llenado de nuevas preguntas. Y si en la vieja edición traté de introducir la variable local para pensar el problema Malvinas, en el presente estoy convencido de que no hay otra forma de hacerlo que no sea esa, dejando abierta la puerta para la inscripción en relatos mayores, a escalas regionales y nacionales. Por supuesto que en esta obra sólo puedo trazar unas pinceladas gruesas para dar idea de esta complejidad; semejante tarea requeriría de un gran grupo de trabajo, lo que implica que esta reedición pueda tomarse como una (nueva) invitación.
También he intentado imaginar mi mirada sobre el pasado reciente como generacional. Los que éramos niños durante la guerra hemos vivido demasiado atados a genealogías y tradiciones pasadas, tal vez a falta de otras mejores. Pero los muertos no tienen derecho a enterrar a los vivos. No se trata de arrojar nada por la borda, pero sí de reivindicar un lugar específico en la discusión, aunque más no sea el de ser aquellos que barrieron las sobras y los escombros de certezas y proyectos anteriores y abrieron el camino para su recuperación crítica y, eventualmente, su reivindicación. Ese lugar por sí solo nos autoriza a decir que no tenemos por qué aceptar las diferentes tutelas intelectuales que nos han ofrecido o intentado imponer, o más bien, reconocerlas como etapas de un pensamiento nacional en el que nosotros (¿qué será nosotros?) también diremos algo.
Por todo esto es que Las guerras por Malvinas sigue siendo un libro incompleto e inconcluso. Por un lado, porque el conflicto diplomático que llevó a las Fuerzas Armadas argentinas a decidir las operaciones de 1982 está abierto. También porque las disputas en torno a un pasado irresuelto aún nos atraviesan. Pero, sobre todo, porque sigue pendiente la tarea principal: una guerra que despierta tantas sensibilidades como si hubiera sido ayer debe inscribirse en una perspectiva histórica más amplia.
Esos archipiélagos salvajemente bellos, subyugantes como tantos espacios de la Patagonia continental, son parte de un proceso histórico más amplio, complejo y rico. Desde los primeros avistamientos, durante las recaladas clandestinas de loberos, pasando por los viajes de los científicos, los piratas y los comerciantes, las colonizaciones y los conflictos, hasta el doloroso relámpago de 1982 (tan breve en esa historia multisecular como eterno en las vidas individuales), la historia larga de las islas Malvinas merece redoblados esfuerzos que las piensen como parte de nuestro país, y no solo que las crean parte de él.
No sé, en vísperas del trigésimo aniversario de la guerra, qué va a pasar dentro de otros treinta años, si las Malvinas serán efectivamente argentinas. Sí, en cambio, deseo que sea una sociedad más justa, sin impunidad, la que las recupere. Hacia allí va este trabajo.
Ramos Mejía, verano de 2012
Introducción
Probablemente haya empezado a escribir este libro en junio de 1982. Tengo grabadas las sensaciones del día posterior a la derrota en Malvinas, mi perplejidad en la escuela frente a la mirada de mis compañeros enfundados en sus delantales, y mi pregunta:
–¿No están tristes que perdimos en Malvinas?
Recuerdo claramente que dije “en”, y no “las”. Se trata, para este libro, de una distinción bien importante. La guerra de 1982, si bien fundamentada ideológicamente en un reclamo territorial, tuvo entonces, y tiene hoy, para muchos, un sentido mucho más amplio que ése. Pero si no perdimos “las islas”, “el territorio”, ¿qué es lo que perdimos allí?, ¿qué es lo que se pone en juego cada vez que pronunciamos el nombre del archipiélago? Es una cuestión central para no subsumir los significados otorgados a Malvinas después de la guerra en la construcción previa, aquella que contribuyó al amplio apoyo que ésta tuvo.
¿Qué guerra terminó en las islas Malvinas, el 14 de junio de 1982? ¿Qué guerras comenzaron ese mismo día? Ambas preguntas constituyen el eje de este libro: explorar las relaciones entre la experiencia de los actores, protagonistas y testigos voluntarios o involuntarios de una guerra y sus consecuencias. Recorrer las formas en las que la coyuntura política de la transición a la democracia en la Argentina condicionó a los portadores y herederos de las memorias acerca del conflicto del Atlántico Sur en los medios y formas para hacerse ver y ser escuchados. Analizar qué relatos y recuerdos acerca de la guerra llegan hasta hoy.
No es una historia de la guerra en las islas Malvinas, sino de las distintas formas en que ésta fue vivida, y de sus consecuencias, como una forma de pensar las relaciones entre la cultura y política argentinas y el archipiélago emblema. El libro se ocupa, sobre todo, de las memorias de y sobre los ex soldados combatientes1 para, por extensión, analizar el espacio en el que sus acciones comenzaron a circular entre sus compatriotas. Parte de la idea de que, aunque extremo por sus características, la guerra de Malvinas es un episodio emblemático de un proceso mucho más amplio: aquel mediante el cual la sociedad argentina se relaciona con sus jóvenes, les otorga y vive su protagonismo y los disciplina. Es, en consecuencia, una aproximación al lugar de las juventudes en la política.
Malvinas significa muchas guerras: viejas formas de entender a la nación y a la política entraron en crisis, autorrepresentaciones de las relaciones sociales y de la cultura cayeron para no levantarse más, o continúan siendo lloradas en secreto en cada aniversario del desembarco. Pero Malvinas, sobre todo, significa un puñado de jóvenes y sus familias que actuaron con sus cuerpos el drama de numerosas derrotas colectivas e individuales. No es posible pensar en una memoria sobre las islas que domine por sobre las demás, porque el reclamo de reconocimiento de los más afectados choca con las voluntades de olvido y las simplificaciones de quienes, conmovidos o incómodos por la presencia de Malvinas, apostaron a la posibilidad del cambio y la regeneración antes, durante y después de la guerra.
Este libro atraviesa y está atravesado por estas tensiones. Navega entre las islas que constituyen el archipiélago de experiencias y discursos sobre Malvinas a la manera de los exploradores de una tierra ignota, que acumulan indicios que poco a poco permiten intuir un conjunto: debe identificar, describir, otorgar un sentido a una serie de imágenes inconexas y muchas veces contradictorias, para volcarlas en una cartografía inexistente. Clasifica rocas, islotes, escolleras, bancos de algas, flora y fauna diversas, habitantes de costumbres extrañas y antagónicas, pero que la voluntad del viajero ubica en su mapa en construcción como integrantes de un mismo grupo insular. Pero hasta que tal cosa sucede, estos indicios son sólo una acumulación de sensaciones, imágenes y reflexiones, que deben ser mensuradas, fijadas en una carta que sirva para las posteriores navegaciones.
Las guerras por Malvinas propone una exploración semejante. Efectivamente, hay un mapa de relatos sobre la guerra en las islas, dibujado sobre todo en el quinquenio que va desde la derrota en el Atlántico Sur hasta los sucesos de Semana Santa de 1987. En ese lapso se conformó la mayor parte de las imágenes más fuertes acerca de Malvinas: los jóvenes inexpertos maltratados por sus oficiales, los chocolates donados vendidos en Comodoro Rivadavia, la pericia de los pilotos de la Fuerza Aérea, el hundimiento del Belgrano, del Galtieri borracho al Astiz cínico y cobarde, los “héroes de Malvinas” de Alfonsín, la gesta, la derrota, los veteranos en los colectivos, Sólo le pido a Dios, y tantas otras imágenes, concentran los sentidos acerca de la guerra y coexisten emergiendo alternativamente en respuesta a distintos estímulos políticos, sociales e históricos, ubicables en un tiempo concreto.
¿Cuál fue el lugar de los protagonistas más directos de la guerra en la construcción de tales emblemas? Es una pregunta central, pues el retorno de los jóvenes soldados derrotados se mezcló con la aparición de fantasmas en cada esquina, en cada cementerio de la república. Para responderla, la investigación se concentrará en los cinco años entre la derrota en el archipiélago y Semana Santa de 1987. Allí, predominó un proceso (más o menos completo y honesto, según quien lo describa, o según lo que necesitemos creer) de asunción de responsabilidades sociales en relación con la dictadura. Pero, sobre todo, fueron cinco años en los que campeó con fuerza la imagen de los jóvenes (y, más ampliamente, de la ciudadanía) como víctimas de la violencia, ejercida sobre todo desde el Estado. Cinco años en los que el lugar tradicional de las Fuerzas Armadas fue duramente cuestionado, y su relación como protectoras de la ciudadanía y de los sagrados valores de la Patria también.
Precisamente en ese marco, alrededor de diez mil jóvenes cuestionaron, con su mera existencia, el lugar de “defensores de la Patria” de las tres armas. Ellos habían combatido por la soberanía al mismo tiempo que eran “víctimas del Estado”. Como agrupación, reivindicaban su experiencia. ¿Qué lugar podía tener ésta, caracterizada por la violencia, aunque fuera en una “guerra justa”?
Desde 1982 aludir a Malvinas excede sobradamente la idea del reclamo territorial, aprendida por generaciones de argentinos bajo el lema de que las islas “fueron, son y serán argentinas”. Esta convicción (adquirida sobre todo en la escuela) fue el sustrato que alimentó la seguridad de muchos miles a la hora de apoyar la decisión del gobierno militar, en el poder desde 1976. Junto a ella, la noción de deber cívico, aprendida tras décadas de servicio militar obligatorio.
Estas dos certezas alimentan un lugar común, que reduce la guerra y sus consecuencias a un mero acto reflejo. Pero desde 1982 Malvinas refiere a la guerra, a los 74 días de conflicto con Gran Bretaña que culminaron con la rendición de Puerto Argentino y, por arrastre, con la retirada –más ordenada de lo que solemos declamar– de la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Refiere a la única guerra convencional librada por la Argentina en el siglo XX, pero también –y este libro pretende demostrar que sobre todo– a la historia argentina reciente.
Para revisar nuestro pasado desde Malvinas describiremos y discutiremos la construcción de relatos acerca de la guerra, y de las legitimidades para hablar sobre ella. Los jóvenes protagonistas del conflicto dieron una dura batalla por intervenir en esa discusión, que comenzó ni bien llegaron al continente las noticias de la derrota. Imágenes, juicios y condenas, reclamos y reivindicaciones, tradiciones subterráneas y públicas se consolidaron y difundieron de la mano de la figura de los chicos de la guerra, devenidos ex combatientes y, más recientemente, veteranos. Pero en relación con el contexto histórico en el que actuaron, surge una disonancia: la Argentina es un país donde la voz de los testigos y actores ha desempeñado un lugar central en la construcción de los relatos acerca de la historia reciente, al punto de generar últimamente una serie de advertencias acerca de sus consecuencias por parte de algunos intelectuales.2 Dicha sobreabundancia refuerza una ausencia: la de aquellos hombres y mujeres afectados más directamente por la experiencia de la guerra, los soldados y sus familiares. A modo de ejemplo, cabe consignar que en el juicio que se le siguió a la tercera junta militar por la conducción de la guerra, no declaró ni un solo soldado conscripto, a pesar de que eran considerados víctimas de las Fuerzas Armadas. Contrariamente, el escenario del Juicio a las Juntas de 1985 tuvo a las víctimas como protagonistas principales.
¿Qué hubieran agregado estas voces a la discusión? ¿Qué agregarían hoy? Destacar esta asimetría no surge de una mirada conspirativa, ni de la voluntad de construir una jerarquía del dolor o el sufrimiento, sino de la preocupación ante las construcciones simbólicas que se traducen en las posibilidades para miles de compatriotas de acceder o no a la consideración pública, al reconocimiento y a la reparación. Es mi intención ofrecer algunas ideas para pensar este problema, asumiendo que la guerra de Malvinas sigue siendo hoy un tema profundamente controversial. Incomodidades, resquemores o directamente prejuicios a partir de ideas superficiales acerca de “lo militar” y “lo nacional”, cuando no directamente dificultades generacionales u originadas en la propia experiencia, alimentan el problema que genera Malvinas para algunos actores intelectuales, sobre todo dentro del campo vagamente llamado “progresista”.
Inversamente, sectores reaccionarios o reivindicatorios de la dictadura militar no tienen ningún inconveniente en hablar del tema, y apropiárselo, más por la vacancia de algunas voces que por la legitimidad para hacerlo. Y como la voluntad de saber no es un acto neutral, es mi intención que este trabajo dificulte aunque sea sólo un poco ese proceso.
Hace diez años, al comenzar esta investigación recibí, al comentar a mis compañeros y docentes del profesorado mi intención de “trabajar sobre Malvinas”, cuestionamientos como este:
–¿No estarás a favor de los militares, vos?
Pero a la vez, éstos eran proporcionales a la suspicacia con la que fui recibido por algunos ex combatientes, o funcionarios militares:
–Estamos cansados de que nos desprestigien.
Pienso que este panorama, al menos en relación con Malvinas, no ha cambiado mucho. Más recientemente, en un archivo oral sobre la experiencia del terrorismo de Estado trabajamos sin considerar incluir testimonios de ex soldados o de sus familiares, pero, en cambio, les preguntamos a nuestros entrevistados –exiliados, familiares de desaparecidos, sobrevivientes de los campos de concentración, militantes– sobre su experiencia acerca de la guerra. Malvinas, en gran medida, ha sido construida como memoria de una manera vicaria.
Pero más allá de silencios y apropiaciones, bajo las más diversas formas, Malvinas late en toda la extensión del territorio argentino. En homenajes, en monumentos, en pesadillas tan interminables como los dolores generados por ausencias irreparables. Hay miríadas de memorias sobre Malvinas: alguien saludó un tren cargado de tropas hasta que se perdió de vista y se arrepiente de ese gesto vano a la luz de la derrota, otro aún camina la ruta ensanchada de una ciudad patagónica, esperando el aterrizaje de emergencia de aviones que no volverán, o siente anudada la lengua ante los acordes del Himno, en una fiesta patria, o se reprocha una solicitada firmada en el exilio, guarda diarios amarillentos y menea negativamente la cabeza preguntándose acerca de su ceguera.
Muchos miles, también, recuerdan el silencio feroz que enfrentaron y debieron guardar por su oposición a la guerra. Y hay unos pocos miles que siguen viendo como injusto que sus acciones sean cuestionadas aún hoy, y que asocian esos cuestionamientos a una palabra que les fue negada: los entonces jóvenes soldados de 1982.
Escribimos historia a partir de la duda, pero sobre todo de la insatisfacción. ¿Cuál es el origen de una y otra, en mi caso? Probablemente esa sensación de latencia de Malvinas, palpable en cantidad de registros y niveles, y su ausencia de muchos espacios de discusión pública. Me cuesta entender la urgencia que tiene en algunos lugares y para muchas personas este tema, y la forma cristalizada, anclada en el tiempo, en la que lo seguimos tratando.
La investigación también se alimenta de la indignación. Uno de los modos habituales que hay para explicar la cantidad de suicidios de ex combatientes desde el final de la guerra es atribuirlos a la sordera social frente a sus experiencias. Aquí hay un buen motivo para explicar la voluntad que orienta este libro: la convicción de que un silencio que se traduce en muertes es, básicamente, una injusticia. Y pienso que es en este otro mar argentino, el del silencio, que Malvinas vuelve a ser un archipiélago, entre otros muchos, que atravesamos tratando de dibujar una cartografía que nos permita ubicarnos en el espacio y en el tiempo.
Ramos Mejía (Buenos Aires), noviembre
de 2005 - Merlo (San Luis), enero de 2006.
Notas
1Ex combatientes, ex soldados combatientes y veteranos son términos que refieren a quienes pasaron por la experiencia bélica en las islas. Sin embargo, como nos ocuparemos de analizar, el uso de cada uno de ellos para referirse a los participantes en la guerra respondió a un contexto histórico bien específico. Esto no obsta para que en el presente se utilicen indistintamente. En general, reservaremos el uso de veteranos para la década del noventa, ex combatientes para la del ochenta, y ex soldados para aludir genéricamente a quienes combatieron en las islas, en tanto objetos del análisis.
2 Véase al respecto Beatriz Sarlo, Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, p. 23: “Este libro se ocupa del pasado y la memoria de las últimas décadas. Reacciona no frente a los usos jurídicos y morales del testimonio, sino frente a sus otros usos públicos. Analiza la transformación del testimonio en un icono de la verdad o en un recurso más importante para la reconstrucción del pasado; discute la primera persona como forma privilegiada frente a discursos de los que la primera persona está ausente o desplazada”.
Primera parte La guerra (abril-junio 1982)
Capítulo 1Jóvenes en armas
Pro patria mori, morir por el cuerpo místico político, tenía sentido, cobró sentido, cuando se consideró igual, en cuanto a valoración y consecuencias, a la muerte por la fe cristiana, por la Iglesia, o por la Tierra Santa.
Ernst Kantorowicz, Los dos cuerpos del rey.
Los jóvenes argentinos mataban y morían desde muchos años antes de la guerra de Malvinas. En defensa del Estado, como parte de movimientos emancipatorios, o víctimas de atentados y represiones, centenares de hombres y mujeres de menos de treinta años entregaron cotidianamente su vida o la arriesgaron en forma más o menos consciente antes del único enfrentamiento bélico internacional librado por la Argentina en el siglo XX. Fueron decenas de miles de jóvenes formados en este contexto los que experimentaron como combatientes la breve guerra de 1982.
Cuando el 2 de abril de ese año los argentinos amanecieron con la noticia del desembarco en las islas Malvinas (en manos británicas desde 1833) el país llevaba seis años bajo el gobierno militar. El Proceso de Reorganización Nacional había tomado el poder el 24 de marzo de 1976. El gobierno de facto, cuestionado en forma creciente tanto por su política económica como por las violaciones a los derechos humanos se ponía al frente de una reivindicación que tenía un fuerte respaldo popular, que lo tendría durante la guerra, y que sería deslegitimada con posterioridad a la derrota. Las islas Malvinas, el territorio irredento ubicado frente a las costas patagónicas, se habían transformado desde principios del siglo XX en un emblema de la nacionalidad, en un proceso de construcción orientado fundamentalmente desde el Estado.1
Los protagonistas mayoritarios de la guerra de Malvinas fueron los jóvenes conscriptos, bautizados rápidamente como “los chicos de la guerra”. ¿Quiénes eran estos jóvenes? Para comenzar a adentrarnos en la experiencia bélica y posbélica de 1982, deberemos preguntarnos en primer lugar cuál era el lugar de la juventud en la política argentina de la segunda mitad del siglo XX.
Colimbas
El servicio militar obligatorio, una vieja institución en la Argentina (se había implementado en 1904) fue un hito importante en la vida de miles de jóvenes varones argentinos: desde 1973, al llegar a sus dieciocho años (hasta ese entonces era a los veintiuno) fueron sorteados para realizar la conscripción en alguna de las tres fuerzas, pero sobre todo en el Ejército. Popularmente conocido como “colimba” (corre-limpia-barre), hacia la década del setenta –y en muchos casos, aún después– el servicio militar obligatorio era visto como un proceso bajo el cual los jóvenes “maduraban” gracias a la disciplina castrense, traducido en algunos casos en servidumbres y maltratos recurrentes que algunos episodios de la guerra de 1982 exhibieron en sus más crueles consecuencias.2
Mediante la implementación del servicio militar obligatorio se buscó dar cohesión a la nueva república, reforzar el papel del Estado e inculcar una serie de valores nacionales y sociales a los jóvenes. Desde el punto de vista simbólico, estos ciudadanos soldados eran herederos y actores de una religión cívica que construía una escala de valores en base a las virtudes militares, por ejemplo a partir de las biografías de los guerreros de la Independencia, y que contribuía a delinear la autorrepresentación de la nación.3 Estos “cultos laicos” cumplían una función pedagógica, en tanto “celebrar a aquellos ciudadanos que habían cumplido con su deber era exhortar a otros a cumplir con el suyo”.4
Si el panteón argentino estaba habitado por militares exitosos (José de San Martín es el “padre de la Patria”), la consolidación del Estado nacional, durante la segunda mitad del siglo XIX, proporcionó otros modelos a seguir: los veteranos de la guerra del Paraguay y los “expedicionarios al desierto”. Pero con la progresiva intromisión de las Fuerzas Armadas en la política, los soldados bajo bandera, integrantes de regimientos acuartelados, golpistas o leales, comenzaron a verse involucrados en distintos procesos políticos que se produjeron a partir del derrocamiento de Juan Perón, en septiembre de 1955, y que tuvieron como carácter distintivo el alejarse cada vez más de la tradición republicana declamada idealmente a la par que se declaraban directamente herederos de ésta y del imaginario patriótico que la representaba.
En el prólogo a Operación Masacre, Rodolfo Walsh relata un episodio que funciona como metáfora de la crisis que el modelo de soldado-ciudadano comenzaba a sufrir. Si para el escritor la sublevación de los generales Tanco y Valle (junio de 1956) fue una suerte de despertar a la política, la muerte que describe retrospectivamente parece un anuncio del futuro que esperaba a muchos jóvenes en el violento proceso político argentino:
Tampoco olvido que, pegado a la persiana, oí morir a un conscripto en la calle y ese hombre no dijo: “Viva la patria” sino que dijo: “No me dejen solo, hijos de puta”.
Nada más lejos del ideario patriótico que esa muerte anónima y solitaria. Nada más alegórico, al mismo tiempo, de un Estado que comenzaba a volverse contra sus ciudadanos.
Esta reorientación de sus funciones se debía a la Doctrina de Seguridad Nacional, que asignaba a las Fuerzas Armadas y de Seguridad el carácter de policía interna en el enfrentamiento ideológico que los analistas y planificadores señalaban como característico de la política de la Guerra Fría.5
Un militante de la Juventud Peronista que hizo el servicio militar entre 1974 y 1975 en el Regimiento 3 de La Tablada (una unidad que combatió en Malvinas) recuerda que un subteniente los reunió para explicarles que ya no les darían cierta parte del entrenamiento (aquella relativa al combate urbano y manejo de armas pesadas), puesto que “luego lo usaban contra ellos”. Al mismo tiempo, “veía cómo cambiaban las cosas dentro del Ejército. Los pocos oficiales dentro del Ejército que eran de la Triple A se iban ensoberbeciendo, empezaban a operar... veía cómo afilaban en el cuero el cuchillo para la degollina”.6
Desde el año 1973, las organizaciones armadas –el ERP en particular, pero también los Montoneros con posterioridad a 1974– adoptaron como parte de su práctica militar los asaltos a cuarteles. Cuando el 23 de diciembre de 1975 el ERP fue masacrado en su ataque a Monte Chingolo, la memoria de muchos ya atesoraba los recuerdos de los intentos de copamiento, entre otros, del Comando de Sanidad (1973), Azul (1974) o el Regimiento Nº 29 de Infantería de Monte (1975).7
Miles de adolescentes y jóvenes bajo bandera vivieron en ese clima de enfrentamiento bajo la amenaza de los ataques guerrilleros, cuando no participaron directamente de los enfrentamientos.8 Dalmiro Bustos, padre de un soldado en Malvinas, señala esta situación:
Nuestros hijos pasaron junto con nosotros por el tremendo clima de la subversión. Fue lo más próximo a una guerra que hemos sufrido. En esa época los muchachos tenían unos catorce años, y no fueron protagonistas de esa situación. Fuera de esa situación, la Argentina desconocía la guerra. Dentro de nuestros hogares, a pesar de las diferencias lógicas de posturas y costumbres, nuestros hijos no habían salido aún de nuestra tutela protectora.9
Durante su servicio militar, los jóvenes podían ser víctimas de la guerrilla en una rutinaria operación de control –como Guillermo Félix Dimitri, el conscripto que murió en un tiroteo con Ana María González, la buscadísima autora del atentado contra Cesáreo Cardozo en 1976– o en combates abiertos, como en el caso de los copamientos a cuarteles. Y en el marco de la represión ilegal más de ciento veinte de ellos fueron secuestrados durante su servicio militar,10 como recuerda un ex conscripto que realizó su servicio en Campo de Mayo entre 1976 y 1977:
El sargento Salgado (...) aprovechó una formación para recomendarnos que fuéramos buenos soldados, que nos portáramos bien para que no nos pasara lo que a Parada “... que ahora le está cantando a los angelitos” (...) Aunque desde el momento en que vi cómo Parada era llevado del brazo y obligado a subir a una camioneta y más aún con lo que sucedió en días posteriores tuve la sensación de que era víctima de una acción represiva, en ningún momento se me ocurrió que podía hacer algo por evitarla. Con el paso de los años, mi convicción se ha mantenido inalterada. En las circunstancias en las que nos encontrábamos, ni yo ni mis compañeros podríamos haber hecho nada eficaz para evitar la desaparición de Parada.11
El servicio militar representaba una dura prueba para muchos de los que debieron hacerlo. El mismo ex conscripto señala que “al atardecer del primer día pensaba que me haría desertor y me fugaría al extranjero. No tenía novia ni una pareja estable que pudiera retenerme, mis padres eran relativamente jóvenes y se valían por sí mismos y no creía poder soportar cerca de doce meses en esas condiciones; cualquier cosa era preferible a ese lugar absurdo y ridículo en el que me encontraba y donde reinaba la más absoluta arbitrariedad”.12
Los colimbas participaban de controles, apoyo a operativos y custodia en fábricas. Así sucedió, por ejemplo, en grandes establecimientos industriales como Ford o Astarsa, en la zona Norte, o los astilleros Río Santiago, en la zona Sur, donde los conscriptos permanecieron meses vigilando las plantas y controlando al personal, y participaron en detenciones masivas en los días iniciales del golpe de 1976.
Además de la amenaza latente de los ataques de la guerrilla, convivían con indicios más o menos claros de la represión ilegal. En 1978 Marcelo Schapces, durante su conscripción en Campo de Mayo, conoció a “dos o tres suboficiales (...) que habían estado en Tucumán en el operativo Independencia” y que hablaban de su experiencia.13 Por otra parte, el joven testigo de la desaparición de su compañero de conscripción recuerda que un suboficial, Víctor Ibáñez,14 se franqueó con él:
–La verdad es que estoy repodrido de estar allá, en Plaza de Tiro –se refería al polígono que se hallaba a unos dos kilómetros de la compañía.
–¿Por qué? –pregunté yo.
–Es muy jodido, allá hay tipos detenidos, prisioneros...
–¿Ah sí? –fue mi poco expresiva respuesta.
–Sí, y los tipos están encadenados y encapuchados todo el tiempo. Es una porquería, a veces se cagan o se mean encima...
–¿Sí? ¿Y también hay mujeres?
–Hay hombres y mujeres.
–¿Y también las minas están... encapuchadas?
–Sí.
–Qué jodido... ¿y vos tenés que vigilarlos?
–Sí, en realidad, más que vigilarlos, prepararles algo de comida y darles de comer casi sin sacarles la capucha.
–Qué jodido... –el tono de mi comentario no connotaba ninguna desaprobación, sino más bien una cierta solidaridad ante alguien que tuviera que hacer algo meramente desagradable.
En medio de los bostezos de la hora de la siesta la conversación tomó otro rumbo. En realidad, sólo recuerdo este fragmento a través del cual por primera vez tuve conocimiento de que existían campos de detención que con el tiempo se calificarían de “clandestinos”, donde alojaban a los que después se denominarían “detenidos-desaparecidos” y que un sitio tan macabro se hallaba a menos de dos kilómetros de donde estábamos.15
En otras ocasiones, como le sucedió a Javier Saubiette, las vinculaciones con la represión eran mucho más directas:
Un amigo mío cumplió el servicio militar en Ejército, en Campo de Mayo. Le contó en 1978 a mi vieja que allí, cuando hacían las guardias, veían los helicópteros bajar a un edificio gigante. Al preguntar qué era esa edificación le contestaron “es el hotel”. Ahí tenían a los secuestrados. Es decir: todo lo veían los chicos del servicio militar, los colimbas. Una mezcla de impunidad e impericia (...) Me acuerdo de un día. Comían un asado, durante una guardia. Sabían que mi hermano estaba desaparecido y decían que los desaparecidos “son gente que se ha ido del país, unos pocos están muertos en combate”. Yo salté: “¿Cómo? Mi hermano desapareció y de acá mismo”. “Bueno”, replicaron, “es un caso” y lo repetían, lo repetían.16
Asociados a la experiencia de la colimba había una gran cantidad de episodios vinculados a las prácticas militares de disciplina y formación, que muchas veces adquirían la forma de tratos humillantes. Edgardo Esteban, un periodista que en 1982 combatió en las Malvinas recuerda muy críticamente su experiencia del servicio militar obligatorio:
En 1981 efectué el servicio militar en Paracaidismo, algo que yo quería hacer. Vi que en vez de servir a la patria terminabas siendo sirviente de los oficiales o suboficiales de turno. Racionalmente no se puede comprender el maltrato que ejercían sobre los soldados, llevarte a los cardales y hasta agarrar los cardos con las manos, andar como una cabra clavándote piedras en los testículos... Te preguntabas, ¿qué hice yo para merecer esto? Yo tenía diecinueve años; ¿qué habíamos hecho para ser castigados con esa brutalidad? (...) Había terminado el secundario (bachillerato) y quería huir de mi vida de entonces. Nada me podía hacer suponer que esa “huida” iba a ser tan larga. Fui un buen soldado, y en la colimba no hay que ser bueno: hay que ser vivo. Yo servía a las estructuras de ellos, era dócil. Ellos tenían unas soberbia de poder absoluta y total. Oficiales jóvenes trataban a un cabo como basura. Yo me preguntaba por qué. Trataba de entender esas torturas físicas y psicológicas que realizaban. Con temperaturas bajo cero llevarnos a los baños a limpiar obsesivamente los azulejos. Flexiones de brazos en terreno escarpado. Parecía que querían demostrarnos que éramos dóciles animalitos al servicio de sus caprichos. Buscaban lastimarnos. Se emborrachaban, se enfurecían cuando perdían un partido de cartas, te basureaban de una manera salvaje hasta que te necesitaban. Entonces olvidaban el maltrato. Los soldados éramos sirvientes de estos tipos, que se habían metido en la carrera militar por falta de un proyecto personal de futuro. Eran como castas, los oficiales, los suboficiales. Yo llegué en una etapa de final para ellos. Se venía abajo el poder militar.17
¿Qué se sabía de estas vejaciones antes del ingreso al cuartel? El folklore acerca del servicio militar obligatorio incluía gran cantidad de estos relatos. Sin embargo Esteban, como muchos otros, piensa que la colimba era algo que “quería hacer”.Y Marcelo, a quien ya citamos, tras evocar la sensación de aislamiento que le produjo el servicio militar y compartir valoraciones como las de Esteban acerca de sus superiores, recuerda el sufrimiento de vejaciones por su religión (“a vos te toca la guardia de Navidad porque total sos judío”) pero aun así valora positivamente el servicio militar porque “fue una experiencia copada desde lo físico (...) Una experiencia de supervivencia, desde lo moral, desde lo físico”.18