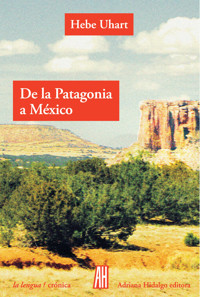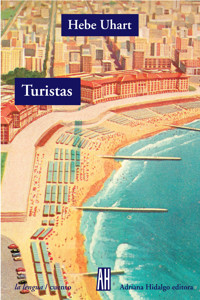Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Adriana Hidalgo Editora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Entre el desconcierto y la timidez, Hebe Uhart, una de la mejores cuentistas argentinas según coincide toda la crítica especializada, encuentra en los congresos, los viajes, la vida familiar y los animales un pretexto para pensar las relaciones y para desencadenar fantasías y temores. Del cielo a casa es la frase que cifra a todos los relatos del libro, pero también es el título de uno de los cuentos, en el que se narra la distancia que existe entre lo que se supone que debe gustar y lo que realmente gusta. Contra un mundo plagado de obligaciones, rutinas y otras cosas incomprensibles, los protagonistas de estos relatos se atienen a las pequeñas cosas, a las que pueden manejar. El eje de estos cuentos pasa por los congresos, los viajes, la vida familiar, los animales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Uhart, Hebe
Del cielo a casa
1ª ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Adriana Hidalgo Editora, 2014 (La lengua. Cuento; 0)
E-Book.
ISBN 978-987-1923-62-5
1. Narrativa Argentina.
CDD A863
la lengua / cuento
© Herederos de Hebe Uhart
© Adriana Hidalgo editora S.A., 2003, 2005, 2012, 2017, 2023
www.adrianahidalgo.es
www.adrianahidalgo.com
ISBN: 978-987-1923-62-5
Prohibida la reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial. Todos los derechos reservados.
Disponible en papel
Del cielo a casa
Navidad en el parque
Eran las nueve de la noche y en el parque había un movimiento raro de gente. Uno andaba corriendo pero no como quien se prepara conscientemente para hacer footing; iba vestido a la que te criaste como quien remata una tarde de idas y vueltas y por fin, después de la última vueltecita, se va a cambiar y a bañar. Un chico da un paseo en su bicicleta nueva; las luces del pino iluminado del parque la hacen brillar. Una mujer muy linda pasea un perro espléndido, sano, con la lengua afuera de puro regalón. El perro es de lana blanca y su tronco es una enorme masa que se desliza acariciando el suelo con su pelo. En la vereda, dos viejos vecinos con sus paquetes se saludan como si hiciera mucho tiempo que no se ven; demoran con dimes y diretes el momento de la despedida.
Frente al parque está la veterinaria San Gabriel: ahí atienden a perros, gatos, loros y también a una oveja. La mayoría de los animales está asociada y paga una cuota mensual. En la sala de espera, una empleada frente a una computadora registra a los clientes y les da una boleta. A cada momento dice: “San Gabriel, buenas tardes” por teléfono y la computadora registra los nombres de los animales, y así desfilan Felipe, Celeste, Duquesa, Pituco, Beethoven. Ella pronuncia sus nombres con absoluta neutralidad; claro, se trata de clientes. Las paredes tienen azulejos blancos hasta arriba; la luz es amarillenta y pareja; no se sabe de dónde viene; ni un foco, ni una lámpara. En el parque, la luz del pino iluminado realza el paso de las personas, que luego atraviesan una zona de sombras: en la sala de espera de la veterinaria, la luz neutraliza las particularidades de las personas, como si fueran un solo paciente. Una señora tiene un gatito en brazos, quietos los dos, esperando el momento de la medicina. Parece esperar desde hace rato en la misma posición; parece una madre triste y un poco pobre, como avergonzada de la enfermedad de su hijo. Muy apartada, una mujer más joven de ojos coléricos tiene sentado a su lado a un chucho quieto. Lo peinó con una cintita roja; le hizo un penacho asimétrico que el perro lleva con total inconsciencia, como si fuera independiente de su cuerpo. Le habla con voz sofocada –una voz que debe ser mucho más alta y enérgica en su casa–, le habla para que sepan que ella es una mujer de orden y progreso:
–Pamela, sentate derecha.
Y más lejos, solos, una pareja de ancianos con un perro que los ha acompañado mucho tiempo: ese perro tiene de todo y se ve que es curado pacientemente de todos sus males; mira a sus amos con ojos suplicantes, como preguntando “¿qué me deparará el destino hoy?”. La única voz cantante es la de la empleada: siguen las consultas telefónicas. ¿Nombre? Farolero. ¿Problema? Otitis. ¿Nombre? Jazmín. ¿Problema? Paperas.
Quizá el conocimiento de que hay tantos bichos con problemas en este mundo aplaste un poco a la gente de la sala de espera; no son ellos solos; el mundo está poblado de problemas: se sienten una aguja en un pajar. Y tal vez esa sensación se ve reforzada por la entrada de un chica, flaca y elegante, con un galgo que es su copia en escala perruna. Entran con el aire de una visita frecuente y displicente, como de quien toca y se va a destinos mejores: ese animal está absolutamente sano. La empleada le dice al perro:
–Hola, bebé...
Adentro, pasando la sala de espera, el ambiente cambia totalmente. Hay tres salas de enfermería, donde les ponen suero a gatos y perros. Aquí la luz es distinta; hay lámparas centrales que iluminan camillas y conos de sombra. En uno de ellos hay una pareja con un gatito: ella es rubia y él morocho; se los ve sonrientes y tranquilos, como si estuvieran conversando bajo un árbol. En la otra habitación hay más gente cuidando el suero de sus animales; el ambiente es muy cordial, todos se hablan, y un veterinario joven y bonito al que llaman Román se pasea a grandes pasos como si caminara por la calle. Una pareja con aire suburbano custodia a un perro que toma suero: los dos van muy precariamente vestidos, ella está un poco despeinada; los dos exhiben gran vitalidad: dan la impresión de tener cuatro perros, cinco gatos y una oveja. La mujer le dice al veterinario, con cierta coquetería:
–Román, tené cuidado de que Popi no te tire un tarascón.
Parece absolutamente imposible que esto ocurra, porque Popi está en estado de letargo. Román no contesta y camina para acá y para allá; ella vuelve a la carga:
–Román, ¿le doy de comer A-D? La vez pasada lo toleró mal.
–Eso –dijo Román con aire de hacerse eco de la primera sugerencia.
Y sobre una mesa más grande, solo, hay un hombre mayor de edad indefinida. Su pelo está teñido de color castaño, pero él no exhibe ninguna señal de seducción: es como si hiciera mucho que adoptó la costumbre de teñirse y ahora lo hiciera por hábito; su ropa recuerda la de los jugadores, que se visten con lo que encuentran para cubrirse; su abrigo marrón es también como un viejo hábito. Su aspecto deslucido contrasta con su energía; cuando pasa Román, dice en voz alta:
–La atención de ayer era mejor que la de hoy. Ayer lo palparon así para que hiciera caca. Qué se va a comparar.
Román camina que te camina y no se da por aludido. El hombre está sosteniendo la pata de un gato donde tiene puesto el suero. Es un gato de la calle que fue a su taller mecánico –dice. Por suerte, una señora muy buena les da comida a ése y a otros. El gato es espléndido, sucio y con lo que le resta de salud, malhumorado. El hombre le dice, una y otra vez:
–Vamos, Chiquito, echate un poco, así, así.
Y le sostiene la pata sin mirar alrededor para que el suero no se zafe.
–Echado, echado. La atención de ayer era mucho mejor. Estoy aquí desde las ocho.
Son las diez de la noche y ese hombre sigue sosteniendo la pata todo el tiempo que fuere necesario. De repente suena su teléfono inalámbrico y dice:
–No, no voy a ir ahora a comer, todavía estoy acá.
El gato está aburrido, pero soporta la quietud como si fuese un mal necesario; a intervalos quiere levantarse, pero su dueño lo hace echar para que no se zafe del sagrado cordón con el suero. El gato lo mira de vez en cuando como diciendo: “Si a vos te parece esto, allá vos”. Y se echa para complacerlo, pero de traste, como para dormirse una siesta.
El hombre dice a la pareja del perro:
–Es tan despierto, no bien me ve, se me acerca. Ayer le hicieron así.
Y palmea las ancas con una mano sin dejar de sostener la pata. El traste del gato parece decir: “Voy a hacer caca cuando se me dé la gana”.
Pasa Román, como si circulara por un salón de baile.
–¿Está bien de suero?
No recibe respuesta. Entonces dice:
–A lo mejor es el agua que tomó. Cuando estaba en la calle no tomó agua buena. ¿No le ponen más suero?
Román, por toda respuesta, arroja elegantemente el guardapolvo a una silla; como por arte de magia tiene una campera puesta y ya está en la puerta; venía su reemplazante. El reemplazante es un hombre viejo; tiene como una expresión dolorida, perruna; tiene una cara de haber visto muchas cosas y de apiadarse de alguien de vez en cuando. Le dice:
–Por hoy está bien de suero; lo vamos a mantener hasta que se pueda.
Y después, como si él sufriera por el gato, como si fuera de él, dice:
–Por un lado está muy enfermo y por otro vital.
–¿Vuelvo mañana?
–Vuelva mañana, aquí estaremos. Buenas noches y que tenga suerte.
–Gracias, doctor.
El hombre agarró la caja de cartón con su inscripción: “Transporte de animales pequeños”. Estaba decorada con perros, gatitos y flores; una caja alegre y clara como para ir de picnic. La puerta vidriera de la veterinaria también estaba decorada con los mismos dibujos: pequeños gatos y perros, flores. La cercanía del parque verde producía una ráfaga de esperanza. El hombre vaciló en la puerta y se fue al único café abierto que estaba en una esquina. Empezaron a sonar unos cuetes y el gato se movió dentro de la caja.
–Vamos, Chiquito, ya vamos a casa.
Se metió en el café con su caja.
En el café había un solo cliente, un borracho apacible, de ésos a los que les hace el mismo efecto un vaso, dos o cinco. El hombre carraspeaba y el mozo le llevaba otro vino. El mozo miraba la televisión a gusto; controlaba un partido de fútbol de la liga europea y un teleteatro venezolano; el borracho carraspeaba para hacerse presente y el mozo le traía otro vino. El hombre depositó la cajita con el gato junto a él, se sentó y pidió:
–Jefe, una copa de sidra y aceitunas.
Unos chicos, lejos del café, estaban tirando cuetes en el parque; el ruido llegaba amortiguado y el gato estaba quieto en su caja, como en una casita. El hombre pasaba la mano por la caja y pensaba: “Quién sabe si va a vivir, no, no fue buena la atención hoy... si estaba el alto de ayer... ¿Y si no vive? ¿Y si no vive? Entonces, donaría los órganos a la medicina. Ellos estudian”. Se distrajo pensando en la ciencia: ¡Qué cosa grande, con esos avances que no se pensaban hace 50 años! ¡Y cómo estudian ellos y conocen esos cuerpitos tan chiquitos! Pero de pronto pensó en Chiquito muerto y se dijo: “No, todo entero no; algunos órganos”.
–Mozo, otra copa de sidra y aceitunas.
No iba a tomar más de dos copas. A la segunda, pensó que iba a enterrar lo que quedara de Chiquito en el fondo de su casa, con una maderita chata, con el nombre inscripto. A lo mejor vive, a lo mejor no. Se le acabó el entusiasmo por la ciencia, porque pensó: “Ellos mueren sin conocer las palabras. Mueren como si no pasara nada”. Él leía siempre la sección de la página trasera del diario, donde había frases de hombres ilustres, y al morir dejaban algún consejo, algo que querían que se supiera, algo. Pero acá... no, no se podía admitir.
–Mozo, un café, por favor.
Se iba a quedar un rato más. Iba a volver a la veterinaria; a lo mejor a esa guardia le tocaba cambio de personal. Iba a sugerir otra vuelta de suero y un buen palmeo.
–Mozo, feliz Navidad.
–Ah, lo mismo digo –dijo el mozo sonriendo y se fue a probar otro canal.
Congreso
Me llegó una carta donde dice que estoy invitada a un congreso de escritores en Alemania. Estoy invitada por “la Casa de las Culturas del Mundo” y me suena como la casa de la cultura de Marte. ¿Quién me invitó y cómo saberlo? Nunca pensé en ir a Alemania, nunca tuve relación con los alemanes. Me suena como haber sacado la lotería sin haber jugado billete. ¿Quién lo sacó y no me avisó? Sí, la carta es real; está la nómina de los escritores; también invita “la Casa de la Literatura”, se ve que le dan mucha importancia a la casa. No puedo preguntar a los otros escritores, no soy amiga de ninguno; algún día me voy a enterar. No soy experta en congresos, sólo fui a uno de Filosofía en Salta; exponíamos cinco; había dos oyentes, la demás gente se fue a dar una vuelta en cablecarril. Pero en ese congreso de Filosofía éramos todos amigos, íbamos en grupo a todos lados y a la noche comíamos berro recién arrancado y tomábamos vino torrontés. Para no parecer maleducados, para que no creyeran que sólo nos interesaba nuestra exposición y nada más, fuimos todos juntos a escuchar a una mujer que hablaba del manto rojo de Agamenón y de cómo subía él con su manto las altas gradas del palacio; la subida duró unos quince minutos. No nos pudimos ir, estábamos en bloque. Es curioso el poder sagrado y a la vez perecedero de la palabra: nadie pudo interrumpir, pero después a nadie le importó recordar nada de lo dicho. En los congresos la gente quiere aprovechar el tiempo; la gente quiere pasear sin dejar de parecer responsable. Es como un trabajo disfrazado de paseo o viceversa: si uno visita el zoológico del lugar, frente a la jaula del puma está pensando en que debe volver al hotel para redondear la ponencia.
Le conté a todo el mundo que me iba a Alemania como para que me reforzaran en la creencia.
–¿Y cómo es que te vas?
–Yo no lo sé.
Ante esa respuesta, todo se les volvía tan irreal como a mí: no podían alegrarse por una cosa que no entendían. Yo me sentía como si la invitación fuera dudosa, como si yo tuviera sin saberlo poderes espurios para producir ese hecho, y por lo tanto me sentía sospechosa. La carta era bien clara; estaba en castellano, pero toda llena de “K” en “Kultur” y en “Lateinamerika”. Lateinamerika así escrito parece otra que la que yo conozco; decimos América Latina, que somos nosotros, y Norteamérica, que son ellos. Pero se ve que los alemanes miraban todo desde una lejanía, desde la casa de las kulturas del mundo. Traté de familiarizarme con la “K”; había muchos negocios que la usaban acá: Tabak’os, Tuk’os. Una vez que me familiaricé con la “K”, me tranquilicé. Tendría que pensar en mi ropa: me faltaban Korpiños, Kamperat, Zapatillerdumker. ¿Qué era el “Sturm und Drang”? Solía saberlo, voy a preguntar allá; y tendría que estudiar un poquito de alemán, como para decir “café”, “vino”, “fíjese qué cosa”. También aprender un poco de pronunciación, porque no sé por qué extraña obstinación o locura, pronuncio las lenguas a mi manera, como a mí mejor me suenan; me encanta pronunciar a mi manera, como me gusta y no como debe ser. Ahí percibo una falla grave: no hablar un idioma como lo hablan todos implica no adaptarse a las reglas, a los usos, al sentido común. Peor todavía: es no querer sumergirse en la corriente de las generaciones que por años y años han hablado una lengua, patrimonio de todos; de manera caprichosa, me invento una pronunciación para inventarme a mí misma.
El embajador de Alemania nos reunió en el Instituto Goethe para presentarse, darnos la bienvenida y la despedida. Dijo que toda Alemania estaba democratizada, menos Munich, que tenía bolsones de nazis. Le pregunté al que estaba a mi lado qué pasaba con Munich y me miró como se mira al último de la clase por hacer una pregunta obvia. El discurso del embajador fue amable, fluido; era un discurso tipo para contingentes que partían. Dijo que ellos refrescaban siempre la memoria del pasado y sonaba como si tuviesen una orden superior, en todas las instituciones, de refrescar la memoria. Después de este breve discurso, cada uno se fue solo a su casa y nadie se reunió para tomar un café y comentar lo escuchado; no intercambié teléfono con nadie. A la salida, iba por la misma cuadra con un escritor que se adelantó y cruzó la calle sin cambiar un saludo. Era un hombre de grandes bigotes en forma de manubrio, con cara de hombre satisfecho de sí mismo; parecía experto en congresos –fue el único que preguntó algo al embajador– y parecía que esa reunión con el embajador no era un encuentro notable en su vida, debía ser una persona con el tiempo contado, con ocupaciones mucho más importantes que ese trámite. Entonces me acordé de unos congresos caseros que se hacían en Santa Fe, pero yo no los llamaba congresos; los llamaba visita a mis amigos santafesinos. Ellos nos venían a esperar a la estación de micros, después cenábamos todos juntos y el congreso mezclaba la lectura con el baile; un poco de lectura de cuentos, de poesías, y después canto, zapateo, baile o lo que fuera. Recuerdo el que resultó más divertido: era en un predio para concentraciones de futbolistas. En una larga pieza dormíamos las mujeres en un extremo, y en el otro, los hombres. Como el baño quedaba abajo, las mujeres iban bajando una escalerita escondiendo en la toalla las bombachas y en la mano el cepillo de dientes. Antes del baño había un barcito, con unas mesas de jardín que daban al campo, donde había un gran tanque australiano; y ahí, con la toalla en una mano y el cepillo en la otra, cruzábamos saludos con unos teóricos madrugadores, que hablaban de Hegel y de Sartre desde hacía rato. Y como algunos llegaban más tarde al congreso –venían de Salta, de Santiago del Estero–, despertaban a todo el mundo con ruido de valijas; la de Salta se dio cuenta enseguida en la oscuridad de dónde debía colocarse, pero al de Santiago hubo que prenderle la luz a las tres de la mañana para explicarle con detenimiento cómo era la situación. Se fue dando tumbos con su valija hacia donde estaban los varones, ya todos despiertos por el ruido.
Éramos cuatro en el avión, en asientos separados; uno, que era experto en congresos, viajaba en ese vuelo como si con su presencia agraciara a los pasajeros: viajaba como quien no tiene más remedio que hacerlo y anunció que se iría antes del congreso porque debía ir a otro en Italia. Él y la otra mujer que viajaba eran expertos en congresos. Ser experto en congresos constituye una sabiduría muy especial: hay que tener el don de la oportunidad y decir las cosas adecuadas en el momento preciso y en el lugar indicado.
Los miembros de un congreso son como náufragos que van a una isla desconocida, y cuando no se conocen, deben estudiarse como los animales para saber con quién pueden estar, quién es peligroso o irrelevante. El tercer miembro del grupo era un solitario que iba a investigar en las bibliotecas de Berlín, y los otros dos lo sabían y respetaban su aislamiento. Pero mi aislamiento era no querido; yo quería hablar con mis compañeros; me acerqué a los dos expertos en congresos y les dije que yo no usaba computadora para escribir; lo hacía a mano. La mujer me dijo:
–En esta época, escribir sin computadora es como cocinar con cocina a leña.
Yo tenía mis argumentos para rebatir eso, pero siempre se me ocurrían después. Ante un mandoble como ése, yo quedé paralizada y sin habla. Porque ella lo dijo rápidamente y de costado e inmediatamente le sugirió algo a su colega experto. Inmediatamente me puse a pensar en mi falta de mediaciones para conectarme con las cosas y la gente: yo no tenía computadora, no sacaba fotos, bah, me hubiera gustado si salieran hermosas –incluso así el valor de las mismas se podría atribuir a la cámara o al azar, necio orgullo el mío. Tampoco llevaba aros ni bolsa con borlas, ni la capacidad para inaugurar una situación con un chiste o una sonrisita; me sentía un bicho encapsulado. Hubiera deseado saber cómo abordarlos, pero no veía la forma. Por eso, cuando llegamos a Madrid, me puse a conversar con el estudioso, primero muy cautamente; después terminamos hablando de política. Él se manifestaba radical y enjuiciaba con fuerza al peronismo; y a mí siempre me pasó que cuando alguien es muy radical, me dan ganas de defender al peronismo y viceversa. De todos modos, si hubiéramos estado en tierra firme, digamos, y no en un aeropuerto de transborde, o si yo hubiera tenido un vínculo habitual con esa persona, nunca hubiera exacerbado las posiciones. Pero ahí defendía acaloradamente al peronismo, como si en ello me fuera la vida; todo lo que yo decía estaba al servicio de una vieja adolescencia; me iba metiendo en una discusión cada vez más estúpida, como si en ella me fuera la vida, sin poder salir de ella. Me levanté y fui sola a confirmar los pasajes sin decir nada. Cuando llegué a la ventanilla, estaban los dos expertos. Ella me dijo, agriamente:
–¿Dónde te fuiste? Lo hiciste perder a X, te buscó.
“Lo único que me falta –pensé–. Una bruja que me rete en tierra extraña.”
No le contesté nada, no reparé mi conducta ni se me ocurrió inventar ninguna mentira ni disculpa. Nunca pensé en que me buscarían, me sorprendió y me halagó un poco, pero al recordar el tono de esa señora pensé en que me buscarían como a un paquete. Y también por ese tono de voz comprendí que había hecho algo reprobable, más reprobable todavía porque no tenía conciencia de mi falta. Yo sentía, mientras iba caminando por el interminable túnel que llevaba a la ventanilla, que estaba haciendo algo raro, me daban ganas de quedarme en España o perdida en ese pasillo. Algo parecido hizo Viviana Couso, alumna de 4to grado que supe tener. Gran dibujante, muy miope y bastante loca; una vez se olvidó de recoger al hermanito; vino la noche y el frío; él, llorando en la puerta de la escuela porque ella no lo pasó a buscar. En la escuela se pueden tirar piedras, insultar, pero nadie jamás puede olvidar al hermano menor. Me sentí apestada por un mal que yo no comprendía. Si estaba apestada, yo misma me iba a aislar. Tomé el bolso y en silencio me fui a mi asiento. Cada vez que el experto en congresos iba a fumar un cigarrillo atrás con la experta, pasaba a mi lado sin decir una palabra ni echar una mirada.
Los alemanes son muy organizados porque temen al acontecimiento fortuito; vienen de los bosques, de combatir con fieras, y para ello necesitan fortaleza. Por eso, en el almuerzo de bienvenida donde había abundante comida de toda clase, también había sopa, la sopa que alimenta para prevalecer. En ese almuerzo vi una cara conocida, una argentina que participaba en el congreso pero venía de España. Ella dijo:
–¿Qué hacés por acá?
Como si me encontrara en un barrio lejano de Buenos Aires. Me senté a su lado; inmediatamente nos dieron unas hojas con toda la actividad futura, nos asignaron los guías, nos prendieron un cartelito de miembro del congreso y después nos instaron a comer sopa. Antes de comer, una señora robusta, de pelo cortito y saneado –parecía tan fuerte como un árbol recién podado–, nos dio un discurso de bienvenida en alemán: parecía muy largo porque no entendíamos; sonaba algo así como: “Hans, tribaus, mackaussen, der Katerpiller und generalitá”. A pesar de ser mujeres grandes y, se supone, cultas, a duras penas podíamos reprimir una risita nerviosa ante lo desconocido, como si cualquier lenguaje se entendiera espontáneamente y lo que no se entiende se soporta y después seguro que vendrá otra cosa, mariposa. Ahí estábamos, en la Casa de las Culturas del Mundo, formando parte de las especies que pueblan la Tierra. En esa Casa de las Culturas había muestras del África, de la India, y los alemanes estudiaban las particularidades de cada etnia para que los encuentros se realizaran con felicidad. Lástima que la de España no estaba en mi hotel, pero mi hotel era hermoso, con pocas habitaciones que eran como las piezas de una casa: espaciosas y con cortinas de muselina. Ningún objeto, ni el teléfono, ni la mesa, descollaban imponiéndose: todo estaba como disimulado, engamado en colores; todos los aparatos necesarios estaban, sin imponer su presencia. La idea de confort superaba la de cualquier berretín decorativo. ¿Dónde pondrán sus berretines los alemanes?
Nos pusieron en distintos hoteles y a mí me tocó estar con los uruguayos; M y su esposa, y DM, a pesar de que llevaba muchos libros vendidos en su tierra, parecía un turista más de vacaciones, con su cámara fotográfica y su mujer. Ella le dijo: “Me prometiste que iríamos a Postdam mañana”. Pedía como una nena caprichosa a un padre paciente, y él dijo: “Sí, sí, A”. D es director de Cultura en Montevideo y, ya que viajó, de paso, para ahorrar un viaje, le encargaron desde Montevideo que comprara una cebra. Cuando no estaba visible, estaba tras la cebra. Me pareció haberlos conocido desde siempre; me alegró estar con ellos; hablábamos de lo que veíamos sin apuro. Me alegro de que los del avión no estén en mi hotel; los cruzo en las lecturas del congreso y nos sentamos siempre lejos para no saludarnos. Los uruguayos me cuentan que los expertos en congresos están alojados en el mejor hotel y que han contratado guías particulares para desplazarse por su cuenta; nosotros tenemos en cambio los guías que Dios nos dio.
Los uruguayos me invitaron a Postdam, pero yo no quise: quería mirar un poco cómo eran el barrio y la gente. Para eso caminé todo derecho y volví por la vereda de enfrente, para no perderme; no sé alemán y no sé inglés. Por lo pronto, en la Kudastrasse estaba el mismo personaje del día anterior, con la cara pintada de verde y un mechón alto de pelo, como un mohicano. Cuando M lo quiso fotografiar, lo increpó; pedía dinero para que lo fotografiaran. M no se daba cuenta; finalmente, el hombre de la cara pintada extendió la mano con altanería, hablando a gritos destemplados, como quien cobra un peaje o una deuda a un evasor. En la misma Kuda, dos checoslovacos daban vueltas alrededor de un franco; sentados en el suelo, dan vuelta una taba. Siempre hay en el suelo un solo franco. Pasó un viejo y los insultó en alemán; era a ellos; era algo como “Under alen simbaud, keter tuller”. ¿Qué habrá dicho? Ladrones, estafadores, haraganes. Parecían constituir una amenaza para el género humano para el viejo, como si con el tiempo toda la humanidad se contagiara y se pusiera a revolear la taba a cara o cruz. Los viejos están fuertes, vigorosos y disconformes: uno me zamarreó de un brazo porque fumaba en un cementerio y también lanzó imprecaciones. ¿Qué habrá dicho? Deben ver las incorrecciones como si fueran bichos asquerosos. Y en la sala del desayuno, un joven que besó la mano de una señora mayor y le hizo una especie de reverencia a su compañero, cuando toqué un pan de una clase y opté por otro, me dirigió una mirada helada. Me hizo sentir indigna de esa hermosa salita de desayuno, como si me correspondiera comer en un lugar de puercos.
En un café que quedaba a la vuelta del hotel había toda clase de tortas y postres en abundancia notable; una anciana estaba sentada junto a la ventana mirando largamente un pedazo de torta. La miraba con una lupa, en actitud sostenida, como si estuviera estudiando a un insecto. ¿Qué miraría? Ningún empleado la tomaba en cuenta, como si lo hiciese en forma habitual o como si esa actividad fuese normal.