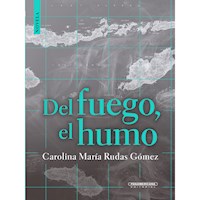
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panamericana Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En una reunión de Alcohólicos Anónimos en Nueva York, una joven conoce a un escritor a quien le encarga la elaboración de un libro. Este encuentro es el origen de una extraña relación entre dos exiliados colombianos que nos va enseñando la cruda realidad de una nación asiática que vive en medio de un conflicto y la psicología de varios personajes inmersos en luchas que parecen inacabables. Novela psicológica y de aventuras con un fuerte y pulido carácter narrativo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.





























