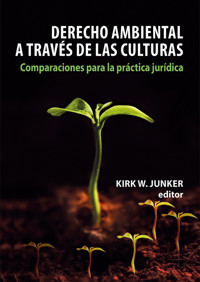
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo Editorial de la PUCP
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Este libro es una comparación práctica y funcional entre instituciones, herramientas, prácticas y normas ambientales a través de distintas culturas legales. Se trata de un nuevo enfoque que se centra en la comparación de las prácticas legales «desde abajo», incluyendo las perspectivas ciudadanas. La mayor parte de la literatura sobre el tema se enfoca en comparaciones entre jurisdicciones estatales o en la yuxtaposición de rasgos ambientales de dos o más países sin mayor análisis comparativo. Sin embargo, este libro se organiza de modo tal que el lector se enfrenta a temas legales ambientales a través de ejemplos y estudios de casos de diversas culturas que son comparadas para ayudar a entender la materia. Los casos se basan en las experiencias de los autores en Australia, Brasil, China, Chile, Etiopía, Alemania, India, Nigeria, Eslovaquia y los Estados Unidos. La naturaleza comparativa del libro permite que los profesionales en cada país desarrollen habilidades que les permitan entender y ofrecer contextos más amplios, y a los estudiantes a tomar conciencia de los sistemas específicos y su funcionamiento en relación con su propio sistema legal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 715
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kirk W. Junker es profesor de Derecho, director del Centro de Derecho Ambiental y director del programa de Maestría Internacional de Ciencias del Ambiente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colonia, en Alemania.
Derecho ambiental a través de las culturasComparaciones para la práctica jurídicaKirk W. Junker, editor
Título original: Environmental Law Across Cultures: Comparisons for Legal Practice.
© Routledge, miembro de Taylor & Francis Group, 2020.
Todos los derechos reservados. Traducción autorizada de la edición en inglés.
De esta edición:© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2023Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú[email protected]
Traducción: Manuel Ruiz.
Diseño, diagramación, corrección de estilo y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP
Primera edición digital: marzo de 2023
Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total oparcialmente, sin permiso expreso de los editores.
e-ISBN: 978-612-317-828-4Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2023-01985
Mediante el contraste de las funciones de distintos actores y herramientas a través de una infinidad de contextos legales, los autores presentan sorprendentes perspectivas que afectan a las culturas jurídicas. El papel del ciudadano ante la ley y el acto de comparación en el análisis jurídico son claves para desenredar los hilos de las respuestas ambientales. Este libro, que ofrece una excelente gama de análisis ambiental, es una oportuna herramienta comparativa para comprender la evolución de la buena gobernanza ambiental. Los profesionales, estudiantes y una amplia variedad de lectores encontrarán en él una importante contribución para comprender más profundamente los complejos temas jurídicos ambientales.
Elizabeth Burleson, coeditora de Derecho ambiental comparado y su regulación
Este texto es un profundo estudio de derecho ambiental comparado tanto para estudiantes como profesores, abogados practicantes, expertos o simplemente interesados. Este libro va mucho más allá en la comparación de normas escritas y diferencias en prácticas, pues su enfoque incluye el hecho de que la ley, en toda circunstancia social, nace de una cultura concreta; y su contenido, por lo tanto, es una consecuencia de la misma. Se trata de un libro es a la vez histórico y contemporáneo; cubre desde Canadá hasta Chile y desde India hasta Etiopía y muchos otros en el medio de la impresionante extensión geolegal. Estudia el derecho ambiental comparado mediante casos resueltos en diferentes poderes judiciales locales, nacionales y federales de sistemas jurídicos disímiles en muchos lugares del mundo. Desde el derecho consuetudinario hasta el estatutario, y desde los principios constitucionales hasta las leyes ambientales específicas de varios países, se comparan y contrastan no solo en busca de diferencias y similitudes, sino para señalar cómo se razona, se define y se imparte la justicia en función de la historia, la cultura, las exigencias de la vida moderna frente a la protección ambiental y la satisfacción de las necesidades humanas.
Dr. Richard A. Byron-Cox, Especialista en Derecho Internacional, diplomático y experto en desarrollo sostenible, Naciones Unidas
Este libro es una contribución refrescante y muy necesaria en el ámbito del derecho ambiental comparado. No rehúye el asumir la compleja tarea de comparar el enfoque y la práctica del derecho ambiental en culturas jurídicas contrastadas. Su singularidad radica en su capacidad para combinar eficazmente el rigor y la profundidad académica con el aprendizaje de la práctica de derecho ambiental en distintas culturas, ya que muchos autores son también profesionales de países tan diversos como India, China y Alemania, por nombrar algunos. Se trata de un libro imprescindible para cualquiera que trabaje o investigue el derecho ambiental en diversos contextos jurídicos y políticos.
Arpitha Kodiveri y Hans Kelsen, becario del Departamento de Derecho, European University Institute
Para todos aquellos que no tienen agua, aire o tierra suficiente, pero nunca podrán leer este libro. Algunos lo saben, otros no. Esperamos que este libro ayude a alguien a ayudarlos.
Índice
Lista de siglas
Agradecimientos
Prefacio
Prólogo
Preámbulo
Primera parteComparación
Capítulo 1¿Por qué comparar?Las funciones biológicas, cognitivas y sociales de la comparación para el ser humano
Kirk W. Junker
Capítulo 2Una taxonomía de la comparación: accessus ad auctores
Kirk W. Junker
Segunda parteInstituciones y órganos de la legislación ambiental Implementación y resolución de conflictos
Capítulo 3Ubicación del derecho ambiental en el sistema jurídico
Marek Prityi, Ana Miola, Yuan Ye, Ryan Kraski y Saskia Münster
Capítulo 4Resolución de conflictos ambientales
Vanessa Johnston, Tsegai Berhane Ghebretekle, Ryan Kraski, Jorge Ignacio García Nielsen, Ana Miola y Mrinalini Shinde
Tercera parteNormas y herramientas de legislación ambiental, suimplementación y resolución de conflictos
Capítulo 5Disposiciones constitucionales
Ryan Kraski, Marek Prityi y Saskia Münster
Capítulo 6Interfases entre el derecho y la política
Tsegai Berhane Ghebretekle y Marek Prityi
Cuarta parteLegislación ambiental: sujetos, aplicación y resolución de disputas
Capítulo 7Participación pública
Mrinalini Shinde, Tsegai Berhane Ghebretekle,Moritz Röhrs y Kirk W. Junker
Capítulo 8Opciones económicas facilitadas por el derecho ambiental
Sacha Kathuria
Capítulo 9Sistemas de evaluación de impacto ambiental
Dennis Agelebe, Marek Prityi y Jorge Ignacio García Nielsen
Capítulo 10Delitos ambientales y aplicación de la ley
Mrinalini Shinde
EpílogoConclusiones a través de las culturas
Kirk W. Junker
Sobre los autores
Bibliografía
Lista de siglas
AFPA
Agencia Federal de Protección Ambiental (FEPA, por sus siglas en inglés).
ANANR
Agencia Nacional de Aplicación de Normas y Reglamentos Ambientales (Nigeria)
BGH
Bundesgerichtshof (Tribunal de Justicia Alemana)
BKA
Bundeskriminalamt (Estadísticas policiales de crímenes en Alemania)
CF
Corte federal
CFRE
Comisión Federal de Regulación de Energía
CNUMAD
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
CRDFE
Constitución de la República Federal de Etiopía
CRF
Código de Regulaciones Federales
CSJB
Corte Superior de Justicia de Brasil
DBO
Demanda bioquímica de oxígeno
DCA
Departamento de Calidad Ambiental
DIA
Declaración de Impacto Ambiental
EIA
Evaluación de Impacto Ambiental
GEAIP
Guías y Estándares Ambientales para la Industria Petrolera (Nigeria)
GG
Grundgesetz (Ley Fundamental o Constitución Alemana)
HLR
Harvard Law Review
ICLEI
Consejo Internacional para las Iniciativas Ambientales (por sus siglas en inglés)
LAL
Ley de Agua Limpia
LAPS
Ley de Agua Potable Segura
LCRR
Ley de Conservación y Recuperación de Recursos
LFCCA
Ley Federal de Control de la Contaminación del Agua
MCAE
Mecanismo de Calidad Ambiental en la Producción de Electricidad
MMA
Ministerio del Medio Ambiente
NAAQS
Estándares Nacionales de Calidad del Aire Ambiental (por sus siglas en inglés)
OCDE
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODS
Objetivos de Desarrollo Sostenible
ONG
Organismo no Gubernamental
ONRDI
Oficina Nacional de Registro de Delitos en la India
PNUMA
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PRAD
Programa de Resolución Alternativa de Disputas
REGRT-E
Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad
RN-W
Renania del Norte - Westfalia
RPC
Regla de plomo y cobre
SEA
Servicio de Evaluación Ambiental
SEIA
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
SMA
Superintendencia del Medio Ambiente
StGB
Strafgesetbuch (Código Penal Alemán)
TJUE
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TNV
Tribunal Nacional Verde
UE
Unión Europea
UNECE
Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (por sus siglas en inglés)
UNEP
Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente (por sus siglas en inglés)
Agradecimientos
Deseo agradecer a mi colega M.C. Mehta, cuyo trabajo en materia del interés público es una inspiración para todos los abogados que trabajan para la mejora del medio ambiente. La lectura de su obra, In the Public Interest (Prakriti Publications, Delhi, 2009), me convenció de las satisfacciones que brinda el estudio del derecho ambiental a través de las culturas. También quisiera agradecer a mi excolega e ingeniero Michael J. Heilman, del Departamento de Protección Ambiental de Pensilvania, en los Estados Unidos, por constante disposición a mantenerme en contacto con las inquietudes de la práctica pública. Agradezco a Robert D. Taylor, John Poulakos, Nicholas P. Cafardi, Frank Y. Liu, Klaus Klein, Erach Bharucha, Shamita Kumar, Sophie Robin-Olivier, Tsegaye Beru, y el difunto Edward Keynes, por ampliar mis horizontes y mi red. El equipo de producción que hizo posible la elaboración del libro empezó con Mrinalini Shinde, quien organizó a todos los autores, seguido por Saskia Münster y Ryan Kraski, quienes trabajaron minuciosamente en la organización y subedición de los textos. Emma Shensher, Lena Carduck, Laura Midey, Luka Vihuto y Michelle Quindeau merecen un agradecimiento por colaborar en la revisión. Marek Prityi, Asesor del Ministerio de Medio Ambiente de Eslovaquia, escribió opiniones e ideas en casi todos los capítulos. Tanto Prityi como Münster ofrecieron varias conferencias para nuestros alumnos para dar vida a sus ideas escritas. El Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Colonia merece un reconocimiento por atraer y organizar a los autores de derecho ambiental de todo el mundo. También deseo darle las gracias a Autumn L. Alko, la artista gráfica quien diseño la imagen de portada del libro en la edición original en inglés. Mi gratitud a la Universidad Duquesne por el permiso para incluir en su Revista de Derecho algunas ideas que había publicado anteriormente con ellos. Gracias también al personal de la Biblioteca Carnegie de Pittsburgh, sede Sur, donde completé el texto final. Finalmente, quiero dar las gracias a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colonia, Programa de Maestría Internacional en Ciencias Ambientales, y Programa de Maestría en Cultura y Medio Ambiente en África, así como a los alumnos de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, todos los cuales han participado en derecho ambiental comparado de la Universidad de Colonia por más de quince años. El intercambio de ideas invalorables entre muchos autores y estos estudiantes fueron esenciales para desarrollar los conceptos y texto. Todos aprendemos unos de otros.
Prefacio
Este libro refleja el principio de vasudhaiva kutumbkam, frase que en sánscrito significa «todo el mundo es una familia». El aire, agua y la tierra necesarios para todos los seres vivos no se limitan a fronteras artificiales delimitadas por diferentes naciones. La competencia, la avaricia, las guerras, la carrera armamentista y las políticas de desarrollo erróneas han cegado a la mayoría de las naciones poderosas y les ha hecho pensar que la Tierra les pertenece y que es meramente un objeto y recurso para ser explotado. A pesar de nuestros grandes y sofisticados avances tecnológicos, nos negamos a aprender de las enseñanzas extraídas de la historia o de otras especies vivientes que han logrado adaptarse a través de milenios a una supervivencia fundada en necesidades, a diferencia de nosotros, humanos pensantes y «superiores» que acaparamos recursos naturales por avaricia. Hemos dividido a la Tierra en continentes, países y Estados, y a partir de allí, elaborado leyes y políticas ambientales explotadoras y centradas en el ser humano, resultando en la despiadada extinción de una gran variedad de especies tanto animales como vegetales. A medida que la crisis climática se va extendiendo, nos volvemos más despreocupados de los peligros que tenemos frente a nuestros propios ojos. La contaminación de la tierra, ríos, lagos, arroyos y aguas subterráneas; los residuos sólidos, nucleares y desechos peligrosos de todo tipo; e incluso los desechos flotantes en el espacio se agravan por las frecuentes guerras entre una o más naciones y contribuyen a una situación aparentemente irremediable para nuestro asediado planeta. Hemos llegado a una coyuntura crítica de nuestra historia en la que hay que hacer o morir. En cualquier momento puede estallar una catástrofe de gran magnitud y, cuando suceda, tendrá el potencial de herir o destruir a una gran parte de la población.
Derecho ambiental a través de las culturas es un excelente ejercicio de derecho comparado aplicado que ofrece al lector una visión panorámica del derecho y la política ambiental, brindando perspectivas sobre una serie de temas relevantes entre los que se incluyen los delitos ecológicos y el uso y abuso de mecanismos de ejecución, mientras que se equilibran las perspectivas de la teoría y la práctica en muchas partes del planeta. Kirk W. Junker y esta red de autores de Australia, China, India, Etiopía, Nigeria, Brasil, Chile, Alemania, Eslovaquia y Estados Unidos ofrecen una oportunidad para que los ciudadanos, los legisladores, los abogados y los jueces —ya sea que formen parte de jurisdicciones, en los tribunales ambientales o en las cortes ambientales— puedan superar los límites parroquiales, administrativos o judiciales, o los límites jurisdiccionales, y proporcionar justicia ambiental. La justicia medioambiental aún es posible y este libro es una provocación reflexiva que incita y permite a sus lectores luchar por ella. La justicia ambiental reconoce que el entorno natural no practica la discriminación, la religión o barreras y habla en un lenguaje que permite a todos los seres vivir y dejar vivir en su único hogar: la Tierra.
M.C. Mehta, M.C. Mehta Environmental Foundation, Delhi, India
Prólogo
Derecho ambiental a través de las culturas. Comparaciones para la práctica jurídica nos persuade de la necesidad de una aproximación científica al derecho comparado que descarte la verdad de una cultura jurídica sobre otra. Propone hacer explícitas las asunciones en la comparación del derecho ambiental, lo que efectivamente hace en el análisis de temas institucionales, constitucionales, de solución de conflictos, entre otros relacionados con el tema ambiental desde al menos unas diez culturas jurídicas descritas por profesionales en ejercicio en sus respectivos países.
Para quienes en el pasado hayamos considerado el derecho comparado como parte de un ejercicio sin relevancia cognitiva ni transformadora, este libro nos regala una reconciliación inspiradora con esta disciplina a partir de la reflexión filosófica de su real sentido y el análisis de los temas ambientales puestos en contexto.
Contar con una edición en español es para América Latina un acontecimiento en tiempos de crisis ecológica y sistémica. Urge que la región con más desigualdad social del mundo no solo se familiarice con los diversos enfoques del derecho ambiental, sino que las nuevas generaciones no titubeen en establecer normas ambientales claras con procesos de garantía de cumplimiento y que lo hagan considerando la propia cultura jurídica. Estudios recientes del Banco Interamericano de Desarrollo indican que los organismos regulatorios enfrentan desafíos para hacer cumplir las normas, generados en parte por limitaciones en la capacidad humana y financiera. Asimismo, señalan que la coordinación debe mejorar significativamente en el nivel municipal y en las instituciones consuetudinarias o indígenas. A esto faltaría añadir que los profesionales del derecho son solo la mitad de la historia, y hay que considerar las expectativas y costumbres de las personas a las que el derecho debe servir en sus propios sistemas legales que no están necesariamente alineados a los textos legales.
La calidad de vida de las futuras generaciones depende de las medidas urgentes que se adopten para detener el deterioro ambiental y para promover el uso de nuevas formas de energía. El consenso mundial es que las causas de la pandemia son las mismas que originan el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Por ello es imprescindible que se tomen acciones frente a la deforestación y el uso intensivo no sostenible de la agricultura.
En 2021 Naciones Unidas ha dado el mensaje de «hacer las paces» con la naturaleza, pues el ser humano la ha destruido, como si hubiera estado en guerra contra ella, tomando sin dar nada a cambio.
Así como los derechos deben conllevar deberes, las libertades implican limitaciones y uno de los desafíos de la humanidad actualmente es la neutralidad en emisiones de carbono que promueve el Acuerdo de París sobre el cambio climático. De este modo, es necesario utilizar eficientemente los recursos naturales cada vez más escasos, tal y como lo hicieron nuestros antepasados: se sabe que el eje de desarrollo de la civilización inca fue el menor uso posible de los recursos naturales, lo que les permitió un desarrollo armónico con los ecosistemas. Incluso las ceremonias de agradecimiento a la madre tierra, que son una necesidad cultural y ética y que provienen de las culturas preincas, aún perduran en los denominados «pagos a la tierra».
La crisis ecológica no solo acentuará la importancia del derecho ambiental, sino que irradiará y competirá con otras ramas jurídicas que probablemente sobredimensionan principios o normas copiados de otras culturas. De ahí la importancia de este libro para la formación de los profesionales del derecho. La pasión por la verdad en tiempos de fake news es un gran objetivo que es honrado en estas páginas.
Patricia IturreguiAsesora principal de la Comisión Especial de Cambio Climático del Congreso del PerúMayo de 2021
Preámbulo
«Trece juristas, diez sistemas jurídicos diferentes, cinco continentes, diez capítulos; todos comparan las culturas jurídicas de tal manera que incluyen a los ciudadanos como participantes esenciales en el derecho ambiental». Cuando un gerente de cumplimiento de una minera griega me preguntó recientemente de qué trataba este libro, esa fue mi respuesta. La práctica informa a la teoría y la teoría informa a la práctica. Tras haber ejercido el derecho ambiental, ahora enseño derecho ambiental regularmente a estudiantes de derecho o de ciencias naturales de Alemania, Francia, Chile, Italia, Turquía, India, Etiopía, Nigeria, China, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos y otros países. En un grupo tan diverso, la conversación suele incluir la comparación de culturas jurídicas. Pero la práctica del derecho ante los tribunales del mundo no se realiza en un entorno cultural tan mixto. Y para esas prácticas hay que abordar la pregunta de por qué queremos comparar culturas jurídicas. La respuesta la encuentro en la misma clase. El enfoque más tradicional a la categoría «derecho comparado» haría que los comparativistas comparen textos jurídicos. Sin embargo, como ha advertido Bernhard Großfeld, solo mirar los textos jurídicos es como mirar algo muerto. Uno no puede saber cómo se practica el derecho simplemente leyendo textos jurídicos. Debemos cambiar nuestra comparación para observar el derecho en la práctica. Por lo tanto, también hay que examinar las instituciones de elaboración, interpretación e implementación de la ley. Incluso en este caso, muchos comparativistas solo se fijan en el abogado, el juez, el agente de policía u otra persona con formación jurídica profesional. Si bien es cierto que estas personas saben lo que dicen los textos y cómo funcionan las instituciones, lo suyo es solo la mitad de la historia. Es el resto de la gente, los ciudadanos, para quienes debe funcionar la ley. Esos ciudadanos pueden tener expectativas o prácticas en su sistema jurídico que no coinciden exactamente con lo que un abogado extranjero leería en un texto o esperaría de un tribunal de esa cultura.
Y así nos vemos impulsados a la muy difícil, pero al mismo tiempo muy reveladora tarea de evaluar a las personas que conviven con la ley en determinadas culturas jurídicas para proporcionar una visión clave del derecho comparado. Por eso el libro lo llamamos Derecho ambiental a través de las culturas y no a través de jurisdicciones. La empresa del derecho comparado suele ser conducida por abogados con poca o ninguna experiencia en la investigación de la cultura, incluida la cultura jurídica. La empresa de la antropología jurídica suele ser llevada a cabo por antropólogos que no son abogados y que deben tratar la práctica del derecho como algo que se ve desde fuera; una observación del otro. Ambas perspectivas tienen ventajas y desventajas. En este libro hacemos hincapié en las ventajas de comparar las culturas jurídicas como abogados porque el libro está escrito por abogados que creen que la práctica del derecho ambiental puede beneficiarse de la comparación de culturas jurídicas. Pero al final se trata de un libro de abogados para la provocación de y la aplicación por parte de ciudadanos y abogados.
Por supuesto se incluyen los textos y los expertos en derecho con formación profesional, pero sin excluir la cultura en la que funcionan, si es que funcionan. Históricamente, algunos hubieran prestado cierta atención a las ideas relacionadas bajo la noción de la «legitimidad» de un sistema jurídico. Así que aquí podemos ver el ejemplo del índice de corrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y cómo una cultura evita su propio sistema legal para conseguir llevar a cabo la tarea de la vida diaria, a menudo a través de medios corruptos porque los ciudadanos no respetan, desconfían o no pueden costear profesionales del derecho. Eso en cuanto a qué comparamos.
Una pregunta igual de importante y lógicamente previa es por qué comparar. En la literatura de derecho comparado, la respuesta a esta pregunta no se hace a menudo de forma explícita, y cuando es explícita frecuentemente tiende a hacer una lista como si se tratara de comparar equipos de fútbol, con el fin de afirmar cuál es el mejor. Como resultado, escuchamos muy a menudo la calificación errónea de «mejores prácticas», que no es más que una versión poco disimulada de «mejores prácticas de gestión» o «mejor tecnología disponible», términos que los abogados ambientalistas conocen por los compromisos legislativos. Todos estos «mejores» nos dicen algo acerca de por qué comparamos: para determinar cuál es el mejor. Luego de determinar el mejor, ¿qué se puede esperar? ¿Vamos a transferir lo mejor a una comunidad jurídica diferente, como si estuviéramos comprando souvenirs en el aeropuerto? Irónicamente, el término «mejor» no es absoluto en sí mismo absoluto, aunque pueda parecerlo. Considere, por ejemplo, que la mejor tecnología disponible se diferenciará si distintas culturas tienen distintas economías, si tienen distintas prácticas laborales, distintas religiones y distintas expectativas sobre el Estado. «Mejor» es relativo a demasiadas variables culturales distintas para ser la norma absoluta que parece ser, y es insuficiente para justificar el empaquetamiento de los textos legales o las instituciones para su transferencia. Tan pronto como interroguemos adecuadamente, «mejor», preguntándonos para quién y para alcanzar cuáles objetivos, empezamos a ver que no se puede ser lo mejor para todos, a pesar de la naturaleza superlativa de la gramática. Sería aún peor si «mejor» resultara ser la elección promovida por la poderosa economía o cultura política que puede imponer su camino sobre otras culturas bajo la brillante etiqueta de ser «mejor». Hablar en superlativos se convierte con demasiada facilidad en hablar en absolutos.
Al escribir estos capítulos nuestras exigencias se sintieron como un tira y afloje. Nos vimos obligados a explicar y analizar algunas cosas nuevas, y no tener en cuenta enfoques más comunes de derecho ambiental corporativo. Los autores de este libro han sido empujados a preguntarse cuándo y si debe la ley, como institución humana, ser utilizada para ayudar a los humanos a mejorar su relación con el medio ambiente natural, de modo que esa relación sea al menos sostenible, y si es posible, agradable. En ese sentido, cuando los autores tienen éxito no solo proporcionan descripciones detalladas de regímenes jurídicos. Otro supuesto es que, si se tuviese que hacer una comparación de estos enfoques, uno podría ayudar a mejorar la relación humana con el medio ambiente. Y porque esa relación es también un sistema de interrelaciones a nivel mundial, la mejora de estas relaciones en una cultura a través del derecho también puede ayudar a la misma relación en otras culturas.
También evitamos tratar el derecho comparado como un ejercicio para establecer una tabla de la Liga Europea, pues ello inevitablemente concluiría en recomendar prácticas que otras culturas deberían adoptar. En primer lugar, no tomamos a la ligera la noción de comparativismo. Gran parte de la impracticabilidad de comparaciones puede ser expuesta a través de la pregunta de por qué se está haciendo la comparación, por qué se están comparando estos lugares, prácticas y pueblos seleccionados, y mediante que método entiende el autor o autora sus comparaciones.
En segundo lugar, como se mencionó anteriormente, hemos añadido a nuestro título la palabra «cultura», ya que incluimos en la comparación las perspectivas de los ciudadanos de los diversos Estados objeto de comparación. Desde nuestro pensamiento, el derecho no solo es de interés y preocupación para quienes lo ejercen y practican, sino para todos los ciudadanos que deseen tener acceso a la ley en el ejercicio de sus derechos, reconociendo sus responsabilidades tanto en su sociedad como en el contexto de otras sociedades.
En tercer lugar, reconocemos que el estudio y práctica del derecho contiene un elemento cultural y no puede conocerse únicamente a partir del estudio de normas legales promulgadas por un órgano legislativo o normas administrativas que se derivan de ellas. Para entender cómo funciona el derecho ambiental en cualquier cultura particular, se requiere ver las leyes en la práctica, no solamente en teoría. Con ese fin, nuestros autores incluyen profesionales de todos los continentes y de por lo menos diez países diferentes, y han escrito no solamente desde la perspectiva del teórico racional, sino desde la experiencia de la práctica legal en cada una de sus culturas.
Se pueden leer los capítulos del libro en cualquier orden. Cada capítulo hace referencias explícitas a otros capítulos que le preceden y le siguen, por lo que habrá algunas conexiones para el lector selectivo que no lee de principio a fin. Mientras al menos diez Estados del mundo está representados por autores de este libro, nuestro objetivo no fue el enciclopedismo. Por el contrario, empezamos por preguntarnos cómo el derecho comparado podría beneficiar en la práctica a los estudiantes y profesionales que leen este libro. Por consiguiente, la primera parte está diseñada para abordar preguntas básicas sobre derecho comparado en general, no limitadas al derecho ambiental. Luego, nuestra estructura es en parte tradicional y en parte no tradicional. Con un enfoque cultural, podríamos haber empezado por las personas que están sujetas al derecho ambiental, dado que ellas son, en la práctica, la fuente teórica del poder, por haber creado el derecho ambiental. Sin embargo, en realidad presentamos estos temas jurídicos en su posición después del hecho; esto es, luego de haber transferido el poder jurídico al Estado, y sujetos ahora a su propia creación. Dicho esto, nos apartamos de tratar la posición teórica del texto como primaria y, en cambio, empezamos con las instituciones de la ley. Así, en la segunda parte, «Instituciones ambientales de legislación, implementación y resolución de conflictos», pasamos a considerar en primer lugar cómo pueden resolverse los problemas ambientales en un espectro de culturas mediante diversas instituciones, preguntando si las disputas se resuelven mejor en determinadas culturas a través de la planificación y organización, pero en otras mediante litigios. Ya se puede leer en este primer paso que la manera en que analizamos el problema —en este caso el medio ambiente— indica un enfoque cultural particular a la ley. Tomamos el enfoque de que no existe un enfoque panjurídico del derecho comparado. Simplemente, al seleccionar el orden de los temas sugerimos que uno de ellos es la base y los otros son variaciones del mismo. Como una técnica sencilla para intentar que los estudiantes no queden atascados en el sesgo de su propia cultura, mi colega el profesor Heinz-Peter Mansel insiste en que los estudiantes empiecen sus estudios de derecho comparado con derecho que es ajeno al autor. Este principio es sencillo y eficaz, pues ilustra que solo el orden en que uno compara las cosas podría guiar nuestro pensamiento para resolver el problema. Evidentemente, empezando con las personas y no con las normas o textos, también podría exponer mis propias preferencias de herencia de derecho común.
Solo en la tercera parte llegamos a los temas más comunes, «Normas e instrumentos de legislación ambiental, su aplicación y resolución de conflictos», cuyo título necesita poca explicación para el lector. Y finalmente, en la cuarta parte tratamos el área que deja muy claro el énfasis sobre el concepto de la cultura jurídica, presentando «Personas sujetas a la legislación ambiental». Además, la versión en español de este libro amplía el capítulo 7 sobre la participación pública e incluye el Bürgerbegehren alemán (participación ciudadana) como un medio cada vez más importante para implementar medidas de protección climática. A lo largo de todos los capítulos hay una lección clara de todo el derecho comparado: ningún tipo o grado de aplicación puede superar la calidad de la implementación, que es posible cuando las personas sujetas a la ley lo entienden, y con comprensión, también la apoyan.
Kirk W. JunkerColonia, diciembrede 2019
Primera parteComparación
Capítulo 1¿Por qué comparar?Las funciones biológicas, cognitivas y sociales de la comparación para el ser humano
Kirk W. Junker
La comparación es un acto tan natural para el ser humano que parecería no requerir de una investigación, reflexión ni discusión. Pero es precisamente por eso que sí se necesita de una investigación, una reflexión y discusión. La comparación está, en parte, programada en el animal humano, cuando, por ejemplo, ayuda en cuestiones la percepción visual de la profundidad, pero para los debates sobre el derecho, la comparación es, en gran medida, un conjunto de prácticas sociales aprendidas. Para practicar el derecho ambiental comparado de manera útil e inteligente a través de las culturas, hay que cuestionar y examinar las prácticas sociales aprendidas. Por ejemplo, las comparaciones podrían contener valores éticos ocultos y estos deben ser discutidos y seleccionados, hacerse explícitos y no permanecer implícitos o asumidos (Brown, 2002; 2013). Al llevar a cabo estos análisis, la teoría informa la práctica y la práctica informa la teoría.
Es difícil imaginar la existencia humana sin sus prácticas de comparación. Podemos empezar el análisis con la comparación física y luego considerar cuánta de esta comparación física determina o informa la comparación social y cultural.
1. Comparación física
La experiencia humana de la visión, por ejemplo, hace un uso considerable de la comparación. La visión estereoscópica es posible porque a medida que el animal humano evolucionó, nuestros ojos se desplazaron cada vez más hacia la parte delantera de la cabeza, creando así un campo de visión superpuesto. A medida que la nariz del primate se redujo progresivamente en tamaño a lo largo de millones de años, hubo un correspondiente aumento de las capacidades visuales. Todos [los primates] tienen una visión tipo binocular, con campos de visión que se superponen significativamente, lo que da lugar a una verdadera percepción de profundidad tridimensional (3-D) o visión estereoscópica. Al mismo tiempo, el campo de visión para una visión periférica se redujo. Los ojos humanos tienen un campo de visión superpuesto de aproximadamente 120º. Es solo en este campo que tenemos una visión estereoscópica (O’Neil, 1998).
El campo de visión superpuesto —es decir, la visión estereoscópica— nos permite percibir la profundidad. Al percibir diferentes profundidades, podemos comparar lo más cercano con lo más lejano y lo más grande con lo más pequeño. La comparación de distancia, habilitada por una visión estereoscópica, fue esencial para el cazador (Howard & Rogers, 2012). No debemos tampoco olvidar que, a pesar del aumento exponencial de la población desde la industrialización, la mayoría de los seres humanos que han vivido alguna vez han sido cazadores y recolectores (Hassan, 1981; Binford, 2001). «La percepción de profundidad es una herramienta invalorable para los animales que necesitan moverse rápidamente […] Una percepción precisa de la profundidad es una capacidad crítica de los cazadores, como los gatos y halcones, que necesitan juzgar con precisión las distancias en la persecución de sus presas» (O’Neil, 1998). Utilizando su visión estereoscópica, los primates han sido animales exitosos debido, en gran parte, al hecho de que son inteligentes y oportunistas para conseguir su alimento. Otros animales como los koalas y pandas gigantes solamente pueden ingerir una variedad limitada de alimentos, práctica que restringe el lugar en el que pueden vivir. Así, se puede ver nuestra capacidad de comparar como una ventaja evolutiva.
No solo ha cambiado nuestra visión a lo largo del tiempo, sino también otras habilidades físicas. En el caso de comparaciones olfativas, la mayoría de los mamíferos tienen casi el mismo número de genes que codifican receptores olfativos en sus vías nasales. Sin embargo, la mayoría de estos genes en los humanos, y supuestamente en otros grandes primates, ya no son funcionales. Investigaciones recientes han demostrado que de los aproximadamente 1000 genes del receptor olfativo humano, solamente 347 se mantienen funcionales (Ibarra-Soria y otros, 2017). Los demás tienen mutaciones que los desactivan. Si comparamos la capacidad olfativa de los humanos con la de otros animales, encontramos que somos malos en la percepción de compuestos químicos de cadena corta, pero somos buenos para discriminar entre los de cadena larga, como los de muchos alimentos y flores. Comparativamente, los perros pueden detectar la presencia de algo con menos moléculas de la sustancia. Para nuestro trabajo en el derecho comparado, estos hechos sirven para recordarnos que cuando las bases físicas cambian, nuestras comparaciones físicas también cambian. No debiera sorprendernos que, dado que nuestras comparaciones culturales y sociales son habilidades construidas, nuestras necesidades y actitudes hacia comparación social cambien, al igual que nuestras capacidades físicas (ver Berger & Luckman, 1979). Estos ejemplos demuestran que las diferentes especies tienen diferentes habilidades físicas y por eso construyen comparaciones de forma diferente. Cuando se trata de diferentes valores culturales humanos, debemos entonces considerar que los humanos construyen comparaciones de forma diferente, a lo largo del tiempo y a través de las culturas.
2. Comparaciones culturales y sociales
2.1 En general
Hemos adaptado al mundo social nuestras prácticas cognitivas de comparación de habilidades físicas como la visión y el olfato. Tenemos evidencia en las lenguas antiguas y modernas de que nuestras habilidades físicas para comparar tienen influencia sobre nuestras nociones abstractas de comparación. El griego antiguo y el inglés y francés moderno utilizan una versión de «veo» para significar «comprendo»1. Por lo tanto, no es difícil comprender que pasamos de nuestras habilidades físicas y nuestras ventajas para comparar atributos hacia nuestras habilidades cognitivas de comparar atributos. Logramos la comparación abstracta a través del lenguaje. El lenguaje nos permite comparar el pasado con el presente, lo que no está en nuestra presencia con lo que está y lo imaginario con lo material (Harari, 2011, pp. 25-27). Sin embargo, para el derecho ambiental comparado debemos tener en cuenta el hecho de que el lenguaje también podría ser «…la primera tecnología de la humanidad para dejar el entorno ambiental con el fin de captarlo de nuevas maneras» (McLuhan, 2001, pp. 1911-1980, cit. en McLuhan, 2005,p. 14).
Un maestro del lenguaje, Octavio, Premio Nobel de Literatura 1980, demuestra de manera provocadora que los conceptos abstractos sí pueden ser comparados. Su habilidad de comparación desde fuera de la ley ayuda al lector a centrarse en la comparación, en lugar de en la ley misma, por lo que usaré sus observaciones para enmarcar ideas a lo largo de este capítulo. Como resultado de sus experiencias y estudios en la India, Pazsugirió que:
Las diferencias entre el ascetismo indio y el cristiano están aún más marcadas que aquellas entre su erotismo. La palabra clave del erotismo occidental —me refiero al Occidente moderno, desde el siglo XVIII hasta el presente— es violación, que es una afirmación del orden moral y psicológico. Para los hindúes, la palabra clave es placer. De forma similar, en el ascetismo cristiano, el concepto central es la redención: en la India es liberatio. Las dos palabras abarcan ideas opuestas sobre este mundo y el otro, sobre el cuerpo y el alma. Ambas apuntan hacia lo que se ha llamado el «bien supremo», pero ahí termina la similitud: la redención y la liberación son caminos que parten desde el mismo punto —la condición miserable del hombre— pero se dirigen hacia direcciones opuestas (Paz, 1997, pp. 164-165)2.
Al leer el trabajo de Pazen su traducción al inglés, uno queda generalmente impactado por la frecuencia con la que encuentra, o quiere encontrar, la manera de comparar a la India con México. El motivo es simple, fue el embajador de México en la India y está interpretando a la India para sus compatriotas mexicanos. Pero, aparte de esa coincidencia de su propia vida —desde el principio informa al lector que fue enviado a la India por su gobierno— ¿por qué hace tales comparaciones con México en un libro que es ostensiblemente para contarle al lector sobre la India? Cuando uno se encuentra «con el otro», ¿es inevitable una comparación? Si un ser humano es trasplantado a otra cultura, física o mentalmente, ¿puede él o ella hacer algo más que compararla con su hogar? Y, si así fuera, una vez que empezamos a comparar, ¿a dónde nos conduce la comparación? El crítico literario Kenneth Burke insistió en que toda comparación humana da lugar a la creación de jerarquías (1966, pp. 15-16). Según Burke, los humanos están «impulsados por un sentido de jerarquía» (1966, p. 16). Esta cuestión de la psicología humana no será analizada en este libro, pero debemos ser conscientes de los posibles riesgos cuando se realizan comparaciones de cualquier tipo, incluidas las que se hacen en el derecho ambiental comparado.
Si bien se puede contar una historia sencilla y convincente acerca de las ventajas de las habilidades físicas comparativas, debemos examinar si existen ventajas en las comparaciones culturales. Hasta las teorías más vanguardistas del derecho comparado pasan por alto —de forma literal, parecería que no vieran la práctica humana que están empleando— una discusión científica de la comparación en sí. ¿Qué se espera conseguir? Por un lado, uno quiere decir que el propósito de hacer una comparación jurídica no es crear una especie de lista de equipos de fútbol para argumentar sobre cuál es el mejor. Por otro lado, si uno se detiene en la simple descripción de lo básico, que es solo el primer paso del método funcional de derecho comparado propuesto por Zweigert y Kötz, llamado «exponiendo lo esencial», uno no ha ido lo suficientemente lejos ni proporcionado una comparación sino la base para una yuxtaposición. Aquí vemos el núcleo del problema de las presunciones.
Una lección aprendida del estudio de la comparación es que, aunque las presunciones de similitud o diferencia son capaces de identificar la materia que será comparada, estas son solo el comienzo del proceso de comparación. La mayoría de las comparaciones son difíciles, precisamente porque existen tanto diferencias como similitudes entre los fenómenos que se examinan y, por lo tanto, es necesario centrarse mucho más en los grados de diferencia y similitud, en lugar de simplemente identificar que estas existen3. Como ha señalado Mary Ann Glendon, profesora de Derecho de la Universidad de Harvard, cuando se trata de comparar en el derecho, «la mayoría de los casos que llegan a la Corte Suprema de los Estados Unidos implican la elección entre posiciones que se apoyan en argumentos morales y legales de peso y la Corte, por lo general, debe tomar decisiones que, en cualquier caso, implicarán un considerable costo individual y social» (Glendon, 2014, p. 1).
En otras palabras, todo debate sobre la posibilidad de proceder a partir de la presunción de similitud o diferencia es confuso. La mayoría de los casos, si no todos, son a la vez similares y diferentes por cuestiones de grado, y las decisiones deben ser razonadas sobre bases que van más allá de las simples similitudes o diferencias categóricas.
La evidencia del estudio de la comparación se encuentra desde hace al menos veinticuatro siglos en la tradición occidental. En efecto, Aristóteles trató la comparación (lo mayor y lo menor) como un tópos koinós, es decir, como un lugar o tema común, hacia el que los oradores gravitan cuando inventan argumentos, como los temas comunes de la relación, la circunstancia, el testimonio y la definición4. Aristóteles desarrolla sus categorías a partir de observaciones del comportamiento humano. Desde esta práctica de observación, hemos extendido el uso de la comparación a fenómenos sociales y culturales abstractos. Hemos ampliado con éxito nuestros objetos de estudio desde las prácticas sociales y culturales que permiten elegir entre los fenómenos físicos, hasta las prácticas sociales y culturales que permiten elegir entre los propios fenómenos sociales y culturales. Uno de estos fenómenos sociales y culturales es el derecho. Cabe preguntarse si estos conceptos de la comparación han sido aplicados alguna vez directamente al derecho. Hay fuertes indicios de que sí lo han sido.
2.2. Prácticas comparativas hechas dentro de la ley
Antes de pasar a las comparaciones a través de las culturas jurídicas, cabe señalar la frecuencia con la que se usa la comparación dentro de una cultura jurídica. Los humanos aplican su habilidad social de comparación dentro de las prácticas del derecho. Según el historiador Harold Berman:
La conceptualización de los términos jurídicos generales, al igual que la formulación de principios generales subyacentes a las normas jurídicas, estaba estrechamente relacionada no solo con el renovado interés por la filosofía griega, sino también con la evolución de la teología; ambos aspectos filosóficos y teológicos estaban estrechamente relacionados con los grandes cambios en la vida política, económica y social, que constituyó la «Revolución Papal» (Berman, 1983,p. 150).
Muchas de estas ideas, incluyendo las jurídicas recibidas en Europa de los romanos, pueden rastrearse a sus antepasados griegos: «Los argumentos sobre la comparación podían ser utilizados por los fiscales (en el Imperio romano de Cicerón) mostrando que nadie más que el acusado podría haber cometido el acto, “o al menos no tan fácilmente”, mientras que la defensa argumentaría que el crimen también benefició a otros, o que otros también podrían haber cometido dicho acto» (Cicerón, 1964, pp. 2.3; 3.4-3.5; 4.6-4.8, cit. en Shapiro, 2001, p. 57).
Cuestión importante, esas prácticas romanas no terminaron con la caída del Imperio romano:
Los juristas europeos que revivieron el estudio del derecho romano en los siglos XI y XII se propusieron sistematizar y armonizar la enorme cantidad de normas jurídicas romanas en términos tanto de principios como de conceptos generales, utilizando métodos similares a los que sus colegas teólogos empleaban para sistematizar y armonizar el Antiguo y el Nuevo Testamento, los escritos de los padres de la Iglesia y otros textos sagrados. Los juristas tomaron, como punto de partida, la idea de un concepto jurídico y, como principio, que el derecho es principista (Berman, 1983,p. 150).
En la construcción de los principios jurídicos generales, no solamente practicaron la comparación, sino que la convirtieron en el corazón de su recién establecida ciencia jurídica. En resumen, la historia demuestra que hemos aplicado nuestras habilidades físicas para comparar fenómenos sociales, incluso en el marco de las prácticas jurídicas. Además, desde la Ilustración, hemos tendido a cuantificar los grados de diferencia y tomar nuestras decisiones basados en números. Eso también podría ser una práctica comparativa útil, pero no todas las diferencias y similitudes de grado son cuantificables. En el derecho, a menudo, nos queda todavía la tarea de elegir si es que las cualidades difieren y cuándo difieren, y defender nuestras decisiones.
3. De temas comparativos a culturas legales comparativas
Este capítulo está enfocado en responder a las preguntas ¿por qué comparar?, ¿qué fuerza normativa sugeriría que, si algo funciona bien como herramienta legal en Chile para los chilenos o Australia para los australianos, podría o debería ser adoptada, por ejemplo, por los nigerianos en Nigeria? Hay muchos niveles a explorar para responder a esta pregunta. En términos mecanicistas, se pueden buscar marcadores similares entre los pueblos y así concluir que la norma o práctica es transferible. Se puede también ser un colonizador y afirmar que la práctica o norma que se toma prestada es, de alguna manera, superior en sí misma y que todos los humanos deberían usarla. Este segundo enfoque es peligroso. Podría ser tan inocente como una abstracción filosófica bien intencionada o tan depredador como una medida globalizadora que tiene como su objetivo real extender la influencia legal del Estado globalizador a otros Estados, sin otra razón que la de expandir los mercados a través de las normas y las culturas.
En una evaluación del estilo de redacción de los dictámenes judiciales, sir Konrad Schiemann, ex juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y ex juez del Alto Tribunal de Inglaterra, llegó a una conclusión sutil pero científicamente importante. Schiemann comparó la redacción de sentencias en Inglaterra con las del TJUE, utilizando el criterio de estilo en sus argumentos y explicaciones. Sin embargo, al final, su comparación llegó a una conclusión basada no solo en el estilo como un marcador aislado, sino en el propósito social relativo al propósito declarado del tribunal. A partir de esa evaluación, su refrescante conclusión fue: «me parece que las prácticas del TJUE tienen ventaja sobre las prácticas inglesas, en cualquier caso, para la función que este tribunal tiene que cumplir. Tengo la sensación de que hay un intento genuino por llegar a la mejor solución posible a la que las mentes del tribunal pueden llegar» (Schiemann, 2005, IV,p. 747).
¿Dónde se posicionan el o la comparativista de tal forma que puedan realizar la comparación? Con demasiada frecuencia, lo que se etiqueta como derecho comparado es, más bien, un debate sobre el derecho extranjero, que carece de cualquier elemento crítico o autorreflexivo de comparación. Aunque la práctica de la comparación ha estado entre nosotros por largo tiempo, es casi siempre silenciosa con respecto a la naturaleza y el funcionamiento del propio acto de comparar. Por ejemplo, mi propia evaluación de muchos académicos reconocidos actualmente en ejercicio descubrió que sus instituciones registran sus áreas de investigación como incluyendo el derecho comparado pero una revisión de los títulos que publican indica que poco se habla de la comparación propiamente. Al contrario, los títulos parecen indicar que el académico es activo en por lo menos un idioma extranjero y uno o más sistemas jurídicos extranjeros que practican el derecho en esa lengua, pero en ningún lugar estos títulos hablan de la comparación per se. John Henry Merryman ha señalado que el estudio del derecho extranjero es lo que «la mayoría de comparativistas hacen de hecho la mayor parte del tiempo» (Reimann, 2002, cit. en Merryman, 1999)5. En consecuencia, el académico explica el sistema jurídico A que se practica en la lengua Aia su público nativo de la cultura B, trabajando en la lengua Bisin una explicación de las dos interpretaciones comparadas, siendo la primera de índole lingüístico y la segunda, cultural (Großfeld, 2005). Si bien una comparación podría empezar sin enfocarse en su proceso, al poco tiempo una yuxtaposición acrítica empleará consciente o inconscientemente una teoría comparada como formalismo o funcionalismo. En resumen, el estudio de cualquier sistema jurídico extranjero no es el mismo proceso que el estudio del sistema propio. Ese estudio mejora considerablemente si uno es consciente de las diferencias de un enfoque cultural dentro del sistema jurídico extranjero antes de realizar la comparación.
En ese sentido, el académico en Alemania puede conocer el idioma ruso, haber conducido investigaciones en Rusia o haber estudiado en Rusia y, por lo tanto, puede ofrecer una descripción útil de derecho ruso a un público alemán. Pero si ese mismo académico no ha explicado y empleado una teoría o al menos un modelo de comparación, entonces él o ella pueden emitir observaciones sobre el derecho ruso, dejando el trabajo comparativo al público alemán sin ninguna orientación, instrucción o conocimiento sobre el tema.
El resultado de pasar por alto la naturaleza de la comparación es suponer que existe una forma «natural» correcta de comparar. Sería más preciso y útil mantener separada una categoría de estudios con el nombre de «derecho extranjero» en el que las personas formadas en una tradición e idioma cumplen con la importante función de informar sobre otras tradiciones y lenguas a personas a quienes estas les son foráneas. Aun así, el experto en derecho extranjero tendrá que traducir la cultura y la lengua para su público nativo, aunque diferirá del derecho comparado, ya que ser un académico de derecho extranjero significa una entrega unidireccional de otro sistema. El derecho comparado no debería ser tan parroquial en su construcción interpretativa unidireccional. En su tratamiento canónico del derecho comparado, Konrad Zweigert y Hein Kötz han coincidido en que «el mero estudio del derecho extranjero no llega a ser derecho comparado» (Zweigert & Kötz, 1998, p. 6)6. Lamentablemente, gran parte de la literatura ha dejado de prestarle atención a esto.
Tal vez la distinción entre el derecho extranjero y el derecho comparado sea borrosa porque cualquiera que esté estudiando algo que él o ella llamarían «extranjero» debe estar haciéndolo desde su propio sistema jurídico. Aunque el autor de tal estudio no refiera explícitamente a una comparación, por supuesto que está haciendo una comparación. Cuando se estudia un sistema legal extranjero, no podemos evitar hacer una comparación con el nuestro, como mínimo. Pero es importante ser conscientes de que estamos comparando. Un estudio exitoso del derecho comparado debe tomar las comparaciones a conciencia y no actuar como si fueran fijas y no negociables. Nuestra practica del derecho comparado mejoraría si las anotaciones al margen fueran explícitas y llevadas al núcleo de la obra por el autor, en lugar de ignorarlas o dejarlas a la búsqueda de parte del lector o el crítico.
4. Comparar a través del espacio y el tiempo
En la Exposición Universal de París de 1900, el Congreso Internacional de Derecho Comparado introdujo el derecho comparado en la forma en que lo conocemos hoy en día. El espíritu de aquella época era el «progreso». El objetivo del Congreso, según el reportero Edouard Lambert, era el droit commun de l’humanité. Continuó con la descripción de lo que parece haber sido un noble objetivo: «El derecho comparado debe resolver las diferencias accidentales y divisorias en las leyes de los pueblos en etapas similares de desarrollo cultural y económico y reducir el número de divergencias en el derecho, atribuibles no a las cualidades políticas, morales o sociales de las diferentes naciones sino al accidente histórico o circunstancias temporales o contingentes» (Zweigert & Kötz, 1998, p. 61)7.
Es así que, en el apogeo de la historia de amor del mundo con el progreso industrial, Edouard Lambert y los demás participantes en el Congreso Internacional de Derecho Comparado de París pensaron que no solo era posible destilar un sistema jurídico privado universal a partir de la comparación de sistemas legales ya existentes, sino que era deseable hacerlo. Dos guerras mundiales, una guerra fría y una descolonización sustancial, seguidas por la globalización, han cambiado en cada paso estos objetivos para el derecho comparado.
A mediados del siglo XX, se había desarrollado y mapeado una lista de razones de por qué uno podría comparar sistemas jurídicos o familias jurídicas8. Resumiendo, Günter Frankenberg afirmó que «los objetivos fundamentales del derecho comparado son la reforma y mejora de las leyes, promover la justicia y mejorar las condiciones de la humanidad» (Frankenberg, 2017, pp. 411-413, cit. en Zweigert & Kötz, 1998, pp. 12-14, 19-23; Tunc, 1964; Stone, 1951, p. 325; David, 1950; Yntema, 1958, p. 493). A finales del siglo, Mathias Reimann renovó la lista de razones por las que comparamos a algunos de los mismos autores a los que se podría considerar los referentes del derecho comparado norteamericano y europeo: René David, Mary Ann Glendon, John Henry Merryman, Max Rheinstein, Rudolph B. Schlesinger, Konrad Zweigert y Hein Kötz. Estas razones son:
Los modelos extranjeros pueden mejorar la legislación nacional.La práctica del derecho comparado promueve la unificación internacional o, al menos, la armonización.El estudio y la práctica del derecho comparado revelan el núcleo común de todo derecho. El estudio del derecho comparado enseña los conocimientos básicos de la práctica de derecho internacional. El estudio del derecho comparado ofrece una visión general del derecho a escala mundial, presentando al estudiante a las familias jurídicas más importantes o, al menos, ofrece conocimientos sobre familias jurídicas extranjeras.El estudio de derecho extranjero familiariza a los estudiantes con las normas, conceptos y enfoques extranjeros y, por consiguiente, facilita la comunicación con abogados extranjeros.Al hacer que los estudiantes comparen el derecho extranjero con el propio, se les obliga a ser críticos de su propio sistema.El estudio del derecho comparado ayuda a los estudiantes a entender el derecho como un fenómeno general y su contingencia en la historia, la sociedad, la política y la economía. Al ofrecer perspectivas críticas y explicar las alternativas, el estudio y la práctica de derecho comparado fomentan la tolerancia hacia otras culturas jurídicas y, así, se superan las actitudes parroquiales (Reimann, 1966, XI, p. 49).Cabe señalar que la lista anterior no menciona la práctica diaria de los abogados. Hoy en día, los abogados en muchos países se encuentran a menudo en la necesidad de servir los intereses de sus clientes en el extranjero. Mínimamente, estos abogados en ejercicio no pueden proceder bajo la ingenua noción de que otro sistema jurídico es una proyección del suyo, simplemente expresado en un idioma diferente. Por lo tanto, el derecho comparado no es un lujo, sino una necesidad. Por ejemplo, en una ocasión me pidieron que aportara una opinión experta sobre la legislación de los Estados Unidos ante un tribunal alemán, en un caso relativo a las ramificaciones fiscales de una reestructuración corporativa de acuerdo con el derecho corporativo de los Estados Unidos de América. Les expliqué que la caracterización sería una cuestión de interpretación del código tributario federal y no de la ley estatal bajo la que se constituyó la empresa matriz. Sin embargo, en Alemania la misma cuestión sería un tema para el derecho corporativo. Una de las partes insistió ante el tribunal que debía explicar la caracterización como una cuestión de derecho corporativo, no como una cuestión de derecho tributario. No era un problema de traducción lingüística, sino de traducción cultural. La parte no podía entender que el mismo problema se resolvería a través del código tributario en los Estados Unidos y no a través del derecho corporativo.
En otra ocasión, un tribunal alemán me pidió una opinión como experto sobre la custodia de los hijos, de acuerdo con la ley estadual de los Estados Unidos de Norteamérica. Presenté las posibilidades, basadas en la norma y las interpretaciones previas de la misma, de cómo sería resuelto el asunto por el tribunal del estado. El tribunal alemán dijo que eso era insuficiente para constituir una opinión especializada. Según la corte, como experto, tenía que brindar una respuesta definitiva, no posibilidades. Les expliqué que los informes de expertos, según mi cultura jurídica, no son la respuesta definitiva —lo es más bien la interpretación del juez— pero en las palabras del juez Oliver Wendell Holmes de la Corte Suprema de los Estados Unidos, los informes de los expertos son la ley. «Las profecías sobre lo que harán los tribunales y, nada más pretencioso que eso, son lo que entiendo por la ley» (Holmes, 1897, p. 457). Nuevamente, no hubo ningún problema de traducción lingüística, pero sí luchamos con una traducción de la cultura jurídica.
5. Conclusiones
Durante el siglo poco más o menos en que se ha investigado y practicado el derecho comparado como tal, nuestros objetivos y teorías han cambiado. El optimismo de ese propósito se erosionó con el paso del tiempo durante el cual no se produjo un sistema mundial, afectado por la discordia de dos guerras mundiales, una larga guerra fría, la colonización y la globalización9. Sin embargo, algunos no se han visto perturbados por estos eventos históricos. Pierre Lepaulle, el abogado del tribunal francés convertido en profesor de Harvard, afirmó en Harvard Law Reviewde 1922, que la Gran Guerra fue evidencia de una necesidad aún mayor por el derecho comparado, ya que «las divergencias en las leyes causan divergencias que poco a poco generan, inconscientemente, malentendidos y conflictos entre las naciones, terminando en sangre y desolación» (Lepaulle, 1922, pp. 838, 857). Después de la Segunda Guerra Mundial, el Mercado Común Europeo fue establecido mediante actos jurídicos de los tratados respectivos con el fin de evitar una tercera guerra. Con cada «crisis» nueva en la UE, le preguntaron a José Manuel Barroso, expresidente de la Comisión Europea, si la UE había sido exitosa. Respondió, sin dudar, que sí y rápidamente continuó diciendo que Europa no había iniciado otra guerra desde la creación de la UE. La Organización para la Unidad Africana, seguida por la Unión Africana y ahora el nacimiento de la Comunidad del África Occidental, no solo han descolonizado sustancialmente al África, sino que, explícitamente refiriéndose a la UE, trabajan hacía una armonización jurídica para reducir los conflictos. Tal vez se podría hacer una afirmación similar, aunque menor, sobre las Naciones Unidas. Ambos ejemplos reflejan el argumento de Lepaulle: cuando las culturas están en diálogo a través de algún medio institucionalizado, son menos propensas al conflicto.
1 Para un estudio comparativo entre los usos de understand y verstehen, en inglés y en alemán, ver Burke, 1945.
2La cita se ha traducido de la versión inglesa.
3El principio de similitud y diferencia afirma que por dos cosas cualesquiera —materiales o abstractas— uno siempre puede encontrar una similitud o una diferencia y, por tanto, decir simplemente que las cosas son iguales o diferentes es una afirmación vacía. Esta afirmación apunta particularmente a conferencias académicas en las que los documentos presentados a menudo se limitan a decirle a la audiencia que dos cosas que parecían ser iguales, eran de hecho diferentes; o dos cosas que parecían ser diferentes, eran de hecho iguales (ver Stojkoski & Velkovska, 2018; Heidegger, 1969).
4Los primeros retóricos Protágoras, Gorgias and Isócrates hicieron uso de los temas. Aristóteles le dedica una obra entera, Τοπικά (Tópicos), y caracteriza los «tópicos» en su Pητορική (Retórica), 1403a 18-19. Cicerón adapta gran parte de la retórica de Aristóteles en su propia obra, Topica (iii. 13-17; ix.41-xi.46).
5En la misma nota, Reimann indica que «revisando los volúmenes del American Journal of Comparative Law, uno rápidamente reconoce que casi invariablemente, los artículos sobre derecho extranjero superan en número (a menudo por gran margen) a aquellos que comparan explícitamente dos o más sistemas».
6 Matthias Reimann nota que ciertamente, «estudios legales foráneos» (Auslandsrechtskunde) sería un término más preciso (Reimann, 2002,p. 675).
7 Nótese que el Congreso buscó una meta similar en el año 1900 a la que el autor de Liber Augustalis hizo en el año 1231, «para resolver diferencias».
8Los comparativistas David René y John E. C. Breierly resumieron las razones de la siguiente manera: la utilidad actual del derecho comparado puede ser analizada bajo tres aspectos: es útil en la investigación jurídica histórica y filosófica; es importante con la finalidad de entender mejor y mejorar la legislación nacional; ayuda a promover el entendimiento de los pueblos extranjeros y, por lo tanto, contribuye a la creación de un contexto favorable para el desarrollo de las relaciones internacionales (René & Brierly, 1978, cit. en Frankenberg, 2017, pp. 411, 418).
9 Aunque cabe señalar que tan recientemente como en 1989 el físico Werner Heisenberg escribió que si vemos alrededor de la historia las grandes capacidades que poseen las sociedades humanas, junto a los primitivos sentimientos de las mismas razas que ya prevalecen en el reino animal, está el lenguaje compartido. Además de estos puntos fuertes, aún quedan dos más, que pueden hasta unir a los pueblos de distintas razas y lenguas: una fe común y, el más fuerte que todos, una ley común (Heisenberg, 1990, p. 152).





























