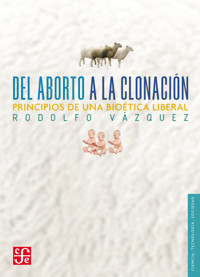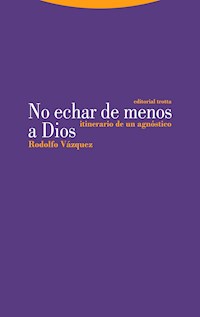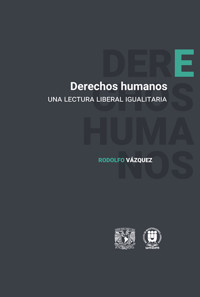
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
El propósito de este libro es realizar una lectura crítica de algunas propuestas normativas sobre los derechos humanos, en sede legislativa, judicial o doctrinaria, que requieren de una reflexión filosófica atenta y que no siempre es asumida ni comprendida a cabalidad por los propios actores: legisladores, jueces o doctrinarios. Se trata de hacer explícita la filosofía subyacente a los conflictos que operan entre derechos (y principios) y hacerla visible para enriquecer aún más el debate teórico en torno a la definición de los derechos con sus propiedades, la concepción epistemológica jurídica coherente con tal concepción y el marco filosófico-político que los justifica: un enfoque liberal igualitario.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DERECHOS HUMANOSUna lectura liberal igualitaria
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
Serie ESTUDIOS JURÍDICOS, núm. 274
DIRECTORIO
Dra. Mónica González Contró
Directora
Dr. Mauricio Padrón Innamorato
Secretario Académico
Mtra. Wendy Vanesa Rocha Cacho
Jefa del Departamento de Publicaciones
RODOLFO VÁZQUEZ
DERECHOS HUMANOSUna lectura liberal igualitaria
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS MÉXICO, 2024
AVISO LEGAL
Derechos humanos. Una lectura liberal igualitaria, de Rodolfo Vázquez. La obra Derechos humanos. Una lectura liberal igualitaria, de Rodolfo Vázquez, fue publicada originalmente en 2015, de manera impresa, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, bajo su serie Estudios Jurídicos. El libro fue cofinanciado y forma parte del Proyecto apoyado por el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación SEP-Conacyt: “Teorías contemporáneas de la justicia y derechos humanos”, núm. 243857. Coordinación editorial: Wendy Vanesa Rocha Cacho. Cuidado de la edición y formación por computadora: Ricardo Hernández Montes de Oca. Diseño y elaboración de portada: Edith Aguilar Gálvez. Esta edición de un ejemplar (803 Kb) fue preparada por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. La coordinación editorial estuvo a cargo de Camilo Ayala Ochoa. La producción y formación fueron realizadas por Hipertexto – Netizen Digital Solutions. Primera edición electrónica en formato EPUB: 2 de octubre de 2024. D. R. © 2024 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Ciudad Universitaria, 04510, Ciudad de México, México. Instituto de Investigaciones Jurídicas Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial www.libros.unam.mx ISBN: 978-607-30-9536-5 Prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio sin autorización escrita de su legítimo titular de derechos. Esta edición y sus características son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hecho en México.
Carlos Curutchet, Carlos de la Isla,
Javier Garciadiego, Jorge Gaxiola,
Juan Carlos Geneyro, Fausto Pretelín
y Jesús Silva-Herzog Márquez
A Alonso Lujambio, Julián Meza y Alberto Sauret
In memoriam
CONTENIDO
Aviso legal
CAPÍTULO PRIMEROPRINCIPIOS, DERECHOS Y VALORES
I. Principios normativos y derechos humanos
1. Principio de autonomía personal
2. Principio de dignidad personal
3. Principio de igualdad
4. Concepción de la persona moral
II. Valores cívicos
1. Pluralismo
2. Imparcialidad
3. Tolerancia
4. Responsabilidad
5. Solidaridad
6. Deliberación pública
PRIMERA PARTE
CAPÍTULO SEGUNDOEL CONCEPTO DE DIGNIDAD Y LA VÍA NEGATIVA DE ACCESO A LOS DERECHOS
I. Concepciones metafísica y escéptica de la dignidad
II. Vía negativa de acceso a la dignidad
III. ¿Inflación o deflación de derechos?
IV. Derechos, necesidades y capacidades
V. La objeción de conciencia entre dignidad y autonomía
CAPÍTULO TERCERODERECHOS DE LAS MUJERES Y AUTONOMÍA PERSONAL
I. Derecho a la privacidad
II. Derecho al libre desarrollo de la personalidad
III. Derecho a un trato digno
IV. Derecho a una igualdad diferenciada
V. Una lectura sobre el feminismo
CAPÍTULO CUARTODERECHOS DE LA NIÑEZ: EDUCACIÓN LAICA Y VIDA EN FAMILIA
I. Dos concepciones contrapuestas de los derechos
II. Derecho a una educación laica
III. Derecho a una vida en familia
CAPÍTULO QUINTODERECHOS SOCIALES Y DESIGUALDAD
I. Derechos sociales
Un ejemplo: el derecho a la salud
II. Del discurso a la realidad
1. Sociedades moderadas, decentes y justas
2. Crisis del consenso socialdemócrata
III. Patologías de la desigualdad
IV. ¿Un derecho jurídico a la resistencia?
SEGUNDA PARTE
CAPÍTULO SEXTO JUSTICIA CONSTITUCIONAL, DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA
I. Dificultad contramayoritaria y algunos críticos: Dworkin, Garzón Valdés y Ferrajoli
II. Control judicial y derechos humanos: Ely, Nino y Alexy
III. Los derechos humanos como precondiciones de la democracia
IV. Democracia deliberativa o democracia procedimental
V. Estado de excepción y democracia constitucional
CAPÍTULO SÉPTIMO JUECES, DERECHOS Y FILOSOFÍA
I. Imparcialidad no es neutralidad
II. Derechos individuales vs. derechos comunitarios
III. Liberalismo libertario o liberalismo igualitario
IV. Derechos humanos y “sala de máquinas” de la Constitución
CAPÍTULO OCTAVODERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA GLOBAL
I. Los “felices noventa”
II. La desilusión cosmopolita
III. ¿Es posible una justicia global?
IV. Cuatro exigencias impostergables
Bibliografía
Notas al pie
PRELIMINARES
No existe invento de la humanidad más revolucionario, ni arma conceptual más poderosa contra las diversas formas de fundamentalismo, opresión y violencia, que los derechos humanos. Nunca como en estos albores del siglo XXI se ha llegado a reconocer y proteger jurídicamente, y de forma tan integral, los derechos humanos. Al mismo tiempo, nunca se ha sido tan brutalmente sofisticado en sus diversas formas de violación. No debe extrañarnos. Nuestra capacidad de indignación es proporcional a nuestro grado de conciencia sobre los bienes y valores que buscan salvaguardar los derechos humanos, y el siglo anterior y lo que llevamos de éste, han sido pródigos en ejemplos de tales violaciones como para sacudir las conciencias más distraídas.
Lo cierto es que pocas personas podrían cuestionar hoy día la existencia y necesidad de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal, en las convenciones sucesivas y en la normatividad de la gran mayoría de los Estados modernos. Los mecanismos de protección jurídica se han multiplicado y todo ello, sin lugar a dudas, es un signo positivo y esperanzador de los tiempos que vivimos. Irónicamente, quizás, el problema no se encuentre en el defecto —la carencia de derechos— sino en el exceso de los mismos. Se abusa de la expresión y del uso de los derechos humanos sin una debida conceptualización y justificación filosóficas, y sin reparar que: “Cuanto más se multiplique la nómina de los derechos humanos menos fuerza tendrán como exigencia, y cuanto más fuerza moral o jurídica se les suponga, más limitada ha de ser la lista de derechos que las justifique adecuadamente”.1
Con todo, pese a la relevancia del enfoque filosófico,2 mi propósito en este libro es más modesto, a saber, realizar una lectura crítica de algunas propuestas normativas sobre los derechos humanos, en sede legislativa, judicial o doctrinaria, que requieren de una reflexión filosófica atenta y que no siempre es asumida ni comprendida a cabalidad por los propios actores: legisladores, jueces o doctrinarios. En otros términos, mi pretensión es hacer explícita la filosofía subyacente a los conflictos que operan entre derechos (y principios) y hacerla visible para enriquecer aún más el debate teórico. Se trata de hacer una didáctica de los derechos humanos, pero sin asumir pretensiones de neutralidad. Ya desde estas preliminares, y de manera sintética, pondré mis cartas sobre la mesa ofreciendo una definición de los derechos con sus propiedades, la concepción epistemológica jurídica coherente con tal concepción y el marco filosóficopolítico que los justifica.3
1. Comenzaré por aceptar una propuesta de noción de “derechos humanos” cuyos componentes analíticos podrían ser los siguientes:
a) La adscripción a todos y cada uno de los miembros individuales de la clase “ser humano” de… b)… una posición, situación, aspecto, estado de cosas, etc... c)... que se considera moralmente un bien tal que constituya una razón fuerte... d)... para articular una protección normativa en su favor a través de la imposición de deberes u obligaciones, la atribución de poderes e inmunidades y la puesta a disposición de técnicas reclamatorias, etc...4
De esta conceptualización se desprende que existe una precedencia de los derechos sobre el sistema de protección de los mismos. Los derechos son anteriores a las pretensiones normativas con las que se procura satisfacerlos: acciones, poderes, libertades e inmunidades, en la terminología de Hohfeld. Los derechos son títulos o, si se prefiere, razones fuertes o relevantes debido al especial valor que se atribuye a ciertos bienes, intereses, necesidades que, por lo mismo, se desea respetar, proteger y garantizar. Asimismo, los derechos se adscriben a todos y cada uno de los integrantes de una clase, individuales o colectivos, pero entendiendo que la titularidad de los mismos sólo es patrimonio de cada individuo: el colectivo como tal no es titular de derechos.
A partir de tal noción de “derechos” y apoyándome en Francisco Laporta y en la tesis valorativa propuesta por Juan Antonio Cruz Parcero,5 debemos reconsiderar las propiedades que suelen predicarse de los mismos: su universalidad, su carácter absoluto y su inalienabilidad.
Si la universalidad de los derechos significa que éstos se adscriben a todos los seres humanos, entonces hay que sacar los derechos humanos del ámbito del sistema jurídico positivo. La razón parece clara: hay una imposibilidad conceptual de afirmar que los derechos humanos son universales y al mismo tiempo que son producto de un orden jurídico positivo determinado. Este último se concibe siempre con un ámbito de validez espacial y temporal determinado, acotado. Para ser más precisos, puesto que los valores, intereses o necesidades son anteriores a las protecciones normativas, entonces la universalidad debe predicarse de tales bienes, pero no de los sistemas institucionales de protección entre los que incluimos el sistema jurídico. La exigencia de satisfacción de tales bienes por parte de terceros puede ser una exigencia moral no institucionalizada jurídicamente por lo que es posible hablar de “derechos morales” y distinguirlos de los “derechos jurídicos”. Si alguna universalidad puede ser predicable de los derechos jurídicos es una puramente lógica y no sustantiva.
El carácter de absoluto de los derechos humanos alude a la fuerza que tienen los derechos. Si la fuerza consistiera en las obligaciones jurídicas que protegen los derechos caeríamos en la tesis de la correlatividad, muy discutida y objetada. En realidad, la fuerza de los derechos le viene dada no porque sus obligaciones reflejas lo sean sino, por el contrario, las obligaciones son fuertes porque los derechos humanos poseen una relevancia constitutiva obtenida por los mismos bienes que protegen. Así, el carácter de absoluto debe predicarse de esos mismos bienes y no de los derechos juridificados.
Con el carácter de inalienabilidad sucede otro tanto. Es falso que no pueda renunciarse a los derechos por la propia voluntad del titular. Cualquier jurista sabe que los derechos pueden ser desplazados justificadamente. A este respecto, Cruz Parcero introduce, siguiendo a Feinberg, algunas distinciones muy oportunas.6 Inalienable puede entenderse como no renunciable o bien como no abandonable. El individuo que renuncia deja de ejercer un “derecho discrecional” que, sin embargo, sigue poseyendo. Por ejemplo, puedo renunciar al derecho a la vida o a la libertad — pensemos históricamente, por ejemplo, en el contrato de esclavitud para obtener más seguridad por parte del amo— pero, a diferencia de renunciar, abandonar significa que lo que se aliena es el derecho en cuanto tal. Por lo tanto, un derecho inalienable es aquél al que se puede renunciar pero no abandonar. Traducido a nuestros términos, significaría que no pueden abandonarse los bienes o necesidades, pero se puede renunciar a los derechos jurídicos. De nueva cuenta, el carácter de inalienable debe predicarse de tales bienes y necesidades.
2. En México hemos dado pasos importantes en el reconocimiento jurídico de los derechos humanos, no con la celeridad que merece el tema, pero pienso que encaminados en la dirección correcta. Otro problema es el de su instrumentación jurídica, que no será objeto de este libro, pero cuya importancia y urgencia está fuera de toda duda. Materializar los derechos humanos es una condición necesaria para que el análisis teórico de los mismos no termine en un ejercicio retórico inútil, pero reitero, mi propósito es otro: concentrar los esfuerzos en los supuestos filosóficos.
En la reforma constitucional de junio de 2011,7 se establece en el artículo 1o. de la Constitución el llamado bloque de constitucionalidad, es decir, la sistematización jurídica de todas las normas materialmente constitucionales, que no necesariamente se encuentran contenidas en la Constitución, por ejemplo los derechos reconocidos en los tratados y que forman parte del orden jurídico mexicano; asimismo, se incorporan los principios de interpretación conforme y pro persona. Vale la pena citar el artículo constitucional:
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, castigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
No hay que escatimar elogios a las reformas constitucionales de 2011, pero tampoco hay que pretender que con ella hemos dado un “giro constitucional” en una suerte de “nuevo paradigma” para el que sólo unos cuantos iniciados de vanguardia y progresistas se hallan habilitados para hacerlo efectivo. Sin lugar a dudas los derechos humanos se constituyen en el eje central de la articulación estatal incorporando las disposiciones en materia de derechos de origen internacional.8 ¿Pero se trata de un nuevo paradigma? Detengámonos un poco en esta pregunta.
Luigi Ferrajoli ha recuperado la expresión “paradigma” para referirla a la teoría jurídica distinguiendo entre lo que él llama “el paradigma del estado legislativo de derecho”, basado en el principio de legalidad como norma de reconocimiento del derecho vigente, y “el paradigma del estado constitucional de derecho” basado en la rígida subordinación de las leyes mismas a los principios constitucionales (entre ellos los derechos humanos) como normas de reconocimiento de su validez. ¿En qué sentido se puede decir que estos cambios constituyen un “nuevo paradigma”?
La expresión “paradigma” remite inmediatamente al filósofo de la ciencia Thomas Kuhn.9 Si aceptamos las ideas de Kuhn y las referimos a los paradigmas ferrajolianos de “Estado legislativo” y “Estado constitucional” de derecho, debería existir una relación de incompatibilidad e inconmensurabilidad en la medida que se introducen determinadas anomalías que pudieran provocar una crisis del sistema. Sin embargo, es el propio Ferrajoli quien no parece aceptar esta interpretación. Tomo una cita de su libro Principia iuris, en la que refiriéndose al lenguaje jurídico con su carácter sintáctico y semántico afirma lo siguiente: “El constitucionalismo es un perfeccionamiento del positivismo jurídico y el estado constitucional de derecho una prolongación del estado legislativo de derecho”.10
En los términos de Kuhn, podríamos interpretar tal afirmación de Ferrajoli diciendo que dentro de las pautas del paradigma de la modernidad ilustrada —propio del positivismo jurídico y más concretamente del positivismo crítico que defiende Ferrajoli— en términos de un Estado liberal y democrático de derecho, se produce un progreso acumulativo de la ciencia del derecho que transita de un Estado legislativo a uno constitucional, sin rupturas o anomalías, es decir, sin crisis.
El llamado “nuevo constitucionalismo” —con todo el peso significativo que otorga al reconocimiento y protección de los derechos humanos— no constituye un nuevo paradigma sino, en todo caso, una concepción más fortalecida y superadora del positivismo jurídico decimonónico, “paleopositivista”, ambos dentro del paradigma de la modernidad ilustrada. La concepción de una modernidad ilustrada sí que constituye un paradigma, es decir, una plataforma común de contenidos conceptuales y de actitudes sociales, que es inconmensurable con otros paradigmas. ¿Con qué otros paradigmas? Se me ocurre, por ejemplo, con lo que el mismo Ferrajoli llama sistema “jurisprudencial y doctrinal”, tradicionalista, premoderno, relacionados con algunas concepciones iusnaturalistas, y agregaría, también, el paradigma posmoderno, escéptico, decisionista, propio de algunas propuestas realistas y de los llamados críticos del derecho.
Dentro del paradigma de la modernidad no puedo más que aceptar y ver con muy buenos ojos tal prolongación “perfeccionista” del modelo constitucional con respecto al modelo legislativo de Estado de derecho. Estaríamos en presencia de un desarrollo teórico del derecho desde un positivismo descriptivo, avalorativo o neutral hacia un positivismo crítico que supone una posición evaluativa o justificatoria en la que se debe asumir un “punto de vista interno” o la perspectiva del participante o del intérprete del derecho.
Pero si incluimos la perspectiva del participante se debe aceptar una pretensión de corrección, que no se reduce sólo al marco impuesto por una Constitución rígida distinta al modelo paleopositivista, sino que debe asumir la existencia de principios morales inherentes al propio modelo constitucionalista que propone Ferrajoli, de corte liberal, democrático y social, como son: 1) la protección y promoción de la dignidad y autonomía personal —con sus derechos civiles y políticos respectivos— sin paternalismo injustificados y sin perfeccionismos, y 2) la necesidad de rectificar las desigualdades inmerecidas dando prioridad moral al bienestar de los menos aventajados (Rawls) o de los más “débiles” (Ferrajoli), con el reconocimiento de los derechos sociales correspondientes.
Es claro que pueden existir conflictos de principios o de derechos dentro del modelo constitucionalista liberal pero precisamente tales conflictos demandan del decisor una pretensión de corrección moral que le permita decantarse argumentativamente por algunos de los derechos en conflicto. Por lo mismo, ante la innegable existencia de estos conflictos en el ámbito constitucional resulta del todo inviable defender el punto de vista externo y al mismo tiempo apelar a una argumentación racional que asuma el punto de vista del participante.
Creo que lo coherente, en el mejor de los casos, sería situar al positivismo en una fase previa “preinterpretativa” que cumpla con el propósito de identificación y sistematización de las normas, para transitar, en un segundo momento, hacia la fase “interpretativa” que dé cuenta del derecho en su integridad, es decir, que lo justifique desde la perspectiva del participante. Es este tránsito el que calificaría de “perfeccionamiento” del positivismo jurídico. ¿Se trata entonces de aceptar un nopositivismo? No me parece la expresión más adecuada. Se trataría, en todo caso, de un pospositivismo, o si se prefiere, de un positivismo crítico que asuma explícitamente el giro discursivo y constructivista y que conciba al derecho como integridad o argumentación. ¿En qué consiste esta concepción del derecho como argumentación?
3. Situados en nuestro paradigma moderno, ilustrado, liberal y democrático —y agregaría, desde un enfoque más filosófico, posmetafísico, secular y discursivo— pensemos un poco, con los términos de Kuhn, en el proceso acumulativo de la ciencia normal del derecho que va desde el Estado legislativo al Estado constitucional, sin rupturas, ni crisis, ¿qué cambios se han operado? Resumiré estos cambios en las siguientes dos proposiciones que recojo del pensamiento de Manuel Atienza y que, con más o menos diferencias, podrían aceptar una serie de autores afines como Dworkin, Alexy, Zagrebelski, Garzón Valdés, Mac-Cormick y Nino:
I. El Derecho es entendido como una realidad dinámica que consiste en una práctica social compleja que incluye, además de normas y procedimientos, valores, acciones y agentes. Por lo mismo, existe la tendencia a considerar las normas —reglas y principios— no tan sólo desde su estructura lógica sino como enunciados que juegan un papel relevante en el razonamiento práctico incorporando otras esferas de la razón práctica como la moral y la política. El derecho es un instrumento para prevenir o resolver conflictos y, al mismo tiempo, como un medio para la obtención de fines sociales.
II. La razón jurídica no es entendida como razón estratégica o funcional medida por criterios de éxito o de eficiencia sino por pretensiones de corrección, de justicia o de legitimidad, que se determinan a partir del diálogo y del consenso como criterios de justificación. Esta justificación sólo es posible bajo la convicción de que existen criterios objetivos (contra la arbitrariedad) como el principio de coherencia o de integridad, que le otorgan un carácter crítico y racional, así como el reconocimiento de un conjunto de necesidades básicas de los seres humanos con respecto a las cuales el Derecho se encuentra vinculado.11
Con el primer enunciado (I) se asume el punto de vista del participante y la idea del derecho como práctica argumentativa y justificatoria, orientado hacia fines sociales. Con el segundo enunciado (II) se asume un constructivismo objetivista “a mitad de camino entre el absolutismo y el relativismo moral”.12 Un objetivismo “mínimo” que debe distinguirse, precisamente de cualquier tipo de objetivismo metafísico o de realismo moral:
...que los principios de una moral justificada serían aquellos a los que llegaría por consenso una serie de agentes que discutieran respetando ciertas reglas más o menos idealizadas... El objetivista sostiene que los juicios morales incorporan una pretensión de corrección, pero están abiertos a la crítica, a la discusión racional y, por tanto, pueden ser modificados, no son absolutos... que haya criterios objetivos para determinar que una proposición moral es o no correcta no supone pensar necesariamente que existen “hechos morales”: objetivismo moral no equivale a realismo moral.13
En síntesis, y después de este rodeo epistemológico, diríamos que en el marco de un Estado constitucional pospositivista de derecho —que es a mi juicio el que subyace a las reformas constitucionales en México— los derechos humanos se constituyen en precondiciones sustantivas de la deliberación democrática, conceptualizados no a partir de una teoría de la elección o voluntarista, sino de una teoría del interés o de las necesidades. Analizaré ambas teorías y los derechos como precondiciones en el cuerpo del libro.
4. Finalmente, si de acuerdo con el primer enunciado, el derecho incorpora otras esferas normativas como la moral y la política en una suerte de unidad de la razón práctica, entonces vale advertir al lector que el libro que tiene en sus manos pretende asumir de manera deliberada un marco teórico de análisis y reflexión sobre los derechos humanos que puede calificarse de liberal igualitario.
Se trata de un enfoque que, en líneas generales, entiende al liberalismo, no en un sentido libertario, que aboga por las libertades a ultranza, sino igualitario, para el cual las libertades individuales son frágiles y vacías si no se logra igualar a las personas en la satisfacción de sus necesidades básicas y, por tanto, en el abatimiento de la pobreza y la desgarradora polarización social. Al mismo tiempo, una defensa de los derechos humanos entendidos no sólo como derechos negativos, protegidos por un Estado mínimo y gendarme, sino que amplía el horizonte de su comprensión hacia los derechos sociales con una decidida intervención del Estado para su protección y garantía. Si la justicia consiste en una distribución igualitaria de la libertad bajo el criterio de que las diferencias de autonomía pueden estar justificadas si la mayor autonomía de algunos sirve para incrementar la de los menos autónomos, entonces para promover la autonomía de los más desprotegidos son exigibles deberes positivos por parte del Estado. Por lo tanto, para el liberalismo igualitario los derechos sociales y culturales —como los derechos a la salud, a una vivienda digna, a la seguridad social, a un salario justo, a la educación, al acceso al patrimonio cultural, etcétera—, son una extensión natural de los derechos individuales. Sería inconsistente reconocer derechos referidos a la vida, a la integridad física o a las libertades y no admitir que los mismos resultan violados cuando se omite otorgar los medios necesarios para su goce y ejercicio. De esta manera, para una concepción igualitaria del liberalismo existen tanto unos como otros y, correlativamente, no sólo deben existir los deberes negativos por parte del Estado sino también los positivos.
El liberalismo igualitario, propuesto en este libro, toma distancia de los excesos populistas, de la cerrazón nacionalista y del despotismo autoritario, reafirmando su convicción por una democracia plural, incluyente, deliberativa y representativa, y entiende, también, que deben ponerse límites éticos y jurídicos a los excesos de un poder tecnócrata y de una cultura empresarial monopolista y nepotista —tanto como la de la propia clase política—, que cree de forma dogmática en el mercado sin regulaciones y en una competencia desenfrenada en perjuicio de los más necesitados, y de aquellos que en verdad quieren hacer valer sus méritos —capacidades, riesgos y esfuerzos— en una competencia adecuadamente regulada. Al mismo tiempo, un liberalismo laico que comprende que el ámbito propio de las convicciones religiosas y metafísicas es el privado y que, de ninguna manera, el Estado debe intervenir coactivamente en las decisiones íntimas de las personas, y que, por el contrario, debe acompañar en el ámbito público el avance y el progreso de la ciencia y de la educación en aras del propio bienestar del individuo y de los colectivos más discriminados.
Los principios, derechos y valores que conforman el enfoque liberal igualitario serán objeto del capítulo inicial de este libro. Los capítulos sucesivos abordarán los derechos humanos, desde un ámbito personal y social a partir de algunos colectivos concretos, que permitirán dimensionar la complejidad y necesidad del enfoque filosófico (primera parte); en un segundo momento analizaremos los derechos humanos desde un ámbito institucional —judicial y parlamentario— a partir de un enfoque estatal y de justicia global (segunda parte).
El libro reúne varios ensayos inéditos y otros previamente publicados, corregidos y ampliados para esta edición. De igual manera, se incorporan textos breves que sirvieron como presentaciones de libros o de autores y que fueron adaptados al final de algunos capítulos. Agradezco a las casas editoriales y a las publicaciones periódicas su autorización.
Asimismo, quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en especial a su director Pedro Salazar Ugarte, por su generosa hospitalidad para publicar este libro; a Jorge Cerdio, jefe del Departamento Académico de Derecho del ITAM y a Rogelio Flores, director del Centro de Estudios de Actualización en Derecho, por su invaluable apoyo para la coedición. Farid Barquet, Santiago Vázquez, Paula Argüello y Harnoldo Reyna han leído con paciencia las primeras versiones de los capítulos y sugerido correcciones muy pertinentes.
CAPÍTULO PRIMEROPRINCIPIOS, DERECHOS Y VALORES*
Desde principios de los setenta del siglo pasado, y hasta la fecha, el pensamiento liberal —especialmente en su vertiente igualitaria— ha mostrado una gran vitalidad que se ha evidenciado en diversos ámbitos del pensamiento práctico: ética, filosofía jurídica y política, bioética, entre otros. El núcleo de ideas que conforma su propuesta doctrinal ha girado en torno a la relevancia de la persona como agente moral y racional, así como de una serie de principios y derechos que han perfilado un tipo de ciudadanía acorde con los postulados de un Estado democrático y social de derecho. Preguntémonos en primer lugar, cuáles son esos principios y derechos, y en qué concepción de la persona moral se sustentan, y en segundo lugar, cuáles son algunos de los valores cívicos que se desprenden de los propios principios normativos y los derechos correspondientes. En su conjunto, tales valores conformarán lo que podríamos denominar un “carácter liberal”.
I. PRINCIPIOS NORMATIVOS Y DERECHOS HUMANOS
Desde el punto de vista de la ética normativa y partiendo de la deliberación moral como práctica real para superar conflictos y alcanzar consensos bajo condiciones ideales (constructivismo ético), debemos asumir la libre aceptación de principios para justificar acciones y actitudes, a riesgo de incurrir en inconsistencias pragmáticas.1 El principio que sirve de fundamento para tal libre aceptación es el de autonomía personal.
1. Principio de autonomía personal
Este principio es distintivo de la concepción liberal de la sociedad y prescribe, en términos de Carlos S. Nino:
...que siendo valiosa la libre elección individual de planes de vida y la adopción de ideales de excelencia humana, el Estado (y los demás individuos) no debe intervenir en esa elección o adopción limitándose a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno sustente e impidiendo la interferencia mutua en el curso de tal persecución.2
El enunciado de este principio parte de la distinción entre dos dimensiones de la moral. Una de ellas está constituida por las reglas morales que se refieren a nuestro comportamiento hacia los demás, proscribiendo aquellas acciones que perjudiquen el bienestar de terceros u ordenando la realización de otras que promuevan los intereses ajenos (moral intersubjetiva). La otra dimensión está constituida por las pautas morales que definen modelos de virtud personal y permiten juzgar las acciones por sus efectos en el carácter moral del propio agente (moral autorreferente).
El punto de vista liberal, como sostiene Nino, no afirma que el derecho debe ser indiferente a pautas y principios morales válidos y que la inmoralidad de un acto es irrelevante para justificar su punición jurídica. Implica, en cambio, limitar la vinculación entre el derecho y la moral a aquellas reglas morales que se refieren al bienestar de terceros. Los planes de vida y los ideales de excelencia humana que integran el sistema moral que cada individuo profesa no deben ser impuestos por el Estado, sino que deben quedar librados a la elección personal y en todo caso convertirse en materia de discusión en el contexto social.
El principio de autonomía permite identificar determinados bienes sobre los que versan ciertos derechos cuya función es poner barreras de protección contra medidas que persigan el beneficio de otros, del conjunto social o de entidades supraindividuales. El bien más genérico protegido por este principio es la libertad de realizar cualquier conducta que no perjudique a terceros. De manera más específica, por ejemplo, el reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad; la libertad de residencia y de circulación; la libertad de expresión de ideas y actitudes religiosas, científicas, artísticas y políticas, y la libertad de asociación para participar en las comunidades voluntarias totales o parciales que los individuos consideren convenientes. Este elenco de derechos forma parte de los llamados derechos civiles y políticos.
2. Principio de dignidad personal
Ahora bien, si la autonomía personal se toma aisladamente, puede llegar a ser un valor de índole agregativo. Esto quiere decir que, al menos en una versión utilitarista, cuanto más autonomía existe en un grupo social, la situación es más valiosa, independientemente de cómo esté distribuida esa autonomía. Sin embargo, esta situación contraviene intuiciones muy arraigadas en el ámbito del liberalismo. Así por ejemplo, si una élite consigue grados inmensos de autonomía a expensas del sometimiento y discriminación del resto de la población, este estado de cosas no resulta aceptable desde el punto de vista liberal. Por esta razón es necesario defender un segundo principio, que limita el de la autonomía personal: el principio de dignidad personal, que prescribe:
...siendo valiosa la humanidad en la propia persona o en la persona de cualquier otro, no debe tratársela nunca solo como un medio sino como un fin en sí misma y no deben imponérsele contra su voluntad sacrificios o privaciones que no redunden en su propio beneficio.3
Este principio, de claros orígenes kantianos, supone que no pueden imponerse privaciones de bienes de una manera no justificada, ni que una persona pueda ser utilizada sólo como instrumento para la satisfacción de los deseos de otra. En este sentido, dicho principio clausura el paso a ciertas versiones utilitaristas, que al preocuparse por la cantidad total de felicidad social desconocen la relevancia moral que tienen la separabilidad e independencia de las personas. Cierra el paso, también, a cualquier expresión colectivista como la representada por los nacionalismos o culturalismos extremos. A su vez, el reconocimiento de este principio restringe la aplicación de la regla de la mayoría en la resolución de los conflictos sociales.
El principio de dignidad personal permite identificar ciertos bienes y los derechos correspondientes, íntimamente relacionados con la personalidad del individuo. El bien genérico es, sin duda, la vida misma y, más específicamente, entre otros bienes, la integridad física y psíquica del individuo; la intimidad y privacidad afectiva, sexual y familiar; el honor y la propia imagen; la identidad y memoria históricas. Estos derechos han sido genéricamente considerados como derechos personalísimos.
3. Principio de igualdad
Todo individuo tiene el derecho a valerse de los recursos necesarios o a la obtención de bienes primarios para poder llevar a cabo una vida autónoma y digna, en igualdad de condiciones con respecto a todos los demás. Se requiere, por lo tanto, un principio cuya directiva implique el trato igual a las personas, o un trato diferenciado si existen diferencias relevantes, así como la seguridad de una participación equitativa en los recursos o bienes disponibles: el principio de igualdad. En un primer acercamiento, el principio normativo de igualdad se puede enunciar como sigue: todos los seres humanos deben ser tratados como iguales.
La realidad sobre la que gravita dicho principio presenta una enorme multiplicidad de rasgos, caracteres y circunstancias de los seres humanos. El principio de igualdad intenta determinar cuándo está justificado establecer diferencias en las consecuencias normativas y cuándo no es posible. Cuando no existen diferencias relevantes el tratamiento debe ser igual, cuando las hay, debe ser diferenciado. Entre ambos tipos de tratamiento hay un orden lexicográfico, es decir, la diferenciación basada en rasgos distintivos relevantes procede sólo cuando la no discriminación por rasgos irrelevantes está satisfecha. Por ello, resulta muy apropiada la enunciación del principio de igualdad en los siguientes términos:
Una institución satisface el principio de igualdad si y sólo si su funcionamiento está abierto a todos en virtud de principios de no discriminación y, una vez satisfecha esa prioridad, adjudica a los individuos beneficios o cargas diferenciadamente en virtud de rasgos distintivos relevantes.4
Ejemplos de rasgos no relevantes que no justificarían un trato discriminatorio entre las personas serían la raza, el sexo, las preferencias sexuales, el origen social o las convicciones religiosas. El principio de igualdad no se reduce exclusivamente al problema de la no discriminación sino al tratamiento diferenciado cuando existen diferencias relevantes. La cuestión es cómo determinar que un rasgo o característica es relevante, y de acuerdo con tal criterio proceder a la discriminación. Varios son los principios que se han propuesto para la justificación de un tratamiento diferenciado basado en las necesidades, recursos, capacidades, riqueza, mérito, etcétera. Por lo pronto, cabe mencionar que el principio de igualdad, referido al problema de la justicia distributiva, tiene que ver primordialmente con la distribución de bienes públicos y los derechos que sirven para su protección: los llamados derechos económicos, sociales y culturales.
4. Concepción de la persona moral
Llegado a este punto vale decir que la combinación de los principios de autonomía, dignidad e igualdad de la persona constituyen una base normativa suficiente para derivar una amplia gama de derechos humanos y, a partir de ellos, definir a las personas morales como aquellos individuos que poseen las propiedades necesarias para gozar o ejercer tales derechos. ¿Cuáles son esas propiedades que caracterizan a la persona moral desde el punto de vista de una concepción liberal?
a) Las personas morales están constituidas por su capacidad de elegir fines, adoptar intereses y formar deseos.
b) Tal capacidad es previa —supone un sujeto subyacente— a cualquier fin, interés o deseo.
c) Esta separación de la persona de cualquier fin, interés o deseo permite también aislarla del flujo causal —económico, histórico, político, social— en el que estos últimos, como cualquier fenómeno empírico, están inmersos.
d) Las personas morales están también separadas entre sí. Esto significa que tienen sistemas separados de fines e intereses y que son centros independientes de elecciones y decisiones.
e) Como consecuencia de todo lo anterior, si algo es una persona moral nada que esté compuesto por ella o esté constituido a partir de ella puede ser también persona moral. En particular las entidades colectivas —comunidad, nación, Estado, etcétera— no son personas morales, es decir, no poseen los atributos de individualidad, autonomía y dignidad que caracterizan a las mismas.5
La concepción de la persona que se pretende caracterizar no es la de la persona empírica inmersa en el flujo causal y sujeta a todas las contingencias sociales, históricas y políticas, sino a la persona moral precisamente abstraída de tales contingencias. Esta concepción normativa de la persona que supone los principios de autonomía y dignidad personal, dista mucho de identificarse con una visión individualista o atomista. Más aún, la autonomía y dignidad personal no son incompatibles con los valores comunitarios, siempre que dichos valores no sean impuestos autoritariamente. En palabras de Carlos Nino:
Un liberal puede y en realidad debe valorar las relaciones particulares con los padres, los hijos y la esposa, su pertenencia a una comunidad u otra, determinadas tradiciones y, sobre todo, un modo de vida o plan de vida que integre todos los aspectos mencionados. Pero un liberal debe valorar aún más la libertad de adoptar, modificar y eventualmente abandonar un modo de vida o plan de vida y todos sus aspectos específicos: en otras palabras, un liberal no puede valorar tanto todas esas relaciones como para valorar la imposición forzada de ellas. Así, el liberal no puede ser un fanático. Tiene que tener, por así decir, su mente dividida entre el compromiso con un determinado proyecto y el examen de los mismos con el fin de determinar si ha de continuar con ellos o abandonarlos.6
A partir de los principios, de los derechos y de una concepción de la persona moral acorde con los mismos, es posible desprender una serie de valores que conforman lo que llamaríamos un “carácter liberal”. Por supuesto un liberal (igualitario) no se desentiende de las virtudes morales, sólo que éstas deben cumplir un papel secundario o instrumental con respecto a los tres fines que caracterizan su propuesta normativa, y que no debemos perder de vista de cara a posturas conservadoras: 1) la posibilidad de que los individuos desarrollen y ejerciten su capacidad de revisión racional, es decir, hagan valer su autonomía personal; 2) el Estado no debe tomar en cuenta los méritos intrínsecos de los planes de vida elegidos por los individuos, es decir, debe concebirse como un Estado no perfeccionista; 3) las desigualdades moralmente arbitrarias son injustas y deben ser rectificadas.7¿Cuáles son los valores que conforman el carácter liberal de un ciudadano en el marco de un Estado democrático y social de derecho?
II. VALORES CÍVICOS
No es posible justificar adecuadamente una postura liberal (igualitaria), desde el punto de vista político y jurídico, si no se aceptan las siguientes premisas: a) la existencia de un pluralismo de valores y, a partir de su reconocimiento, la necesidad de promover la diversidad social y cultural para enriquecer la vida de cada uno de los individuos; b) la imparcialidad que no debe confundirse con el escepticismo y la neutralidad con respecto a los valores; c) la tolerancia como valor activo muy distinto a la resignación y a la indiferencia; d) la responsabilidad, especialmente de los funcionarios con la debida publicidad de las decisiones; e) la solidaridad fundada en la justicia y en el reconocimiento compartido de los derechos humanos, y, finalmente, f) la deliberación pública. Digamos unas palabras sobre cada uno de estos valores cívicos.
1. Pluralismo
El pluralismo es una teoría acerca de la existencia y de la naturaleza de los valores, de cuya realización depende el logro de una vida buena. Se puede hablar de un pluralismo descriptivo o bien normativo. El primero ofrece una descripción de algunas características relevantes para la vida buena; el segundo evalúa tales características con base en la contribución que ofrecen al desarrollo de una vida autónoma. Es en este último sentido que se dice que el Estado, por ejemplo, debe promover el valor del pluralismo en la medida en que la diversidad social y cultural contribuye a la formación y ejercicio de la autonomía personal.
La aceptación de un pluralismo de valores supone la posibilidad de que estos puedan entrar en conflicto por su incompatibilidad. Como afirma Joseph Raz:
El pluralismo moral sostiene que existen diversas formas y estilos de vida que ejemplifican diferentes virtudes incompatibles entre sí. Las formas o estilos de vida son incompatibles si, dadas ciertas presunciones razonables sobre la naturaleza humana, no pueden ser normalmente ejemplificadas en la misma vida. No hay nada que impida a una persona ser al mismo tiempo profesor y padre o madre de familia. Pero una persona no puede, al mismo tiempo, orientar su vida a la acción y a la contemplación, para usar uno de los contrastes tradicionalmente reconocidos...8
Defender el pluralismo moral es defender, por otra parte, el valor de la autonomía personal. La autonomía se ejercita a través de la elección y elegir requiere de una variedad de opciones. A este respecto, y contra todo sesgo de elitismo cultural, vale la pena citar las siguientes palabras de Ronald Dworkin:
Deberíamos tratar de definir una estructura cultural rica, que multiplique las diversas posibilidades u oportunidades de valor, y considerarnos custodios de la riqueza de nuestra cultura, encargados de protegerla para quienes vivirán sus vidas después de nosotros. No podemos afirmar que de esa manera les daremos más oportunidades de placer, o que les ofreceremos un mundo que preferirían a otros mundos alternativos que podrían crear. Ese es el lenguaje del enfoque económico, que no está disponible aquí. Pero lo que sí podemos afirmar (¿y quién podría negarlo?) que es mejor que las personas dispongan de complejidad y profundidad en las formas de vida a las que pueden acceder, y luego detenernos a ver si, cuando actuamos según ese principio, somos susceptibles de ser objetados por elitistas o paternalistas.9
Ahora bien, la aceptación del pluralismo no significa la negación de un consenso con respecto a los valores primarios que son necesarios satisfacer para el logro de una vida humana digna. Los bienes primarios o las necesidades básicas —libertades, alimentación, salud, educación, vivienda, seguridad social, entre otros— así como los derechos humanos, requieren de convenciones profundas a diferencia de las necesidades secundarias o derivadas que requieren de convenciones variables.10 Los primeros no están sujetos a negociación —se mueven en un contexto independiente de justificación—, los segundos sí. En otros términos, la posibilidad del pluralismo moral y de la autonomía personal supone la existencia de un “coto vedado”11 o de una “esfera de lo indecidible”.12 Un pluralismo moral así entendido excluye el desacuerdo y el conflicto entre los individuos y los grupos. Se parte de un consenso profundo con respecto a los bienes básicos pero, al mismo tiempo, se deja un amplio margen para el desacuerdo, el diálogo y la negociación con respecto a valores que se sujetan a la contingencia de las diversas tradiciones culturales.
2. Imparcialidad
Uno de los postulados más recurrentes del liberalismo es su defensa de la neutralidad.13 Un liberal congruente debe ser neutral o permisivo con respecto a los valores. En la medida que las acciones no dañen a otro, el individuo o el mismo Estado deben abstenerse de promover algún plan de vida determinado. Leszek Kolakowski sintetiza con claridad, los supuestos que se deben cumplir para comprender expresiones como “el Estado se mantuvo neutral en el conflicto”:
Sólo se puede ser neutral en relación con una situación particular de conflicto. No se puede ser neutral sino por referencia a conflictos actuales o posibles entre partes distinguibles.
La neutralidad es siempre intencional. No se puede ser neutral ante un conflicto que se desconoce o que resulta indiferente.
No se es parte o no se considera uno parte del conflicto, por lo tanto, no se intenta influir en el resultado. Si se considera uno parte en el conflicto, se puede ser (idealmente) imparcial pero no neutral. Ser parte del conflicto implica un esfuerzo por influir en los resultados.
La neutralidad es una característica formal del comportamiento y no está implicado ningún valor material en su concepto.14
Los supuestos que señala Kolakowski distinguen la neutralidad de la imparcialidad. Ser neutral es abstenerse de influir en los resultados y, puesto que no existen elementos objetivos para determinar las distintas concepciones de lo bueno, la neutralidad queda vacía de contenido material. Este es el punto de vista del liberal libertario. Contra éste hay que sostener que el concepto central para un liberal (igualitario) no es el de neutralidad sino el de imparcialidad. Ser imparcial es valorar el conflicto en términos de principios generales que se aceptan independientemente de la situación en particular, sin permitir que las preferencias o prejuicios personales influyan en el juicio.
Ahora bien, cuando un igualitario habla de imparcialidad parte de la convicción de que con respecto a la moral intersubjetiva, en la medida en que exista una situación real y asimétrica de conflicto entre las partes, la neutralidad es imposible simplemente porque si evito influir en el resultado estoy de hecho ayudando a la parte más fuerte. En este sentido, es innegable que si me abstengo de participar en un conflicto en el cual el resultado tiene un significado moral, mi abstención debe evaluarse también desde “un punto de vista moral”. Si se apela a un “punto de vista moral” el terreno en el que comienza uno a moverse es el de la imparcialidad. Dado este contexto, entonces, la imparcialidad puede exigir, o bien una actitud de tolerancia, o bien de decidida intervención en el conflicto evitando caer, en este último, en paternalismos injustificados.
3. Tolerancia
Una ética del pluralismo y de la imparcialidad es una ética de la tolerancia. Es ésta, sin duda, uno de los valores más identificados con un carácter liberal. Sin embargo, no pocas veces su comprensión se desvirtúa hasta confundir la tolerancia con actitudes sólo en apariencia próximas, como la indiferencia o la resignación. Vale la pena detenernos un poco en el análisis de su significado.
Decimos que estamos frente a un acto de tolerancia cuando: una persona A omite (es decir, no prohíbe), por determinadas razones (es decir, pondera razones en pro o en contra), intervenir en contra de B, pese a que B lesiona una convicción relevante de A y A tiende y puede actuar en contra de B. Las dos características relevantes de la tolerancia son: la lesión de una convicción y la posibilidad de intervenir como una cuestión de competencia.15
Con respecto a la primera sólo puede hablarse de un acto de tolerancia si se experimenta una lesión en una convicción relevante, es decir, la lesión de ideas o creencias que ocupan un lugar importante en el sistema personal de valores y reglas del sujeto tolerante. Cuanto mayor sea la importancia de la convicción, tanto mayor podrá ser el grado de tolerancia, y según sea el tipo de convicción que puede ser lesionada también lo será el tipo de tolerancia a manifestar: mandatos de la estética, convenciones sociales, prejuicios, principios de racionalidad mediofin, convicciones religiosas y convicciones morales.
Con respecto a la segunda característica el tolerante es aquel que tiene el poder de tratar de suprimir o prevenir (o, al menos, de oponerse u obstaculizar) lo que le resulta lesivo. La persona tolerante debe poseer, entonces, la competencia o facultad que le permita fácticamente intervenir en contra de una acción que lesiona sus convicciones. Esto supone que el estado de cosas que se tolera pueda ser controlable: una catástrofe natural, en este sentido,