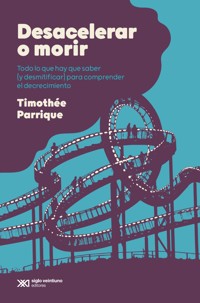
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores México
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Otros Futuros Posibles
- Sprache: Spanisch
El deterioro ambiental ha llegado a niveles alarmantes. Y no se piense que ello es producido por "una supuesta naturaleza humana"; es el resultado de una organización social específica vinculada con una determinada visión política del mundo. "La primera causa del deterioro ecológico –nos dice Parrique– no es la humanidad sino el capitalismo, la hegemonía del elemento económico sobre todos los demás y la búsqueda desenfrenada del crecimiento". El crecimiento se mide con una noción salida de la contabilidad en los años treinta del siglo xx: el producto interno bruto, un nuevo mito. Para la mayoría el crecimiento es sólo un aumento del pib. Pero definir así el crecimiento equivale a describir el calor como un aumento de la temperatura: se trata de una descripción sin explicación. El crecimiento contabiliza con rigor una parte cada vez más insignificante de las actividades humanas: los bienes y servicios, pero no su repartición; las transacciones mercantiles, pero no los vínculos sociales; los valores monetarios, pero no los volúmenes naturales; "el pib es tuerto en lo que se refiere al bienestar económico, ciego al bienestar humano, sordo al sufrimiento social y mudo respecto al estado del planeta". El decrecimiento, por otro lado, es una reducción de la producción y del consumo destinada a aligerar la huella ecológica, planificada democráticamente con un espíritu de justicia social y preocupada por el bienestar. Debemos construir el poscrecimiento, esto es, una economía estacionaria en armonía con la naturaleza, en la que las decisiones se tomen de manera conjunta y en la que las riquezas se compartan equitativamente con el fin de prosperar sin crecimiento. Este libro propone elegir lo menos, lo más ligero, lo más lento, lo más pequeño. Se refiere a un "decrecimiento sostenible y convivencial", que no es sólo una crítica del crecimiento económico sino también una exploración de la intersección entre la sostenibilidad medioambiental, la justicia social y el bienestar. "Es el desafío de la austeridad, de la frugalidad, de la moderación y de la suficiencia. Pero, en efecto, se trata de un aterrizaje, no de un avionazo; de una dieta, no de una amputación; de una desaceleración, no de un alto total"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Índice
Abreviaturas
Introducción
1. La vida secreta del PIB
La economía antropológica
La historia del PIB
Las fronteras del PIB
El crecimiento: una cuestión de tamaño y de velocidad
Los ingredientes de la actividad económica
Progreso técnico y progreso económico
Los motores del crecimiento
La ideología del crecimiento
2. El imposible desacoplamiento
Crecimiento verde y desacoplamiento
El desacoplamiento: una fake news
Un desacoplamiento improbable
3. Mercado contra sociedad
La esfera de la reproducción
El presupuesto temporal de la economía
La fantasía mágica de la innovación
¿El “progreso técnico” nos permite verdaderamente ganar tiempo?
La contradicción de la reproducción social
Triste crecimiento
¿Qué es la mercantilización?
La corrupción de las mercancías
La mercantilización como disolución de lo social
La economización de las mentalidades
4. Falsas promesas
La pobreza
Las desigualdades
El empleo
El presupuesto público
La calidad de vida
5. Pequeña historia del decrecimiento
La prehistoria del decrecimiento
El nacimiento del decrecimiento
El decrecimiento en la actualidad
6. Un camino de transición
Una reducción de la producción y el consumo
Para aligerar la huella ecológica
Planificada democráticamente
Con un espíritu de justicia social
Y una preocupación por el bienestar
7. Un proyecto de sociedad
Una economía estacionaria
En armonía con la naturaleza
En la que las decisiones se tomen de manera conjunta
En la que las riquezas se compartan de manera equitativa
Con el fin de prosperar sin crecimiento
8. Controversias
¿Repelente?
¿Doloroso?
¿Ineficaz?
¿Empobrecedor?
¿Egoísta?
¿Austeritario?
¿Capitalista?
¿Antinnovación?
¿Antiempresa?
¿Contranatura?
¿Inaceptable?
¿Totalitario?
Conclusión
Agradecimientos
otros futuros posibles
Parrique, Timothée
Desacelerar o morir : todo lo que hay que saber (y desmitificar) para comprender el decrecimiento / Timothée Parrique ; trad. de Daniel Rudy Hiller. – México : Siglo XXI Editores,2024
318 p. ;14×21 cm – (Colec. Otros futuros posibles)
Título original: Ralentir ou périr. L’economie de la decroissance
ISBN:978-607-03-1380-6
1. Economía2. Desarrollo económico – Aspectos ambientales3. Desarrollo sustentable I. Ser. II. t.
LC HD72 P377d Dewey 330.9 P261d
este libro fue publicado en el marco del programa de apoyo a la publicación del instituto francés de américa latina (ifal) y del institut français
título original:ralentir ou périr. l’economie de la decroissance
©2022, seuil, parís
©2024, siglo xxi editores, s. a. de c. v.
primera edición,2024
isbn:978-607-03-1380-6
isbn-e:978-607-03-1381-3
Abreviaturas
AMAP Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne [Asociación para el Mantenimiento de la Agricultura Campesina]
AR6IPCC’s Sixth Assessment Report [Sexto Informe de Evaluación del IPCC]
CDP Carbon Disclosure Project [Proyecto de Divulgación del Carbono]
COR Consejo de Orientación de las Pensiones
EDF Électricité de France [Electricidad de Francia]
EEA European Environment Agency [Agencia Europea para el Medioambiente]
EELV Europe Écologie Les Verts [Europa Ecología Los Verdes]
EROI Energy Return on Energy Invested [Tasa de Retorno Energético]
FAIR Forum pour d’Autres Indicateurs de Richesse [Foro a favor de Otros Indicadores de Riqueza]
GDP Gross Domestic Product [Producto Interno Bruto]
GERME Groupes d'Entraînement et de Réflexion au Management des Entreprises [Grupos de Formación y Reflexión en Gestión Empresarial]
GHG Greenhouse Gas [Gases de Efecto Invernadero]
GIEC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
GJ Gigajoule
GW Gigawatts
IEA International Energy Agency [Agencia Internacional de la Energía]
IFI Impuesto sobre la Fortuna Inmobiliaria
INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques [Instituto Nacional de la Estadística y de los Estudios Económicos]
IPBES The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services [Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas]
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change [Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático]
ISF Impuesto sobre la Fortuna
IVA Impuesto al Valor Agregado
Medef Mouvement des Entreprises de France [Movimiento de Empresas de Francia]
MIT Massachusetts Institute of Technology [Instituto de Tecnología de Massachusetts]
MW Megawatt
NAFTA North American Free Trade Agreement [Tratado de Libre Comercio de América del Norte]
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ONU Organización de las Naciones Unidas
OPCD Observatoire de la Post-Croissance et la Décroissance [Observatorio de Poscrecimiento y Decrecimiento]
PISA Programme for International Student Assessment [Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes]
PNB Producto Nacional Bruto
RSA Revenu de Solidarité Active [Renta de Solidaridad Activa]
SCIC Sociedades Cooperativas de Interés Colectivo
SNCF Société Nationale des Chemins de Fer Français [Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses]
SUV Sport Utility Vehicle [Vehículo Utilitario Deportivo]
WWF World Wildlife Fund [Fondo Mundial para la Naturaleza]
Introducción
La economía: una cuestión de vida o muerte
Es costumbre que el autor de este tipo de libros dedique las primeras líneas a constatar la extrema gravedad de nuestra situación. Así, bien habría podido presentar aquí la lista habitual de los diversos cataclismos ecológicos y sus consecuencias sociales, seleccionar algunas cifras estremecedoras y amenizar el conjunto con una o dos historias para atraer la atención del lector, pero ¿para qué perder tiempo? Todo el mundo está consciente de que hay un problema sin precedentes en la historia de la humanidad. El colapso medioambiental1 al que de ahora en adelante nos vemos confrontados trae consigo día con día un cúmulo de desastres, y cada vez son menos quienes se atreverían a poner en duda la responsabilidad aplastante de nuestra especie.
Bienvenidos al Antropoceno. Éste es el término que los científicos han dado al periodo cuyos orígenes coinciden con los inicios de la Revolución Industrial, “en el que las actividades humanas tienen fuertes repercusiones en los ecosistemas del planeta y los transforman en todos los niveles”.2 De este modo, la humanidad en su conjunto (anthropos), la ruidosa familia sapiens, sería la responsable del apocalipsis: estaríamos frente a un pecado generalizado del que cada uno de nosotros debería sentirse avergonzado, y cuya expiación sería por fuerza colectiva.
¿Toda la humanidad, en verdad? En 2021, el 10% más rico de los hogares del mundo poseía 76% del patrimonio global y percibía más de la mitad de todos los ingresos, lo que significa que posee 38 veces más riquezas y percibe seis veces más ingresos que la mitad más pobre de la humanidad.3 Aún peor: el 1% más rico (sólo 51 millones de personas) ha captado 38% de toda la riqueza creada desde 1995, mientras que la mitad más pobre de la humanidad sólo ha percibido 2% de ella. Ocurre la misma situación en países como Francia, en donde el decil más adinerado de la población posee cerca de la mitad del patrimonio nacional y capta un tercio de todos los ingresos.4
Quien afirma el derecho a enriquecerse afirma el derecho a contaminar; el 10% más rico a nivel mundial es responsable de la mitad de las emisiones totales de gases de efecto invernadero.5 La simetría entre riqueza y emisiones contaminantes es casi perfecta. Esta “élite de la contaminación”6 contamina cuatro veces más que la mitad más pobre de la humanidad.7
La injusticia de este “apartheid planetario”8 es doble: los ricos contaminan y los pobres padecen. Es probable que el pescador somalí que asiste a la disminución de los peces de su región y al aumento del nivel del mar no haya viajado nunca en avión, de modo que no se le puede achacar el haber participado en el calentamiento que recibe a modo de herencia ni tampoco en el fenómeno de la sobrepesca. Con todo, sufrirá enteramente las consecuencias que emanen de ambos, y será de los primeros en hacerlo. Las poblaciones más vulnerables, empezando por las de los países más pobres, son las que beben agua contaminada, respiran humaredas tóxicas, viven más cerca de vertederos, sufren inundaciones y canículas, etc. La noción de Antropoceno disimula desigualdades profundas, pues si bien todos formamos parte de la misma especie, no todos somos iguales en términos de responsabilidad ni tampoco frente a los eventuales riesgos derivados de las catástrofes ecológicas actuales y futuras.
Digámoslo con toda claridad: el colapso ecológico no es una crisis, es una paliza.9 La alteración del clima es una “violencia lenta”10 y difusa, un desgaste cuyos efectos progresivos y poco visibles afectan hoy en día principalmente a las poblaciones más pauperizadas, pero que poco a poco afectará en orden ascendente al resto de la escala social. Esta situación no tiene nada que ver con una supuesta naturaleza humana, sino que, más bien, es el síntoma de una organización social específica, la cual está vinculada de manera estrecha con una determinada visión política del mundo. Éste es, en todo caso, el argumento que defenderé a lo largo de este libro: la primera causa del descarrío ecológico no es la humanidad sino el capitalismo, la hegemonía del elemento económico sobre todos los demás, así como la búsqueda desenfrenada del crecimiento.
Olvidemos, pues, el Antropoceno y hablemos mejor de Capitaloceno, de Econoceno y de PIBoceno.11 No nos andemos por las ramas: la economía se ha convertido en un arma de destrucción masiva. El economista Serge Latouche retoma en sus escritos la terminología de Hannah Arendt y habla de la “banalidad económica del mal”:12 un sistema que organiza la masacre de los seres vivos al tiempo que diluye la culpabilidad de los individuos que son responsables de ello. Cada quien realiza sus tareas con diligencia, justificando sus acciones con el argumento de que, si decidiera dejar de hacerlas, otros las harían en su lugar.
¿Cuántos empleados bancarios se activan para inventar productos financieros tóxicos y cuántos ingenieros dirigen sus esfuerzos a diseñar yates de super lujo? ¿Cuántos ejecutivos despiden a sus empleados por motivos “económicos”? ¿Cuántos publicistas promueven productos nocivos y fútiles? ¿Cuántos obreros que trabajan en los mataderos maltratan y asesinan como máquinas a los animales? ¿Cuántos cabilderos mienten para proteger los intereses de las energías fósiles? “Tengo que pagar mis cuentas”, responderán aquellos a quienes se les formule el reproche de destruir el mundo. “Si no lo hago yo, alguien más lo hará en mi lugar.”
Esta violencia es un fenómeno emergente, una especie de desorden espontáneo que nadie previó directamente y que nuestros comportamientos sociales más anodinos perpetúan hasta extremos absurdos. Tenemos que rembolsar un préstamo, saldar una cuenta, satisfacer a los accionistas, ganar dinero; somos rehenes de un sistema que, en parte, determina por adelantado una serie de comportamientos que en circunstancias diferentes serían juzgados inmorales.
¿Acaso prestaríamos dinero a nuestros amigos con tasas de interés abusivas? ¿Haríamos una campaña publicitaria para obligar a nuestros seres queridos a comprar productos que no necesitan? ¿Decidiríamos despedir a un amigo porque alguien, del otro lado del planeta, puede trabajar por un salario más bajo? Desde luego que no. Si la mina de cobalto estuviera situada en mi jardín y mis hijos trabajaran en ella, lo pensaría dos veces antes de cambiar de celular.
A pesar de ello, no tenemos opción. La economía se nos impone a través de ciertas normas que es apropiado respetar: un precio, un contrato de trabajo, un préstamo inmobiliario, reglas de contabilidad. El problema no es la existencia de la economía en sí misma (toda sociedad ha organizado siempre de una manera u otra sus actividades productivas), sino más bien las normas que le atribuimos hoy en día, así como el objetivo central que la anima: el crecimiento. Ya sea que se tome en cuenta el crecimiento del ingreso de los individuos, de las ganancias de las empresas o del PIB de un país, parecería que, en el terreno económico, más es siempre un sinónimo de mejor.
¿Qué es el crecimiento? La palabra es omnipresente, pero nunca es objeto de una verdadera explicación, y mucho menos se intenta deconstruirla. Argumento mágico de las campañas electorales, eterna respuesta a la desesperación de los hogares, el término ha logrado penetrar de manera tan profunda en el imaginario de nuestros contemporáneos que ninguno de ellos se niega a expresar su opinión sobre esta cuestión. Sin embargo, son pocos en realidad quienes saben no sólo lo que es el crecimiento y cómo se mide, sino también los vínculos complejos que entabla con la naturaleza, el empleo, la innovación, la pobreza y las desigualdades, la deuda pública, la cohesión social y el bienestar. Nacido a partir de una noción de contabilidad durante los años treinta del siglo pasado (el producto nacional bruto), se ha transformado en un mito con miles de connotaciones. Progreso, prosperidad, desarrollo, protección, innovación, poder, felicidad: hace tiempo que el crecimiento dejó de ser únicamente un indicador para convertirse en un receptáculo simbólico que llenamos con proyecciones colectivas e individuales.
Crecimiento verde, crecimiento circular, crecimiento inclusivo, crecimiento azul: cincuenta matices de crecimiento, pero crecimiento al fin y al cabo. El dominio de esta matriz crecentista sobre nuestro imaginario colectivo es tal que, en lugar de considerar las consecuencias de nuestro modelo económico sobre el planeta, nos preocupamos del impacto del calentamiento climático sobre el PIB. Es el mundo al revés. Podemos imaginar con facilidad nuestro planeta inmerso en toda suerte de distopías al estilo Black Mirror, pero imaginar una economía en la que se produce menos que hoy constituye una herejía.
El crecimiento tenía en otros tiempos una función clara: reanimar la economía estadounidense tras la Gran Depresión, producir los equipamientos necesarios para la guerra, salir de la hambruna, erradicar la pobreza, asegurar el pleno empleo o reconstruir el continente europeo. Medirlo permitía evaluar la progresión hacia dichas finalidades. Con el paso de las décadas, el indicador se transformó en el objetivo: el crecimiento por el crecimiento, sin tener ya ningún objetivo subyacente. Con todo, producir por producir es un objetivo sin sustancia. Nosotros, que vivimos en países que el resto del mundo mira con envidia, seguimos sacrificando nuestro tiempo y nuestros recursos con el fin de producir y consumir más, cuando en realidad ya no podemos ganar nada –pero sí perder mucho– por el hecho de obstinarnos en hacer crecer el PIB. Puede hacerse una analogía con un joven adulto que, una vez terminado su crecimiento, se empeñaría aún en aumentar su altura, sin entender que a partir de cierta edad el hecho de crecer ya no se mide en centímetros.
En el momento en que escribo estas líneas, cada centímetro adicional se consigue de forma dolorosa. La Tierra se sobrecalienta, las sociedades están en burn out y el PIB se convierte en una especie de “cuenta hacia atrás para el fin del mundo”.13 Una temible cuenta hacia atrás en la medida en que es exponencial: entre más corpulenta es la economía, más rápido engorda. Una tasa de crecimiento de 2% anual duplica el tamaño de la economía cada 35 años. Nos encontramos a bordo de un autobús que acelera a toda velocidad y cada vez más rápido con dirección a un peñasco, y pese a ello aclamamos cada kilómetro por hora de más como si se tratara de un progreso. Es insensato. Maximizar el crecimiento significa poner el pie en el acelerador con la certeza de que, en algún momento, habremos de perecer en medio de un colapso social y ecológico.
Se puede hablar de aterrizaje, de dieta, de decrecimiento, de desescalada, de descenso, de armonización, de austeridad, o se puede sugerir cualquier otra analogía. El desafío al que nos enfrentamos hoy tiene que ver con lo menos, con lo más ligero, con lo más lento, con lo más pequeño. Es el desafío de la austeridad, de la frugalidad, de la moderación y de la suficiencia. Pero, en efecto, se trata de un aterrizaje, no de un avionazo; de una dieta, no de una amputación; de una desaceleración, no de un alto total. Sabemos que es necesario desacelerar, y en adelante será preciso imaginar cómo planificar con inteligencia esta transición para que pueda llevarse a cabo de manera democrática y teniendo en cuenta la justicia social y el bienestar.
Para ello hará falta liberarse de la “mística del crecimiento”,14 es decir, dejar de considerar como natural el fenómeno del crecimiento económico. Debemos dirigir de manera urgente una mirada crítica a un conjunto de prácticas que hemos normalizado como naturales y universales.15 ¿Toda empresa debe obtener ganancias? ¿Debemos dejar a los mercados decidir qué producir? ¿Un gobierno debe proponerse aumentar su PIB? El argumento que defenderé en este libro es que, lejos de ser una fatalidad, el crecimiento es una elección.
Las implicaciones de esta tesis son más importantes de lo que podría parecer en un primer momento: si la naturaleza humana no está en el origen del crecimiento, sino más bien determinadas instituciones socialmente construidas, resulta posible imaginar una economía capaz de funcionar sin estar sujeta al imperativo de producir y consumir más. En esto consiste el desafío de este escrito: imaginar el decrecimiento como una transición hacia una economía del poscrecimiento.
De lo anterior se desprende la doble definición que habrá de guiarnos a lo largo de este libro. El “decrecimiento” se entiende en primer lugar como una reducción de la producción y el consumo destinada a aligerar la huella ecológica y planificada democráticamente con un espíritu de justicia social y preocupada por el bienestar. El decrecimiento, sí, pero ¿en qué dirección? Repuesta: hacia el “poscrecimiento”, esto es, hacia una economía estacionaria en armonía con la naturaleza, en la que las decisiones se tomen de manera conjunta y en la que las riquezas se compartan equitativamente con el fin de poder prosperar sin crecimiento.
Nos espera un triple desafío: comprender por qué razón el modelo económico del crecimiento es un callejón sin salida (el rechazo), dibujar los contornos de una economía del poscrecimiento (el proyecto) y concebir el decrecimiento como camino de transición para lograr implementar dicha economía (el trayecto).16 A lo largo de sus capítulos, el presente escrito defiende una idea sencilla pero radical: el crecimiento se ha convertido en un problema existencial. En adelante, nuestra supervivencia depende de nuestra capacidad para cambiar o no de modelo económico.
1 David Wallace-Wells, The uninhabitable Earth: life after warming, Nueva York, Tim Duggan Books, 2019.
2 De acuerdo con la definición del diccionario Larousse.
3 De acuerdo con el World Inequality Report (2022, pp. 26-27), el 10% de los más ricos a nivel mundial equivale a 517 millones de personas con un ingreso mensual promedio de 7 300 euros y un patrimonio promedio de 550 900 euros. Poseen 76% del patrimonio mundial y perciben 52% de todos los ingresos. La mitad más pobre de la humanidad representa el equivalente a 2 500 millones de individuos, los cuales ganan en promedio 230 euros mensuales y poseen en promedio 2 900 euros de patrimonio. Así, la mitad más pobre de la humanidad posee 2% de la riqueza mundial y percibe sólo 8% del ingreso global.
4 De acuerdo con el Rapport sur les riches en France (2022, p. 12-13), el 10% más rico de los franceses –aquellos que perciben un ingreso mínimo de 3 673 euros mensuales (4.5 millones de personas) y que tienen un patrimonio mínimo de 607 700 euros (2.9 millones de personas)– posee 46% del patrimonio nacional y recibe 28% del conjunto de los ingresos totales antes de impuestos.
5 Lucas Chancel, “Climate change and the global inequality of carbon emissions 1990-2020”, World Inequality Database, octubre de 2021. Una versión actualizada en 2022 de este artículo está disponible en línea, aquí: <nature.com/articles/s41893-022-00955-z>.
6 D. Kenner, Carbon inequality: the role of the richest in climate change, Londres, Routledge, 2019.
7 De acuerdo con un reporte de Oxfam (“Confronting carbon inequality”, 21 de septiembre de 2020), 500 millones de personas ya ha gastado 56% del presupuesto de carbono para limitar el calentamiento a 1.5 °C, mientras que los 2 500 millones más pobres sólo han utilizado 4%.
8 Hervé Kempf, Que crève le capitalisme, Par´´ís, Seuil, 2020, capítulo III.
9 Timothée Parrique, “Look up: climate change is not a crisis, it’s a beating”, Parole, 24 de marzo de 2022.
10 Rox Nixon, Slow violence and the environmentalism of the poor, Cambridge, Harvard University Press, 2011.
11 Jason W. Moore (ed.), Anthropocene or Capitalocene? Nature, history, and the crisis of capitalism, Oakland, PM Press, 2016; Richard B. Norgaard, “Economism and the Econocene: A coevolutionary interpretation”, Real-World Economics Review, núm. 87, 2019, pp.114-131; Éloi Laurent, Sortir de la croissance: mode d’emploi, París, Les Liens qui libèrent, 2021.
12 Serge Latouche, Justice sans limites. Le défi de l’éthique dans une économie mondialisée, París, Fayard, 2003.
13 Joseph Bullington, “GDP: A countdown to doom”, In These Times, 4 de septiembre de 2021.
14 Dominique Méda, La mystique de la croissance: comment s’en libérer, París, Flammarion, 2013.
15 En su libro Pourquoi sommes-nous capitalistes malgré nous? (París, Payot, 2022, p. 26), el sociólogo Denis Colombi ofrece una bella definición de esta actitud crítica: “Dejar de considerar como naturales nuestros comportamientos económicos más cotidianos significa devolverles una parte de su exotismo, hacer que nos aparezcan como extraños, exteriores a nosotros, y por lo tanto susceptibles de ser estudiados de manera razonable [...] también significa aceptar ver su dosis de extrañeza en un sentido bastante diferente: sus aspectos sorprendentes, raros y, para decirlo de una vez, muy a menudo absurdos”.
16 Retomo en este punto la bella tríada “rechazo-proyecto-trayecto” que propone M. Lepesant en Politique(s) de la décroissance: propositions pour penser et faire la transition, París, Éditions Utopia, 2013, p. 23.
1. La vida secreta del PIB
Entre fenómeno e ideología
Los economistas lo elogian, los políticos lo adulan: el crecimiento económico es nuestro mantra, “el objetivo perpetuo” que persiguen nuestras políticas económicas, como lo anuncia abiertamente el Ministerio de Economía.1 Auténtico barómetro de nuestras sociedades modernas, el producto interno bruto (PIB) hace y deshace a su antojo. Es la cifra que hay que conocer, aquella que los jefes de Estado repiten hasta la saciedad para justificar su rango entre las grandes naciones y la que la mayoría de los medios de comunicación comentan los siete días de la semana. En todo lugar y de común acuerdo, sin importar si se es pobre, rico, inquilino, propietario, empleado o funcionario, se da por supuesto que tenemos que ensalzar y esperar el famoso crecimiento.
Pero ¿qué es el crecimiento? Un aumento del PIB, responderán algunos. Pero ¿eso es todo? Definir el crecimiento como un aumento del PIB equivale a describir el calor como un aumento de la temperatura: se trata de una descripción sin explicación. Al igual que la materia negra de los físicos, el crecimiento tiene sus propios secretos que los manuales de economía no revelan. Desvelarlos, sin embargo, resulta necesario para entender el papel que desempeña en la crisis que vivimos hoy. En efecto, si el crecimiento se ha convertido en el motor principal de la insostenibilidad social y económica, comprenderlo y desmitificarlo es el único medio del que disponemos para sustraernos a él.
La economía antropológica
Para estar en condiciones de hablar de crecimiento económico hace falta definir –o, más bien, redefinir– qué es la economía y para qué sirve. La “esfera del intercambio mercantil” sólo capta una parte ínfima de nuestras vidas. Más bien, hay que imaginar la economía como un iceberg: lo que sucede en el interior de los comercios, las fábricas o las administraciones públicas –aquello que sabemos cuantificar, la economía que mide el PIB– es tan sólo la parte visible de una estructura mucho más importante.
Nuestra manera de aprehender y de estudiar la economía es resultado de una secuencia de elecciones que excluyen otras posibilidades. La contabilidad nacional consiste en hacer el inventario de ciertas actividades; en él se incluyen las producciones llamadas “económicas” (principalmente las actividades mercantiles) y se excluyen el resto de ellas (por ejemplo, los servicios ecosistémicos, la ayuda mutua, el voluntariado). Pero esta división es tan sólo una convención metodológica. El hecho de que algunos estadísticos decidan que es demasiado difícil integrar la polinización y la reciprocidad en las cuentas nacionales no significa que éstas no tengan ningún valor. Aquello que cuenta de verdad no siempre se puede contar, y lo que se cuenta no necesariamente cuenta de verdad: se trata de una frase que todos los economistas deberían aprender de memoria.
Así pues, para empezar, sería conveniente sacar el iceberg del agua y ensanchar la definición de la economía a la organización social de la satisfacción de las necesidades. El término, por lo demás, viene del griego oikonomia, la administración de la casa (oikos, casa, nomos, gestionar). La caza, la pesca, la recolección, la industria, el artesanado, las criptomonedas, los mercados de pulgas y los hospitales públicos: cualquier comunidad humana establece una economía en la medida en que se organiza de manera colectiva para satisfacer sus necesidades con ayuda de normas y procedimientos. Es un punto de partida fundamental: la economía es, antes que nada, una forma de ayuda mutua, toda vez que se trata de hacer juntos aquello que no habríamos podido llevar a cabo solos.
Esta economía, que yo designaría como “antropológica”, no se mide en euros, sino en kilogramos de materiales utilizados, en julios de energía empleada y en horas de trabajo. Incluso antes de hablar de dinero, que no es más que una forma intermediaria del valor, la economía es un asunto de tiempo, de esfuerzo (por lo tanto, de energía) y de materia. Aquí tenemos las tres fuentes del valor, los flujos primarios sin los cuales toda economía (sea cual sea su sistema de organización) no podría existir.
Dividamos ahora todas las actividades económicas en cinco grandes familias: la extracción, la producción, la asignación, el consumo y la eliminación.2 Por extracción entiendo la movilización de un recurso natural –cortar un árbol en el bosque, por ejemplo. La producción se encarga de transformar este recurso para crear un producto– la madera del árbol se utiliza para fabricar una silla. La asignación (del latín allocare, colocar) transfiere dicho bien, ya sea mediante el don (regalar la silla a un amigo), la reciprocidad (prestarla a un vecino), la repartición (darla a una instancia colectiva que más tarde se la ofrecerá a alguien) o la venta (intercambiarla por dinero en un mercado). El consumo es el acto de uso, el cual puede ser individual (la persona que se encuentra en posesión de la silla se sienta en ella) o colectivo (sentarse en un banco público), por lo que puede definirse como la fase de satisfacción de la necesidad. Una vez que la silla pierde su utilidad, será considerada como un desecho y se descartará (la eliminación).
Estas cinco actividades fundamentales constituyen el perímetro de la economía antropológica. Su razón de ser obedece a un objetivo concreto: satisfacer necesidades entendidas en el sentido más amplio del término, esto es, como todo aquello que una comunidad puede llegar a desear, sin importar si es esencial o superficial. Se trata de un segundo punto que se suele olvidar: la economía es un medio, no un fin. La finalidad última de una economía, si en verdad puede decirse que existe una, debería consistir normalmente en hacer progresar las “capacidades de realización”,3 en mejorar la calidad de vida, la existencia. Se supone que una economía debe gestionar mejor un conjunto de recursos finitos, pero este objetivo de “eficiencia económica” (la gestión parsimoniosa de recursos limitados) es sólo un medio para alcanzar la suficiencia económica (es decir, tener una cantidad suficiente de todas las cosas que necesitamos o deseamos).
Así, nuestra definición se precisa: la economía representaría la organización colectiva de la satisfacción, o al menos de sus condiciones materiales. Una economía que no satisface las necesidades de sus participantes –o al menos de la gran mayoría de sus participantes– es inútil (y pronto veremos que éste es el caso de sectores enteros del capitalismo contemporáneo), pues ¿para qué organizarse de manera colectiva para extraer, producir, asignar, consumir y eliminar si todo ello no nos permite vivir mejor? Se trata de un punto de partida radical, ya que en los siguientes capítulos habrá de llevarnos a admitir que la búsqueda de un crecimiento económico infinito es un objetivo absurdo, comparable con un Sísifo que perdería el tiempo de su vida desplazando de arriba abajo la pesada roca del PIB.
En su “matriz de las necesidades fundamentales”, el economista Manfred Max-Neef cataloga nueve tipos de necesidad: subsistencia, protección, afección, comprensión, participación, ocio, creación, identidad y libertad.4 Según Max-Neff, satisfacemos dichas necesidades mediante cuatro estrategias existenciales: el estar, el tener, el hacer y el interactuar. La necesidad de subsistencia, por ejemplo, exige estar en buena salud, tener un hogar decente, poder descansar (el hacer) y poder participar de forma plena en la vida social (interactuar). Podemos trabajar para producir aquello que nuestra familia o los demás necesitan o bien para pagar las cuentas (necesidad de subsistencia), para socializar (necesidad de participación, de afección), para aprender (necesidad de comprensión), para ser considerado como un miembro útil de la comunidad (necesidad de identidad), para emprender (necesidad de creación), etcétera.
De acuerdo con el “enfoque de las capacidades” del economista Amartya Sen, la pobreza no reside en la falta de dinero, sino en la incapacidad para satisfacer una necesidad.5 El bienestar emana de lo que los individuos son capaces de hacer con los medios a su disposición. La pobreza es, pues, plural: verse privado de casa es una pobreza de subsistencia; de acceso al trabajo, una pobreza de creación; de tiempo libre, una pobreza de ociosidad, etc. Y lo mismo vale para la riqueza. Se puede ser rico en afección debido a la cercanía con nuestros seres queridos, rico en participación en un medio asociativo estimulante, rico en identidad lingüística, religiosa o tradicional, rico en protección gracias a una seguridad social amplia, etcétera.
La calidad de vida depende de la adecuación entre los medios de los que disponemos y las necesidades que tenemos. El dinero, por ejemplo, es sólo un medio entre muchos otros, de manera que todo aquello que permite comprar es lo que habrá de determinar su capacidad para satisfacer un conjunto de necesidades. Se trata de un punto esencial: aquello que cuenta, a final de cuentas, no es el “poder adquisitivo”, sino más bien el “poder de vivir”.6
Durante largo tiempo, la mayoría de los economistas defendieron la idea de que las necesidades humanas eran ilimitadas, justificando así la fantasía de un crecimiento perpetuo. Pero hay que tomarnos el tiempo de plantear la siguiente pregunta: ¿cuál de nuestras necesidades es en realidad infinita? Las necesidades que exigen satisfacciones materiales se logran saciar con rapidez. Suficiente comida para una dieta equilibrada y diversificada, suficiente espacio y confort para una vivienda decente, suficiente ropa para vestirse, suficientes banquetas para desplazarse a pie, etc. La mayoría de las necesidades no materiales se rigen por la misma lógica de suficiencia: suficientes amigos para sentirse socialmente realizado, suficiente libertad para emprender proyectos, suficiente tiempo libre para poder hacer lo que tenemos ganas de hacer, un acceso suficiente a la enseñanza y la cultura, etc. De este modo, podemos afinar nuestra definición antropológica de la economía presentándola como la organización social de la saciedad de las necesidades.
La satisfacción de la mayoría de las necesidades reviste una dimensión colectiva, incluso si no nos percatamos de ello. Hasta las actividades más solitarias, como la lectura de este libro, dependen de una multitud de actividades colectivas. Así, y se trata del punto esencial, la satisfacción de nuestras necesidades puede realizarse en el marco de diferentes configuraciones sociales. Podemos alimentarnos de lo que cultivamos en nuestro jardín o bien de lo que le compramos al comerciante de verduras de la esquina. Podemos buscar atención médica en un hospital público o en una clínica privada. Necesidades como la protección o la participación pueden satisfacerse gracias a instituciones socioeconómicas como la seguridad social o el servicio cívico. Otras necesidades emanan de la interacción entre diversos elementos: el ocio, ya sea que consista en ensoñaciones, juegos o fiestas; la afección, que resulta de nuestras relaciones con los humanos y los no humanos; y la identidad, en ocasiones ligada al respeto de nuestra persona, a nuestro trabajo y a las costumbres de nuestra comunidad.
Bajo esa luz, la economía aparece como un sistema de aprovisionamiento que, a través de la extracción, la producción, la asignación, el consumo y la eliminación permite satisfacer necesidades. Este ciclo se desarrolla conforme a tres horizontes temporales diferentes. Existe el bienestar presente, la resiliencia de ese bienestar frente a los contratiempos y la sostenibilidad a largo plazo de dicho sistema de aprovisionamiento.7 Una economía que satisface las necesidades del presente a costa de las necesidades futuras es una economía destinada a colapsarse (es insostenible); lo mismo vale para una economía que se derrumba como resultado de la más mínima crisis (frágil) o, peor aún, para el caso de una economía que ni siquiera logra satisfacer las necesidades presentes de sus participantes (inútil).
La economía así definida es universal en la medida en que contiene la diversidad de todos los sistemas que han existido a lo largo del tiempo. La silla producida puede estar hecha de madera, plástico o fierro; puede haber sido construida en la propia casa, en una sociedad privada con fines de lucro, en una cooperativa o en una empresa pública; puede ofrecerse, prestarse, intercambiarse o repartirse (los cuatro modos de asignación: el don, la reciprocidad, el intercambio o la repartición); puede consumirse de manera individual, colectiva y de todas las formas y por todas las razones posibles e imaginables; después puede repararse, reciclarse, desecharse o destruirse.
Las diferentes formas de capitalismo, del modelo liberal de mercado al modelo socialdemócrata, pasando por el capitalismo asiático; las diferentes formas de comunismo, de la burocracia de los soviets a la descentralización cubana; las economías feudales y tribales, así como los cazadores-recolectores antes de ellos: todas esas comunidades extrajeron, produjeron, asignaron, consumieron y desecharon de una forma o de otra con el fin de intentar satisfacer sus necesidades.
La historia del PIB
Sin embargo, la economía antropológica no es la economía de la que escuchamos hablar en los medios de comunicación. ¿De qué manera entonces se logró sumergir en el agua la casi totalidad del iceberg económico? Hace alrededor de un siglo, la revolución de la contabilidad nacional dio lugar a lo que habría de convertirse hoy en día en la matriz de la vida económica: el PIB.
Su invención se remonta a la Gran Depresión de los treinta en Estados Unidos.8 Con la agonía de industrias enteras, una cascada de bancarrotas, un colapso bursátil y una tasa de empleo en caída libre, la economía se encuentra en aquel momento en un estado de paro cardiaco. El gobierno estadounidense busca reanimar entonces la actividad de manera desesperada, sin poder evaluar del todo la eficacia de sus intervenciones. En 1932 encarga a Simon Kuznets, un economista de nacionalidad ruso-estadounidense llegado de la Unión Soviética a inicios de los años veinte, el proyecto de elaborar una contabilidad nacional, una suerte de inventario de las actividades económicas. A Kuznets se le ocurre entonces una idea brillante: reunir todas las actividades de una economía en una sola cifra, el producto nacional bruto (PNB), ancestro del producto interno bruto. En otras palabras, Kuznets inventa una especie de tensiómetro para tomar el pulso de la economía en su conjunto. Invención útil en la medida en que permite evaluar la eficacia de las intervenciones públicas. Si los indicadores aumentan, es un buen resultado, se ha conseguido reactivar la economía. Si no se mueven, no hay ningún efecto, de modo que hay que continuar la reactivación e intentar otra cosa. Si siguen cayendo, el resultado es peor.
Una vez terminada la crisis de 1929, el gobierno no dejó de utilizar este instrumento de medición, el cual habría de revelarse esencial para organizar el aumento espectacular de la producción de armamento durante la Segunda Guerra Mundial. En 1953, la Organización de las Naciones Unidas publica las primeras normas internacionales de contabilidad basadas en la metodología de Kuznets, convirtiendo así al PIB en un indicador mundial –con la excepción de la Unión Soviética, país que preferirá emplear el “producto material neto” y el “producto social bruto”9 hasta 1988, antes de aceptar el marco de la ONU. En los años noventa, el producto nacional bruto (PNB) se transformó en producto interno bruto (PIB), toda vez que ya no medía las actividades económicas con base en su nacionalidad (por ejemplo, todas las unidades de producción francesas, incluso aquellas situadas en el extranjero, participaban en el PNB francés), sino a partir de su localidad (únicamente aquellas implantadas en Francia, sean francesas o no, contribuyen al PIB francés).
En lo esencial, estas convenciones estadísticas han permanecido idénticas hasta el día de hoy, a pesar de haber sido sometidas a cinco revisiones distintas en 1960, 1964, 1968, 1993 y 2008. El documento oficial que explica cómo calcular el PIB lo define como “la suma de los valores agregados brutos de todas las unidades institucionales residentes que ejercen actividades de producción”.10 El valor agregado se define como “el valor creado por la producción” o, más precisamente, como “la contribución del trabajo y del capital al proceso de producción”. Así, el crecimiento del PIB es el aumento entre un periodo y otro de la suma de los valores agregados que produce una economía.
Por lo demás, resultaría imposible estimar este valor agregado sin delimitar el ámbito de la “producción económica”. La visión misma que tenemos de la economía depende del acto de elegir qué actividades incluir y qué otras excluir en el perímetro de dicho ámbito. Ésta es la definición que propone el Sistema de Contabilidad Nacional de las actividades admitidas en el perímetro económico: “una actividad ejercida bajo el control y la responsabilidad de una unidad institucional, que implementa inputs (trabajo, capital, bienes y servicios) con el fin de producir outputs (bienes y servicios)”. Esto incluye actividades comercializables y monetizadas, a las que se agregan a manera de recreación ciertas actividades no mercantiles cuyos valores monetarios pueden estimarse con facilidad.
El PIB es, pues, el resultado de una suma gigantesca, como si una calculadora enorme pudiera realizar la suma todos los valores agregados de las producciones que se consideran económicas. Esta suma puede realizarse de tres maneras distintas:11 o bien se suman los valores agregados (el precio de venta menos los consumos intermedios, es decir, las compras necesarias para la producción de un bien o un servicio); o bien los gastos finales (el precio de compra de un producto destinado al consumo); o bien todos los ingresos (remuneración de los trabajadores y excedentes de explotación). Dado que, por convención, estos tres agregados constituyen parámetros iguales (el consumo y los gastos de unos son, por necesidad, la producción y los ingresos de otros), los diferentes métodos de cálculo desembocan en la misma cifra: el PIB.
Se suele hablar de producto interno bruto y no de producto interno neto (PIN) porque el primero no toma en cuenta “la depreciación del capital”, esto es, la pérdida de valor de determinados factores de producción, como el desgaste de las carreteras, de la red eléctrica y de los inmuebles. Si en el capital sólo se incluye las máquinas y las infraestructuras, entonces la diferencia entre el PIB y el PIN es insignificante. Si, por el contrario, se ensancha el concepto de capital a la naturaleza (depreciación del capital natural) e incluso a la salud y al bienestar de los trabajadores (depreciación del trabajo), el crecimiento del PIB puede verse suprimido a causa del deterioro que provoca de los ecosistemas y los individuos –volveremos a este punto más adelante.
Por más genial que haya sido la idea de Kuznets, sería erróneo pensar que la fuerza del PIB proviene de su simplicidad conceptual o de la facilidad para calcularlo. La mayoría de los economistas ignoran cómo se calcula esa cifra, una tarea que dominan únicamente un puñado de estadísticos especializados. Interpretarlo no es por lo demás una tarea menos arriesgada, pues su construcción requiere una gran cantidad de hipótesis. Alegrarse por un aumento del PIB sin conocer la manera en que se calcula es como alegrarse de llenar el propio refrigerador sin saber con qué productos.
Las fronteras del PIB
Al observar el entusiasmo irreflexivo con el que los gobiernos utilizaban el producto nacional bruto en las políticas públicas, Simon Kuznets, su creador, hizo sonar la alarma. Ya en 1934, declara en el congreso estadounidense que “es difícil deducir el bienestar de una nación a partir del ingreso nacional. Si el ingreso nacional está a la alza, ¿por qué entonces el país no se encuentra bien? No hay que perder de vista las diferencias entre la cantidad y la calidad del crecimiento, entre sus costos y sus beneficios, así como entre el corto y el largo plazo. El objetivo de aumentar el crecimiento debería especificar la naturaleza y la finalidad de ese crecimiento”.
El indicador, en efecto, tiene varios límites.12 El PIB no es más que una estimación selectiva y aproximativa de la producción, estimación que se basa únicamente en una determinada concepción del valor. No mide la economía antropológica, sino una representación simplificada y cuantificable de ésta. Es verdad que los estadísticos de la contabilidad nacional de aquella época no tenían otra opción, pues estaban obligados a reducir el perímetro de la economía para poder medirla en función de los datos disponibles. Pongámonos en su lugar: es muy complicado sumar cantidades físicas que se miden en cestos de puerros, toneladas de gel hidroalcohólico y horas de masaje. Para estimar la producción en su conjunto, el PIB suma esos bienes y servicios a partir del valor monetario que tienen en el mercado.
Este método no es perfecto. Para empezar, en él no se cuentan, o bien sólo se cuentan de manera parcial, las producciones que no poseen un equivalente monetario. El PIB mide los valores de cambio, no los valores de uso. La decisión de Kuznets de estimar los productos en función de su precio nos obliga a excluir todas aquellas cosas que no lo tienen. Por ejemplo, si yo publicara este libro en internet en la modalidad de libre acceso y un número récord de internautas lo leyera, no sería contabilizado en el PIB porque no se pagó a nadie por escribirlo. Pero si este libro se comercializa y alcanza una cifra de ventas récord, el libro se convertirá en una riqueza según los criterios de la contabilidad nacional. En ambos casos, el libro y su número de lectores son idénticos. Así, de acuerdo con el PIB todo aquello que no da lugar a una transacción monetaria no tiene valor. Cuidar a los propios hijos, cocinar para sus seres queridos, organizar una reunión del comité del barrio, todas estas actividades, pese a ser creadoras de valor para la sociedad, no entran en las cuentas del PIB.
Toda la actividad basada en el voluntariado, sin la cual nuestra sociedad se paralizaría, se ve excluida del PIB. Con todo, imaginemos el aspecto que tomaría nuestra sociedad sin los 20 millones de voluntarios que animan la vida asociativa en Francia.13 El mundo del deporte desaparecería de la noche a la mañana sin el trabajo de todas aquellas personas que gestionan los clubes deportivos amateurs. Los Restaurantes del Corazón, el Socorro Popular, Acción Contra el Hambre, el Ejército de Salvación, la Cruz Roja, el Fondo Mundial por la Naturaleza, Pequeños Hermanos de los Pobres, Actuar por el Medioambiente: todas éstas son organizaciones cuyo carácter económico es manifiesto (porque están ahí para satisfacer necesidades), pero cuya actividad se ve subestimada, e incluso ignorada, ya que una buena parte de las personas que trabajan en ellas lo hacen de forma voluntaria. El marketing comercial de productos inútiles contribuye al puntaje del PIB, mientras que ocuparse de un niño enfermo o recoger animales abandonados no contribuye a él en ningún modo.
Si bien se mide desde los años setenta del siglo pasado, el valor de la producción de la esfera pública se suele subestimar de manera importante. El sistema de salud, la educación y los transportes públicos se cuentan en el PIB, pero, para ello, sólo se toman en cuenta algunos de sus costos contables (sobre todo los salarios) y se deja de lado su valor agregado real, difícil de estimar sin la existencia de un precio de venta completo en el mercado. A la inversa, el valor agregado de las actividades mercantiles se calcula con facilidad sustrayendo el costo de los consumos intermedios de la cantidad total de los ingresos, la cual incluye las ganancias de la empresa. El valor agregado público sólo se mide en función de los salarios, mientras que el valor agregado privado se mide en función de los salarios y las ganancias. A causa de este sesgo, el mismo servicio contribuye en mayor medida al PIB si el que lo produce es una empresa privada que si lo produce una empresa pública; ello no solamente porque los salarios del sector privado son a menudo más elevados, sino también porque el sector privado debe remunerar un factor de producción adicional a través de las ganancias de los accionistas.
Asimismo, se puede reprochar a este enfoque basado en una suma su incapacidad para distinguir entre lo deseable y lo nefasto. La calculadora del PIB sólo cuenta con una tecla y se trata de un signo de +. La producción de una vacuna, de un refrigerador conectado, de un producto financiero especulativo, de antidepresivos o de horas de limpieza tras un derrame petrolero contribuyen al PIB de la misma manera: estas producciones se suman a él en función de su valor mercantil. De ahí que, según los criterios del PIB, un trader muy bien remunerado que especula con productos alimenticios “produzca” más que una auxiliar de preescolar que gana el salario mínimo. El trabajo voluntario de activistas que dedican todos sus esfuerzos a proteger un bosque no tiene ningún valor contable, mientras que los empleos asalariados de aquellas personas que se ocuparán de devastarlo constituyen una creación de valor en el sentido de la contabilidad nacional. Un sistema educativo privado y más costoso como el estadounidense aportará una contribución más importante al PIB que un sistema público comparativamente menos costoso y más eficaz como el finlandés.
El PIB es un indicador cuantitativo que nos informa acerca del volumen de los flujos monetarios. Pero dado que no nos dice nada acerca de la naturaleza positiva o negativa de los bienes y servicios producidos, su crecimiento no es por necesidad una buena noticia. Por lo demás, los estadísticos que construyeron el PIB fueron los primeros en recordar que nunca será un indicador de bienestar. “Si bien se suele percibir al PIB como una medición del bienestar, el SCN [Sistema de Contabilidad Nacional] no pretende perseguir este objetivo, tanto menos cuanto que él adopta diversas convenciones que van en sentido contrario de una interpretación de las cuentas preocupada por evaluar el bienestar”.14
Incluso para un sector o un producto específico, los valores de mercado reflejan mal la evolución de su calidad. Si el precio real (es decir, sin tener en cuenta la inflación) de una computadora resulta ser el mismo en los años noventa del siglo pasado que en la década de 2010, entonces se contabilizará exactamente de la misma manera en el PIB, incluso si el modelo más reciente se muestra muy superior al anterior en términos de desempeño. Lo que puede parecer una sutileza se vuelve problemático cuando de lo que se trata es de medir sectores enteros cuyo desempeño es fundamentalmente de orden cualitativo, como el sistema de salud o la educación.
Por último, y éste es quizá su descuido más dañino, el PIB hace caso omiso de la naturaleza. Su protocolo de cálculo lo dice con todas sus letras: “un proceso puramente natural, sin intervención ni control humanos, no constituye una producción en sentido económico”.15 Las abejas, por ejemplo, dedican horas y horas a polinizar de manera incansable nuestras producciones agrícolas (un ejemplo de producción ecosistémica), y sin embargo se ven excluidas de los valores agregados de la agricultura contabilizada en el PIB. Un árbol sólo tiene valor cuando se tala y se vende, pero la manera en que la biósfera lo produce y los servicios que ofrece a lo largo de su vida (fabricación de oxígeno, captura de carbono, refrescamiento del aire, estabilización de los suelos, protección de la biodiversidad, etc.) no cuentan. O bien, de acuerdo con un ejemplo clásico de manual, “el incremento descontrolado de las reservas de peces en las aguas internacionales no constituye una producción, al contrario de la piscicultura”.
Ahora bien, si la naturaleza no cuenta, su destrucción no deja ninguna huella en las listas de la contabilidad nacional. Los incendios forestales, a final de cuentas, harán incluso aumentar el PIB debido a los gastos que se requieren para sofocarlos. Pese a que el patrimonio ecológico se verá empobrecido a causa de un escenario como éste, se contabilizará el valor agregado que se deriva del salario de los bomberos y de la venta de gasolina requerida por su camión. El último informe del GIEC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), al definir el PIB, apunta que éste se establece “sin deducir el agotamiento y el deterioro de los recursos naturales”.16 De acuerdo con esta lógica, y para el gran espanto de los ecologistas, exterminar a los últimos miembros de una especie amenazada para venderlos y comerlos en un restaurante implicaría aumentar el “valor agregado” en el seno de la economía.
El economista Éloi Laurent resume bien esta situación: “el crecimiento contabiliza con fidelidad una parte cada vez más insignificante de las actividades humanas: los bienes y servicios, pero no su repartición; las transacciones mercantiles, pero no los vínculos sociales; los valores monetarios, pero no los volúmenes naturales”; el PIB es “tuerto en lo que se refiere al bienestar económico, ciego al bienestar humano, sordo al sufrimiento social y mudo respecto al estado del planeta”.17 Pese a que de manera regular se organizan congresos y se escriben informes que se proponen superar este indicador, ninguno de ellos ha tenido hasta ahora algún efecto considerable: el reinado del PIB continúa ejerciendo su dominio sobre la gobernanza política de las naciones.
El crecimiento: una cuestión de tamaño y de velocidad
Es costumbre comparar la economía con un pastel destinado a ser compartido, y el crecimiento con una manera de abultarlo cuyo objetivo es que cada quien reciba una rebanada más grande. Pero el “producto” que figura en la noción del PIB no quiere decir riqueza acumulada. El PIB no mide un stock de riqueza (la suma total de una cuenta de banco o el número de peces en un lago), sino un flujo de producción de riqueza durante determinado periodo (el dinero y los peces que se suman a él cada año).
Dado que no es posible diferenciar los flujos monetarios que generan riqueza de aquellos que generan pobreza (un límite más del PIB), celebrar o deplorar los movimientos de PIB es una falacia. Dos individuos pueden cocinar el mismo pastel de dos maneras diferentes: a uno de ellos, por el hecho de ser un cocinero menos experimentado, le tomará seguramente más tiempo corregir sus errores en el transcurso de la preparación y limpiar después la cocina. El pastel (la riqueza) será sin embargo el mismo, pese a los dos diferentes estilos de cocina (el PIB).
Lo que suele llamarse, quizá de manera un tanto precipitada, el “crecimiento”, se asemeja más a una intensificación de la agitación económica que a un aumento de la riqueza total. Pensemos en una analogía con una bola de nieve en la que cada copo representa una transacción monetaria. Aquello que mide el PIB es la agitación de los copos dentro de la bola, una especie de medición de la efervescencia de la economía monetaria. Por lo tanto, se puede aumentar esta efervescencia de dos maneras distintas: agregando más copos a la bola o sacudiendo la bola con mayor fuerza. De ello resultan dos tipos de crecimiento: uno basado en la expansión del perímetro de la economía mercantil (la anexión de copos) y otro basado en la intensificación de los tipos de transacción existentes.
Empecemos con el crecimiento expansivo. Por perímetro de la economía entiendo la proporción de la economía monetaria respecto del resto de sus componentes (esto es, la frontera entre la parte visible y la parte invisible del iceberg). Cada vez que algo que hasta ese momento se encontraba fuera de la esfera monetaria se transforma en un producto que puede venderse, el perímetro de la economía se ensancha.
Un pez, que existía antes de que lo pescaran, sólo será añadido al PIB una vez que sea comercializado. Si uno mismo pesca un pez para alimentarse, este acto de producción permanecerá fuera de la economía contable. Ahora bien, si uno decide vender ese pez en un mercado, el PIB crecerá –o, más bien, se abultará–, toda vez que se registrará una venta adicional en las cuentas nacionales. En el fondo, nada ha cambiado, el pez se pesca y se come, pero su mercantilización (el hecho de que se haya convertido en una mercancía vendida en un mercado) contribuye a inflar el PIB.
Otro ejemplo: la creación de Airbnb ensanchó el tamaño de la economía monetaria al comercializar un servicio que hasta ese momento no era una mercancía. En igualdad de condiciones, una economía en la que se prestaran todos los departamentos a través de CouchSurfing (una plataforma que conecta a los anfitriones con personas que buscan un alojamiento gratuito durante poco tiempo) tendría un PIB inferior al de una economía en la que todos se rentaran a través de Airbnb, cuando, en realidad, la primera produciría un valor de uso al menos equivalente al de la segunda.
La misma situación se produce en una economía en la que la gente toma un taxi en lugar de viajar con un amigo y en la que utiliza una aplicación de paga para obtener una cita en lugar de platicar con alguien en persona. En cuanto algo da lugar a una nueva transacción monetaria, ese algo se suma a los copos que conforman la bola de nieve. “Producción” no siempre significa “fabricación”. Por volver al ejemplo anterior, un departamento no cambia por el hecho de figurar en CouchSurfing o en Airbnb. Lo que cambia no son los recursos, sino el protocolo social que los organiza.
El segundo tipo de crecimiento (sacudir con más fuerza la bola de nieve) es más intuitivo: lo que se busca es que la economía tal y como existe gire más rápido. Si, en vez de cambiar de teléfono celular cada diez años, una serie de prácticas de obsolescencia programada me obligan a cambiarlo cada dos, se incrementará el volumen de valores agregados/ingresos/gastos finales (las tres maneras de medir el PIB). En ese caso, el elemento que se acelera es la producción, pues será preciso fabricar cinco veces más celulares y movilizar todos los recursos necesarios para lograrlo.
La división conceptual entre expansión e intensificación funciona también en sentido contrario. La esfera de la economía mercantil puede encogerse si, a partir de un momento dado, un conjunto de bienes y servicios vendidos en el mercado se producen ahora fuera del ámbito del PIB. Cuando enciclopedias de paga como Encarta dejaron su lugar a Wikipedia –suponiendo que el resto de la economía no haya compensado esta baja–, el PIB disminuyó (incluso si la difusión del conocimiento, y por lo tanto de la riqueza en sentido amplio, aumentó de manera evidente). Las personas siguen escribiendo y leyendo artículos de enciclopedia, pero lo hacen en un ámbito en el que las transacciones monetarias y las barreras de acceso son cada vez menores.
Así como un aumento del PIB no siempre representa la aparición de una producción adicional (ésta podía existir ya en la esfera no mercantil), la disminución del PIB no implica por necesidad la desaparición de un cúmulo de actividades; podría decirse que lo único que hacen es salir del perímetro de la economía contable.
Asimismo, la esfera de la economía contable puede también desacelerar. Cuando sobreviene una pandemia y las ventas de cubrebocas aumentan, la contribución de estos al PIB se modifica a la alza. Sin embargo, una vez que termina la crisis sanitaria, el volumen de cubrebocas disminuye, así como su contribución al PIB. Si decido dejar de comer carne o de viajar en avión, y estas transacciones no se ven compensadas por otras, el PIB baja. Sucede lo mismo si compro un boleto de tren por 100 euros para ir a hacer senderismo en los volcanes de la región de Auvernia en lugar de pagar un boleto de avión por 1000 euros para visitar la Isla de la Reunión. Si se reduce de forma masiva el tiempo de trabajo o se prohíben determinadas actividades como la publicidad de los productos más contaminantes, el resultado será con toda probabilidad una desaceleración económica derivada de la menor agitación de todos esos sectores.
¿Qué ganamos con dividir el crecimiento en una multitud de fenómenos? Se trata de un ejercicio necesario para desmitificar la creencia moderna según la cual el crecimiento del PIB constituye siempre un progreso y el decrecimiento un retroceso indeseable, creencia que, por ende, sugiere que nuestro objetivo invariable consiste en “relanzar” la economía, mas nunca en estrecharla o en desacelerarla. Cuando se tiene que lidiar con cambios institucionales complejos, la brújula del PIB tiende a oscurecer la situación más que a aclararla. Nacionalizar un sistema de salud, así como poner un límite a los precios del mercado inmobiliario y de la energía, provocará una disminución del PIB, lo cual no es forzosamente una malata noticia, sobre todo si a partir de ello aumentan los indicadores de salud, bienestar y sostenibilidad.
El crecimiento y el decrecimiento del PIB no nos dicen gran cosa respecto del desempeño real de una economía. Es posible celebrar determinadas formas de agitación cuando logran satisfacer necesidades concretas (la producción de cubrebocas durante la pandemia), del mismo modo en que se puede celebrar la producción de obras artísticas, la escritura de un libro acerca de la situación climática, etc. Pero también es posible criticar con dureza otras actividades consideradas inútiles (ciertas formas de publicidad, los SUV, los gadgets) o incluso contraproducentes para el bienestar (el diseño de la obsolescencia programada, la comida chatarra). Lo mismo vale para los periodos de calma. La desaceleración de ciertos sectores de la producción puede padecerse en algunos casos como si se tratara de una amputación que acarrea una exclusión –desempleo, austeridad y pobreza–, mientras que en otros puede asemejarse más a una dieta, como en aquellas situaciones en que una comunidad logra satisfacer sus necesidades con un menor esfuerzo económico. Lejos, pues, de ser una fatalidad, este ritmo económico que oscila entre lo más y lo menos resulta de determinadas decisiones sociales.
Los ingredientes de la actividad económica
Toda actividad, se considere como económica según los criterios del PIB o no, necesita recursos. Los economistas denominan “factores de producción” todas aquellas cosas que se utilizan para producir, ya sea la energía, los materiales, los servicios ecosistémicos, las herramientas, el trabajo o las instituciones. El término “producción” se emplea en este caso en el sentido más amplio posible, esto es, como la movilización de recursos para producir un bien o un servicio que permita satisfacer una necesidad.18 Algunos de estos factores pueden asumir una forma mercantil capaz de ser contabilizada en el PIB (por ejemplo, las horas de trabajo de los asalariados remunerados y la electricidad que se compra para producir; se trata, según nuestra metáfora de la economía como un iceberg, de los factores de producción visibles) y otros no (la naturaleza, los conocimientos y las instituciones, llamados factores de producción invisibles).
La naturaleza y las herramientas
Empecemos con el factor sin el cual nada podría producirse: la naturaleza. Cualquier acto de producción moviliza energía y materiales, incluso los servicios más intangibles, como los electrónicos e informáticos. Las computadoras consumen energía, y nosotros, los humanos, consumimos calorías. Poner la energía a disposición de cualquiera resultaría imposible sin la construcción de máquinas compuestas de materiales, del mismo modo en que resultaría imposible cultivar alimentos sin agua y sin suelos. A estas materias primas que se movilizan de manera directa (los materiales y minerales, la energía, el agua, la tierra y los seres vivos) deben añadirse otras tantas que contribuyen a la producción de manera indirecta. Me refiero a procesos ecosistémicos como la polinización, la regulación del clima, la formación de suelos, el ciclo del agua y la diversidad genética, esto es, a producciones ecológicas suministradas por los seres vivos y los ciclos naturales, que nos procuran servicios sin los cuales no sólo sería imposible prosperar, sino vivir. Así pues, veamos la economía como un enorme organismo metabólico que ingiere energía y materiales y que expulsa desechos.
Los economistas hablan de “capital manufacturado” con el fin de describir las herramientas, máquinas e infraestructuras utilizadas para producir. Pensemos, por ejemplo, en un cuchillo para preparar sushi, en un hangar, en una carretera o en la puerta de una celda de prisión. Si la mayoría de los economistas no suele preocuparse demasiado por el proceso de enrarecimiento de determinados recursos naturales o por el colapso de los ecosistemas, ello se debe a que piensan que los factores de producción ecológicos pueden remplazarse –los economistas dicen “sustituirse”– por factores de producción humanos, como las herramientas, el trabajo y el conocimiento. En 1974, Robert Solow fue el primer economista en sostener la hipótesis de que este proceso de sustitución era plausible. “El mundo –escribe– puede, de hecho, desestimar los recursos naturales”.19





























