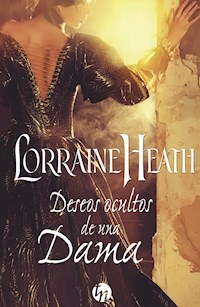9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
Una noche de verano, años atrás, Edward Alcott había cedido a la tentación de besar a lady Julia Kenney en un jardín oscuro. Después de que la dama se hubiera casado con el hermano gemelo de Edward, el conde de Greyling, esa pasión que ella había despertado en él debía permanecer entre las sombras del jardín. Sin embargo, cuando la tragedia les golpeó con fuerza, y para honrar el juramento hecho a su hermano moribundo, Edward debía fingir ser Greyling hasta que la condesa diera a luz a su bebé. Tras el regreso de su esposo, después de un viaje de dos meses de duración, Julia lo encontró cambiado. Más descarado, audaz, y mucho más travieso, aunque limitara sus encuentros a unos simples besos. Cada día que pasaba, ella se sentía más enamorada de él. Para Edward, los rescoldos del deseo, que habían prendido aquella noche de hacía tantos años, recobraron vida con suma rapidez. Se moría por ser su esposo en toda su plenitud. Pero, si ella descubriera el engaño, lo despreciaría, y las leyes inglesas le impedían casarse con la viuda de su hermano. Aun así, sabía que debía arriesgarlo todo y revelar sus secretos si quería optar a recibirlo todo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2016 Jan Nowasky
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Deseos ocultos del conde, n.º 237 - 14.3.18
Título original: The Earl Takes All
Publicado originalmente por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Traductor: Amparo Sánchez Hoyos
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con persona, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta: Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-9170-792-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Dedicada a la sin par Jessie Edwards
Prólogo
Aquella fría y deprimente noche del quince de noviembre de 1858, la vida de Edward Alcott se volvió gris. Lo único que evitó que se volviera completamente negra fue Albert. A los siete años, era solo una hora mayor que el propio Edward, su gemelo se había convertido en el conde de Greyling la noche en que sus padres murieron en un horrible accidente de tren.
Días más tarde, Albert tomaba de la mano a Edward mientras se sentaban obedientemente frente a los ataúdes que contenían los restos mortales de sus padres. La noche que siguió al día del entierro, Albert se metió en la cama de su gemelo para que ninguno de los dos se sintiera tan perdido y solo. Durante el trayecto a Havisham Hall, donde se convertirían en los tutelados del marqués de Marsden, Albert, con su mal comportamiento, había proporcionado inadvertidamente a Edward la oportunidad para soltar su ira y frustración ante la injusticia de la vida. No pararon de empujarse y pegarse hasta que el procurador que viajaba con ellos los separó. Tras ser abandonados tan lejos de su hogar, bajo la custodia del marqués, Albert había asegurado a Edward que todo iría bien, que habían comenzado su vida juntos en el seno materno, y que por tanto siempre permanecerían juntos. Albert había sido su ancla, su solaz, su constante en todas las situaciones, en todas las cosas.
Y de repente ella se lo había robado. Ella, con sus sedosos cabellos negros e impresionantes ojos azules, y esa risa tan dulce como la tímida sonrisa. Lady Julia Kenney. Albert había quedado cegado ante tanta belleza, ante su elegancia y sus atenciones. Y le había permitido monopolizar en exceso su tiempo, impidiéndole ejercer su amor por la bebida, las fulanas, el juego y los viajes. Faltaban seis semanas para que el duque de Ashebury, el vizconde Locksley y el propio Edward partieran de viaje por Extremo Oriente. Y en opinión de Edward, Albert debería acompañarlos. Así lo había planeado, hasta que lady Julia le había pedido que no se marchara. Y sin siquiera pestañear, su hermano había accedido a los deseos de esa mujer y cancelado sus planes para viajar con ellos.
Con tan solo aletear las pestañas y agitar su abanico, ella había conseguido hábilmente engatusar a su gemelo. Aquello era intolerable. Una mujer no debería ejercer tanta influencia y control sobre la vida de un hombre.
Edward no sabía por qué la había seguido fuera del salón de baile, adentrándose en las tranquilas sombras del jardín, ni sabía por qué se había parado para observarla abandonar el sendero y desaparecer entre los macizos enrejados cubiertos de rosas. Lo único que sabía era que jamás le cedería a Albert.
Dudó tan solo unos segundos antes de lanzarse hacia una zona donde la oscuridad era mayor, una zona alejada de las luces que bordeaban el sendero. Avanzó con cautela hasta que sus ojos se acostumbraron a la penumbra y al fin la vio, con la espalda apoyada contra el muro de ladrillo. Los labios se curvaron lentamente en una atractiva sonrisa. Era evidente que se alegraba de verlo.
A pesar de la escasa luz, al acercarse vio claramente la adoración reflejada en su mirada. Ninguna otra mujer lo había mirado como si respirara únicamente para él, como si existiera solo para él y sus placeres. De inmediato sintió que se le encogía el estómago y a su cabeza afloraba una embriagadora sensación de supremacía y determinación.
—Pensaba que nunca vendrías —susurró ella con una voz que solo podía proceder de los ángeles.
Una tentación como no había conocido jamás lo desgarró por dentro, dejándolo inerme frente a los cantos de sirenas. No lo entendía. En sus veintitrés años no había conocido a ninguna mujer capaz de generar ese torbellino de emociones confusas a la par que incómodas. Debería marcharse mientras aún estaba a tiempo, pero ella lo atraía como si los dioses la hubieran creado solo para él y para nadie más.
Con una mano, Edward le sujetó el rostro y sintió el acelerado pulso bajo los dedos. Deslizó el pulgar por la suave mejilla y ella soltó un débil suspiro, la mirada volviéndose lánguida.
Sabía que estaba mal, sabía que lo lamentaría, pero parecía incapaz de pensar o actuar con sentido común. Inclinándose, tomó aquello que no tenía ningún derecho a poseer. Reclamó esos labios, esa boca, como si le pertenecieran, como si siempre le hubieran pertenecido.
Julia volvió a suspirar, pero fue más bien un suave y cálido maullido que recorrió todo el cuerpo de Edward y lo puso tan duro de deseo que casi se dobló por la cintura. Atrayéndola más hacia sí, inclinó la cabeza e intensificó el beso, deslizando la lengua por la seductora boca. La joven sabía a champán con un toque de fresas. Sus delgados brazos le rodearon el cuello, las manos enguantadas se hundieron en sus cabellos de rubios rizos. El siguiente suspiro llegó acompañado de un acogedor gemido. El tiempo pareció detenerse, como los relojes de Havisham Hall. No se oía el tictac de los segundos, ni el movimiento de las manecillas, ni el toque de las campanas.
Deseó poder permanecer allí eternamente. Deseó que aquella noche, y todas las que siguieran, les perteneciera únicamente a ellos.
Pero se apartó y la miró a los lánguidos ojos. Julia le acarició los cabellos de la frente, una caricia tan sutil que casi no lo rozó. Y sonrió con ternura.
—Te amo tanto… Albert.
El nombre de su hermano en labios de la mujer a la que acababa de besar fue como un puñetazo en el estómago que casi lo hizo caer de rodillas, pues no había sido a él a quien había acogido. Su pasión, su chispa, su deseo, nada de eso había sido para él. Qué colosal imbécil era por haberse imaginado, siquiera un segundo, que había sido para él. Y todo en el momento en que iba a revelarle cómo le hacía sentir, lo mucho que la deseaba.
Edward se obligó a dibujar una sonrisa traviesa y triunfal en su rostro.
—Si realmente lo amaras tanto, ¿no serías capaz de distinguirnos?
Ashe y Locke no tenían ningún problema para hacerlo. Incluso el desquiciado marqués de Marsden, que había ejercido como su tutor, era capaz de distinguirlos.
—¿Edward? —exclamó ella con voz ronca. La expresión de su rostro indicaba que la cena estaba a punto de hacer una segunda aparición.
La más que evidente repulsión fue un duro golpe para el orgullo de Edward, pero la expresión de su rostro permaneció inamovible mientras le obsequiaba con una exagerada reverencia.
—A su servicio.
—¡Animal! —la mano enguantada encontró la mejilla con una fuerza tan inesperada que él se tambaleó.
—Te ha gustado, Julia —recuperada la estabilidad, él inclinó la cabeza.
—Te referirás a mí como lady Julia. Cuando me case con Albert, seré lady Greyling. Insistiré en que te dirijas a mí adecuadamente. Y desde luego no me ha gustado.
—Mentirosa.
—¿Por qué has hecho algo tan horrible, aprovecharte de mí? ¿Cómo has podido ser tan cruel y embustero?
Porque nunca había sido capaz de negarse nada que deseara, y de repente había descubierto que la deseaba a ella. Desesperadamente.
—¿Qué está pasando aquí? —se oyó una voz grave.
Edward se giró bruscamente y vio a Albert a unos metros de distancia, mirándolos con una extraña expresión. No era enfado, más bien inocencia, como si jamás se le pudiera ocurrir que Edward fuera capaz de algo tan ruin como besar a su prometida.
—Te estaba esperando, tal y como habíamos acordado —explicó Julia con dulzura, acercándose a él, mirándolo con una expresión de absoluta adoración que no hizo más que añadirle sal a la herida de la autoestima de Edward—. Edward pasaba por aquí y empezó a contarme detalles del viaje a Extremo Oriente del que no para de hablar con los otros. Cualquiera diría que es la aventura de sus vidas. Le gustaría tanto que los acompañaras…
Edward no soportaba tener que agradecerle la mentira que acababa de urdir, pero sabía que su hermano jamás lo perdonaría si descubriera que se había aprovechado de Julia. Se preguntó por qué no le había contado la verdad, por qué no había aprovechado la oportunidad para abrir una brecha entre los dos hermanos, que nada ni nadie habría sido capaz de cerrar. Y no solo eso. En esos momentos, ¿lo estaba animando a acompañarlos?
—Tú eres la única aventura que yo necesito —Albert miró a Edward—. Ya te he dicho que no tengo ningún interés en viajar más. No me gusta que utilices a Julia a mis espaldas para intentar convencerme de que cambie de idea. Y ahora me gustaría que nos dejaras a solas para que mi pequeño encuentro en el jardín con Julia prosiga como estaba planeado.
—Albert…
—Lárgate, Edward.
La impaciencia reflejada en el rostro de su gemelo advirtió a Edward de que si continuaba por ese camino no ganaría nada salvo distanciarse de él. Tras una ligera reverencia, se apartó de la pareja, las rosas y las sombras.
Necesitaba una copa de whisky. Mejor una botella. Necesitaba beber hasta caer en el olvido, hasta no recordar el calor del cuerpo de Julia en sus brazos, ni la maravillosa sensación de sus labios moviéndose bajo los suyos. Necesitaba olvidar que una vez, durante unos breves instantes, la había deseado para sí.
Capítulo 1
El señor Edward Alcott, hermano del conde de Greyling, falleció prematuramente durante un reciente viaje por África. Lo más triste es saber que no logró hacer nada digno de mención durante sus veintisiete años de vida.
Obituario del Times, noviembre de 1878.
Necesitaba una copa. Urgentemente.
Pero el deber exigía que permaneciera ante la puerta de la residencia de Evermore, la ancestral propiedad familiar en Yorkshire, para expresar su gratitud a los contados lores y ladies que habían asistido aquella tarde al entierro de su gemelo.
—Menos mal que no has sido tú, Greyling.
—Un buen bailarín, aunque solía arrimarse escandalosamente a las damas durante el vals.
—Una pena que se haya ido antes de conseguir hacer algo de provecho.
—Te aseguro que me venció en más de una borrachera de las que puedo contar.
La presentación de condolencias continuó, dibujándole una imagen de canalla y gandul. Cierto que nunca le había preocupado lo que pensaran los demás del hermano pequeño del conde, pero ese día sí le preocupaba, quizás porque los epitafios expresados eran malditamente exactos.
Sus amigos de la infancia, el duque de Ashebury y el vizconde Locksley, permanecían cerca de él, recibiendo también el pésame, ya que de todos era bien sabido que los cuatro eran como hermanos, habiendo sido criados por el padre de Locksley. Aunque apenas había tenido ocasión de hablar con ellos antes del funeral, sentía unas inmensas ganas de que se largaran cuanto antes, pero junto con Minerva, la esposa de Ashe, iban a pasar la noche en la residencia familiar. Julia los había invitado, pensando que su esposo agradecería pasar más tiempo con ellos. No podría haber estado más equivocada, pero lo había hecho con su mejor intención.
Grácilmente expresando su aprecio a aquellos que habían acudido, era la viva imagen del más puro encanto, incluso vestida de negro. Se había ocupado de casi todo, enviando las tarjetas de duelo, indicándole al vicario cómo debería desarrollarse el servicio, asegurándose de que hubiera un refrigerio a mano para que los invitados se sirvieran antes de regresar a sus casas. Él apenas había tenido ocasión de hablar con ella durante todo ese día, aunque tampoco habría sabido qué decirle. Desde su regreso habían vivido demasiados momentos de incómodo silencio. Y era muy consciente de que las cosas iban a tener que cambiar, y pronto.
Cuando al fin el último carruaje desapareció por el camino que conducía a la casa, Julia se acercó, lo tomó del brazo y le dio un apretón.
—Me alegra que todo haya terminado.
Incluso hinchada por el embarazo, era la mujer más elegante que hubiera visto jamás. Poniéndose de puntillas, ella deslizó una mano enguantada de negro por su mejilla.
—Pareces cansado.
—Ha sido una semana muy larga —hacía diez días que había regresado de su viaje.
La mayor parte del duelo la había vivido durante el largo y dificultoso trayecto a casa. Para él, el día que estaba a punto de concluir era una mera formalidad, algo por lo que pasar antes de seguir adelante.
—Me vendría bien tomar algo fuerte —anunció Ashe mientras él, su esposa y Locke se unían a la pareja.
—Y yo sé dónde encontrarlo —aseguró él a su amigo de toda la vida. Tras conducir al grupo hasta el vestíbulo, posó una mano sobre la espalda de Julia—. ¿Nos disculpáis un momento?
Ella titubeó y sus preciosos ojos azules brillaron con miles de preguntas. Su intención no había sido apartarla de su lado, pero necesitaba desesperadamente una copa y esperaba que ella confundiera ese deseo con otro, con el de estar a solas con sus amigos.
Tras intentar interpretar su rostro durante una eternidad, ella al fin asintió.
—Sí, por supuesto —se volvió hacia Minerva y sonrió con dulzura—. Pediré que nos sirvan el té.
—No tardaremos mucho —les aseguró a las mujeres antes de encaminarse por el pasillo con sus amigos pisándole los talones.
En cuanto entraron en el estudio, corrió hacia el aparador y llenó tres vasos de whisky, repartiéndolos antes de alzar el suyo.
—Por mi hermano. Que descanse en paz —de un solo trago, vació el contenido de su copa.
Ashe se limitó a tomar un pequeño sorbo antes de arquear una ceja.
—No es probable que eso vaya a suceder, ¿verdad? ¿A qué demonios estás jugando, Edward?
El aludido se quedó helado mientras su mente consideraba la posibilidad de negar la acusación. Sin embargo, había demasiado en juego. Se acercó a la ventana y contempló la aguja de la iglesia del pueblo, donde hacía tan solo unas horas se había desarrollado el funeral en su honor. Visible desde lejos, pegada a las onduladas colinas, transcurría la carretera por la que había avanzado el coche fúnebre negro acristalado que había transportado el ataúd barnizado con brillantes asideros de metal, seguido por los dolientes, hasta el mausoleo familiar.
—¿Cuándo descubristeis que yo no era Albert?
—Poco antes de que diera comienzo el funeral —contestó Locke.
—¿Le habéis dicho algo a Julia?
—No —lo tranquilizó Ashe—. Pensamos que lo mejor sería callar nuestras sospechas hasta haberlas confirmado. ¿Qué demonios está pasando aquí?
—Le prometí a Albert en su lecho de muerte que haría todo lo que estuviera en mi poder para que Julia no perdiera el bebé que espera —durante su breve matrimonio, Julia había perdido tres bebés sin que ningún embarazo llegara a término—. Me pareció que la mejor manera de lograrlo era hacerme pasar por mi hermano. Necesito saber cómo descubristeis la verdad. Si Julia sospecha…
—¿Te has vuelto loco? —gritó Ashe.
—Baja la voz —contestó él. Lo último que necesitaba era que los sirvientes lo oyeran.
—¿En serio pensabas engañar a Julia hasta convencerla de que eres Albert?
Lo cierto era que ya llevaba más de una semana haciendo precisamente eso. Los había convencido a todos, a los sirvientes, al vicario, a los escasos dolientes, a Julia. Pero no a esos dos, y eso era un problema.
—Albert no me dejó otra opción —se volvió bruscamente hacia ellos—. Debo cumplir su última voluntad.
—El embarazo está sin duda lo bastante avanzado como para que se malogre esta vez —intervino Locke, de pie, hombro con hombro con Ashe, como si juntos esperaran poder convencerle de su imprudencia, como si él no fuera ya consciente de ella.
—¿Me lo puedes garantizar? —Edward lo miró furioso—. ¿Estás seguro de ello? Ya sabes lo mucho que ella lo ama, lo mucho que él la amaba. Si descubre que fue él quien murió, ¿no crees que se vendrá abajo? ¿No enfermará de pena?
La respuesta fue un profundo suspiro de Locke que se acercó al aparador, tomó el decantador y se sirvió otro whisky. Aunque Edward sabía que había acertado con su comentario, no sintió la menor satisfacción.
—¿Tienes idea de lo que este engaño le hará a Julia, cómo se sentirá cuando averigüe la verdad? —preguntó Ashe.
No había pensado en otra cosa mientras avanzaba por la jungla, cargando con el cuerpo de su hermano, mientras navegaba por las azules aguas hacia Inglaterra, mientras viajaba en el vagón de tren que transportaba la caja de madera en cuyo interior yacía el conde de Greyling.
—Sin duda empeorará la, ya de por sí, pésima opinión que tiene de mí. Supongo que me atacará con el primer objeto lo bastante mortífero que tenga a mano. Se sentirá desolada, con el corazón destrozado, y su vida quedará sumida en la oscuridad.
—Y precisamente por eso debes contárselo ahora, antes de llevar este engaño más lejos aún.
—No.
—Pues entonces lo haré yo —afirmó Ashe mientras se dirigía hacia la puerta.
Edward le cortó el paso justo cuando estaba a punto de accionar el pestillo.
—Toca esa puerta y te dejo seco.
—Me niego a permitirte hacer esto —Ashe lo miró furioso.
—Puede que seas mayor que yo, y de rango más elevado, pero esto no es asunto tuyo.
—Por supuesto que lo es —insistió el otro hombre mientras encajaba la mandíbula—. Locke, explícale que es un idiota y que no puede hacer esto.
—Desgraciadamente, estoy de acuerdo con él.
Visiblemente estupefacto, Ashe se volvió. El hombre al que había creído erróneamente su aliado tenía una cadera apoyada en el borde de la mesa y sujetaba una copa de whisky en la mano.
—¿No opinas que se trata de una mala idea?
—Estoy convencido de que se trata de la peor idea que haya tenido un inglés desde las cruzadas. Pero tiene razón. No es asunto nuestro, y no tenemos voz ni voto en esta cuestión.
—Puede que a ti no te importe Julia, pero a mí sí.
—Pero, si Edward tiene razón, y contárselo hace que pierda el bebé, lo único que le queda de Albert, ¿cómo te sentirías?
—Yo quería a Albert como a un hermano —Ashe dio un paso atrás y dejó caer los hombros.
—Pero como a un hermano no es lo mismo que ser un hermano —insistió Locke—. Por no mencionar que ninguno de los dos estábamos allí cuando Albert expiró. No oímos sus últimas palabras, ni presenciamos la desesperación que pudo haberlas urdido.
«Hazte pasar por mí», había suplicado entre jadeos. «Hazte pasar por mí». Edward jamás habría creído que unas pocas palabras pudieran ejercer tanto poder.
—¿Siempre tienes que ser tan condenadamente lógico? —preguntó Ashe.
—Yo de ti no me quejaría —Locke alzó su copa—. Mi naturaleza lógica contribuyó a que consiguieras a tu esposa.
Ashe sacudió la cabeza y devolvió su atención a Edward.
—¿Te lo has pensado bien? ¿De cuánto está? ¿Entre siete y ocho meses? Ante ti tienes varias semanas durante las que fingir que amas a Julia cuando lo cierto es que nunca os habéis llevado bien, cuando todo Londres sabe que a duras penas soportas estar en la misma habitación que ella —continuó Ashebury, llegando al meollo de lo que sin duda creía era el desafío que Edward se había impuesto.
Si solo fuera eso. Tras el maldito y desafortunado beso en el jardín años atrás, esa mujer nunca se había mostrado amable con él, apenas tolerando su presencia. No la culpaba por ello. Durante los años que siguieron, su comportamiento había sido menos que ejemplar.
—Lo he considerado desde todos los ángulos.
—Si sigues adelante, no veo más que el desastre en el horizonte —su amigo frunció el ceño y apretó los puños.
—Ya me ocuparé del desastre en el horizonte cuando llegue. Mi actual preocupación es evitar ese desastre antes del nacimiento del bebé. Sé que no será fácil, los últimos diez días han sido horribles, intentando comportarme como lo habría hecho Albert, y sé que no lo he logrado por completo porque esa mujer me observa como si yo fuera un puzle al que le falta una pieza. Hasta ahora, supongo que Julia ha atribuido mi extraño comportamiento y deseos de soledad al dolor. Pero sé que no podré utilizar esa excusa mucho más tiempo, de modo que necesito saber qué me delató ante vosotros. ¿Cómo dedujisteis que era yo y no Albert el que andaba por ahí?
—No sé si podré ayudarte con esto —contestó Ashe—. El engaño no está en mi naturaleza.
—¿Y crees que en la mía sí? —preguntó Edward, con la voz cargada del dolor y la agonía de semanas de reflexión, culpabilidad y dudas—. Le convencí para que nos acompañara porque, egoístamente, quería que disfrutásemos juntos de un último viaje. Quería que me antepusiera a ella. Y le costó la vida. Lo único que puedo hacer ahora es intentar asegurarme de que no le costará la vida a su hijo también. Es lo único que queda de mi hermano. Habría dado lo que fuera por ser yo el que yaciera en ese ataúd esta tarde. Pero no puedo cambiarlo. De modo que lo único que puedo hacer es cumplir la promesa que le hice. Por mucho que cueste, por loca que parezca, sé que no hay otro modo de asegurar que Julia no pierda a este hijo. De manera que te pido que me ayudes. Si de verdad amabas a Albert, tal y como aseguras, entonces ayúdame.
Tras soltar un prolongado suspiro, Ashe se acercó al aparador y se sirvió una generosa cantidad de whisky.
—Os conocemos desde que teníais siete años. Y, si bien de aspecto sois idénticos, vuestro comportamiento no. Tú no te frotas la oreja derecha.
—Maldita sea, es verdad —Edward imitó el gesto de su gemelo, tirándose del lóbulo hasta que le dolió.
A los cinco años, Albert había perdido la audición de ese oído tras caerse en un estanque helado a consecuencia de un empujón de Edward. De vez en cuando solía dolerle y por eso se la frotaba, sobre todo cuando estaba sopesando alguna cuestión, normalmente intentando decidir el mejor modo de amonestar a su hermano por alguna mala conducta.
—Y tú bebes mucho más whisky, y demasiado deprisa —añadió Locke—. Supongo que no habrás dejado de hacerlo.
—No, pero solo lo hago cuando ella ya se ha acostado.
—¿No te acuestas con ella? —Ashe entornó los ojos.
—¡Por Dios! ¿Y por qué iba a hacer algo así? Desde luego no tengo intención de ponerle los cuernos a mi hermano, aunque esté muerto.
—No puedo hablar por Albert, pero aunque no le haga el amor a mi esposa, siempre duermo con ella acurrucada en mis brazos.
—Porque estáis asquerosamente enamorados.
—Y él también lo estaba.
—Tienen dormitorios separados —Edward sacudió la cabeza—. Ahí estoy a salvo.
—Nosotros también tenemos dormitorios separados —Ashebury ladeó la cabeza.
Edward soltó un juramento y se llenó el vaso hasta el borde antes de acercarse a la chimenea y dejarse caer en un cómodo sillón. Sin duda Julia habría dicho algo si hubiera esperado verlo en su cama. A no ser que atribuyera su ausencia a la necesidad de vivir su duelo a solas. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que empezara a preocuparse por su extraño comportamiento, de que aumentara la tensión de la situación, de que se agobiara hasta el punto de que sucediera precisamente lo que estaba intentando evitar?
Ashe y Locke se unieron a él, sentándose en sendos sillones. Ninguno parecía feliz de estar allí, pero al menos ya no lo miraban como si estuviera tan loco como el marqués de Marsden.
Edward contempló las llamas que se retorcían en la chimenea, y se imaginó dando tumbos en el infierno durante toda la eternidad.
—Se me ocurrió quedarme en África, enviarle un telegrama con alguna excusa por nuestro retraso, pero sabía que el fantasma de Albert me perseguiría si la dejaba sola cuando llegara el momento de tener el bebé. Estoy muy familiarizado con los muertos que atormentan a los vivos.
—El fantasma de mi madre aullando en los páramos no era más que el producto de la locura de mi padre —le aseguró Locke.
—Aun así, crecí con ello —Edward contempló a los dos hombres que habían sido como hermanos para él—. ¿Sabéis si Albert llamaba a Julia con algún apodo cariñoso?
Ambos parpadearon perplejos, se miraron, y no parecieron encontrar las palabras. Al fin fue Ashe quien habló.
—Es la clase de persona que haría algo así, pero nunca le oí llamarla otra cosa que Julia.
—Yo tampoco —admitió Locke—. Seguramente se lo reservaba para los momentos de intimidad.
«¡Maldita sea!». Había confiado plenamente en su capacidad para imitar a su hermano a la perfección, pero no había tenido en cuenta infinitos detalles que podrían delatarlo. A corto plazo lo estaba logrando. A largo plazo iba a exigirle más atención y esfuerzo.
—Todavía no he repasado sus efectos personales. Está todo ahí —en el dormitorio que solía utilizar cuando iba de visita a la residencia estaban los baúles de ambos. Ya los abriría en otra ocasión—. Quizás con suerte encuentre una carta que ofrezca algunas respuestas —una carta, seguramente inacabada, que lo destrozaría. La muerte dejaba muchas cosas inconclusas.
Ashe tamborileó con los dedos sobre el vaso.
—¿Has considerado el hecho de que vas a tener que abstenerte por completo de mantener relaciones sexuales? Considerando tu pasado y tus apetitos, va a suponer todo un desafío y, sinceramente, no estoy seguro de que vayas a estar a la altura. Pero, si ella se entera de que vas por ahí fornicando, mientras piensa que eres Albert, eso sí podría hacerle perder el bebé.
—Ya lo he pensado, y tengo la intención de ser casto como un monje —Edward soltó una carcajada cargada de desprecio hacia sí mismo—. Puede que no me cueste tanto como creéis. Ninguna de mis anteriores conquistas se ha dignado a aparecer hoy. Y algunas eran ladies —no le había pasado desapercibida su ausencia, ni la ausencia de lágrimas. No se había derramado ni una sola por Edward. Desde luego, asistir al funeral de uno mismo resultaba ser una experiencia de lo más humillante.
—Edward…
—Greyling —corrigió él bruscamente a Locke—. Para que mi engaño tenga la menor posibilidad de salir adelante, debéis aceptarme como conde de Greyling, podéis llamarme Greyling o Grey, como hacíais con Albert cuando no había nadie más. Salvo que conmigo lo tendréis que hacer incluso cuando estemos a solas. Así evitaremos que se os escape cuando haya alguien más.
Además de eso, él debía dejar de pensar en sí mismo como en Edward. Debía convertirse de palabra, obra y pensamiento en el conde de Greyling. Al menos hasta que Julia diera a luz al heredero.
Y, cuando ese momento llegara, tendría que hacer aquello que tan bien se le daba: proporcionarle otro motivo para odiarlo al revelarle la verdad, rompiéndole el corazón, y destrozando su vida.
Capítulo 2
Al parecer, Edward Alcott estaba logrando muerto lo que no había logrado en vida. Estaba consiguiendo que Julia perdiera a Albert. Desde su regreso, Albert parecía buscar cualquier excusa para no estar con ella. Julia se despreciaba por sentir celos de un hombre muerto, porque toda la atención de su esposo estuviera puesta en él. Se odiaba por haber empezado a dudar de sí misma y cuestionar el amor de su marido.
Se arrepentía de haberlo animado a acompañar a Edward en ese último viaje, pero sabía lo mucho que había disfrutado viajando antes de conocerla a ella. Bendito fuera, pues Albert siempre había percibido su preocupación por si algo horrible sucediera mientras estaba ausente, de modo que había limitado sus aventuras, lo que a su vez había creado una brecha entre los hermanos. Había pensado que el viaje les haría mucho bien, que haría que Edward la aceptara más. Entre la aristocracia no era ningún secreto que no se soportaban. Y le entristecía que hubiera muerto sin que se hubiera producido una reconciliación.
De repente sintió una mano apretándole el muslo.
—¿En qué estabas pensando? —preguntó Minerva.
El té les había sido servido, pero se había enfriado sin que ninguna de las dos lo tocara.
—Te pido disculpas. Estoy siendo una pésima anfitriona.
—Tonterías. Dadas las circunstancias, no deberías sentirte obligada siquiera a ejercer como anfitriona. Es que parecías tan triste… Creo que te preocupa algo más que el funeral o la muerte de Edward. Y aquí estoy para escuchar si tienes ganas de hablar.
A Julia le pareció una debilidad y una traición manifestar sus dudas en voz alta, aunque quizás otra perspectiva le arrojaría algo de luz.
—Desde su regreso, Albert no es el mismo.
—Sin duda el duelo le está pasando factura —le aseguró Minerva.
—Eso me digo a mí misma. Pero se muestra tan distante, sin ofrecer ni aceptar el menor signo de afecto. Y eso no es propio de él. Y soy consciente de ser una mujer horrenda por quejarme de su falta de atención en un momento como este —pero ¿cómo iban a poder consolarse mutuamente si Albert comía en sus habitaciones y aún no había acudido a su lecho?
—No eres horrenda, pero dudo que esté de humor para la pasión, considerando las circunstancias.
—No espero que me haga el amor. Sé que en mi estado no resulto muy atractiva, hinchada por el embarazo, y como bien dices, está muy distraído, pero un tierno beso sería muy bienvenido —incluso una sonrisa, una caricia, asegurarle que le seguía importando. Tras meses de separación, cuando al fin había regresado a casa, se había limitado a mirarla como si apenas la reconociera. Había sido ella la que lo había rodeado con sus brazos, ella la que lo había abrazado. Y sus únicas palabras habían sido, «Lo siento».
Y a continuación había entrado en la residencia, como si con eso hubiera bastado.
—Ten paciencia —sugirió Minerva—. Los gemelos estaban muy unidos.
—Ya lo sé. Pero estuvimos separados cuatro meses. Se suponía que solo iban a ser tres. Sin embargo, la muerte de Edward retrasó el regreso de Albert, aunque yo no sabía que estaba muerto. El telegrama que me envió solo decía, «Retraso. Regresaré lo antes posible». Hasta que no lo vi bajar del vagón de tren, acompañando a un ataúd, no supe lo que había sucedido. Ese hecho en sí mismo ya era extraño. No compartir su pesar conmigo.
—Seguramente, en tu delicado estado, no quería preocuparte.
—Pero yo quiero estar presente en su vida. Siempre hemos disfrutado de esa clase de matrimonio en el que las alegrías se duplicaban y las penas se partían en dos. Y ese es solo un pequeño detalle que ilustra hasta qué punto cambió en su ausencia. Durante esta semana ha habido momentos en los que me he sentido como si ya no lo conociera. Y eso es absurdo. Se trata de mi Albert.
—Y eso, querida, es en lo que debes centrarte. Sin duda se siente como si hubiera perdido una mitad de sí mismo en esa selva. Los gemelos, lo sé bien, parecen compartir un nexo especial, un apego mucho más íntimo y fuerte del que se encuentra en otros hermanos.
—Sé que tienes razón. Pero es que me siento como si me mantuviera apartada de él.
—Los hombres tienen esas rarezas, empeñados en no mostrar ninguna debilidad. Sospecho que teme necesitarte, y por eso finge que no es así. Lo último que necesita es que lo agobies. Solo conseguirás que se empecine más en su comportamiento. Los hombres son así de tozudos. Lo único que te hace falta es paciencia. Ya volverá.
Julia esperaba que así fuera. No le gustaba nada esa rareza que había invadido su relación. Le hacía sentirse fuera de sí.
—¿Cómo te encuentras con el bebé?
Aliviada por el cambio de tema, Julia no pudo reprimir una sonrisa mientras juntaba las manos sobre la barriga.
—Maravillosamente. Feliz en mi estado a pesar de la tristeza por la muerte de Edward. Esta vez estoy convencida de que vivirá para jugar en su habitación —echó una ojeada al reloj situado sobre la repisa de la chimenea—. Creo que ya les hemos concedido a los caballeros tiempo suficiente con su whisky. ¿Nos reunimos con ellos?
Los caballeros se pusieron en pie cuando Minerva y ella entraron en el estudio, los tres envueltos en un halo sombrío que se cerraba cada vez más en torno a ellos.
—Aceptad nuestras disculpas por habernos demorado tanto —comenzó Albert—. Empezamos a rememorar viejos tiempos y… se nos fue el tiempo.
—Eso pensamos —contestó Julia—. La cena será servida en breve. Quizás podríamos refrescarnos todos un poco antes.
—Una idea espléndida —contestó él antes de apurar la copa de whisky que tenía en la mano.
Hizo una mueca de desagrado y apretó la mandíbula, sacudiendo casi imperceptiblemente la cabeza. Julia pensó que a Albert nunca le había gustado tanto el alcohol como a su hermano.
Tras soltar el vaso, acompañó a su esposa, ofreciéndole su brazo. Ella aprovechó para aspirar el punzante aroma a bergamota, tan característico en él. Abandonaron la estancia en silencio, seguidos de los demás, igual de solemnes. Dado que el duque y el vizconde eran más familia que amigos, Julia había dispuesto que se alojaran en el ala familiar de la residencia, al otro extremo del pasillo donde se encontraba el dormitorio principal.
Se detuvo ante la puerta y se volvió hacia sus invitados.
—¿Nos reunimos de nuevo en el estudio dentro de media hora?
—Eso debería darnos tiempo suficiente —contestó Minerva—. A fin de cuentas no vamos a quitarnos el crespón.
No. Julia iba a concederle a Edward los seis meses de luto de rigor por ser el hermano de su esposo. Tendría a su bebé vestida de negro.
—Grey —Ashebury saludó a Albert con una inclinación de cabeza antes de empujar a su esposa por el pasillo.
—Gracias, Julia, por todo —dijo Locksley antes de dirigirse a su habitación.
Albert abrió la puerta del dormitorio y siguió a su esposa al interior. Era la primera vez que pisaba esa habitación desde su regreso. Julia sintió un extraño cosquilleo en el estómago al pensar en ello.
Albert barrió la estancia con la mirada, pasando de largo la cama de cuatro postes. Se dirigió a la ventana y contempló los negros nubarrones que se acumulaban a lo lejos. Hacía un día frío y triste, pero al menos había dejado de llover.
—No te he dado las gracias por todo lo que hiciste por… mi hermano. El responso que organizaste fue precioso. Te has molestado mucho en darle una bonita despedida.
Ella se aproximó con precaución, deteniéndose antes de tocarlo. Lo cierto era que su esposo daba la impresión de estar a punto de romperse en mil pedazos.
—Siento que no acudiera más gente —le había escandalizado que asistieran tan pocas personas de la nobleza al servicio religioso. De no ser por los sirvientes, cuya presencia ella misma había requerido, la iglesia habría estado prácticamente vacía—. Supongo que la lejanía de este lugar, y la amenaza de tormenta…
—Creo que Edward no era tan apreciado como pensaba.
—Recibimos muchas cartas de condolencia. Las dejé en una caja sobre tu escritorio, para que puedas leerlas cuando tengas tiempo. Creo que hallarás consuelo en ellas.
Su esposo había estado demasiado triste, perdido en su dolor, para prestar atención a la correspondencia, de modo que se había ocupado de ello en su lugar.
—Sin duda así será —él la miró y, como de costumbre, ella se sintió caer en las oscuras profundidades—. Eres muy considerada.
—Lo dices como si te sorprendiera.
—No, es que… —él sacudió la cabeza y volvió a mirar por la ventana—, es que no consigo recuperar el equilibrio sin mi hermano.
—Ya lo harás —Julia le acarició el brazo—. Lo harás. Pero hablando de equilibrio, necesito sentarme. Los pies me están matando.
—¿Te duele? —él se volvió bruscamente—. ¿Por qué no has dicho nada?
—Solo los pies. Últimamente se me hinchan. Solo necesito apoyarlos en alto… ¡Albert!
Albert la había tomado en sus brazos como si no pesara más que una almohada de plumas, como si no fuera la criatura desgarbada que era. De repente miró a su alrededor, como si no supiera muy bien qué hacer con ella. El corazón de Julia cabalgaba alocado, las manos aferrándose a los hombros de su esposo. No la había tomado en brazos desde la noche de bodas. Y cuando la tumbó sobre la cama…
Los recuerdos de su primera unión como marido y mujer la caldearon aunque, sin duda, en esos momentos no estaban ni remotamente cerca de zambullirse en un apasionado revolcón.
Con unas pocas zancadas, largas y firmes, él se dirigió a la cama y la depositó con suma delicadeza, como si se tratara de una frágil pieza de cristal soplado a mano. Con una agilidad que no le había visto desde antes de marcharse de viaje, le ahuecó las almohadas.
—¿Estás cómoda?
—Sí, pero habría bastado con una silla.
—¿Dónde está el gancho para abotonar?
—En el cajón superior izquierda del tocador, pero si me quito los zapatos no seré capaz de volver a calzarme para bajar a cenar.
—Puedes ir descalza. No —él volvió a sacudir la cabeza—. No vas a bajar a cenar. Haré que te traigan una bandeja.
—No puedo abandonar a nuestros invitados.
—No son invitados, son familia —Albert se detuvo bruscamente a los pies de la cama y la fulminó con la mirada—. Si no son capaces de entenderlo, tendrán que responder ante mí.
Julia no pudo evitar quedarse mirando fijamente a ese hombre, su esposo. No recordaba haberlo visto tan contundente. Tampoco acababa de entender por qué encontraba ese comportamiento, a él mismo, tan atractivo en esos momentos. Siempre le había atraído, pero lo que sentía en esos momentos era algo más. Por ejemplo, siempre había mostrado una gran deferencia hacia Ashebury, nunca le había hecho frente. Tampoco había tenido motivos para ello, pero aun así…
Albert suspiró y se revolvió los cabellos antes de acercarse a la cama y agarrarse a uno de los cuatro postes.
—No podemos correr el riesgo de que pierdas el bebé.
—Lo cierto es que estoy bastante cansada —ella asintió a regañadientes—. Los últimos días han sido agotadores. Aun así, voy a sentirme como una pésima anfitriona.
—Supongo que aprovecharán para disfrutar de un rato sin mi sombría presencia.
Las palabras sobresaltaron a Julia.
—¿No vas a reunirte con ellos?
—No pienso dejarte cenando aquí sola después del agotador día que has vivido, no cuando te sientes mal como consecuencia de las acciones de mi hermano.
—Estaré bien.
—Bien no es suficiente.
Durante un instante a Julia le pareció que su esposo se sonrojaba antes de volverse.
—Vamos a quitarte esos zapatos —insistió.
Ella lo observó mientras se acercaba al tocador al tiempo que se quitaba la chaqueta y la arrojaba sobre una silla. A través de la camisa se notaba claramente que en unos pocos meses sus hombros se habían ensanchado y su piel se había bronceado bajo el fuerte sol de África. Se sintió desconcertada por sentir esa atracción hacia él en momentos como ese. Qué egoísta había sido al desear sus atenciones cuando en ese instante le estaba dando mucho más de lo que podía esperar. Deseaba que entre ellos las cosas fueran como si nunca se hubiera marchado, pero comprendía que la familiaridad que solían compartir tardaría un poco en regresar. Sin embargo, debía creer firmemente en que regresaría.
Sentado en el borde de la cama, él manejó hábilmente el gancho para aflojar los botones de un zapato, y luego del otro. Dejándolo a un lado, tiró suavemente del zapato izquierdo. Julia hizo una mueca de dolor antes de suspirar aliviada al sentir los dedos de los pies libres.
—¡Cielo santo! —exclamó él.
—Lo sé. Están horriblemente hinchados. Me temo que los tobillos parecen más propios de un elefante.
—Deberías haber dicho algo —la reprendió Albert, descalzándola lentamente.
—No te enfades.
—No me enfado —contestó él, incapaz de apartar la mirada de los troncos en que se habían convertido los tobillos—. Me preocupas, Julia.
—La hinchazón es normal. No creo que corra peligro de perder el bebé.
—Pásame una de las almohadas que no estés utilizando —él asintió.
Con extremada ternura, la colocó bajo sus pies.
—Necesitas activar un poco la circulación de la sangre.
Albert rodeó un tobillo con ambas manos y las deslizó hacia arriba, bajo la falda y sobre la rodilla, hasta alcanzar las cintas de la media. Julia se quedó sin respiración, expectante. Sentir sus dedos tan cerca del borde de su feminidad era una dulce tortura. Lentamente él le soltó las cintas y luego, más lentamente aún, deslizó la media de seda hasta los pies, quitándosela y dejándola a un lado. Repitió la misma operación con la otra pierna, y Julia casi se derritió. Era ridículo hasta qué punto deseaba sentir sus manos sobre ella. Cuando la otra media fue arrojada a un lado, su esposo devolvió su atención a la primera pierna y empezó a masajearle la pantorrilla. Su mano ascendió hasta la corva y los dedos y trabajaron ese punto unos segundos antes de regresar hacia el tobillo.
—Dime si te hago daño.
—Es una sensación maravillosa —la piel de las manos de Albert era más rugosa de lo que ella recordaba de antes de su viaje. Sin duda habría pasado mucho tiempo sin guantes. De habérselos puesto, sus manos no estarían tan bronceadas—. Al final voy a alegrarme de estar tan hinchada. Nunca me habías frotado los pies.
—Soy un canalla —Albert se detuvo un instante antes de continuar con los suaves y fluidos movimientos, ofreciéndole una sonrisa de disculpa.
Julia rio tímidamente ante la broma. Cuánto lo había echado de menos. Cuánto había echado de menos estar con su marido, sin más, sin ninguna expectativa, sin ninguna carga.
—Tampoco habías blasfemado nunca en mi presencia.
—Al parecer, durante el viaje se me pegaron las malas costumbres de Edward.
—Los paisajes debían ser impresionantes.
—En efecto —él asintió mientras sus manos pasaban al otro tobillo.
—Ojalá hubiera podido acompañaros.
—No te habría gustado mucho que Edward cascara un huevo en el interior de tu zapato e insistiera en que caminaras con toda esa porquería pegada al pie.
—¿Me tomas el pelo?
Él alzó la mirada hasta ella. Y por primera vez, Julia no vio tristeza en esos ojos, llenándole de esperanza de que, quizás, el duelo no fuera a durar el resto de sus vidas.
—Evita las ampollas.
—¿Y cómo sabía él eso?
—Lo leería en alguna parte —él se encogió de hombros—. Siempre estaba leyendo, procurando asegurarse de que nuestros viajes se desarrollaran lo más cómodamente posible.
—Te lo pasabas muy bien en su compañía.
—Es verdad. Era estupendo… hasta que dejó de serlo.
—He pensado que podríamos ponerle su nombre a nuestro hijo —Julia deseaba alegrarle un poco esos momentos tan oscuros.
—No —él contempló la hinchada barriga antes de apartar la vista—. No pondremos al heredero Greyling el nombre de ese bastardo egoísta. Se llamará como su padre, como debe ser.
Julia no supo qué responder ante las duras palabras de su esposo hacia Edward. Nunca se había mostrado enfadado con su gemelo. No cuando regresaba a la residencia tambaleándose, completamente borracho. Ni cuando extendía la mano para pedir más dinero porque había despilfarrado su asignación. Ni cuando otros hombres llamaban a su puerta porque les debía mucho dinero perdido en el juego. Albert mimaba a su hermano, parecía pensar que su irresponsable estilo de vida era inofensivo. Nunca había pronunciado una palabra en contra de Edward. Hasta ese momento. Era tan impropio de él.
Lo percibió replegarse en sí mismo. No quería perderlo, otra vez no. Mientras él continuaba con el masaje, con las manos desapareciendo periódicamente bajo la falda, ella sintió un ramalazo de travesura.
—Eres mi esposo. Es perfectamente aceptable que me levantes la falda por encima de las rodillas.
—Intento evitar la tentación.
Por inapropiado que fuera durante el luto, ella no pudo evitar sentir cierta alegría.
—¿Te sientes tentado?
—Un hombre siempre se siente tentado cuando una mujer muestra los tobillos.
—Entonces no es porque yo te resulte especial.
—No he querido decir eso —él se detuvo y sus miradas se fundieron—. Las demás damas ya no me tientan.
—Lo sé —Julia sonrió con dulzura—. Estaba bromeando, intentaba arrancarte una risa, aliviar tu carga durante un instante.
—Al final volveremos a reír. Pero hoy no —Albert le dio una palmadita en los tobillos y se puso de pie—. Debería comunicar a los demás que no los acompañaremos durante la cena.
—Ya no tengo los pies tan hinchados. Si me siento con los pies apoyados sobre una banqueta…
—No, lo mejor será que cenemos solos. No tardaré mucho.
Antes de abandonar el dormitorio, Albert agarró la chaqueta. Julia suspiró y se acomodó contra las almohadas mientras retorcía los dedos de los pies. «que cenemos solos», las palabras no se le habían escapado. A lo mejor, enterrado Edward, su esposo al fin regresaría a ella.
Tenía los deditos de los pies más diminutos del mundo. Incluso con los pies y los tobillos hinchados era evidente que los dedos eran pequeños y delicados. ¿Por qué demonios le despertaban tanta curiosidad?
Al regresar al estudio le agradó comprobar que no había nadie aún. Se acercó al aparador y se sirvió una cantidad indecente de whisky, que engulló de un trago. Debía cuidar sus palabras, asegurarse de que ella no dudara de la devoción de Greyling por ella. No podía mencionar los tobillos de otras mujeres, ni los muslos, ni ningún otro de sus encantadores atributos. No podía dar la impresión de ser un hombre que encontraba atractivas a otras mujeres. Aunque en esos momentos tampoco se le ocurría ni una sola mujer, aparte de Julia, que le resultara atractiva. Aun así, necesitaba aplacar sus urgencias carnales para no aprovecharse de la situación. Rápidamente consumió otro trago de whisky.
Incluso esa necesidad de beber en exceso debía ser atemperada. Podría hacerse perdonar por ello un par de días, achacándolo al dolor, pero dudaba que Julia hubiera visto nunca a Albert con alguna copa de más. Y, si se emborrachara, no sería extraño que cometiera el espantoso error de revelar quién era. Aunque era probable que también sucediera estando sobrio.
Se acercó al escritorio y deslizó los dedos por la pulida caja de ébano. Ya se había fijado en ella antes, pero había asumido que siempre había estado sobre el escritorio de su hermano. En el pasado, había acudido allí con frecuencia a visitar a su hermano, pero nunca había vivido realmente en ese lugar, sobre todo después de que Albert se casara con Julia. La mansión se había cerrado tras la muerte de sus padres y, cuando Albert alcanzó la mayoría de edad, se había instalado en Evermore, contratado nuevos sirvientes y abierto la residencia. Edward conocía a unos cuantos de esos sirvientes por su nombre, pero la mayoría no le habían importado lo más mínimo. Conociendo a Albert, seguramente él sí los conocía a todos. Por Dios que se había metido en un buen atolladero. Iba a tener que caminar con pies de plomo.
Regresó junto al aparador, alargó una mano hacia el decantador y se detuvo con los dedos abrazados al delicado cristal.
Soltando un juramento lo lanzó contra la pared, pero no obtuvo ninguna satisfacción al verlo estallar en mil pedazos, esparciendo el líquido ambarino por el oscuro revestimiento de madera.
—No te está resultando fácil hacerte pasar por tu hermano, ¿verdad?
Edward se volvió bruscamente mientras lanzaba otro juramento y se enfrentaba a Locke, agradecido de que no fuera Ashe quien estuviera allí con su esposa. Casi le soltó a bocajarro que los dedos de los pies de Julia eran diminutos, como si a Locke pudiera importarle lo más mínimo.
—Está agotada, no os vamos a acompañar durante la cena.
—Tienes miedo de que metamos la pata.
—Me da más miedo meterla yo —él se revolvió los cabellos.
—Tírate del lóbulo —apuntó Locke mientras se acercaba—. Cuando alargues la mano hacia los cabellos, tírate de la oreja.
—Es verdad —Edward lo hizo, consciente de que era demasiado tarde. Albert se tiraba de la oreja antes de hablar, no después.
—Tengo la impresión de que Julia es más fuerte de lo que tú te piensas —su amigo apoyó una cadera sobre la mesa.
Pero tenía los deditos de los pies más diminutos y delicados del mundo. Y una piel sedosa. ¿Cómo se le había ocurrido deslizar las manos por esas pantorrillas, por esas corvas?
—No puedo correr el riesgo. El bebé es lo único que queda de mi hermano.
Era incapaz de describir el agujero que habitaba en su interior, allí donde había estado Albert. Necesitaba que ese crío sobreviviera, tanto como lo había deseado Albert.
—Yo no era más que un bebé cuando murió mi madre —le explicó Locke con calma—. Crecí con un padre que lloró su pérdida eternamente. Nada puede reemplazar una pérdida como esa.
—No espero que el niño sea un sustituto, pero le debo a Albert este pequeño sacrificio. Ya he tomado la decisión y, si bien tus argumentos están muy bien expresados, en esta cuestión nadie va a hacerme cambiar de idea.
—Puede que necesites aplacar un poco ese genio —su amigo contempló el desastre ocasionado por el decantador destrozado.
—Más que un poco, diría yo —Edward soltó una carcajada cargada de amargura. Albert nunca hacía alarde de mal carácter.
Al oír pasos se volvió hacia la puerta en el instante en que hacían su entrada el duque y la duquesa. Locke tenía razón a medias sobre los motivos de Edward para no cenar con ellos. Temía que la duquesa lo descubriera todo. Era tremendamente avispada.
—Los acontecimientos de los últimos días han agotado a Julia —les explicó—. Y no os vamos a acompañar durante la cena.
—Supongo que harás que le suban una bandeja al dormitorio —observó la duquesa—. Quizás lo mejor sería que yo la acompañara y así vosotros, caballeros, tendríais un poco más de tiempo para poneros al día.
—Te agradezco el ofrecimiento —él se tiró del lóbulo de la oreja—, pero creo que ya nos hemos puesto al día todo lo que nos hacía falta. Ya dejé a mi esposa sola durante demasiado tiempo y tengo la intención de recompensarla por ello. Nos veremos a la hora del desayuno.
De los ojos de Ashe surgió un destello de aprobación. No había buscado esa aprobación, pero al parecer había conseguido comportarse como lo hubiera hecho su hermano. Solo le quedaba conseguir hacer lo mismo, sin tropezar, en el laberinto que había sido la vida de Albert con su condesa.
Capítulo 3
Los pies de Julia estaban mucho mejor. El masaje de Albert había obrado maravillas. También había ayudado el hecho de que, una vez se hubo marchado, hubiera llamado a la doncella para que la ayudara a cambiar el rígido vestido de crespón negro por un camisón mucho más suave y una toquilla. Aunque disfrutaba de la compañía de los invitados, también se alegraba de la oportunidad de relajarse con su esposo.
Sentada en un cómodo sillón junto al fuego, colocó los pies sobre un taburete y encogió los dedos. Al estirarlos, pensó en las manos encallecidas que la habían acariciado con tanta seguridad, como si Albert le hubiera frotado los pies mil veces antes, cuando lo cierto era que jamás había realizado esa acción tan íntima, todo un lujo. Se imaginó esas manos rasposas deslizándose por todo su cuerpo, lo maravilloso que resultaría sentir las diferentes texturas, lo distinta que resultaría la experiencia. Esperaba sinceramente que no les diera tiempo a recuperar la suavidad antes de que volvieran a hacer el amor.
Al oír la puerta abrirse, miró hacia atrás y vio a su esposo entrar con dos copas de vino en una mano y dos botellas de vino en la otra. Se detuvo en seco y la contempló, su mirada la recorrió de pies a cabeza, como si nunca la hubiera visto en camisón y toquilla. Quizás fuera por su estado, que en camisón no le permitía cubrirse tanto como cuando llevaba vestido. Consciente de las miradas de su esposo, tironeó de los lados de la toquilla, intentando cerrarla sobre la barriga y los pechos, pero la prenda se negaba a colaborar.
—Durante el tiempo que has estado fuera, me he puesto enorme.
—No, en absoluto —él cerró la puerta con el codo antes de acercarse a Julia con las copas y el vino, que dispuso sobre la mesita de delante del sofá. Había una botella de vino tinto y otra de blanco—. Nuestros invitados se han mostrado muy comprensivos, y los sirvientes traerán la cena en cualquier momento. Pensé que mientras tanto podríamos disfrutar de una copa de vino.
—No estoy segura de que el alcohol sea bueno para el bebé.
—Tienes razón —él la miró con expresión culpable, como si se hubiera olvidado de su estado—. No sé en qué estaría pensando.
—No hay motivo para que tú no te tomes esa copa.
Su esposo no esperó a que se lo dijera dos veces antes de servirse una copa de vino tinto, alzándola hacia ella a modo de brindis antes de tomar un sorbo y acercarse a la chimenea. Contempló el fuego y luego desvió la mirada hacia ella, y de nuevo al fuego, como si no estuviera muy seguro de qué hacer con sus ojos.
—¿Cómo te encuentras?
—Mucho mejor. Me ha ayudado cambiarme de ropa y ponerme algo menos ajustado. Dado que solo vamos a estar tú y yo aquí, pensé que las formalidades no serían necesarias.
—Por supuesto que no.
Poniéndose en pie, Julia agradeció que se le hubiera quitado la hinchazón por completo y que fuera capaz de acercarse hasta su esposo sin cojear ni sentirse incómoda. No podría asegurarlo por completo, pero tenía la impresión de que él había dejado de respirar cuando ella se había acercado.
—Tú también deberías ponerte cómodo —murmuró ella mientras tomaba la copa de esa maravillosa mano que la había acariciado tan íntimamente, colocándola después sobre la repisa de la chimenea.
A continuación metió las manos bajo la chaqueta sin desabrochar y las deslizó hasta los hombros, quitándole la chaqueta.
—Tus hombros se han ensanchado un poco mientras estuviste fuera.
—Caminar por la jungla es un buen ejercicio.
La chaqueta empezó a deslizarse y ella la atrapó antes de que cayera al suelo y la arrojó sobre la silla más cercana. Lentamente, desabrochó los botones del chaleco negro.
—Y tu piel se ha vuelto más oscura.
—El sol africano es muy fuerte.
—Siempre te distinguía de Edward porque él no era tan blanco —Julia levantó la vista—. ¿Te salieron ampollas?
—No.
Ella le quitó el chaleco y lo dejó sobre la chaqueta. Bajó la vista y empezó a deshacerle el nudo del pañuelo.
—Julia, no estoy seguro de que esto sea una buena idea.
—¿Ponerte cómodo?
—Tentarme.
A sus ojos asomó una expresión de deleite. Cierto que estaban de luto, cierto que su esposo irradiaba tristeza, pero ella aún ejercía poder sobre él. Arrojó el pañuelo a un lado y le tomó el rostro entre las manos, con los dedos moviéndose por la nuca.
—Te he echado tanto de menos…
Julia lo obligó a agachar la cabeza, se puso de puntillas y le cubrió los labios con su boca. Los brazos de su esposo la rodearon de inmediato, atrayéndola hacia sí. Su lengua se deslizó en el interior de la boca mientras inclinaba la cabeza para que el beso fuera más intenso. Ella prácticamente se derritió contra él.
Hambre. Urgencia. Una irresistible necesidad. Ahí estaba todo. En él. En ella. Como si la muerte se cerniera sobre ellos, como si pudieran ahuyentarla con suficiente pasión y deseo. Un gutural gemido vibró por el fuerte torso, se estremeció en el pecho de Julia, aplastado contra la camisa de su marido.
El calor se intensificó entre ellos. Las manos de Edward se deslizaron por la espalda de Julia, las caderas, el trasero, atrayéndola aún más hacia sí. La rígida dureza presionaba contra la hinchada barriga, volviéndola loca de deseo. Había pasado mucho tiempo, demasiado. En cuanto supieron que estaba embarazada, él había insistido en evitar las relaciones por miedo a que la pasión pudiera hacerle perder el bebé. No había limitado los besos, los abrazos, las caricias íntimas, pero nunca así. No con esa necesidad animal. No recordaba que hubiera sido tan salvaje entre ellos, como si hubiera regresado de sus viajes sin civilizar, con la necesidad de ser domesticado.
Una llamada a la puerta le hizo apartarse como si le hubieran atrapado haciendo algo que no debía. Ambos respiraban entrecortadamente. En los ojos de Edward se reflejaba el horror.
—Te pido disculpas —se excusó él con voz ronca.
Julia sintió una bofetada de desilusión ante la retirada de su esposo, ante el aparente arrepentimiento por lo que acababa de suceder entre ellos.
—No hay nada que disculpar. Eres mi esposo.
—Pero el bebé… —él posó la mirada sobre la abultada barriga—. ¿Le habré hecho daño al bebé?
—Tu hijo es bastante más fuerte de lo que crees —aun así, ella dio un paso atrás y llamó al sirviente para que entrara.
En realidad era más de un sirviente. Portaban bandejas con una selección de platos tapados. Julia se sentó y una doncella le colocó una bandeja sobre el regazo. Albert había regresado a su posición junto a la chimenea y apuraba la copa de vino mientras otra doncella dejaba su bandeja sobre la mesita.
—¿Necesitará algo más, milord? —preguntó la primera doncella.
Sin apartar la mirada del fuego, Albert se limitó a beber otro sorbo de vino.
—No, esto será todo —intervino Julia.
Los sirvientes se marcharon, cerrando la puerta tras ellos. Su esposo ni se movió.
—¿Albert? —parecía perdido—. Albert —insistió con más fuerza.
Al fin volvió el rostro hacia ella, con el ceño tan fruncido que por fuerza tenía que dolerle.
—Siéntate y come —lo invitó.
—¿Estás segura de que no te he hecho daño?
—Lo cierto es que fue muy agradable. Ha pasado mucho tiempo. Empezaba a temer que no me habías echado de menos tanto como yo a ti.
—Créeme, no pasó una sola noche sin que me durmiera pensando en ti.