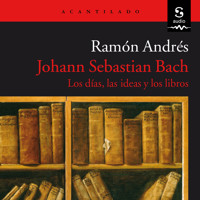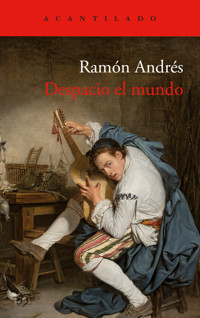
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Afinar un instrumento, nos recuerda Ramón Andrés, es en cierto modo un intento de fijar en un instante de perfección el eterno vaivén del mundo que nos rodea, un empeño no sólo del músico, sino también de tantísimos pintores de todas las épocas. Es por ello que esta particular pinacoteca del oído propone al lector un espléndido paseo por la historia de la pintura de los siglos XV-XVIII con la música como armónico hilo conductor: más de cincuenta obras pictóricas en las que los músicos y sus instrumentos cobran especial relieve, y que a su vez sirven al autor para trazar una personalísima historia de la música, el arte y el pensamiento del Renacimiento y el Barroco con gran sensibilidad y erudición. Un ensayo imprescindible para todo aquel que busca consuelo tanto en la belleza de la música como en la silenciosa contemplación de un cuadro. «En sus páginas, filosofía, teología, historia, las vidas de artistas y las memorias se apoyan entre sí. Abundan los pasajes líricos. En realidad, estas son las señas estilísticas del autor, que con cada nuevo título expande un cosmos reconocible: delicado, de prodigalidad enciclopédica, concienzudamente intempestivo». Álvaro Cortina, El Cultural «Quien esté familiarizado con la obra de Ramón Andrés sabrá que no hay forma de distinguir dónde acaba la palabra y empieza la música. Tarea que se antoja imposible en Despacio el mundo, pues aquí el silencio constituye la materia prima del pensamiento». Benjamín G. Rosado, La Lectura El Mundo «Despacio el mundo es una invitación a un mundo más lento, a un detenerse, al reposo, a recuperar los pequeños gestos que se van de nuestras manos y a fijarse en uno en concreto, el de la afinación de un instrumento». Laura Puy Muguiro, Diario de Navarra «Ramón Andrés nos adentra en los caminos que conducen al espíritu y la defensa de lo sensible frente al desasosiego». Fèlix Riera, La Vanguardia «Difícil sería imaginar una combinación más sorprendente de misticismo y exactitud». Andrés Ibáñez, ABC Cultural «Despacio el mundo es una invitación a frenar en seco y reflexionar con los ojos muy abiertos. Hay arrebato y mucha inteligencia». Isabel Urrutia Cabrera, El Correo «Despacio el mundo está escrito con una prosa repleta de imágenes que vinculan las consideraciones del texto a lo literario. Es una lectura estimulante. Habla del sonido y del silencio». J. L. Martín Nogales, Diario de Navarra «El poeta y filósofo esgrime una reflexión sobre la naturaleza humana a partir de cincuenta y dos cuadros de músicos afinando un instrumento. Semejante gesto, por pequeño que parezca, es una metáfora de nuestros anhelos». El Cultural «Ramón Andrés, una vez más, cautiva y admira, pero también tranquiliza y te hace pausar tu lectura, reflexionar, aprender y, quizá, ser mejor». Javier del Olivo, Platea Magazine «La lectura de Despacio el mundo trasciende lo meramente intelectual, proponiendo un viaje hacia la introspección. Es un llamado a detenerse, observar y redescubrir el placer de lo sencillo para quienes buscan un respiro de la velocidad moderna». Pedro Pablo Cámara, Doce notas
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 398
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
RAMÓN ANDRÉS
DESPACIO EL MUNDO
ACANTILADO
BARCELONA 2025
CONTENIDO
Prefacio
I. La amistad de la luz
II. Los dedos y el torno
III. El canto es siempre mensajero
IV. La mano blanca y la nera malinconia
V. Lo inmóvil
VI. Fingir la vida
VII. El olvido de un nombre
VIII. De una forma a otra
IX. La ventana
X. Un laúd en el desván
XI. Cada puesta de sol
XII. Pordenone
XIII. La alianza y la armonía
XIV. Capítulos de la historia de la salvación
XV. La conversación
XVI. Las cerezas, la inmortalidad
XVII. Engendrados por la luna
XVIII. Los lirios del cielo
XIX. Las manos
XX. La barca
XXI. Una miniatura de la eternidad
XXII. El final de Babel
XXIII. El desamparo
XXIV. Un amigo de Giulio Monteverdi
XXV. Una nota en el tiempo
XXVI. El que contempla a los maestros
XXVII. Una luz para cada mundo
XXVIII. Un momento de dicha
XXIX. Nostalgia del caos
XXX. El hermano de Artemisia
XXXI. La bandada de pájaros
XXXII. Los naipes
XXXIII. Los afanes ajenos
XXXIV. El intruso
XXXV. Una cítara entre amigos
XXXVI. Confesión de una nostalgia
XXXVII. Cuatrocientos gramos para la música
XXXVIII. Una canción que nos lleve lejos
XXXIX. Los astros
XL. La violista
XLI. La broma juiciosa
XLII. Lecciones de música (y de amor)
XLIII. Un hogar, pocas cosas más
XLIV. A pie, cruzar la luz
XLV. Un silencio antiguo
XLVI. El ausente
XLVII. Eros y las pulgas
XLVIII. Los que nos miran
XLIX. No aferrarse a nada
L. El color del atardecer
LI. Ni Robespierre ni Burke
LII. El láudano
MUSEO DEL OÍDO
Vestíbulo
Sala 1: Edad Media
Sala 2: Siglos XV y XVI
Sala 3: Siglo XVII
Sala 4: Siglo XVIII
Sala 5: Siglo XIX
Sala del Casón: Siglos XX y XXI
PREFACIO
Un espíritu en calma lo oye todo, lo entiende todo. Apaciguar el corazón o, si se quiere, la conciencia es hacerse a un camino que promete el descanso. Toda distancia tiende al reposo. Lo que se encuentra al final, lo que de manera común conocemos como llegada, no es tal. Llegar no significa culminar, sino haber aceptado la necesidad de comprender por dónde transitamos y qué nos ha llevado a hacerlo.
Nada puede quedar sin ser pensado, nada carece de infinitud. El menor repecho, el vado desdibujado por la neblina de un río, la casa con una luz encendida, la calle que se difumina en una plaza, el suave puerto que deja ver la vaguada hundida en la arboleda, un tendido eléctrico que hace de espino detrás de las lomas, una ciudad apenas avistada de tan lejana, cualquier recodo en el que brotan la cola de caballo y la hierba de San Juan son revelaciones.
El nombrar es inaugural como lo es la luz, que es previa a lo que llamamos día, porque el día, en verdad, es un minucioso disponer esa claridad que se nos va dando. Las horas no son más que un ordenar lo luminoso y un encontrar sentido al suceder, un darle forma y medida. El sonido, testimonio del primer eco del universo, tomado en su esencia, posee también su ciclo, puesto que anuncia un paso hacia algo que lo concebirá pleno, y esa plenitud es lo musical.
Antes de que expresemos un pensamiento, antes de que nombremos algo, el mundo se nos ha adelantado, ofreciéndolo.
Aquel jardín abundante de plantas, aquel estanque lleno de peces descrito por Gottfried Leibniz, sirve, también, para pensar el arte de los sonidos. Este filósofo, que se propuso calcular el alma y demostrar la existencia de una armonía preestablecida, señaló que cada ramo, que cada flor es, a su vez, el jardín mismo. Y que ese vergel, de hecho, está contenido en un solo estambre, en una única corola, como lo está el estanque entero en la escama de cada pez y en cada una de sus aletas. Son el estanque en sí. Y podríamos decir, aventurándonos, que en sus branquias viven los océanos, la goleta de Robert Louis Stevenson fondeada en las islas Gilbert, la suma de las bahías. Si se concibe de este modo, en toda sonoridad, en la sinusoide que se dirige hacia nuestro oído, podríamos hallar unas partículas de El clave bien temperado o de la canción que se esfuma por una ventana de la vienesa Frühwirtsche Haus, que esta tarde Schubert ha dejado medio abierta.
La música ayuda a pensar estas cosas, pues, habiéndose resuelto en una melodía o en una armonía que proviene de una tensión semejante a la de nuestra existencia, de pronto, y sin saber bien el porqué, alcanza una serenidad efímera en lo real, aunque perdurable en la mente, si resuelve vivir con la continencia de un espíritu que tiende al equilibrio, y el equilibrio está ligado a aquello que cuenta con una medida.
Por esta razón, la necesidad de exactitud responde a una causa, y no sólo porque lo exijan los sesenta grados del triángulo equilátero. Lo exacto es una forma de orden imbricada en nuestra constitución mental. Una idea bien concebida responde al rigor de una medición perfecta. Aunque no siempre para bien, nos inclinamos a la simetría como el agua tiende a caer.
La precisión, si se quiere hablar de música, es una ley, un nómos. Para cumplirla, las notas deben asemejarse a las mónadas que formuló Leibniz, a los átomos que, de manera ideal, fluyen como microuniversos, unas veces surgidos de una columna de aire; otras, nacidos en la vibración y elasticidad de una cuerda cuyo cometido, en contra de la función que acostumbramos a darle, no es atar, sino desatar. Liberar un sonido. Por eso, aspirar a la afinación de una nota, pretenderla, tiene algo de conformidad con el número áureo que anhelamos.
Si alguna vez soñamos con la divina proportione quizá sea por el deseo de la perfección que echamos en falta en todo cuanto nos rodea y hacemos.
El propósito de afinar un instrumento es conseguir una unidad y hacer que la música se exprese con toda propiedad. Sólo se alcanza poniendo el oído más allá de lo acostumbrado, y al escuchar lo que ocurre al otro lado de la habitación del tiempo y el espacio. Son unos vecinos malavenidos, se pelean desde el primer día que empezamos a pensar el mundo.
En el hecho de templar una cuerda, si pedimos que nos entregue una nota justa, nítida, se manifiesta la decisión con la que nos dice la naturaleza cómo debemos hacer las cosas, cómo llevarlas a cabo. El momento de afinar requiere de una interiorización, de un proceso físico por el cual devenimos exactos, aunque sea ilusorio y se cumpla sólo por unos instantes. Este esfuerzo despierta la audición profunda de cada ser.
En la música electroacústica y en la computacional este paso ha dejado de darse, y aun así el cerebro busca en ellas un lugar en la vastedad del vacío que nos permita existir. Las manos coloreadas de ocre rojo de la cueva de Chauvet y las esculturas de ondulaciones luminosas de Paul Friedlander son parte de una única y milenaria senda.
Los pintores que han tejido este libro y captado el momento decisivo y previo a la música han recreado la antesala del gran acontecimiento, el gesto que hace de los dedos y los oídos una sola anatomía, una sola mecánica, casi un katadíkazon dáktylos, que es el signo ritual de los hesicastas del monte Athos. Estos monjes acercan los dedos índice y medio a los labios para que las voces queden en silencio, que todo calle. Pero el katadíkazon dáktylos de los artistas se aproxima al corazón y al oído, no a la boca.
Así mismo, un pintor que se adentra en los instantes en que una laudista afina las cuerdas lo que está haciendo, en el fondo, es contener el tiempo, impedirlo.
La decisión de vivir despacio, el arrojo de oponerse a un mundo tratado a empujones, la convicción de la calma, lejos del aceleracionismo sobre el que ha escrito Nick Land, es una ganancia. Mirar un árbol con pausa, recorrer con lentitud un parque, una calle, es rendirles tributo. Las personas, las cosas lo son por el tiempo que les dedicamos. Que la inteligencia artificial, a través del lenguaje autorregresivo ChatGPT4 o del que enseguida vaya a sucederlo, sea capaz de crear una obra, llamémosla literaria, no significa que la escritura de puño y letra pueda ser menos audaz y que deba desaparecer, porque el sueño está en nosotros y no puede ser reemplazado por un sistema. Nosotros mismos somos el sueño, ya que presentimos la muerte. Nos obliga a imaginar. La tentación es siempre eliminar lo que hemos conseguido, insatisfechos siempre. La llegada de las ideas impositivas va en contra del albedrío, al que jamás debe renunciarse, por más que se diga que el arbitrium sea una ilusión.
La coexistencia de la tecnología y el trabajo convencional, me refiero al hecho a mano o por medios menos sofisticados, es un bien. Este libro, por ejemplo, tiene el olor de la vela que acabo de apagar, lo reparte el repentino humo de la mecha que deja en el aire su trenza blanca e impregna la habitación. Y no por eso es antiguo ni anticuado. Aunque no la necesite para alumbrar, esa llama me acompaña. Al fin y al cabo, procedemos de luminosidades y de gestos que están en el ayer de la historia, que todavía nos rige, por más que creamos haber escapado de ella.
El primer libro fue el recuerdo de un cielo que necesitó ser fijado en un papiro o sobre una pieza de arcilla. El primer libro fue un murmullo sobre la mesa.
Al apagar un interruptor, la habitación no cambia de aroma. Es la diferencia de esta obra, que no se opone a la escritura que recurre a la colaboración algorítmica, pero que viene de un lugar que está en la memoria de lo que somos. Es un antaño que cuenta también con su ahora. El pasado es siempre reciente, nos gobierna.
Parte de estas páginas ha sido escrita a mano, otra lo ha sido con la ayuda de las teclas. Esta alternancia, al menos en mi caso, obedece a la dificultad de la idea que deseo expresar: lo complejo me pide un papel y un lápiz; lo menos intrincado puedo abordarlo en el teclado, que también es negro y blanco, como en el piano.
Cada objeto, una lectura, la labor hecha a conciencia, una mesa en compañía afable, pensar sin coacción, conversar, necesitan de una renuncia, de una fuerza que resiste al vértigo que nos ha entregado el más totalitario imperio del dinero. Fijarse ahora en unos dedos que afinan un instrumento es detener, aunque sólo sea unos instantes, la inercia de una realidad asediada por el sinsentido. Se trata de emprender una revuelta contra la prisa que nos saquea.
Observar en un cuadro el índice y el pulgar que tantean la armonía en torno a una clavija, percibir su posición, que bien podríamos entender como unos mudras anunciadores del camino de la música, responde a una voluntad de dignificar los gestos. Porque los automatizados, los concebidos como producción sin límite y falso progreso, responden a una mecánica que imprime vacío. O mejor dicho, que vacía.
Cada línea de lo escrito aquí es una impugnación ante aquellos que nos utilizan como combustible de sus máquinas. Nos amasan en la tierra prometida de la identidad, que es fraude y carencia. No han contado, sin embargo, con lo que permanece, con lo que es inmutable y que por eso tiene algo de divino. No han contado, decía, con el silencio que queda en los lugares después de que los hayamos abandonado; no han pensado en la rebeldía de lo que es refractario a la imposición; no han reparado en la mirada del enfermo que espera sanar, en el callar de la mujer que todavía cose ni en el rastrillo olvidado en un rincón del huerto, en el paraguas apoyado en la pared y en la necesidad de cobijo que sigue sintiendo quien lo portaba hace unos momentos. No han visto el perro que duerme al sol como un legado antiguo, la rama que no tiene prisa en soltar el fruto, la comida que calentamos con lentitud.
Jean-François Lyotard, en Lo inhumano: «Ir deprisa es olvidar deprisa».
Escuchar con detenimiento es desmenuzar lo que llega de fuera, tratar de comprender lo que nos está diciendo una cercanía que, sin embargo, creemos lejana. De ahí el abrir el oído a un sonido que nos impida vivir de espaldas, de abrirlo a una resonancia que unifica y ordena. Es aguardar la revelación, por mínima que sea, de un la, de un re, de un sol, que, de pronto, contrarresta y nivela.
La frecuencia de las vibraciones que componen una nota afinada pide ondas regulares. Un ruido, en cambio, responde a un flujo irregular, es un mal préstamo de la realidad. Una nota, que se define por sus frecuencias homogéneas y bien perfiladas, transmite una sensación circular, sin carencia. Digámoslo así: es un acuerdo de paz.
En las moléculas del aire viajan unas vibraciones que impulsan el movimiento en equilibrio, llegan a un fértil suelo vibracional, que es nuestro tímpano. Vienen de una energía, de un calor que se posa en el interior del oído y lo ilumina, porque el sonido es luz. Los músicos ciegos lo saben, lo sabían también aquellos arpistas ciegos de Egipto que cantaban a su Ma’at hace cuatro mil años.
Oliva Sabuco, desde sus casi secretos días del siglo XVI, cuando escribe las páginas de la Nueva filosofía de la naturaleza del hombre, lo enuncia al señalar que el ruido «no hace proporción de número y tiempo», y concluye que este sonido desmadejado «es contrario al hombre». Y todavía más, puesto que, por culpa del estruendo de un arcabuz, algunas mujeres han perdido al hijo que llevaban en el vientre. Y está persuadida de que los gusanos de seda mueren cuando oyen tronar, y de igual suerte las ovejas «malparen con los truenos».
Una tradición oriental, relatada en la Relación de las cosas del mundo, de Zhang Hua, afirma que, al romper los hilos de los gusanos de seda, las cuerdas de los instrumentos musicales se parten.
Sin embargo, hay otros ruidos más lacerantes que el estallido del cielo, considera la atenta lectora de Plinio que es Sabuco: el oír hablar a un necio, el cantar mal y el leer con torpeza en voz alta. Son graves faltas. El ruido, ciertamente, nos destempla con facilidad, nos desafina quiero decir, como el clima húmedo a las cuerdas, que, además de adormecerlas, las apaga con los días.
En los libros de física se lee que las sinusoides de un sonido «son curvas cuyas ordenadas resultan proporcionales a los senos de las abscisas que les corresponden». Las notas, es cierto, se propagan a través de líneas curvas, oscilan sin discordia hasta el punto de influir en nuestra voluntad; se nos apropian al metamorfosearse en música. Una sinusoide regular, como los saltos de un ciervo sobre la hierba mojada de la mañana. Una sinusoide regular, como el dibujo de una cinta acompasada que agita una gimnasta.
Joseph Fourier, nacido el mismo año que François de Chateaubriand, en 1768, formuló y demostró que, de una señal regular, fluye una constancia de sinusoides—y de cosinusoides—cuya longitud y amplitud de onda son definidas. Fourier, que, a causa de las desventuras familiares, fue acogido cuando niño por un organista de Auxerre, en Borgoña, siempre prestó atención a la música. Los batidos sonoros de los tubos del órgano en la catedral de Saint-Étienne, su expansión hacia las crucerías, no sonaron en vano para él.
Controvertido, de fácil trato con la pasión, estuvo a punto de morir guillotinado durante el Terror, en una de esas guillotinas que ocuparon las plazas de Francia, diseñadas por Tobias Schmidt, el fabricante de pianos. Qué usos tan distintos pueden darse a la madera. Y a la razón.
Un diapasón es la escuadra, el compás, la regla, el cartabón y el pie de rey del oído; mide la décima, la milésima, la micra de una longitud inaprensible. Hoy, los músicos pueden hacerse con un infalible afinador electrónico Peterson Strobe, cualquier joven puede tener un Korg para su violín sin apurar la escucha. Apenas se usa el diapasón de horquilla, ese la 440Hz que nos acompaña desde que lo ideara John Shore a principios del Siglo de las Luces. Todavía lo emplean, sobre todo, los directores y los cantantes corales. Muchas veces llevo uno conmigo. En el momento en que se presta la ocasión, hago sonar esos 440Hz que me retornan a un lugar sereno de la mente. Quizá exista, no lo sé, ese diapasón del ser que mencionó hace años Emil Cioran en El aciago demiurgo.
Entender lo real te pide un observar atento, vivir como un Linneo, estar dispuesto a un profundo mirar, a un theorein constante, a emprender esa caza sutil a la que se refería Ernst Jünger cuando iba en busca de insectos para su colección; es necesario para el memorialista y el poeta, para el científico, para el que permanece alerta al transcurrir de los días. Sin embargo, a fin de fijarlo, necesitamos que la realidad quede detenida en los ojos. Siempre falta una prueba de los hechos, porque los actos humanos crean acontecimientos que se diluyen con facilidad en el pasado, ese almacén de ayeres.
Un pintor, un dibujante o lo que hoy llamamos un artista visual nos son provechosos para que lo contemplado quede bien sujeto, bien afianzado. La imagen, una vez plasmada, siempre está ahí, en la retina, porque la pintura es un presentimiento, la nostalgia del presente que vamos a perder. La fotografía existe en otro estado, es pensamiento más o menos inmediato, el ahora que ha sido capaz de recluir el movimiento. Un pensador podría decir que ambas artes son negación del devenir. Y, pese a ello, devienen.
Existe un fluir en lo estático, una corriente en lo inmóvil, lo percibimos porque la mente vive de un desdoblar lo que observa, inquieta ante lo que se ha parado; por un lado, aprehende lo que permanece estable; por otro, lo desnuda de su quietud. No entendemos, en Occidente, que algo deje de sumar instantes, que se oponga a la relación entre el tiempo y el movimiento. Que no se encamine a un lugar, que carezca de dirección. No sabemos explicar las cosas sin que apunten hacia algo y sin que alberguen una finalidad. Es la condena de una civilización.
Leonardo da Vinci, que vivió subyugado por la música, consideraba, sin embargo, que la pintura era superior porque no se desvanece tras observarla, no cede, no se esfuma bajo un golpe de arco, una pulsación o un fraseo vocal; bien al contrario, dura y prolonga una realidad que, aun siendo aparente, estabiliza y sella en la mirada. Perpetuar significa rechazar la idea de desaparición, conjurarla. Pero ¿no escribió Alfred Schütz, en Fragments on the Phenomenology of Music, que la música es una secuencia de situaciones estáticas? Entonces, ¿procede como la flecha de Zenón de Elea?
Es admirable el número de artistas que, en tiempos pasados, tocaban instrumentos musicales. Verrocchio, Giorgione, Tintoretto, Reni, Molenaer, Leyster, Steen, Duyster, Vermeer y tantos más encontraban el sosiego tocando el laúd, el teclado, la viola da gamba. Sofonisba Anguissola y Marietta Comin, la hija de Tintoretto, pasaban largas horas ante la espineta. En la pintura flamenca y en la holandesa del siglo XVII, que permiten entrar de manera amigable en los estudios de los maestros, los instrumentos cuentan con una presencia que hoy podría sorprender: laúdes, tiorbas, cítaras, violines, claves, violas da gamba, flautas, virginales, violoncelos, estuches, partituras, atriles.
Entre los músicos de ayer, el hecho de afinar el instrumento era una tarea muy recurrente, por no decir continua, de modo particular para aquellos dedicados a la familia del laúd, que dispone de numerosos órdenes. Las cuerdas de tripa se destemplan con facilidad, son muy sensibles, como ha quedado dicho, a los cambios de temperatura, a la humedad. Las metálicas se mantenían mejor, como bien podemos suponer, pero los artesanos de entonces no habían conseguido aún la pureza sonora deseada, con lo que la búsqueda de nitidez llevaba a retocar las clavijas de forma insistente y con la mayor sutilidad.
Sin embargo, no todos los desajustes estaban causados por la inestabilidad de las cuerdas, pues las maderas sufrían, asimismo, cambios, por las mismas razones que le corde di budello. Los montantes y bastidores de los claves, espinetas, virginales y arpas, los mástiles y las cajas de resonancia de los ejemplares pulsados y de arco se movían de manera apenas perceptible, pero suficiente para modificar una tensión.
No sin ironía, Johann Mattheson, que fuera compositor y teórico de la música, escribió en El perfecto maestro de capilla, una obra de 1739, que los laudistas tardaban más en afinar el instrumento que en tocar una obra. Tampoco los ejemplares de viento gozaban de una estabilidad que permitiera al músico desentenderse. Eran imperfectos, es verdad, pero cálidos como a veces lo son algunos hogares.
En el insólito, por extraordinario, Arte de la pintura de Francisco Pacheco, impreso en 1649, cuando su autor ya había fallecido, se afirma que las obras son un fruto de las vigilias. Lo he comprobado largamente, no sólo por mi tendencia al insomnio desde la adolescencia. Es un modo de decir que las noches son linternas, porque descubren las ideas y las imágenes que, no sin esfuerzo, plasmamos de día. En uno de los capítulos, este tratadista y pintor recuerda las palabras de Cicerón, en virtud de las cuales la pintura es «un arte de prudencia», ya que mirar, contemplar, significa un asimilar, un contenerse, un expresar pausado, por mucho que un lienzo recree una cacería o el rápido avance de las nubes arrastradas por un viento empecinado, como el que sopla aquí esta noche.
Los mundos se repiten, como se repiten el alborozo y la tristeza. Los gestos en el arte, también. Las miradas, las manos, los modos de sentarse, los ademanes. No son, sin embargo, una retórica pintada; su repetición obedece a un porqué, no sólo responde a la inercia de una costumbre. En un cuadro se reúnen los hechos de la vida cotidiana que nos son propios, en él están las esperas, las dudas, la cautela, la intriga, la pasión, el escorzo de unos ojos que no alcanzan a vernos, el rechazo, el engaño, el amor.
La música, si es plena, hace comprender lo que no comprendemos, como se lee en la Sonata a Kreutzer de Tolstói; en cada nota necesita un mundo perfecto, requiere una sonoridad que no provenga de una pérdida. En el proceso de afinación se produce la desconcertante sensación, por lo paradójica, de una ingravidez que nos orienta y ancla.
Tensar una cuerda es participar del pulso que se establece entre el cambio y la inmutabilidad. Los griegos describían la pulsación de una cuerda, su vibración y retorno al reposo original, con la palabra catástrofe (katastrophé: katá, ‘abajo’ y strépho, ‘volver’). Con ello expresaban la vicisitud, lo sometido a una radical mudanza. La lucha, lo que irrumpe para modificar y, en última instancia, asentar.
Nuestro interior está necesitado de certidumbres y de esa tranquillitas que ofrece lo claro y fijado, porque iluminan las sombras de las que venimos. Una nota, como el átomo que se desliza en el espacio, forma parte del orden, es el punto móvil de un lenguaje cuyo cometido es decírnoslo todo.
Dos o más notas afinadas entre sí suenan, de manera simultánea, limpias al oído, como si se tratase de una sola voz. A veces, los músicos del pasado lo fiaban todo a su percepción. En ciertas culturas populares, daban por afinado un instrumento cuando la cuerda llegaba a su máximo de tensión. En la música más elaborada, eso se cumplía cuando dejaban de oírse los batidos, que son las fluctuaciones que anuncian el sonido definido. En el momento en que dichos batidos ya no son perceptibles, puede empezar la música, pueden pulsarse las teclas para un praeambulum de Jakob Froberger, pasar el arco sobre un acorde de Caix d’Hervelois o por un pasaje del cuarteto The Weaver’s Knot, de Liza Lim.
Novalis, el poeta de los Himnos a la noche, estaba persuadido de que sólo existía una única cuerda: la destinada a recomponer la vibración que se produce en el interior humano.
Buscamos ahora, aquí, en los gestos, la pausa de una realidad que se disipa hacia su propio vacío. Es posible que los pintores del pasado, también los poetas, vieran en el acto de afinar las notas de un instrumento un hiato, una escena de veracidad, de naturalidad, un modo de aislar una figura, como lo hace, ya en el siglo XII, el músico anciano del Pórtico de la Gloria, del Maestro Mateo, que templa una viola, en la catedral de Santiago de Compostela. También en las miniaturas de las Cantigas de Santa María descubrimos a juglares que afinan las cuerdas. La Música, en su alegoría del códice Las Virtudes y las Artes, fechado en 1355, es una dama reclinada hacia atrás, levemente, viste de azul, color de la pureza, y retoca el bordón del laúd. Es una obra de Niccolò da Bologna. Desde su pasado llega hasta nosotros esa nota solitaria que nos descubre, de pronto, unidos en el tiempo.
El intérprete, cuando afina las cuerdas y lo cede todo al oído, se separa de cuanto lo circunda, dispuesto a regresar con la armonía que ha tomado de un mundo que desconoce la agitación. Por más que ahora se trate de una fabulación, es lícito que imaginemos a los pintores con la respiración contenida, entregados a un especial cuidado a la hora de recrear esta acción cautelosa, a un riguroso detenimiento mientras dibujan los dedos en la clavija y la espontánea inclinación del cuello, esa postura inconsciente del músico que le lleva a acercar el oído al resonador para obtener una mejor escucha. El querer «oírlo todo» condiciona la posición corporal, influida por esa atención que se presta a lo preciso, como sucede en La tañedora, de Bartholomeus van der Helst, o en El pajarero, de Jean-Baptiste Greuze. Nicolas Poussin, en una carta del 20 de marzo de 1642 a Chantelou, recordaba que «las cosas en las que reside la perfección no deben ser vistas con apresuramientos, mas con tiempo, juicio e inteligencia».
Recrear el momento de la afinación es lo mismo que pintar un borde bien perfilado, que pulimentar un saliente, que revisar un filo.
El oído busca el equilibrio, ayuda a que caminemos recto, favorece la orientación de noche, avisa de lo invisible. Templar una nota es algo más que alcanzar un sonido exacto. Lo que en alemán se entiende por Stimmung no sólo expresa afinación, sino también un estado, una condición, un reposo, un sentimiento, una atmósfera.
Una cuerda que resuena afinada no tanto expande como recoge, no tanto emite como incluye.
I
LA AMISTAD DE LA LUZ
Benedetto Bembo, La Virgen de la Humildad y ángeles músicos (c.1450).
(Detalle).
La humildad, la que nos es posible, está de pie. Es una mujer vestida de blanco. A veces va cubierta con una tela de saco, hija de la pobre estopa. Camina sobre ricas vestimentas, que desprecia. Cabeza inclinada, ojos que miran al suelo. No hay manjares; a su alcance, sólo un pan, el alimento de los que viven en la única luz de su desnudez.
La Humildad divina, la que no alcanzamos, está sentada.
Las alegorías de la Sabiduría casi siempre están sentadas. No hay humildad sin sabiduría.
Upanişad significa ‘sentarse cerca de alguien’. Ese alguien es el maestro. Upa (‘cerca’) y nişad (‘a los pies’). Estar junto a lo que enseña la virtud, el wilâyah sufí.
En El canto del inmediato satori, la iluminación se recibe sentado (shikantaza).
Humildad, herencia de la tierra (humus). El trashumante, el que la cruza. Humilis, lo que no es alto, pero que eleva.
Hugo de Balma, en la cartuja de Meyriat, una noche de finales del siglo XIII, escribe en Sol de contemplativos que la humildad y la gratitud son los brazos que llegan al corazón para ofrecerlo.
En el mismo Hugo: el agua de la gracia divinal se recoge «en la bajura de la humildad».
«Los que sólo miran desde el interior son los humildes» (Enrique Suso, en el Pequeño libro de la Verdad).
Benedetto Bembo no ha alcanzado, como tampoco Gerolamo, el renombre de su hermano Bonifazio, también pintor, mayor en edad. Son hijos de Giovanni Bembo, artista de Cremona. Benedetto ha nacido en Brescia, tal vez. Lugar de músicos y de artesanos de instrumentos musicales. Apenas se sabe de su existencia; el silencio y los pinceles pueden diluirlo todo. Qué caminos de Lombardía habrá recorrido. Ha preferido estudiar a Pisanello y Masolino, admira el gótico de Milán, contempla a Gentile da Fabriano. Sin embargo, Bonifazio está más cerca del Renacimiento, le gustan Donatello y los pintores del studiolo de Belfiore: Angelo Maccagnino, Cosimo Tura, el húngaro Michele Pannonio.
Un coro en el cielo. En la tierra, los ángeles músicos. El que se halla a la izquierda, sentado a los pies de la Virgen de la Humildad, afina la cuerda grave del laúd, la encargada de recordar que su función es la del mundo: nos sostiene y, a su vez, limita. Es el orden de lo real, el apoyo, la última carta que muestra la música, esa que dice que ya no es posible ir más allá, viajar más abajo, a las regiones que se han soñado, que no existen.
Su laúd es de mayor tamaño que el tañido por el ángel que toca, también sentado, enfrente. Este grupo procede del aire, y no tanto de las cosas de aquí, entre las que nos movemos.
Una historia atañe a Benedetto Bembo, la de Bianca Pellegrini d’Arluno y Pier Maria II de’ Rossi, condottiero, conde de San Secondo, azote de los venecianos y bendición de los Sforza.
El castillo de Torrechiara es una amistad con la luz, asentado en la aspereza terrosa de una colina. Benedetto ha decorado el dormitorio, la llamada Camera d’Oro. Los frescos narran la pasión de los mencionados Pier Maria y Bianca. Escenifican la fuerza que sólo le es dada al amor. Ella es una Simonetta Vespucci, una Lucrezia Panciatichi. El encuentro entre ambos es el signo de un camino cumplido, el testigo de una manera de amar, una brizna de dolce stil novo casi agostada por el tiempo.
Bembo pintó este ars amatoria hacia 1462.
He aquí la historia, que empieza una mañana: en una de sus misiones milanesas, Pier Maria II de’ Rossi conoce a la nobildonna Bianca Pellegrini, veinte años más joven, dama de honor de Bianca Visconti. Es hermosa y culta, piel nacarada. «Mentre che l’aureo crin v’ondeggia in torno», el aire. Está esposada con Melchiorre di Arluno, al servicio de Francesco Sforza. Pier Maria está casado, a su vez, con Antonia Torelli. Había contraído nupcias a los quince años. Han dado el fruto de diez hijos. Él escribe versos, lee a Guido Cavalcanti, frecuenta las rime de Matteo di Dino Frescobaldi. Con los poemas, habiendo aprendido de su pasión pudorosa, piensa que podrá acercarse al pecho de Bianca Pellegrini.
Un dulce hablar lo ha atado a los ramos donde el corazón se enreda: «dolci parole ai be’ rami m’àn giunto ove soavemente il cor s’invesca». Petrarca. La mirada vence, se aman, ceden, huyen. Torrechiara. Su legado será Ottaviano, que morirá en su juventud.
No sólo las pequeñas iglesias, también las catedrales de Europa se llenaron de vírgenes de la Humildad. Sus devotos eran, sobre todo, los desastrados, los mendicantes, los lisiados, los ciegos, los espásticos, los leprosos. Iban sin provecho de pueblo en pueblo, buscaban el consuelo en la imagen de la más humilde de los humildes.
La Virgen de la Humildad está sentada en el suelo, a veces sobre un cojín. Tierra, humus.
Sus orígenes, ¿brotan de las mulieres sedentes, solitarias? O quizá esa actitud de un sentarse a pie de mundo, ese acuerdo silencioso y posado en lo que es primordial venga de los caminos orientales.
La beguina Margarita Porete, en El espejo de las almas simples, dice que una de las doce designaciones del alma es «La en todo anonadada (anéanti) por la humildad».
Las de Giovanni di Paolo, sienés, son las vírgenes humildes más umilissime.
Ciertos nobles y caballeros de lanza elegían el suelo, querían mostrar su corazón amansado, como Luis XI de Francia, que prefería la piedra a una silla con respaldo de herradura, un escalón a un asiento de brazos labrados. Pero la más Humilde, lo saben los menesterosos, escucha, antes que al rey, al mendigo, al mendum, al ‘tullido’.
La Virgen de Benedetto ha bajado la mirada, como es propio de quien se recoge en su nada. Además de los laúdes, suenan dos salterios, un arpa y una viola de arco de caja estrecha y mástil largo. Música suave, que no trata de convencer a quien la escucha, apenas susurrada, sin más objeto que pertenecer a las cosas que la acogen. Es un modo de decir despojado, como los árboles al fondo del cuadro, que no proyectan sombra, a pesar de las tupidas copas. Más allá, un castillo, unas atalayas, también unas montañas que son como esa última cuerda del laúd, la más grave. Tras ellas, lo que se desconoce, la caída en lo irreal, el precipitarse hacia el vacío de una luminosidad que abandona a quien se adentra en ella.
II
LOS DEDOS Y EL TORNO
Cosimo Tura, Retablo Roverella, La Virgen y el Niño (1470).
Añoramos una restitución, pretendemos que nos sea devuelto algo que, en realidad, nunca fue nuestro. Y si lo fue, jamás lo perdimos. Lo olvidamos. Al afinar un instrumento buscamos el regreso de lo que estuvo en armonía y sentimos perdido para siempre. Templar una cuerda es crear el ahora, dar claridad al presente. La oscilación de un sonido, cuando se tensa o distiende, transcurre por los distintos lugares de nuestra mente, aquéllos en los que viven, portal con portal, la incertidumbre y el equilibrio, el temor y la serenidad.
Venimos de un desconocimiento que no aceptamos; sólo atendemos lo que nos afirma. Una clavija puede llevarnos de una región lejana al «aquí» más incontestable, proponernos mundos antagónicos en un solo movimiento del índice y el pulgar. El oído huye de la discordia, da por sentada la historia de nuestros acontecimientos mínimos, que fluyen hasta la desembocadura del último día.
Las vueltas de un torno están impulsadas por la misma voluntad que los dedos aplican a esa llave: moldear la utilidad, no importa que el recipiente haya sido pensado para contener harina o albergar sonidos. Porque las paredes de este receptáculo, en el caso de la música, están hechas de aire corregido, de vibraciones solventadas para existir como contención. En eso consiste, en verdad, una nota.
Ciertos filósofos antiguos tuvieron la certidumbre de que el vacío era real porque permitía el desplazarse de los cuerpos; facilitaba, así lo creían, el camino en un espacio aún no descifrado. Pero la música, ya desde el inicio, fue a la vez el vacío y el objeto, encarnó la distancia y la nada. Quienes la escuchaban no sabían señalar el lugar de su procedencia, la tenían por una extranjera entre la infelicidad de los pueblos. Una advenediza entre los tristes. Al ver que los liberaba de las penas, se quedó entre las mujeres y los hombres, fue su río. Creció en el soplo, en la cuerda, en el canto.
Una flauta es humilde; una viola es solitaria; una canción es un atadijo.
Un podatus del canto gregoriano, una semimínima del Ars Nova, una longa, una brevis, un gráfico en el vértigo de la música electroacústica, un cluster, las formas móviles de Earle Brown, los sonidos de Kapotte Muziek, lo son a partir de ese torno y las manos que lo sombrean. Si algo los vincula, es la apelación a un tiempo circular que se ha intentado contar, medir, ese que nos permite haber estado en los hogares de nuestros antepasados y viajar a la casa que desconocemos, pero que, como en Rilke, nos aguarda.
La música no es el lenguaje de las palabras con el que lo suplantamos todo; es, más bien, una manera de reconocer que somos un legado del aire.
El ángel del panel central del Retablo Roverella, que acoge a La Virgen y el Niño, de Cosimo Tura, está a punto de sumarse al conjunto angélico. Afina el laúd, un instrumento todavía pequeño, como el que tocaba Francesco da Milano, el más ilustre y solitario de los laudistas. Los músicos de su alrededor no se han detenido, siguen tocando, saben que los alcanzará, que irá a compás tan pronto como regrese, porque la música discurre en un único flujo que asciende y desciende según la nostalgia de quien la escucha.
Tura es laborioso, no sabe qué significa perder el tiempo, decora pequeños objetos, cofres, muebles, cartones para tapices. Para uno de ellos, Lamentazione, se ha inspirado en Rogier van der Weyden, que ha visitado Ferrara. A él, a Tura, se le confía la ornamentación que embellece los torneos, de ahí sus confalones y gualdrapas, los escudos y los cortinajes. Ha adornado, también, instrumentos musicales, quizá la caja armónica de algún clavicémbalo, de una espineta, la consola de un arpa. Las pinturas de las puertas del órgano de la catedral ferraresa, terminadas en 1469, son obra suya. Abierto, deja ver La Anunciación; cerrado, San Jorge y el dragón.
Tura lo piensa todo, lo ve todo, no escapa al acontecer de los mundos más inadvertidos ni al devenir de lo extenso. Abarca la miniatura y el amplio fresco, como sucede en el palacio Schifanoia.
En la predela del Retablo Roverella hay una Pietà hecha de un amasijo de sombras. Es el más descarnado de los pintores de la Escuela de Ferrara, el más enigmático. Fondos opacos, figuras escultóricas, sinuosas, melancólicas. Son los universos que han nacido de los años de estudio, de la pregunta sobre las acometidas de la bilis negra, quiere explicarse el porqué de la inconstancia humana, el porqué del Ícaro que somos, descifrar la naturaleza del abandono que nos arroja a la incertidumbre.
Marsilio Ficino, que vive en los tiempos de Tura, dice en Tres libros sobre la vida que la melancolía nos asalta por el hecho de recogernos en el interior, de replegar el alma. Pero en Tura, no sabemos cómo, el conflicto se desvanece, de manera impensable, en unas líneas serenadas, porque él procede de un declive y va a un estuario.
Su existencia, sin embargo, se ha desmembrado como las tablas de un retablo que muere a manos de unos asaltantes. Apenas sabemos nada de su camino, más allá de los lugares donde trabajó y de su lazo con la corte ferraresa. Ya anciano, desvalido, confiesa vivir miserabilmente. En palacio, durante sus años de servicio, le habían impedido abrir un taller propio, una bottega. Solicita que le sean pagados unos encargos entregados hace años, al menos seis.
Lee a solas, como su San Juan Evangelista en Patmos, en el exilio que es toda vejez. Malinconia. Sus días finales, enfermo, se difuminan en un torreón de las murallas de la ciudad.
III
EL CANTO ES SIEMPRE MENSAJERO
Giovanni di Piermatteo Boccati, Virgen de los ángeles músicos (Virgen del grupo angélico de músicos) (después de 1455).
Está sentada en un trono con un baldaquino, rodeada de ángeles músicos. Una pérgola de rosas poco visible, sin espinas, la cubre. Las rosas carecían de espinas antes del pecado original. Pero la música no conoce el antes ni el después del paraíso; el suyo es un fluir por encima del tiempo y de los actos de los hombres. La Virgen, aquí, en Boccati, escucha a los ángeles, que tañen y cantan. La ha creado para la Compañía del Santísimo Sacramento, en la iglesia de San Simone del Carmine, en Perugia.
Desde muy antiguo se ha abrazado el sueño de un cielo constelado por la música, una armonía que llega de las estrellas, que están fijas mientras transcurrimos. Somos nosotros quienes giramos en un firmamento al que hemos dado nombre sin reparar en lo que significa el nuestro. Dejan su estela, pero los fugaces somos nosotros.
Ahora, de noche en Samos, Pitágoras escucha la armonía de las esferas, las notas de los planetas que atan con su cuerda de sonido las cosas del mundo. Sujetar el cielo, oírlo en plena oscuridad desvela que el universo resuena para el que decide estar en silencio.
En la Edad Media, la música procedía de una sabia pasividad, como si no hubiese nacido en las scholae, como si no se elevara en las cantorías laterales de la nave. Una sonoridad difícil de radicar en la tierra, imposible decir: «¡Escucha, viene de aquella parte!»; o bien: «¡Se oye cerca de aquí! ¡Vamos!»; o «¡Alguien toca en el bosque!». La que importaba, la inencontrable, la indecible, la que no pertenecía a ningún lugar, la que era reverberación de lo que antaño se pensó como verdad venía de los cielos.
No existe un solo instrumento que pueda ofrecerla, ni una voz capaz de enunciarla. Adolece de una emisión, no nace de un centro, por eso puebla el espacio entero y lo ordena. El cosmos lo es todavía más con la música.
Las historias, por más que se las llame sagradas, no reflejan lo real. No es cierto que existieran ángeles caídos, nunca un ángel ha sido arrojado al desamparo. Los creyentes sí lo piensan. El Libro de Enoc yerra, los grigori, a los que llaman hijos de Elohim, son una invención; no se ha dado un Azazel; Semihazah no ha instigado ninguna caída. Es una fabulación. No puede caer quien pertenece a la nada, quien es un no-ser. Los ángeles, como mucho, son pequeños sistemas de soledad, estrellas que hacen menos desamparados los rincones celestes. En la pintura del pasado, cuando se los añoraba, vivían en los retablos y en los cuadros de vírgenes y santos. En ellos, los músicos alados que afinan un instrumento, si nos fijamos bien, están casi siempre a nuestra izquierda, que es la derecha de la divinidad.
Gaston Bachelard decía que descendemos de los que no han tocado la tierra.
El caer es cosa de aquí abajo, donde todo nos parece poco. La caída se produce desde nosotros mismos, desde nuestra aparente altura. Para un ággelos no es posible despeñarse del cielo, flota como el ángel de Ernst Barlach, porque antes, a quien era bueno en su trabajo, nadie lo echaba; los ángeles músicos conocían bien su oficio. Nunca se ha despedido a un gandharva, que viene del Himalaya y toca y danza suspendido en las alturas; nadie ha provocado el caer de una apsara, que baila y tañe, feliz, para Indra sobre las nubes de la India, sustentada en el aire: en la tierra se reconoce en el Árbol de Buda, pero su lugar está en lo alto, en el carro del Sol. Nadie ha repudiado a los kinnara, maestros de la vīnā, cuyas cuerdas suenan por encima del mundo. Ninguno de los ameshaspenta del mazdeísmo ha sido despreciado; ayudan como pocos al equilibrio de la ancha bóveda. En el cielo no hay expulsados.
El canto es siempre mensajero, ággelos. Los ángeles bajan por la escalera de Betel, tratan de no despertar a Jacob. Al ascender, lo hacen también en el más cuidadoso silencio, que rompen cuando ya están muy arriba, en las corrientes azules de las que han nacido, porque entonces vuelven a cantar y hacen sonar los instrumentos.
Quien haya oído hablar de los ángeles caídos, quien piense en unas imágenes desesperadas hacia el suelo terrestre, tenga por seguro que ha sido el miedo de un hombre el que lo ha imaginado. La caída no es más que una melancolía de las alturas.
Giovanni di Piermatteo Boccati ha recreado en varias ocasiones a la Virgen rodeada de ángeles. La pintura de entonces, con la música tan presente, se asemeja a una cámara de resonancia, como si hubiera sido concebida en los ábsides. La presocrática armonía de las esferas se cristianiza, ahora viene de partir el pan, acaba de terminar la unción de los pies, regresa de Caná, un camello ha pasado por el ojo de una aguja, proviene del grano de mostaza y de la luminosidad vertical de la Ascensión, está suspensa, como Pitágoras la soñó, aunque los ecos lleguen después de los desiertos y el Jordán, después de Lázaro y el rico epulón. Las manos maestras de Boccati entienden bien lo aéreo.
Ha nacido en Camerino, que está asentado en un cerro, en las Marcas, entre el Adriático y los Apeninos umbros. De allí, o de un pueblo cercano, es también Giovanni Angelo d’Antonio. Peregrina por las iglesias y conventos donde los ilustres han plasmado su trabajo. En sus viajes, Boccati ha llegado a Perugia y Florencia, no ha dejado el camino hasta visitar Padua y Venecia.
Son días de estudio, de copia y de acercamiento a un arte que ya no parece del mundo, como la música. Lo atrae la manera de hacer de Filippo Lippi, lo llama Bartolomeo di Giovanni Corradini, al que conocen como Fra Carnevale. Lo hierático de Giovanni Francesco da Rimini lo toma como una elección de silencio. Halla enseñanzas también en Gentile da Fabriano. Lo conmueven Donatello y Agostino di Duccio en la escultura, Paolo Uccello lo hipnotiza, pero quizá ninguno como Domenico Veneziano. Si el destino quiere que sea así, se debe a su amor por la quietud de las formas del gótico tardío, que todavía brilla entre los maestros del norte.
Domenico Veneziano nunca olvida a los flamencos; Boccati no pinta sin ellos. Mira a Van Eyck, sobre todo.
En la Virgen de los ángeles músicos, arriba a la derecha, encima del pedestal labrado, un arpa gótica. Tras el ángel que la tañe hay un gaitero y otro que toca el rabel. Detrás, los cantores. Justo en paralelo al arpista, enfrente, el ángel del laúd afina una cuerda. Le siguen más seres alados: uno percute el pandero; el otro, los címbalos.
El laúd es de caja pequeña, común entonces, con las duelas muy abombadas, con un mástil ancho y corto en proporción al cuerpo. Un ángel de Melozzo da Forlì, sobre un fondo de limoneros, tiene en sus manos un ejemplar muy parecido, evolución del que pintó, en el siglo anterior, Simone Martini en La vida de san Martín, donde el músico lo pulsa con la pluma sujetada entre los dedos índice y medio.