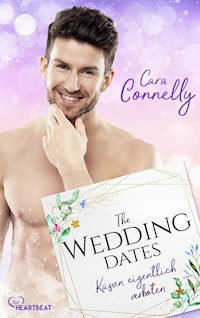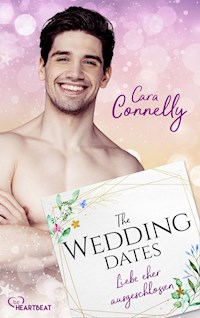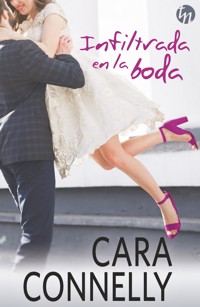4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
El playboy El sexy millonario Adam LeCroix tenía una misión: dar caza a la seductora y temperamental mujer a la que consideraba culpable de sus problemas, exigirle su ayuda y, de paso, vengarse. Maddie St. Clair iba a ayudarle, o de lo contrario… La fiscal La antigua fiscal Maddie St. Clair había estado a punto de trincar a Adam por robar un valiosísimo cuadro de Renoir, pero el muy desgraciado había conseguido librarse. Cinco años después, había vuelto y, con su acostumbrada arrogancia, le había dado un ultimátum: o trabajaba para él, o no volvería a trabajar nunca. El problema Para Maddie, las cosas estaban bien o estaban mal, Adam tenía muchos matices de gris. Pero él descubrió un cuerpo cálido bajo su aspecto de mujer dura, y ella averiguó que era un ladrón con un gran corazón… ¿Podrían una abogada con un elevado sentido de la justicia y un delincuente temerario dejar atrás su espinoso pasado? "Esta es una historia clásica de enemigos y amantes, los dos son profundamente reacios a las relaciones […] divertida y satisfactoria tanto para los protagonistas como para el lector". The Washington Post
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Lisa Connelly
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Título español: Después de la boda, n.º 210 - junio 2016
Título original: The Wedding Vow
Publicado originalmente por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con persona, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Traductor: María Perea Peña
Imagen de cubierta: Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-687-8132-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Si te ha gustado este libro…
A mis padres
Capítulo 1
Seis mil ochocientos dólares con noventa y ocho centavos.
Maddie dejó caer la factura en su escritorio, donde aterrizó entre sus codos como si fuera la hoja de un árbol. Se sujetó la cabeza con ambas manos.
Lucille, su adorable, irresponsable y artística hermanita, quería ir a Italia para pasar allí un semestre estudiando a los grandes maestros.
Claro, ¿quién no iba a querer? El problema era que, con el coste de la matrícula de la universidad privada de Lucy, Maddie ya estaba empleando sus recursos al máximo. El gasto añadido de un semestre en el extranjero significaba utilizar parte de… no, acabar con todos los ahorros, incluidos los de emergencia.
Sin embargo, teniendo en cuenta todo lo que habían soportado en la vida, que Lucy tuviera aquel espíritu libre y despreocupado era un milagro. Y, si tenía que pasar muchas más horas sentada en su escritorio para preservar aquel milagro, estaba dispuesta a hacerlo.
Alguien tocó secamente con los nudillos en la puerta de su despacho. Aquel stacatto era la marca de Adrianna Marchand. Maddie puso la carpeta de un caso encima de la factura cuando Adrianna entraba en el despacho.
—Madeline. Sala de reuniones sur. Ahora mismo —dijo, y se fijó en el maquillaje, en el peinado y en la camisa sin mangas de Maddie—. De punta en blanco.
Maddie hizo un gesto negativo con la cabeza.
—Llévate a Randall. Yo tengo que estar en el juzgado dentro de dos horas y todavía no tengo el caso completamente revisado.
Tal vez llevar un caso de una compañía de seguros fuera el trabajo jurídico más aburrido del mundo, pero también era complejo, y ella tenía muchísimo que hacer. Movió el brazo hacia las cajas que había apiladas en la mesa de centro del despacho y hacia el centenar de carpetas, cada una de un caso distinto, que había colocadas a lo largo del sofá.
—¿Te acuerdas de que me pasaste a mí todos los casos de Vicky después de despedirla sin ningún motivo?
Adrianna adquirió una expresión glacial.
—En este despacho de abogados no está garantizado el puesto de nadie.
Maddie le lanzó una mirada asesina; no quería mostrarse amedrentada. Sin embargo, estaba en inferioridad de condiciones, y lo sabía. Con una sola mirada, Adrianna podría helar el fuego del infierno y, como miembro fundador de Marchand, Riley and White’s, podía despedirla, y la despediría, si se resistía demasiado.
—Está bien, como quieras —dijo.
Se quitó las cómodas zapatillas que llevaba y metió los pies en los zapatos rojos de Jimmy Choo que tenía debajo de la mesa. Después, descolgó la chaqueta de su traje de Armani del respaldo de la butaca y metió los puños por las mangas. Finalmente, extendió los brazos.
—De punta en blanco. ¿Contenta?
—Retócate el maquillaje.
Maddie puso los ojos en blanco. Después, sacó un pequeño estuche de su bolso y se aplicó colorete en las mejillas pálidas y brillo en los labios. Luego se pasó los dedos entre el pelo de color caramelo para levantárselo un poco. Lo llevaba en punta; como los tacones, aquello era un truco para parecer más alta, pero solo medía un metro cincuenta y dos centímetros, así que seguía siendo muy bajita.
Adrianna asintió una vez y se dirigió hacia la puerta con paso enérgico. Salió al pasillo y le dijo a Maddie:
—Date prisa. Hemos hecho esperar demasiado a tu nuevo cliente.
Maddie tuvo que correr para ponerse a su altura.
—¿Mi nuevo cliente? ¿Es que no tengo ya suficiente trabajo?
—Él pidió específicamente que tú fueras su abogada. Dice que os conocéis.
—Pero ¿quién es?
—Quiere darte una sorpresa —respondió Adrianna, en un tono irónico que daba a entender que no estaba bromeando.
Antes de que Maddie pudiera responder a aquella absurda afirmación, Adrianna llamó cortésmente a la puerta de la sala de reuniones, y abrió.
Como en aquella sala se celebraban grandes reuniones con los clientes más importantes, estaba diseñada para impresionar. El suelo era de tarima de madera noble y estaba cubierto con alfombras orientales, y de las paredes colgaban paisajes de pintores cotizados. Sin embargo, era la larga mesa de cerezo lo que proporcionaba a la estancia el ambiente adecuado. La madera brillaba, y las sillas que había a su alrededor eran de cuero. Transmitía una sensación de seguridad, profesionalidad y prosperidad.
Y, por si acaso la decoración y la mesa no eran suficientes para convencer a un posible cliente de que Marchand, Riley y White eran todo eso, bastaría con fijarse en las vistas de Manhattan a través de la enorme cristalera de catorce metros que se extendía por todo el lateral de la sala. ¿Quién podía negar aquel tipo de éxito?
El nuevo cliente de Maddie estaba de pie, admirando aquellas vistas, de espaldas a la puerta, con una mano en el bolsillo del pantalón, hablando por teléfono.
A través de aquel teléfono, Maddie oyó el tintineo de la risa de una mujer. Él respondió en italiano. Maddie no entendía una palabra de lo que estaba diciendo; sus conocimientos de italiano empezaban y terminaban con el acto de pedir un risotto en Little Italy. Sin embargo, había tenido una breve aventura con un guapísimo camarero italiano, y reconocía el ritmo del idioma. Era el sonido del sexo sudoroso.
Carraspeó para anunciar su presencia, y eso le valió una mirada glacial de Adrianna. Sin embargo, el hombre las ignoró por completo. Maddie se cruzó de brazos y lo miró de arriba abajo con un sentimiento de ofensa.
Era alto; medía más de un metro ochenta, y debía de pesar unos ochenta y cinco kilos. Tenía los hombros anchos, las caderas estrechas y la postura de un atleta, elegante y relajada, como si no estuviera a diez centímetros del vacío, en el piso número sesenta de un edificio de la Quinta Avenida.
Aunque había dicho que la conocía, ella no conseguía ponerle cara al ver su reflejo en el cristal, ni tampoco al ver su pelo negro. Se le rizaba por encima del cuello de la camisa; lo llevaba demasiado largo para Wall Street, pero demasiado corto para ser jugador del equipo de fútbol de Italia.
Todo en él, su ropa, su comportamiento, su descarada arrogancia, hablaba de riqueza y seguridad en sí mismo.
Pensó que debía de estar equivocado en cuanto a ella, porque no conocía a nadie como aquel hombre. Y, teniendo en cuenta que él pensaba que su tiempo era más importante que el de los demás, tampoco quería conocerlo.
Aguantó todo lo que pudo, dando golpecitos con el pie en el suelo, mordiéndose la lengua, pero, cuando pasaron cinco minutos, se le terminó la paciencia. Descruzó los brazos y se dirigió hacia la puerta.
—No tengo tiempo para esto.
Adrianna la agarró del brazo.
—Te aguantas, Madeline.
—¿Por qué iba a aguantarme? ¿Y por qué te aguantas tú? —preguntó Maddie. En circunstancias normales, Adrianna no toleraba las faltas de respeto, así que ¿por qué estaba tolerando las tonterías de aquel tipo?
Maddie le lanzó al hombre una mirada llena de resentimiento y habló sin molestarse en bajar la voz.
—Este tipo no me conoce. Porque, en serio, si me conociera, sabría que no voy a quedarme aquí perdiendo el tiempo mientras él le dice guarrerías a su novia.
—Oh, claro que sí te vas a quedar —siseó Adrianna—. Y harás el pino, si te lo pide. Este hombre puede hacer ganar millones a este despacho.
En hombre en cuestión eligió aquel preciso instante para colgar. Se metió el teléfono en el bolsillo tranquilamente y se giró hacia ellas.
A Maddie se le paró el corazón. Se le quedaron los labios fríos.
Adrianna empezó a hablar, pero él la interrumpió con un ligero acento europeo que suavizó la sequedad de sus palabras.
—Gracias, Adrianna. Déjanos a solas.
Sin decir una palabra, Adrianna asintió y dejó la sala de reuniones, cerrando la puerta al salir.
Entonces él miró a Maddie con condescendencia. A ella le hirvió la sangre al instante, empezó a latirle en las sienes con un ritmo llamado Furia sin Resolver, Objetivos Frustrados y Negación de la Justicia.
—Desgraciado —rugió—. ¿Cómo se atreve a decir que me conoce?
Él sonrió con un encanto engañoso. Seguramente, la curva de sus labios quería distraer a los incautos de unos ojos azules tan intensos, penetrantes y agudos que podrían delatar lo diabólico y delincuente que era.
—Señorita St. Clair —dijo él, e hizo que su nombre sonara como algo exótico—. No irá usted a negar que nos conocemos, ¿no?
—Oh, claro que lo conozco, Adam LeCroix. Y sé que debería estar cumpliendo de diez a quince años en Leavenworth.
Él sonrió un poco más, y su expresión pasó a ser de diversión.
—Y yo la conozco a usted. Sé que, si hubiera conseguido llevarme a juicio, habría hecho un trabajo excelente. Pero… —se encogió de hombros ligeramente— los dos sabemos que ningún jurado me habría condenado.
—Sigue siendo tan arrogante como siempre —respondió ella—. Y tan culpable, también.
Adam tuvo que contener una carcajada. Madeline St. Clair era tan diminuta que casi cabía en su bolsillo, pero tenía las agallas de un luchador de sumo.
La última vez que la había visto, hacía cinco años, ella era una fiscal joven y sedienta de sangre que lanzaba puñales con la mirada a su jefe, el abogado del Distrito Este de Nueva York, que tenía los ojos puestos en un cargo superior, mientras le estrechaba la mano a él y se disculpaba por haber dejado que el caso en su contra llegara tan lejos.
Él se había hecho el magnánimo y había asentido solemnemente, había dicho que los servidores públicos tenían que cumplir con su trabajo y, saludando a las cámaras con una mano, había desaparecido en el interior de su limusina.
Donde había abierto una botella de Dom Perignon de seis mil dólares y había hecho un brindis en solitario por haber conseguido escapar de la justicia.
La culpa de que hubieran estado tan cerca de atraparlo había sido suya, por haberse confiado y haberse vuelto temerario. Había cometido un error, algo raro en él; y, aunque ese error había sido insignificante, Madeline lo había utilizado para fisgonear en su vida hasta que había estado a punto de cazarlo por haber robado el cuadro Dama en rojo.
Un traficante de armas ruso había adquirido aquella obra maestra de Renoir, recién descubierta, en una subasta en Sotheby’s. Seguramente, el mafioso esperaba que con aquella ostentosa demostración de buen gusto iba a lavar las manchas de sangre de sus billones. Él no podía soportarlo, así que había robado el cuadro. No por su valor; él ya tenía su propia fortuna. Lo había robado porque el arte era sagrado, y usarlo de trapo para limpiar la sangre de las manos de un hombre que vendía la muerte era un sacrilegio.
Él, simplemente, había salvado la obra de arte de un objetivo profano.
No era la primera vez, ni sería la última, que liberaba el arte de unas manos sucias. Aunque se decía a sí mismo que aquella era su vocación, tenía que reconocer que también era muy divertido. Burlar los mejores sistemas de seguridad que pudieran pagarse con dinero ponía a prueba su cerebro de una manera mucho más exigente que dirigir sus empresas. Entrenarse para mantener la forma física necesaria le proporcionaba una condición física de Navy SEAL. Y las descargas de adrenalina… Bueno, eso no podía conseguirse de ninguna otra manera. Ni siquiera con el sexo. Ninguna mujer le había entusiasmado tanto ni le había resultado un desafío tan grande en todos los sentidos.
Sin embargo, las tornas se habían vuelto contra él. Le habían robado uno de sus cuadros, su Monet favorito, de su villa de Portofino.
Solo con pensarlo le rechinaban los dientes.
Al final lo encontraría, no tenía ninguna duda. Tenía dinero y empleados eficientes. Tenía paciencia. Era implacable. Y, cuando le pusiera las manos encima al desgraciado que se había atrevido a entrar en su casa, le haría pagar su insolencia.
Sin embargo, entretanto tenía una preocupación más inmediata. La compañía de seguros, Hawthorne Mutual, estaba dando largas a la hora de pagarle los cuarenta y cuatro millones de dólares de la póliza del Monet.
Cuarenta y cuatro millones de dólares era mucho dinero, incluso para un hombre como él. Sin embargo, lo que realmente le enfadaba era la excusa que daba la compañía de seguros para retener la indemnización: que necesitaban investigar el robo porque, una vez, él había sido «posible sospechoso» en el robo de un Renoir.
En resumen, que la culpa de que Hawthorne remoloneara en el pago podía echársela a Madeline. Ella había manchado su reputación, había puesto en duda su integridad. Había puesto en cuestión a uno de los hombres más ricos del mundo.
No importaba que tuviera razón.
Como era obvio que ella estaba echando humo, él caminó como si tuviera todo el tiempo del mundo hacia el otro extremo de la sala, donde había un sofá de cuero, unas butacas a juego y una mesa de centro. Allí era donde los clientes confraternizaban con los socios después de las reuniones, tomando un whiskey y fumándose un puro, mientras los empleados como Madeline volvían a su despacho a hacer el verdadero trabajo. Él se sirvió dos dedos de whiskey y se sentó relajadamente en el sofá, posando un brazo estirado en el respaldo.
Ella entrecerró los ojos, que eran grises como el acero.
—¿Qué quiere, LeCroix? ¿Por qué ha venido?
Él tomó un poco de whiskey, perezosamente, disfrutando de la visión de sus mejillas enrojecidas de ira. En la oficina del fiscal la llamaban el Pitbull. Y él se alegraba de ver que no había perdido ni un ápice de su ferocidad.
Al verla echar chispas de aquella manera, recordó lo mucho que le había gustado siempre su intensidad. Lo mucho que le gustaba ella. Lo cual era extraño, porque a él le gustaban las mujeres altas, fuertes, y Madeline no era ninguna de las dos cosas.
Hacía cinco años, se había dicho a sí mismo que aquella atracción había surgido porque ella había estado a punto de procesarlo. Naturalmente, eso le causaba admiración.
Sin embargo, en aquel momento volvió a notar la atracción. Sus ojos, llenos de desconfianza, y su cuerpo ágil y fibroso tenían algo que le afectaba directamente a las ingles. Se le pasó por la cabeza una imagen de ella sentada a horcajadas sobre su regazo, arañándole el pecho, con los ojos encendidos de pasión. ¿Sería tan apasionada en la cama como en el juzgado?
Lamentablemente, no iba a averiguarlo nunca, porque estaba a punto de enfurecerla de por vida.
Cruzó las piernas con una deliberada despreocupación, mientras ella irradiaba vibraciones de cólera.
—Hawthorne Mutual ha retenido la indemnización por el Monet —dijo.
No se molestó en describir el cuadro, porque, con toda seguridad, ella lo recordaba. Hacía cinco años había conseguido una orden judicial para que él le entregara un inventario de su colección de arte. Y él se lo había entregado, por supuesto. Al menos, el inventario de su colección legal.
—¿Le han robado el Monet? —preguntó ella y, por primera vez, esbozó una sonrisa. Una sonrisa perversa.
Él se quitó una mota imaginaria de la rodilla.
—Parece que ni siquiera mi sistema de seguridad es infalible —dijo.
Ella soltó una carcajada.
—El que las da, las toma, LeCroix. Con su historia, Hawthorne no le va a pagar nunca. ¿Por cuánto estaba asegurado el cuadro? ¿Por cuarenta y cuatro millones? —dijo, con una risita desdeñosa, disfrutando de la paradoja—. Lo van a tener de juicios durante años.
Él dejó que ella saboreara su último instante de venganza. Después, la golpeó en el punto más doloroso.
—No, a mí no —dijo—. A nosotros. Nos van a tener a nosotros de juicios durante años. Porque usted me va a representar legalmente durante todo el tiempo que sea necesario.
A ella se le alzó la barbilla, casi involuntariamente, al encajar aquel golpe. Entonces, él le dio la puntilla.
—De ahora en adelante, Madeline, y permíteme que te tutee, trabajas para mí.
Capítulo 2
Maddie dio un portazo tan fuerte que su diploma cayó de la pared al suelo, y el cristal se hizo añicos.
Ella ni siquiera lo miró. Se sentó en el sillón de su escritorio y se puso a mirar torvamente hacia la puerta de su despacho, esperando.
Cinco segundos más tarde, Adrianna entró como un tanque, posó ambos puños en la mesa y disparó:
—Vuelve ahora mismo a la sala de reuniones y arregla lo que hayas pifiado. Adam LeCroix es el cliente más importante que haya entrado en este despacho.
—Es un criminal —replicó Maddie—. Debería estar en la cárcel, no paseándose por Manhattan con el convencimiento de que puede comprar a quien quiera. ¡Cree que puede comprarme a mí! Que se vaya a la mierda. Prefiero morirme de hambre que trabajar para él.
—Pues te vas a morir de hambre —respondió Adrianna—. Estás despedida.
—¡Pues muy bien!
Maddie abrió su maletín y sacó los documentos. Empezó a meter objetos personales: una foto de Lucy sonriendo en un día lluvioso. Otra de Lucy, en su primer día de universidad, saludando desde la ventana de su habitación de la residencia de estudiantes. Lucy otra vez, en una pequeña exposición de su obra en una galería, con el rostro iluminado de ilusión y promesas.
Maddie se quedó inmóvil. Su mirada recayó en la factura que asomaba por debajo del expediente del caso Johnson contra Jones. Si ella no tenía trabajo, su hermana no podría pasar el semestre en Italia. En realidad, no podría seguir estudiando, a no ser que pidiera los mismos préstamos de estudiante que ella estaba devolviendo aún. Ese tipo de deudas les arrebataba a las personas las opciones, los sueños. Las dejaba a merced de gente como Adrianna Marchand… y Adam LeCroix.
No tenía más remedio que aceptar. Alzó los ojos hasta Adrianna, que sonrió.
—Sabía que ibas a entrar en razón —dijo, y apretó el botón del interfono de Maddie—. Randall, ven aquí.
—¡Sí, señora!
Randall, un pelirrojo lleno de pecas, apareció en un tiempo récord, y se ruborizó como una virgen cuando Adrianna le clavó su mirada carnívora.
—Toma esto —dijo; reunió toda la documentación del caso Johnson contra Jones en una pila y le entregó el expediente—. El juez Bernam te espera en su despacho dentro de dos horas para negociar un acuerdo extrajudicial. No me decepciones.
Randall palideció.
—Pero…
Adrianna lo silencio con una mirada.
—No te preocupes —intervino Maddie, apiadándose de él—. Es meramente formal. El demandante no está dispuesto a llegar a un acuerdo todavía.
El alivio de Randall duró muy poco. Se desvaneció cuando Adrianna le señaló las cajas que había sobre la mesa de centro y las carpetas que había en el sofá.
—Todo eso es tuyo también. Sácalo de aquí.
Randall había entrado recientemente a trabajar en el despacho, y tenía la menor carga de trabajo de todos los empleados. El muy ingenuo pensaba que las noches y los fines de semana eran suyos. Su expresión de horror habría conmovido a Maddie si no hubiera estado tan ocupada asimilando el horror que sentía ella misma: Adam LeCroix, hombre de negocios multimillonario, playboy internacional, experto ladrón de obras de arte.
Tragó saliva y notó el sabor amargo de la derrota.
Hacía cinco años, había estado a punto de llevarlo a juicio. Solo tenía pruebas circunstanciales, pero, si hubiera podido llevarlo ante los tribunales, habría conseguido convencer al jurado de que LeCroix no solo era el cerebro que había burlado el sofisticadísimo sistema de seguridad informatizado de Sotheby’s, sino también el Spiderman que había escalado los muros, que había pasado por delante de las narices de varios guardias armados sin que se dieran cuenta y que, en menos de cuatro minutos, se había esfumado con Dama en rojo metido en un tubo de un metro de largo.
Sin embargo, su jefe era demasiado cobarde como para imputar a LeCroix. Tenía sus miras puestas en el Senado, y no estaba dispuesto a arriesgar su elección con una sonora derrota publicada en la portada del New York Times. Así que Maddie había visto salir a LeCroix tranquilamente de su despacho, saludando a los periodistas, que lo adoraban como si fuera una divinidad, y alejarse en su limusina negra.
Aquello había sido malo. Sin embargo, lo que le estaba sucediendo en aquel momento era… una pesadilla. Estaba a merced de aquel hombre. Si dejaba su trabajo en Marchand, Riley and White, no iba a encontrar otro puesto tan bien pagado. En medio de la crisis económica, no.
Contuvo un escalofrío. No se había sentido tan vulnerable desde que había salido de la casa de su dominante padre. Entonces había jurado que no volvería a permitir que un hombre tuviera el control sobre ella; sin embargo, LeCroix la tenía bien agarrada del cuello. Y era un tipo diabólico. Si averiguaba cómo había sido su niñez, utilizaría sus demonios personales para apretarle las tuercas al máximo.
No podía ocultar la repugnancia que sentía al tener que trabajar para él, y no iba a hacerlo, pero no podía permitir que él supiera lo mucho que le costaba.
Adam terminó otra llamada telefónica y miró el reloj. Seis minutos. Para entonces, Madeline habría capitulado y estaría asimilando su derrota. Reuniendo valor para recorrer el corto camino que separaba su despacho de la sala de reuniones y disculparse, tal y como le habría exigido aquella bruja de Marchand.
Sonrió. Eso no lo verían sus ojos. Tal vez tuviera acorralada a Madeline, pero sabía que no iba a conseguir ninguna disculpa de ella. Y no la quería.
Lo que quería eran sus cuarenta y cuatro millones de dólares, y ver cómo palidecía el todopoderoso consejero delegado de Hawthorne, Jonathan Edward Kennedy Hawthorne IV, cuando él apareciera con la antigua fiscal de su lado.
Hawthorne tenía la idea equivocada de que, por el hecho de que su tatara-tatarabuelo hubiera llegado en el Mayflower y hubiera constituido la que era la compañía de seguros más antigua, conservadora y elitista de Estados Unidos, podía jugársela a él. Que él iba a echarse a temblar ante la amenaza de reavivar antiguos rumores sobre el cuadro Dama en rojo.
Ni por asomo. Si los abogados de Hawthorne habían hecho los deberes, sabrían que a él no le importaba un pimiento la mala publicidad, ni los medios de comunicación, ni la opinión pública.
Lo que le importaba era que nadie le fastidiara, y menos un tipo que pensaba que su dinero era mejor que el de él solo porque fuera más antiguo.
Hawthorne iba a llevarse una sorpresa. No se esperaría que Madeline trabajara para él, cuando todo el mundo sabía que había hecho lo imposible por condenarlo. La prensa había publicado noticias sensacionalistas por todo el planeta sobre la persecución tenaz de la fiscal al multimillonario hecho a sí mismo, y habían llamado a la historia «el Pitbull contra la Piraña».
Solo por ese motivo, la mera presencia de Madeline en nómina neutralizaría cualquier argumento relativo a su culpabilidad y cualquier sospecha sobre el verdadero culpable de la desaparición del Monet. Y, si Hawthorne se sacaba de la manga cualquier otro motivo para negarle el pago de la indemnización, él soltaría a Madeline. Hawthorne no tendría ni la más mínima oportunidad contra el Pitbull.
Sonrió aún más. La guinda del pastel era que Madeline iba a odiar todos y cada uno de los minutos que pasara trabajando para él. Ni deliberadamente podría haber diseñado una venganza más dulce.
Cuando se le había ocurrido la idea, hacía una semana, se había preguntado cómo iba a poder echarle el lazo. Aquella mujer era la persona más íntegra que él hubiera conocido. Sin embargo, con una rápida investigación confidencial sobre su economía, había resuelto el problema. Su talón de Aquiles era Lucille, su hermana pequeña. El sesenta por ciento de los ingresos de Madeline iban destinados a pagar los estudios de su hermana: el alojamiento, la ropa, los viajes y la carísima matrícula de la Rhode Island School of Design. La chica tenía una pequeña beca, pero no había pedido ningún préstamo privado. Madeline cubría todos los gastos.
Así pues, literalmente, no podía permitirse el lujo de quedarse sin trabajo.
Después, solo había tenido que hacer algunas vagas promesas de negocios futuros a su jefa, con la condición de que pusiera a Madeline a trabajar en su caso, por supuesto, y ya la tenía donde quería.
Alguien abrió la puerta de la sala de reuniones, y el Pitbull entró. Le lanzó un gruñido a quien estuviera a su espalda en el pasillo, y cerró de un portazo. Recorrió la sala hacia él, como si fuera un cartucho de dinamita a punto de estallar.
Él fue incapaz de contener la sonrisa. Siempre le había encantado hacer saltar las cosas por los aires.
Ella se detuvo ante él y formuló una pregunta:
—¿Por qué?
Él enarcó las cejas.
—¿Por qué qué?
—¿Por qué yo? Es una estupidez esperar que yo le ayude con el Monet. Y, si hay un defecto que usted no tiene, es el de ser estúpido —dijo ella, y se cruzó de brazos—. Eso significa que me está arrastrando a esto por venganza. Si ya han pasado cinco años, y el único precio que pagó por robar el Renoir fue el tener que soportar más atención de sus admiradores en los medios de comunicación, ¿por qué va a arriesgar una indemnización de cuarenta y cuatro millones de dólares metiéndome a mí por medio? ¿Por qué no busca a alguien que crea que usted no ha fingido el robo de su Monet y me deja en paz?
Adam hizo girar el whiskey en el vaso. Cuando se había imaginado aquel momento, había imaginado que respondería con una implacable y rápida mención a su situación económica, y con una patada en el trasero para meterla en vereda. Sin embargo, ahora que había llegado el momento, no quería hacer nada de eso. Ella le gustaba así, con fuego en los ojos.
La verdad era que, y eso le resultaba sorprendente, no se encontraba cómodo utilizando a su hermana para ponerla de rodillas. Tal vez tuviera un punto débil con respecto al cariño filial, cosa inesperada, teniendo en cuenta que él nunca lo había conocido. Sin embargo, probablemente se trataba de un sexto sentido para los negocios. Después de todo, su beligerancia sería un activo en su batalla contra Hawthorne. Para él no sería beneficioso desmoralizarla.
No obstante, sí tenía que dejarle bien claro quién era el jefe.
—Siéntate, por favor —dijo, en un tono que no desafiaba, pero que tampoco cedía terreno. Señaló una de las butacas con la mirada.
Después de cinco segundos, que ella esperó para demostrar que se sentaba porque quería, y no porque él se lo hubiera ordenado, posó levemente el trasero en el cuero. Apenas hundió el asiento. No podía pesar más de cuarenta y cinco kilos.
Se había dejado la chaqueta en el despacho, y el top sin mangas que llevaba se ceñía a sus proporciones con exactitud. No se trataba de que él le estuviera mirando el pecho; estaba mirándole la cara, pero su visión periférica captó cómo la tela se estiraba y se relajaba con la respiración.
—Escuche, LeCroix…
—Adam —la interrumpió él—. Mis asesores y yo nos llamamos por el nombre de pila. Así podemos hablar más libremente. Aunque no parece que tú tengas ningún problema para decirle a tu jefe lo que piensas.
—Usted no es mi jefe. Yo trabajo para Marchand, Riley and White. Usted es mi cliente. Yo soy… su abogada. Usted no me paga. Me paga el despacho. Yo no respondo ante usted. Lo represento. Eso es todo.
Él ladeó la cabeza con una sonrisa comprensiva.
—Tal vez Adrianna no haya hablado con claridad. Es cierto que yo no pago tu nómina, pero no te confundas: trabajas para mí. Respondes ante mí. Yo soy tu único cliente, y mis deseos son tus órdenes.
Madeline salió disparada de la butaca, y él estuvo a punto de echarse a reír. Se había pasado un poco con aquella última parte, pero ella se lo había buscado.
—Puede tomar sus deseos y… —rugió ella, pero él volvió a interrumpirla.
—Seguro que tienes muchas ideas originales y fascinantes sobre lo que puedo hacer con mis deseos —le dijo—, pero no es eso lo que estoy pagando. Pago tu tiempo, tus esfuerzos y tu dedicación exclusiva. Y, en exclusiva, me refiero a las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana.
A ella se le salieron los ojos de las órbitas.
—Tengo mi propia vida, ¿sabe?
—¿De veras?
A ella se le pusieron las mejillas muy rojas, como si le ardieran.
Él podría haberle dicho que no solo tenía una situación económica delicada, sino que su vida amorosa iba a la par que su economía. Sin embargo, ¿para qué iba a hacerle saber que sus detectives privados habían investigado su vida de principio a fin? Se guardaría aquel bombazo para otro día.
De todos modos, su falta de relaciones sentimentales le sorprendía. Sus detectives habían llegado hasta su época de estudiante en el Boston College y no habían encontrado ninguna relación que hubiera durado más de un fin de semana. Por supuesto, un hombre tenía que ser muy valiente para desnudar sus partes pudendas ante ella, porque perdería un testículo con tan solo mirarla mal, pero, de todos modos, no había habido falta de interés por parte de los hombres en todos aquellos años. Era Madeline la que siempre se había negado a ir en serio.
Por su cara sonrojada, Adam supo que allí había una historia. Ya averiguaría qué era. Por el momento, tenía todo lo que necesitaba para presionarla.
—Recoge tus cosas —dijo—. Te llevo a casa.
Ella se irritó.
—Puedo ir a casa yo solita, cuando me parezca bien.
Él la ignoró y sacó el teléfono del bolsillo del pantalón.
—Fredo, trae el coche. Estaremos abajo dentro de cinco minutos.
—¡No voy a ir con usted!
Él volvió a guardarse el teléfono y se puso en pie. Medía más de un metro ochenta, y ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para poder clavarle su mirada furiosa.
Él sonrió.
—Cinco minutos, Madeline. Con tus cosas, o sin ellas. Tú eliges —le dijo, y se marchó hacia la puerta.
Capítulo 3
La limusina tomó la curva. Su puerta se abrió como si fuera la boca del infierno.
Un tipo guapo, con la piel morena y un traje oscuro, se acercó para tomar su maletín.
—Hola, señorita St. Clair. Soy Fredo.
—Hola, Fredo. Puedes llamarme Maddie.
Lo miró durante el tiempo suficiente como para transmitir interés, pero se abofeteó a sí misma mentalmente. La última persona ante la que debería desnudarse era el conductor, guardaespaldas y confidente de LeCroix.
Bueno, era la penúltima persona. La última era el propio LeCroix. Las mujeres se arrojaban a sus brazos. Debía de haber tenido cientos o miles de amantes. Pero ella no iba a entrar en ese grupo.
Entendía el hecho de sentir atracción física. Aquel hombre era un dios.
Pero también era un demonio. Y, de todos modos, no había demostrado ni un ápice de interés, ni hacía cinco años, ni ahora. Tenía el ordenador abierto en el regazo y varios papeles extendidos a su lado, en el asiento, y ni siquiera la miró cuando ella entró en el coche.
Ella se sentó frente a él y observó el interior de la limusina. Por supuesto, era muy lujoso. Asientos de cuero de color crema, una iluminación suave y un bar con nevera, aunque sorprendentemente moderado. Como LeCroix era un fanfarrón, ella tardó un momento en reubicarse.
Mientras se ponían en marcha, él dijo:
—Si es lo mejor que tienes, no voy a necesitar tus servicios, después de todo.
Ella se quedó estupefacta y miró su traje y su maletín. Parecía exactamente lo que era, una abogada muy cara.
Lo miró con una expresión de ofensa.
Sin embargo, él estaba mirando por la ventanilla.
—No, no voy a cambiar de opinión —dijo, y dio un golpecito en el Bluetooth que llevaba en el oído.
Maddie notó un intenso calor en las mejillas. LeCroix no estaba hablando con ella. Ella no era lo suficientemente importante ni siquiera para eso.
Y, como si estuviera subrayándolo, él tecleó un poco en su ordenador, y siguió ninguneándola mientras ella echaba humo.
Uno de los problemas más inmediatos era que no quería que viese dónde vivía.
Antes de responsabilizarse de Lucy, ella tenía un precioso apartamento en Park Slope, un barrio de moda de Brooklyn, donde se relacionaba con los comerciantes, los estudiantes y los artistas de la zona. En aquel momento, aunque seguía viviendo en Brooklyn, se había mudado a un minúsculo apartamento que estaba en un barrio de dudoso ambiente que ni siquiera tenía nombre, y cuyo único atractivo era su cercanía al metro.
—Mira —dijo ella, intentando disimular su ansiedad—, necesito comprar unas cuantas cosas. Dile a Fredo que me deje en Macy’s.
LeCroix ni siquiera alzó la vista.
—No tenemos tiempo. Despegamos dentro de hora y media.
Ella estuvo a punto de salir disparada del asiento.
—¿Que despegamos? ¿En un avión?
—Todavía no tengo cohete, aunque estoy considerándolo —respondió él, y la miró—. ¿Es que te da miedo volar?
Sí, le daba miedo. O, más bien, le causaba terror.
—No, no me da miedo volar. Pero el cuartel general de Hawthorne está aquí.
—Y el mío está en Italia.
Horas en el aire. Atravesando el Atlántico.
A Maddie le entró un sudor frío. Las alturas la aterrorizaban, y volar elevaba aquel terror a la enésima potencia.
De repente, se sintió aprisionada en la limusina. Estaba a punto de tener un ataque de pánico. Miró por la ventanilla y se dio cuenta de que estaban recorriendo Brooklyn. Era evidente que LeCroix ya sabía dónde vivía, lo cual explicaba por qué estaba tan seguro de que podía obligarla a trabajar para él.
Sintió una punzada de ira, que le resultó casi un alivio. Lo miró con furia, mientras él revisaba tranquilamente su correo electrónico, y avivó su propia cólera hasta que el miedo y la vergüenza desaparecieron.
—A ti no te han robado el Monet, ¿verdad? —preguntó—. Esto solo es un truco para demostrar que eres más listo que nadie.
Él alzó la cabeza y la miró fijamente.
—Si dijera que eso es cierto, se trataría de información confidencial entre una abogada y su cliente, ¿no, Madeline? —preguntó, sonriendo ligeramente—. Aunque te dijera que robé Dama en rojo, no podrías hacer nada al respecto, ¿no es así?
Ella tragó bilis.
—¿Estás admitiendo que lo hiciste?
Sus ojos, que eran de un azul increíble, brillaron con fuerza, y se le formaron pequeñas arrugas en las comisuras de los párpados al sonreír.
—En el fondo, sigues siendo una severa fiscal, ¿verdad, querida?
A ella se le disparó la presión sanguínea.
—No me llames «querida», desgraciado.
—Disculpe, abogada. Se me olvidaba lo sensibles que son las mujeres estadounidenses.
—Corta el rollo. Tú también eres estadounidense.
Ella conocía su pasado. LeCroix era hijo de dos renombrados pintores que se habían pasado la vida viajando por Europa y alojándose en las lujosas residencias de sus adinerados mecenas. Adam LeCroix había pasado muy poco tiempo de su infancia en Estados Unidos.
Era hijo único. Hablaba siete idiomas y tenía un coeficiente intelectual muy superior a la media. A los veintidós años, había vendido la colección de cuadros que le habían dejado sus padres al morir en un accidente aéreo en Córcega, y había convertido aquella pequeña fortuna en una fortuna incalculable. Hacía cinco años, Maddie había conocido la valoración de cada una de sus empresas multinacionales, y la cifra era pasmosa. Desde entonces, LeCroix había multiplicado por dos su valor.
Era uno de los hombres más ricos del mundo. El muy imbécil.
La limusina se detuvo suavemente delante de su edificio de hormigón.
Fredo abrió la puerta. Ella se movió para salir, pero se quedó paralizada al ver que LeCroix cerraba el portátil y deslizaba el trasero por el asiento para seguirla.
—Un momento. No te he invitado a entrar.
Él recibió aquel gruñido con una expresión de inocencia.
—Este vehículo tiene muchas prestaciones, pero no tiene servicio. Esperaba poder usar el tuyo.
¿Qué podía responder ella a eso? Nada. No podía responder nada.
Maddie bajó del coche con el ceño fruncido. Fredo le lanzó una sonrisa comprensiva. Ella no pudo evitar que el chófer le cayera cada vez mejor.
Mientras pasaba entre un Honda oxidado y un todoterreno reluciente, oyó que Adam le decía a Fredo:
—Bajamos dentro de diez minutos.
¿Diez minutos para hacer las maletas para un viaje a Italia?
Ella se giró para decirle lo que pensaba al respecto y, en aquel momento, percibió un movimiento debajo del Honda. Subió de un salto a la acera, temiendo que pudiera tratarse de una rata. Sin embargo, no apareció nada.
Entonces, oyó un débil gemido y se agachó para echar un vistazo.
—¡Oh, no!
Era un perro, más muerto que vivo, que parpadeó una vez y cerró sus enormes ojos marrones.
Ella cayó de rodillas y metió los hombros bajo el parachoques.
—Qué demonios… —Adam se arrodilló a su lado, y añadió—: Oh, Dios —susurró. Al ver que Maddie alargaba el brazo, la agarró—. Está herido. Puede morderte.
Ella agitó la mano para zafarse de él, pero sabía que tenía razón. Trabajaba como voluntaria en un refugio para perros callejeros, y sabía que incluso los animales más dulces podían reaccionar agresivamente cuando estaban heridos. Y aquel perro estaba en muy malas condiciones. Se había escondido debajo del Honda para morir.
Ella se irguió y dirigió toda su cólera hacia Adam, que se estaba poniendo en pie.
—¡No lo vamos a dejar ahí!
—Por supuesto que no —dijo Adam. Se quitó la chaqueta del traje, la dejó sobre el Honda, se desabotonó los puños de la camisa y se remangó—. Saca el gato —le dijo a Fredo—. ¿Dónde está la clínica veterinaria más cercana? —le preguntó a Maddie.
—Al torcer esa esquina —respondió ella. Era la clínica de su amigo Parker, que también dirigía el refugio en el que ella trabajaba, y que estaba junto a la clínica.
En un momento, Fredo levantó el Honda con el gato. Al ver con claridad al perro, a Maddie se le encogió el corazón por la crueldad que había sufrido el animal.
Era un perro de pelo corto y rubio, cuyo peso debería ser de unos treinta kilos, pero que no pesaba más de veinte. Estaba tendido de costado sobre una mancha de aceite. Tenía calvas en el pelaje y se le notaban todas las costillas. Tenía una herida abierta alrededor del cuello, donde debería haber estado el collar.
Adam se arrodilló a su lado.
—Hola, chico —dijo, en un tono tan suave, que calmó incluso los nervios de Maddie—. Parece que te faltan unas cuantas comidas. Vamos a ver qué se puede hacer con respecto a eso.
El animal abrió los ojos y movió la cola una sola vez. Después, volvió a cerrar los ojos.
Adam tomó su chaqueta y lo envolvió en ella. Después, se irguió con el perro en brazos.
—Gira a la derecha en aquel cruce —le dijo Maddie a Fredo, mientras él volvía a bajar el Honda—. Está a mitad de la calle.
Después, apartó el ordenador portátil del asiento y Adam la siguió al interior de la limusina. El perro se quedó inmóvil en su regazo.
Ella llamó a Parker.
—Tengo una emergencia. Un perro. No, no creo que lo hayan atropellado, pero se está muriendo.
A Maddie se le quebró la voz. El perro no había vuelto a abrir los ojos. Tenía infectada la herida del cuello, y seguía desmadejado, como si no tuviera un solo hueso en el cuerpo.
Parker los recibió en la puerta de la clínica. Atravesaron la sala de espera, por delante de un niño que tenía un cachorro y de un señor mayor que tenía un Chihuahua en cada brazo. Pasaron a una de las consultas, que estaba al final del pasillo. Adam dejó al perro sobre la camilla de acero inoxidable.
—Yo me hago cargo a partir de ahora —dijo el veterinario, haciéndoles señas para que salieran.
La recepcionista estaba esperándolos.
—¿De quién es el perro?
Maddie abrió la boca para decir que era suyo, pero tuvo que morderse el labio. En su edificio no se permitían mascotas.
—Páseme a mí la cuenta.
—¿Cómo se llama?
—Es un perro callejero.
La mujer escribió John Doe en el formulario, un nombre genérico para los perros callejeros, y le ofreció la tablilla a Adam.
—Puede escribir la información para el cobro aquí, señor LeCroix.
Adam no se inmutó al oír su apellido. Lógico; era mundialmente famoso. Su cara salía en las noticias todas las noches. Además, al contrario que George Soros y Warren Buffett, Adam LeCroix era guapísimo, así que también ocupaba las páginas de la prensa rosa muy a menudo.
Aquello era muy desagradable. LeCroix era un delincuente. Maddie siempre cambiaba de canal cuando los presentadores empezaban a halagarlo y, en una ocasión, había tirado la revista People al otro lado de la peluquería al ver que aparecía en la portada, en bañador, en su yate, con una supermodelo al lado.
Sin embargo, John Doe iba a necesitar cientos de dólares en atención veterinaria, y ella no podía permitirse ese gasto.
Salieron a la sala de espera y se sentaron. El cachorrito saltó de los brazos del niño, se acercó a ellos y se puso a correr en círculos alrededor de sus piernas. Los chihuahuas vibraron como teléfonos móviles contra el pecho de su dueño, mirando con los ojos muy abiertos todo lo que ocurría.
Adam sacó su teléfono móvil y marcó.
—Vamos a estar un rato aquí —le dijo a Fredo—. Aparca y dile a Jacques que cancele el plan de vuelo y que espere.
—Tú puedes irte —dijo Maddie—. Yo me encargo de todo.
—No, de eso nada —respondió él, secamente.
—Bueno. Merecía la pena intentarlo.
Él soltó una carcajada y estiró el brazo por encima del respaldo de su silla. Ella se inclinó hacia delante, lanzándole una mirada asesina.
Y, por primera vez, se dio cuenta de que él tenía la camisa blanca manchada de aceite de motor, y que se le habían manchado también los pantalones desde la rodilla a las ingles que, por cierto, estaban agradablemente abultadas. Y tenía el pelo revuelto, aquel pelo negro y largo que era tan increíblemente sexy.
—Estás sucia —dijo él, con una sonrisa.
Ella giró la cabeza hacia él. ¿Acaso le había leído la mente?
Entonces, se miró el traje. Vaya, menos mal. Se refería a su Armani favorito, no a su cerebro libidinoso.
Maddie se encogió de hombros.
—No importa. Pasaré los gastos. Y los zapatos, también —dijo, señalando un arañazo que se había hecho en la punta—. Te advierto que cuestan más que el traje.
Él sonrió.
—Pediré que te envíen un par de cada color.
—Gasto el treinta y seis —respondió ella. Je, je. Diez pares de zapatos Jimmy Choo iban a costarle diez de los grandes, más impuestos.
—Ese tal Parker —preguntó él—, ¿es un buen veterinario?
—Por supuesto que sí.
—¿Y eres objetiva?
—¿Por qué no iba a serlo?
—Parecéis muy amiguitos.
—Eso es porque lo somos. Hago trabajo voluntario en el refugio para perros abandonados que tiene aquí al lado. Y te digo que es el mejor veterinario que conozco.
—Umm —murmuró él.
Miró a su alrededor por la sala y, de repente, ella la vio a través de sus ojos: en el techo había humedades, el linóleo del suelo ya estaba muy viejo y las paredes tenían manchas y desconchones.
Maddie se puso rígida.
—Por si no te habías dado cuenta, esto no es Beverly Hills. La gente no viene aquí a hacerles la cirugía estética a sus mascotas, pero las quieren igual. Y, como el alquiler del local es muy bajo, Parker puede invertir dinero en el refugio. Lo paga casi todo de su propio bolsillo.
Entonces, Adam la miró.
—Eso lo admiro —dijo, y ella se aplacó.
—Sí, bueno, es lo lógico —murmuró Maddie.
Apartó la mirada de sus ojos, que eran más azules que el mar. Era imposible mirarlos sin sentir calma, y ella necesitaba nervio. Era lo único que le quedaba. Intentar ignorar su presencia y tranquilizarse habría sido como intentar ignorar la presencia de una pantera a su lado.
Sabía que las mejores cualidades de los padres de Adam LeCroix se habían sintetizado en su hijo. Sus increíbles ojos azules y sus espaldas de quarterback las había heredado de su padre celta, y el pelo negro y los pómulos de estrella de cine, de su madre italiana.
Sin embargo, el hecho de conocer el linaje del hombre más sexy que había sobre la faz de la tierra no la convertía en inmune a su atractivo.
Con un gran enfado hacia sí misma, estuvo intentando despegarse la suciedad de las rodillas hasta que Parker asomó la cabeza por la puerta.
—Eh, Mads, ven a la consulta.
Adam la siguió. Ella no podía impedírselo, ya que era el que pagaba. Sin embargo, se negó a que le agradara.
Encontraron a John Doe en la camilla, tendido sobre una manta. La chaqueta de Adam, que había quedado destrozada, estaba en una silla.
Parker alzó la mirada cuando entraron. Solo tenía ojos para Maddie.
—No está tan mal como parece. En este momento, su mayor problema es la deshidratación, que es lo que ha estado a punto de matarlo. Vamos a ponerle suero. Es obvio que está desnutrido y, sin saber cuánto tiempo lleva sin comer, no puedo decir si tiene daños en los órganos.
Pasó la mano con suavidad por la columna vertebral del perro, y la acercó a la herida del cuello. John Doe abrió los ojos de color chocolate, que estaban llenos de tristeza.
—Tranquilo, amigo —murmuró Parker—. Nadie va a volver a hacerte daño.
A Maddie se le cayó una lágrima por la mejilla, y se la enjugó rápidamente.
Adam le tocó ligeramente la espalda y, extrañamente, ella se sintió reconfortada.
—¿Se le va a curar? —le preguntó a Parker, en un tono tenso.
—Sí, sí. He visto heridas peores que esta. Lo que ocurre es que el dueño no va aflojando el collar a medida que crece el animal, hasta que, al final, se le incrusta en la piel. En este caso, el muy desgraciado debió de arrancárselo de cuajo antes de echarlo a la calle.
—Dios —murmuró Adam.
—Le he dado un analgésico. Voy a sedarlo y le haré una cura con una pomada con antibiótico —dijo Parker, y miró a Maddie—. ¿Me ayudas a llevarlo a la habitación de atrás?
—Yo puedo llevarlo —dijo Adam.
—Gracias, pero Maddie sabe lo que hay que hacer —dijo Parker—. Si quieres, puedes sujetarnos la puerta.
Entonces, rodeó la camilla y tomó un extremo de la manta. Maddie tomó el otro extremo, y ambos pasaron por delante de Adam.
Cuando empezó a seguirlos, Parker empujó la puerta con el pie para cerrarla.
Capítulo 4
Adam detuvo la puerta antes de que le golpeara la barbilla.
¿Qué demonios…?
Nunca, desde su niñez, le habían excluido tan groseramente, y cuando era pequeño lo había odiado tanto que se había pasado los veinte años siguientes asegurándose de que siempre era la persona más importante de la habitación.
Parecía que Parker no había captado el mensaje.
Adam resistió la tentación de echar abajo la puerta y comenzó a pasearse por la sala de espera. Miró por una pequeña ventana que daba a un callejón estrecho y sucio.
Vio la puerta del refugio para perros. Se trataba de un edificio deteriorado que tenía una puerta recién pintada de azul. Un adolescente muy delgado con unos pantalones vaqueros desgastados salió con un husky muy contento, atado con una correa. Inmediatamente, el perro se puso a olisquear el suelo con energía, leyendo el pavimento como si fuera un periódico. El chico le acarició el lomo, y el perro movió la cola de alegría, viviendo el momento.
A Adam se le encogió el alma. El bobo del perro no sabía que era un perro callejero. Que nadie lo quería. Simplemente, aceptaba la bondad que pudiera recibir en un mundo frío y cruel, y sacaba lo mejor de la horrible vida que le había tocado vivir.
Él había hecho lo mismo, pero había dejado de buscar la bondad mucho antes. Había dejado de anhelar el afecto y los vínculos al darse cuenta de que no iba a conseguirlos.
Había dejado de anhelar, incluso, el tener un perro que hubiera sido un buen compañero durante sus viajes. Sus padres, que eran unos nómadas, siempre estaban cambiando de lugar, separándolo de los pocos amigos y conocidos que hubiera hecho durante su estancia en la ciudad extraña de turno.
Tal y como le habían explicado a menudo, vivir de la generosidad de los demás significaba viajar ligero de equipaje. Ya era lo suficientemente malo tener que viajar con un niño como para, además, tener que preocuparse de un perro.
Bien, pues él había hecho todo lo que había podido por adaptarse, por mezclarse con cualquier grupo, desde los hijos de sus adinerados benefactores hasta los niños de los criados. Había aprendido también sus idiomas, y el lenguaje de las clases sociales, las entonaciones y los dialectos de los ricos y de los pobres, de los lujosos salones y de la calle.
Había llevado toda aquella experiencia, además de la inteligencia que Dios le había concedido y las sesenta pinturas que le habían dejado sus padres al morir, directamente al banco. Y el hecho de saber que todo el dinero que ganaba diariamente con sus negocios tenía sus raíces en el arte que ellos habían creado a su costa le hacía sonreír, no de felicidad, pero sí de una sombría satisfacción.
La puerta se abrió de nuevo, y apareció Parker.
—Voy a hacer que esté cómodo —iba diciendo, mirando hacia atrás; con su altura y su anchura de hombros, ocultaba por completo a la diminuta Maddie—. ¿Por qué no vuelves después de que cierre la clínica? Puedes visitarlo.
Adam sonrió para sí al oír un truco tan obvio. Parker era un tipo guapo, capaz y, obviamente, inteligente. Sin embargo, parecía que había otro mensaje que no había captado: que Maddie no mantenía relaciones duraderas.
Como era de esperar, ella no dio una respuesta clara.
—Lo intentaré —dijo, mientras iba hacia la salida—. Avísame si hay algún cambio, ¿de acuerdo? Y no repares en gastos —añadió, señalándolo a él con el pulgar—. Paga el señor LeCroix.
Parker se giró hacia él. En aquellas circunstancias, a Adam no le sorprendió ver que lo miraba con desconfianza y desagrado. Lo que le sorprendía era que sus sentimientos fueran similares. Miró a Parker con altivez.
Y, por si eso no fuera lo suficientemente extraño, se oyó decir a sí mismo:
—Su secretaria tiene mi tarjeta. Que me avise en cuanto mi perro pueda viajar.
—¿A qué te refieres con eso de «mi perro»? Lo he encontrado yo. Tú habrías pasado sin darte cuenta de que estaba ahí.
Él la miró, aparentando que no sentía demasiado interés:
—En tu edificio no se aceptan mascotas.
Maddie lo fulminó con la mirada. Era evidente que estaba furiosa por el hecho de que supiera tanto sobre ella. Él ocultó una sonrisa detrás de una expresión de aburrimiento. A Maddie le daría un ataque si supiera lo mucho que la habían investigado sus detectives.
El coche se acercó a la acera. Sin embargo, Maddie se dirigió hacia su casa a pie.
Que caminara, si quería. Cuando la limusina pasó junto a ella, él la vio estirar el dedo corazón con un gesto obsceno y, detrás de las ventanillas tintadas, se echó a reír.
Su inesperada aparición en la vida de Maddie, por no mencionar el hecho de que tenía la sartén por el mango, la había dejado sin capacidad de reacción. Sin embargo, se recuperaría muy pronto y, por mucho que a él le gustara pensar que la tenía en sus manos, ella era lo suficientemente lista como para escapársele en cuanto estuviera de nuevo en forma.
Por supuesto, era su inteligencia lo que más le atraía. Era una mujer de gran temperamento y, en su batalla con Hawthorne, tanto aquella inteligencia como su genio y su terquedad podían ser muy útiles.
Sin embargo, en aquel momento, aquellas características estaban dirigidas a él.
Fredo paró junto al bordillo cuando Maddie pasaba a su lado. Adam la alcanzó justo cuando ella metía la llave en la cerradura.
—Había un baño en la clínica —dijo ella, malhumoradamente.
—¿Ah, sí? No me he dado cuenta.
Él empujó la puerta y le cedió el paso. Ella gruñó sonoramente y empezó a subir las escaleras hasta su apartamento, que estaba en la segunda planta. Allí, asaltó otra cerradura.
Él empujó aquella puerta también, y juntos pasaron a un salón que no era mucho más grande que la limusina. Ella lo dejó solo y recorrió el corto y oscuro pasillo que conducía a su dormitorio.
A mitad de aquel pasillo, Adam encontró el baño, que era tan minúsculo que cabría en una de las bañeras de su villa.
Mientras hacía pis, miró a su alrededor. Azulejos blancos y grifería de cromo. La alfombrilla del baño en un rincón, y el tubo de dentífrico destapado sobre el lavabo.
Desordenado, pero limpio.
En la pared, sobre el inodoro, había cuatro dibujos a lápiz enmarcados formando un cuadro. Escenas de una granja. Caballos, un granero, un viejo perro de caza. A sus ojos de experto, aquellos dibujos eran los intentos de una persona muy joven, pero con talento. No estaban firmados, pero él sabía de quién eran.
Mientras se lavaba las manos para quitarse la tierra y la grasa miró el contenido de su botiquín. Píldoras anticonceptivas, como era de esperar. Lo demás eran medicinas sin receta, con una sorprendente excepción: pastillas para dormir. Miró la etiqueta. Solo tenían unos días, y eso explicaba por qué se les había escapado a sus detectives. Las echó en la palma de su mano y las contó. No faltaba ninguna de las treinta que indicaba el envase.
Volvió a meterlas en el frasco y lo dejó en la balda, donde lo había encontrado. ¿Acaso los problemas económicos le quitaban el sueño a Madeline? Bien. Cuanto más preocupada estuviera, más control tendría sobre ella.
Cuando salió, la puerta del dormitorio todavía estaba cerrada. Fue al salón. Era una habitación pequeña que estaba llena de muebles demasiado grandes y que, seguramente, ella había conservado de tiempos mejores. Había una lámpara de pie con una extravagante pantalla de abalorios colocada entre un sofá de aspecto cómodo y una butaca a juego, tapizados con un terciopelo rojo rubí. Un cofre japonés hacía las veces de mesa de centro. Y, frente al sofá, una televisión plana que llenaba toda la pared, como si fuera una pantalla de cine.
Allí también reinaba cierto desorden. Había una manta de lana hecha un revoltijo sobre el sofá, un periódico sobre el cofre, abierto por la página del crucigrama, y un cuenco de cereales con un par de centímetros de leche.
Él tuvo el impulso de llevarlo a la diminuta cocina y fregarlo, pero se metió las manos en los bolsillos. ¿Cuándo era la última vez que había hecho algo tan normal como fregar un cuenco? No lo recordaba. Sin embargo, aquel espacio tan pequeño y abarrotado hacía que se preguntara cómo sería llevar una vida común y corriente. Hacía que deseara con todas sus fuerzas sentarse en el sofá y poner los pies en la mesa de centro, e intentar terminar el crucigrama.
No tenía sentido. En su mundo, él exigía orden y limpieza. Poseía una docena de casas, cada una más espléndida que la anterior, y en ninguna de ellas había nada fuera de lugar. Cuando él desordenaba algo, su servicio lo recogía. Todas las señales de vida eran rápidamente borradas por otros, y eso le facilitaba el marcharse, el saltar de casa en casa. No se sentía vinculado a ninguna de ellas, salvo, quizá, a la villa.
Sin embargo, aquel pequeño apartamento le resultaba… acogedor. Vivido. Se veía en aquel sofá, y casi podía sentir el peso de la cabeza de John Doe en el muslo.
Miró las paredes, que estaban llenas de pinturas. No se había fijado en ellas, tan absorto como estaba en aquel inexplicable anhelo.
En aquel momento, les prestó toda su atención.
Él sabía distinguir el verdadero arte. ¿Cómo no iba a saber, después de cómo se había criado? Y coleccionaba algo más que a los grandes maestros de la historia. También buscaba nuevos talentos, y se había convertido en mecenas de varias jóvenes promesas.
Aquellas pinturas eran de Lucy. Estaba familiarizado con su obra, y ya había comprado dos de sus cuadros en una pequeña exposición, de manera anónima. Tenía un gran talento. Aunque todavía estuviera verde, iba madurando muy bien y, como todavía no era conocida, su trabajo estaba muy poco cotizado.
En otras circunstancias, él la habría patrocinado. Sin embargo, si se convirtiera en su mecenas, liberaría a Maddie de sus cargas económicas, y no tenía interés en hacerlo. Ella había convertido su vida en un infierno durante seis largos meses, le había hecho sentir miedo por primera vez desde que se había convertido en un hombre adulto.
Y, ahora, la tenía en sus manos, y pensaba mantenerla así.
—Todavía sigues aquí —dijo ella, y le causó un sobresalto.
Él disimuló su respingo encogiéndose de hombros, y siguió mirando los cuadros.
—¿Has terminado de hacer las maletas?
—No.