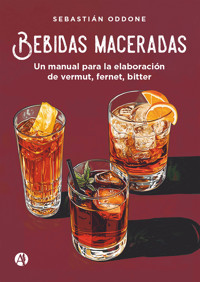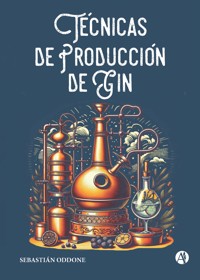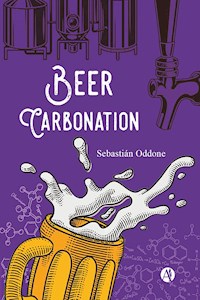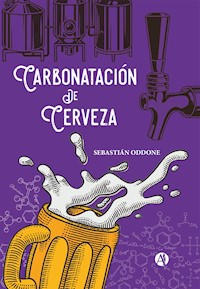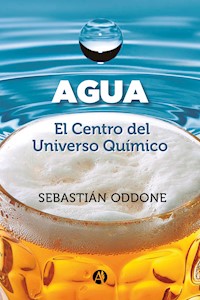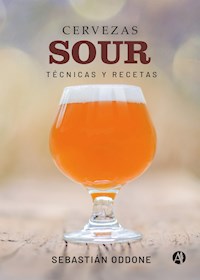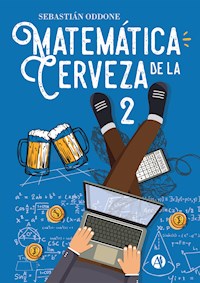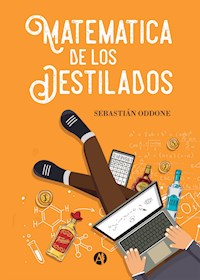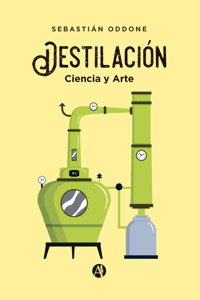
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Spanisch
Destilación: Ciencia y arte es un viaje fascinante al corazón de las bebidas espirituosas, como el whisky, el brandy, el gin, entre otras. Sebastián Oddone, experto en biotecnología y procesos alimentarios, comparte décadas de experiencia y conocimiento científico para revelar qué sucede realmente en un alambique. Desde la fermentación de mostos hasta el envejecimiento en barricas, el libro explora cada etapa del proceso con rigurosidad técnica y resultados concretos. Con un enfoque accesible y práctico, desentraña los misterios de los compuestos de sabor que forman parte esencial de los destilados y ofrece claves fundamentales para mejorar su calidad y perfil sensorial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
SEBASTIÁN ODDONE
Destilación
Ciencia y Arte
Oddone, Sebastián Destilación : ciencia y arte / Sebastián Oddone. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2025.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-6633-1
1. Ensayo. I. Título. CDD A864
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Índice
Introducción
El origendel sabor en los destilados
Primero, unos matices sobre el etanol
¿Los alcoholes superiores son superiores?
Ésteres de acetato vs. ésteres de etilo
Los fenoles: el antídoto contra los vegetales venenosos
Al final, ¿los sulfuros se forman o se eliminan durante la destilación?
¿Metanol rompiendo mitos?
Carbamato de etilo
Aldehídos y acetales
Terpenos: aromas seductores
Materias primas
El agua en las destilerías
Composición del agua y sus efectos
Las interacciones del agua con las maltasen mostos de cereales
Las interacciones del agua con los botánicos
Las interacciones del agua con los espirituosos durante el down proofing
Las fuentes de azúcar y nutrientes
Conservación de las materias primas
Aprovechamiento de los desechos de la producción
Levaduras y fermentación
Cómo afecta la tasa de inoculación en el perfil del whisky
Otros microorganismos que juegan el partido
¿Podemos reutilizar levaduras en la destilería?
Otras variables que afectan la fermentación
Destilación
Influencia del tipo de alambique y modode destilación
El cobre, el catalizador del sabor
Destilación rápida vs. destilación lenta
¿Qué hacer con la fase “oleosa” quenormalmente sobrenada el primer destilado?
Distribución de flavors en las fraccionesde destilación de gin
Maduración y añejamiento
Efectos de la temperatura y la humedaden la maduración
La formación de estructuras tipo puentesde hidrógeno
Evolución de los compuestos sulfurados
El envejecimiento continúa en el envase
Procesos alternativos de envejecimiento
Bibliografía
A mi nieta Emilia...
Introducción
El eje de este libro se basa en los principios de la creación del sabor en los destilados, de qué manera se generan los perfiles organolépticos en los espirituosos y cómo se despliegan con armonía, comenzando con el impacto de las materias primas y hasta el añejamiento, en los casos que corresponda.
Sin lugar a duda, se trata de complejos procesos bioquímicos y fisicoquímicos, muchos de los cuales están bien caracterizados hoy en día; otros se encuentran en plena fase de investigación, y sobre otros ni siquiera hay sospechas de cuáles son los mecanismos involucrados.
La investigación en este campo es rica y abundante; sin embargo, no siempre se divulga de manera efectiva. Muchos estudios científicos y técnicos quedan encapsulados entre los mismos miembros de la comunidad de la ciencia de la destilación, o bien solo se discuten en congresos y workshops específicos. Muy pocos son transferidos a la práctica real y a la industria.
En el proceso de destilación hay ciencia por donde se lo mire, en todos sus niveles, pero también hay arte, porque por suerte aún no existe una máquina confiable que sea capaz de reemplazar al maestro destilador —en este caso, el artista— en la definición de parámetros y procesos eficientes que se traduzcan en productos de excelencia. La capacidad de análisis sensorial que despliegan los sentidos humanos está lejos de ser reemplazada por máquinas, por más tecnológicas que sean, al menos por ahora.
Como apasionado por estos temas, y gracias a que desde hace muchos años cuento con acceso a un laboratorio de desarrollo e investigación en destilados, tuve la posibilidad de estudiar en profundidad y llevar a la práctica muchas de las cuestiones que integran el universo de la destilación.
El propósito de este libro es contarte experiencias y resultados de numerosos trabajos técnicos y de investigación, muchos de los cuales pueden tener un impacto directo sobre la producción y permitirían mejorar y optimizar procesos actuales, apuntando a lograr productos de calidad superior.
Recorreremos de punta a punta los procesos y analizaremos, desde distintos enfoques, el comportamiento e incidencia de los compuestos de sabor en los destilados. Presentaremos los últimos hallazgos en materia de investigación, poniendo especial atención en aquellos que puedan tener aplicación directa en los procesos productivos.
Estudiaremos las materias primas, incluyendo a las levaduras y su expresión en los distintos medios de fermentación. Descubriremos sus capacidades y limitaciones, las diferencias entre cepas y el aporte de las bacterias lácticas. Abordaremos todos estos temas también desde casos prácticos reales que han sido publicados por numerosos autores.
Analizaremos y discutiremos en profundidad distintas temáticas relacionadas con los procesos de destilación, que puedan ser de utilidad y de aplicación inmediata al momento de tomar decisiones en las estrategias para llevarlos a cabo.
Finalmente, dedicaremos un capítulo entero al añejamiento, los sorprendentes procesos evolutivos que sufren estas bebidas —en el mejor sentido— con el paso del tiempo.
Capítulo 1
El origendel sabor en los destilados
Cada etapa en la producción de los espirituosos tiene incidencia directa sobre el producto final. No hay una etapa que se destaque por sobre las otras. Cada paso, cada toque, colabora con la magia que el consumidor encuentra al momento de saborear un gin, un vodka, un ron, un whisky, un brandy y sus derivados regionales, como el pisco, el singani, el cognac o cualquier otro destilado producido con pasión y conocimiento.
Los compuestos de aroma en destilados de mostos fermentados, ya sea de frutas, melazas o cereales, se forman o transforman en cuatro etapas:
1) Durante el malteado del cereal o la maduración de la fruta (flavors primarios).
2) Durante la fermentación (flavors secundarios).
3) Durante la destilación (flavors terciarios).
4) Durante el añejamiento (flavors cuaternarios).
Se trata de una dinámica extremadamente compleja, protagonizada por miles y miles de moléculas que reaccionan y evolucionan de manera extraordinaria. Pero, ¿quiénes son los compuestos de aroma responsables de esos perfiles aromáticos que brindan sabores únicos en cada bebida?
Bien es sabido que, además del alcohol etílico y el agua, en un destilado hay un sinnúmero de otros compuestos derivados —como mencionamos previamente— tanto de las materias primas como de la propia fermentación, la destilación o el añejamiento.
“A estos compuestos se los denomina genéricamente congéneres, y consisten básicamente en ácidos orgánicos, ésteres, terpenos, alcoholes pesados (superiores o fusel), fenoles, aldehídos y acetales, por solo nombrar algunos” (A. Wanikawa, 2020). Normalmente, están presentes en muy pequeñas cantidades, pero con gran influencia en el bouquet de los destilados.
La siguiente tabla es un resumen adaptado del trabajo de A. Wanikawa (2022), que presenta los principales congéneres que se generan y se eliminan en cada etapa de la producción, en este caso, del whisky.
Etapa
Formación
Eliminación
Malteado
Sulfuros, fenoles
Macerado
Fermentación
Ésteres, alcoholes superiores, sulfuros, lactonas, aldehídos
Destilación
Cetonas, sulfuros
Sulfuros
Maduración
Lactonas, fenoles aromáticos, taninos, terpenoides
Sulfuros
Tabla 1. Formación y eliminación de congéneresen las distintas etapas de la elaboración de los destilados.Datos adaptados de Wanikawa (2022).
Muchos de estos congéneres brindan notas positivas en los destilados; otros, no tanto. Por eso, la totalidad de los procesos de producción debe ser controlada y monitoreada cuidadosamente para garantizar el mejor balance entre los congéneres buscados y los no deseados. Una tarea clave del maestro destilador.
Uno de los datos curiosos de la tabla 1 se presenta en la etapa de destilación, en la cual, al mismo tiempo, se forman y se eliminan sulfuros. Trataremos este tema —aparentemente contradictorio— más adelante, en el apartado sobre sulfuros de este mismo capítulo y en el capítulo dedicado a la destilación.
En materia de investigación, los resultados y sus aportes son concluyentes. Un estudio realizado por K. A. Berglund (2004) mostró las diferencias entre las concentraciones de congéneres en distintos tipos de destilados. Los autores concluyeron que los espirituosos con menor concentración de congéneres son, como era de esperar, el gin y el vodka (entre 20 y 50 mg / 100 ml de alcohol anhidro), es decir, destilados a base de alcoholes neutros.
En el otro extremo se encuentran la grapa y los brandis de frutas, con altísimas concentraciones de compuestos de sabor (entre 1200 y 2000 mg / 100 ml de alcohol anhidro). En el medio están los whiskies (entre 200 y 600 mg / 100 ml de alcohol anhidro). Incluso, según los datos reportados en ese mismo trabajo, los whiskeys bourbon contienen, en promedio, mayor proporción de congéneres que los whiskies escoceses. Estas tendencias concuerdan con los datos publicados por C. Da Porto (2010), que se abordarán más adelante en el capítulo específico sobre destilación.
Por su parte, en un trabajo publicado por D. Stanzer (2023) se presenta un informe comparativo con las proporciones relativas de distintos grupos de compuestos químicos. Allí se afirma, en línea con el estudio de K. A. Berglund (2004), que los alcoholes superiores (o fusel) son los de mayor incidencia general en todos los destilados, salvo en algunos casos particulares donde los ésteres los superan. “En ese análisis no se consideran los destilados basados en botánicos, como el gin o el triple sec, en los que predominan los terpenos” (Dou, 2023).
Veamos a continuación las particularidades de cada grupo de congéneres, con el objetivo de comprender su aporte y ganar conocimiento para dirigir nuestros productos hacia estándares de mayor calidad.
Primero, unos matices sobre el etanol
El etanol es, químicamente, una molécula formada por dos átomos de carbono y un grupo oxidrilo. La molécula está funcionalmente dividida en dos partes: una de ellas, hidrofóbica o no polar, y otra, en cambio, polar y muy afín al agua. Estas dos caras que tiene el etanol lo convierten en un poderoso solvente, característica que se aprovecha en la producción de destilados como el gin. Puede disolver tanto compuestos polares, que también son afines al agua, como una enorme cantidad de compuestos no polares que el agua no puede disolver de ninguna manera, por ejemplo, muchos compuestos terpénicos presentes en la mayoría de los botánicos.
Figura 1. Molécula de etanol (alcohol etílico).
Además, el etanol brinda en las bebidas otras características que lo hacen casi irremplazable: la palatabilidad, la textura, el picor, cierto dulzor y amargor al mismo tiempo, y la sensación caliente en boca.
En la totalidad de los destilados, el alcohol etílico se produce gracias a la fermentación que llevan adelante las levaduras, que convierten azúcares fermentables en etanol y dióxido de carbono en condiciones anaeróbicas. Este proceso fermentativo forma parte de lo que se denomina metabolismo primario de las levaduras. El metabolismo secundario, en cambio, es el que da lugar a los metabolitos denominados también secundarios, que luego, en su mayoría, formarán parte de los grupos de congéneres.
¿Los alcoholes superiores son superiores?
Parece un juego de palabras, pero en realidad la definición de “superior” se basa en el número de átomos de carbono de la molécula. El metanol contiene un solo átomo de carbono; el etanol, dos; el propanol, tres; el butanol, cuatro; y el pentanol, cinco. A partir del propanol en adelante —incluidos todos sus derivados—, estos compuestos se agrupan bajo la categoría de alcoholes superiores, llamados así por tener más átomos de carbono que el etanol, que es el alcohol principal en las bebidas.
En relación con los efectos generados por los congéneres, cada clase de compuestos agrupa características que los distinguen y que aportan, de una u otra manera, al carácter organoléptico de las bebidas. Los alcoholes superiores suelen aportar positivamente cuando se presentan en pequeñas proporciones en los espirituosos. Por ejemplo, se ha demostrado que la presencia de alcohol amílico e isoamílico (dos de los alcoholes superiores) refuerza la estructura y la sensación en boca de los destilados.
En grandes cantidades, sin embargo, dan lugar a perfiles no deseados, de tipo solvente y punzante. “Por ejemplo, se ha reportado que concentraciones mayores a 350 g/hL de alcohol anhidro podrían indicar destilados de baja calidad” (Cortés, 2011). En algunas grapas destiladas a partir de vinos poco prensados y con restos de levaduras, se han encontrado valores incluso mayores en las proporciones de alcoholes superiores. Es decir, las condiciones en que se llevan adelante los procesos influyen también en las concentraciones.
Los más representativos dentro del grupo de estos alcoholes fusel son el alcohol amílico activo (2-metil-1-butanol) y el alcohol isoamílico (3-metil-1-butanol), que, como vimos, en grandes cantidades se suelen describir con aromas no deseados; en estos casos, aromas a solvente y a quitaesmalte. Todos ellos son generados por el metabolismo de las levaduras a través de la vía Ehrlich, por transaminación de los aminoácidos. En fácil, las levaduras les quitan el nitrógeno a los aminoácidos para nutrirse y queda como residuo el alcohol fusel.
Una característica adicional que hace que estos alcoholes sean importantes en el desarrollo del sabor es que actúan como precursores de otra clase de compuestos normalmente muy deseables, los ésteres —como veremos en el siguiente apartado—.
“Finalmente, otro exponente del grupo de los alcoholes superiores, el 2-butanol, es un indicador de la calidad del mosto inicial de uva en la producción de brandis y grapas” (S. Cortés, 2011). Su contenido se incrementa por efectos del desarrollo bacteriano en los mostos y, como consecuencia de estas fermentaciones colaterales no deseadas, a medida que aumenta la concentración de 2-butanol, menor es la calidad de los mismos. De igual manera, esto fue reportado en destilados de caña en Brasil (C. M. Gonçalves Lima, 2022).
Ésteres de acetato vs. ésteres de etilo
Dentro del mundo aromático de las bebidas espirituosas, y en general de las bebidas fermentadas, los ésteres juegan un rol central. Imparten aromas de tipo afrutado y floral, muy atractivos y muchas veces muy buscados.
La familia de los ésteres está compuesta por dos grandes grupos: los ésteres de acetato y los ésteres de etilo. Ambos se pueden generar durante la fermentación por reacción entre alcoholes y ácidos. Los ésteres de acetato se forman por reacción de acetil-CoA y etanol u otros alcoholes superiores, en ausencia de oxígeno. Dentro de ellos, el acetato de etilo es el más abundante, ya que se forma por combinación de etanol y ácido acético (moléculas muy presentes en las bebidas alcohólicas). Además, los ésteres de acetato son moléculas pequeñas que pueden atravesar la membrana de las levaduras y exponerse al medio, con lo cual generan un impacto aromático significativo en las bebidas.
El acetato de isoamilo y el 2-fenilacetato de etilo contribuyen con notas florales y afrutadas en las bebidas. En un estudio sobre el cognac se muestra que el 2-fenilacetato de etilo es el principal responsable de las notas a rosa, y el acetato de isoamilo, de las notas a banana.