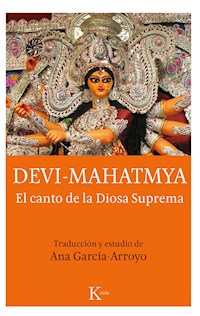
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Kairós
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El Devi-Mahatmya o El canto de la Diosa Suprema es un texto sumamente importante dentro de la civilización india. Ha formado parte de su diversidad cultural y su tradición filosófica-religiosa durante los últimos 1.500 años. La historia canta la magnanimidad y majestuosidad de Devi, la Diosa Suprema, que constituye la realidad transcendental del cosmos, formada por el principio femenino. El texto narra la lucha de Devi contra los grandes demonios, que representan las diversas manifestaciones del mal. A través de sus himnos y mitos, el poema plantea cuestiones existenciales que han estado presentes en la historia de la humanidad desde tiempos ancestrales: metáforas relacionadas con nuestro propio mundo físico, emocional y espiritual, derivadas de las situaciones a las que continuamente nos enfrentamos. El enigmático y mágico poder de existir y fluir se entreteje con esta majestuosidad cósmica y sublime, la de Devi y su poder infinito.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Ana García-Arroyo
Devi-Mahatmya
El canto de la Diosa Suprema
Este libro ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura y Deporte
© 2019 by Ana García-Arroyo
© de la edición en castellano:
2019 by Editorial Kairós, S.A.
Numancia 117-121, 08029 Barcelona, España
www.editorialkairos.com
Composición: Pablo Barrio
Diseño cubierta: Katrien Van Steen
Primera edición en papel: Junio 2019
Primera edición en digital: Enero 2020
ISBN papel: 978-84-9988-682-4
ISBN epub: 978-84-9988-766-1
ISBN kindle: 978-84-9988-767-8
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
Sumario
I. Introducción1. Relevancia del Devi-Mahatmya2. Los mitos: un análisis3. Los nombres de Devi4. La tradición de la Diosa en India: una visión feminista5. BibliografíaII. Devi-MahatmyaIntroducción
1. Relevancia del Devi-Mahatmya
a) El texto
¿Por qué es el Devi-Mahatmya un texto tan sumamente importante dentro de la civilización india, que ha formado parte de esta diversidad cultural durante los últimos 1.500 años? ¿Por qué un texto clásico como este, que se engloba dentro de la tradición filosófica-religiosa del hinduismo, sigue teniendo hoy en día, en el siglo XXI, un interés tan primordial, no solo para los/las estudiosos/as de todo el mundo, sino también para un amplísimo sector cultural de la población india? ¿Por qué nos seduce? ¿Por qué nos deleita enigmáticamente a medida que lo leemos y releemos, desenmarañando y desvelando nuevos significados?
En esta introducción, de forma sencilla, breve e inteligible para todo tipo de público, expondré las características principales del Devi-Mahatmya, correspondientes al texto en sí y a su contexto cultural. En un siguiente capítulo examinaré el contenido de los tres mitos que se narran en el texto, así como la relevancia de los nombres más populares con los que se nombra a la gran Diosa, a Devi, que aparecen acompañados de epítetos para realzar sus cualidades. En un último apartado, analizaré por qué un texto como el Devi-Mahatmya se ha tomado como referencia, en nuestros días, por un sector muy importante de la población india, las mujeres, y, por tanto, constituye una fuente muy rica dentro de los estudios de género.
Esta introducción va seguida de mi versión particular, mi traducción o interpretación, del Devi-Mahatmya, para la cual me he basado principalmente en la versión inglesa de Thomas B. Coburn (1991), en sus notas y estudios, porque considero que es la más fiel al texto original en sánscrito. El Devi-Mahatmya se tradujo por primera vez del sánscrito al inglés en 1823 por Cavali Vankata Ramasswami,1 posteriormente otros autores como Sinha, en 1922, Agarwala, en 1963, Jagadisvaranada, en 1972, Coburn, en 1991, han realizado otras traducciones del texto, también al inglés. Además se hizo una primera traducción al latín en 1831 y otra al griego en 1853. Del sánscrito se ha traducido asimismo a las otras lenguas de India y hoy en día hay muchas adaptaciones que ponen el énfasis en las escenas más populares. Al francés se tradujo en 1975 y ahora verá la luz en español.
He querido, pues, acercarles a ustedes la grandeza que yace en un texto como el Devi-Mahatmya, que por primera vez aparece en lengua española, porque desde que lo descubrí, y fue más bien de pasada, en mi estudio sobre la representación de la mujer en India, en diferentes tradiciones y periodos, siempre me ha maravillado y deleitado. En aquel entonces, en mi ensayo Historia de las mujeres de la India (2009), lo mencioné, concediéndole tan solo un par de páginas. A partir de ese momento, el Devi-Mahatmya ha estado presente en mi memoria y ha sido objeto de algunos seminarios en la universidad; por eso siento que tal vez sea yo la elegida, la afortunada, a quien la gran Diosa, Devi, la ha colmado con este regalo y le ha encomendado esta labor, a través de esos modos y maneras cósmicos inexplicables que han ido apareciendo en mi camino. Espero, pues, hacer mi trabajo con esmero y ahínco, a fuego lento, como se hace la comida en los hogares humildes, de forma sencilla, pero con los ingredientes justos y necesarios para deleitar el paladar de nuestros sentidos, nutrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, con la sabiduría que se esconde en los diferentes versos, en las historias narradas, en los himnos, con todo el texto en sí, un ente que tiene vida propia, que respira; y que a medida que se lee y se relee y se medita sobre él, se van produciendo los cambios en la persona, en una misma. Tal vez sea esta la razón por la cual desde hace aproximadamente 1.500 años diferentes tradiciones y cultos, personas de toda índole del subcontinente indio y de la diáspora, lo han venido recitando, una y otra vez, en un acto de alabanza y adoración a la gran Diosa, sí, pero también de agradecimiento por formar parte del enigmático y mágico poder del ser, del existir, y, en este ser, fluir y existir, formar parte de su majestuosidad, de su sublimidad cósmica, la de ella, la de Devi y todo su poder.
El Devi-Mahatmya, también conocido como el Durga Saptashati,2 y popularmente llamado Chandi, es un texto narrado en lengua sánscrita, que se centra en la gran Diosa –escrito con «D» mayúscula, como nos dice Coburn–. Devi, la Diosa, constituye la realidad transcendental suprema del cosmos, que está formada por el principio femenino o shakti (Coburn, 1991). El texto canta la grandeza de la Diosa, la gloria de su ser supremo que es capaz de poseer los dos estados, con forma o cuerpo (saguna) y sin forma-cuerpo (nirguna). Esta realidad suprema, inmanente y transcendente, que ella misma es, subraya las cualidades esenciales de Devi: su magnanimidad y majestuosidad.
Según diferentes estudios, el texto escrito se sitúa alrededor del siglo V o VI d.C., aunque su verdadera relevancia yace en que sus raíces se remontan mucho más atrás, a épocas prehistóricas, ya que en sus versos se aúnan los cultos de los pueblos prearios y los arios del Valle del Indo (Coburn, 1992; Hawley, 1984). También quiero resaltar el hecho de que el Devi-Mahatmya forma parte, o es una porción, de otro texto sánscrito, el Markandeya Purana, y, concretamente, aparece entre los capítulos 81 al 93. Sin embargo, se ha de subrayar que el Devi-Mahatmya, por sí mismo, constituye una entidad independiente, tiene vida propia, y se concentra exclusivamente en el significado de la tradición de la Diosa, Devi. No obstante, al estar dentro de un poema mayor, el Markandeya Purana, me gustaría exponer aquí brevemente qué es un purana y cuáles son sus principales características ya que nos puede ayudar a entender mejor nuestro texto, el Devi-Mahatmya.
Como nos dice Coburn en The Crystallization of the Goddess Tradition (1997), los puranas son historias religiosas cuyos protagonistas son dioses, diosas o divinidades en general. Los puranas presentan rasgos comunes: 1) la creación o evolución del universo; 2) la recreación del universo después de su periodo de disolución o caos; 3) las genealogías de los dioses, patriarcas, sabios y/o reyes y sus familias; 4) los distintos ciclos o eras cósmicas en las cuales reina un Manu o patriarca de la humanidad; 5) los relatos de las dinastías de los reyes; 6) la veneración a una deidad, y 7) áreas temáticas relacionadas con la religión, la sociedad, las costumbres, las distintas comidas según las castas y lugares, los deberes de las mujeres, los ritos en las ceremonias, los lugares de peregrinaje, entre otras muchas costumbres. Es también necesario hacer hincapié en que mientras que los textos Vedas arios estaban reservados para las castas altas, pues son «la verdad revelada» (sruti), las otras castas inferiores, incluidas las mujeres, no podían gozar de tal conocimiento. En cambio, los puranas son los textos del pueblo, es decir, todo el mundo los puede escuchar y recitar y, a través de ellos, la gente más humilde se iba familiarizando con las distintas corrientes del hinduismo, conocía a sus deidades, los diferentes mitos, leyendas y aprendía las enseñanzas del dharma, muy necesarias especialmente en la etapa cíclica de la kali yuga cuando el cosmos está en declive y tiende a reinar la maldad. Así, gracias a los puranas al pueblo le ha sido posible descubrir la variedad cultural mitológica de India. Estos puranas también adoptan la lengua sánscrita en su estilo más convencional y popular.
Pero volvamos a nuestro texto de estudio, el Devi-Mahatmya, que, como he dicho más arriba, está incluido dentro del Markandeya Purana, pero que es un texto independiente por sí mismo. Etimológicamente, el término sánscrito mahatmya describe literalmente las siguientes características: por un lado maha significa «grande»; por otro, atmya, o también atma, alude al alma. Así, pues, tenemos que Devi es el alma cósmica, la Divinidad, el poder divino por excelencia que lo impregna todo; que crea, conserva, gobierna, protege, aniquila y regenera el orden cósmico. Ella lo es todo, lo contiene todo; es la fuerza innata en todos los seres. Devi da vida y la quita, como dio vida al mismo Brahma, Vishnu y Shiva, los dioses principales hinduistas (García-Arroyo, 2009). Raj Balkaran confirma también esto último cuando escribe que en el Devi-Mahatmya la Diosa es: «una divinidad femenina cuyo poder sobrepasa el del panteón védico, e incluso el de la trilogía cósmica compuesta por Brahma, Vishnu y Shiva» (2015: 1). Vemos que este autor alude al «panteón védico», es decir, a dioses arios principales, como Indra, el todopoderoso, o Agni, el dios del fuego, o Varuna, el dios del océano, entre otros muchos, para remarcar la majestuosidad de la Diosa en este texto, que está por encima de todos ellos, dioses masculinos.
Desde un punto de vista más filosófico y alegórico, el Devi-Mahatmya canta la victoria de la Diosa en su lucha contra los grandes demonios (o asuras) Madhu, Mahisa y Shumbha-Nishumbha, los cuales representan las diversas manifestaciones del mal. A través de los tres mitos narrados, el texto plantea cuestiones existenciales que han estado presentes en la historia de la humanidad desde tiempos ancestrales. Las historias que estos mitos narran se han de leer como metáforas relacionadas con nuestro propio mundo físico, emocional-psíquico y espiritual, derivadas de los retos y situaciones a las que continuamente nos enfrentamos por el mero hecho de existir y lidiar con la vida. Y como nos dice Choudhary, solo quienes desarrollen una mirada interna, una actitud de introspección, serán capaces de percibir las verdades reveladas y escondidas.
Además de los mitos narrados, que analizaré más abajo, el Devi-Mahatmya también contiene cuatro himnos que lo dotan de una particular belleza poética. Transmiten el sentimiento religioso, el fervor, el entusiasmo que se siente al adorar a la Diosa. Así, son esencialmente de carácter devocional y ofrecen una visión de la Diosa que pone el énfasis en la conceptualización femenina de lo divino (Coburn, 1997).
Según la tradición india, desde tiempos inmemorables, el texto, al ser una composición oral en sus orígenes, ha sido recitado por una gran variedad de gentes y castas, bien en los templos dedicados a Durga, durante las ceremonias litúrgicas, o bien individualmente en las plegarias, en los templos o en las casas, especialmente durante los nueve o diez días de la celebración hindú dedicada a Durga (la Durga puja) que suele caer en otoño y es un acontecimiento principal en el estado de Bengala (Peter Rodrigues, 2003).
Recitar el texto, o parte de este, tiene una explicación clara: la Diosa se manifiesta para proteger a los dioses de la maldad de los demonios y proteger el orden cósmico. Igualmente, Devi, la destructora de las fuerzas maléficas, la que se enfrenta a todos los demonios en sangrientas batallas para restaurar el dharma, ofrece protección y bendiciones a quienes recitan su Mahatmya e invocan su nombre y la aclaman con sus himnos, como así lo hacen los otros dioses masculinos que se postran ante ella, al ser ella el conocimiento, el principio y fin, el poder inmanente y transcendente del cosmos.
b) El contexto
No cabe duda de que la civilización india que conocemos hoy en día surgió de la convergencia de dos grandes bloques culturales: por un lado, los pueblos arios o indoeuropeos y, por otro, los pueblos prearios que ya habitaban el subcontinente indio antes de que los arios llegasen, allá por el 2000 a.C. Como argumenta Coburn y otros estudiosos, lo que ocurrió después en la evolución intercultural y proceso de interacción entre estos dos pueblos, arios y no arios, presenta muchas cuestiones espinosas y enigmáticas, por lo que respecta a cómo se origina nuestro texto en cuestión, cómo se produce la emergencia del Devi-Mahatmya. No obstante, lo que sí se sabe con claridad es que el tratamiento que daban los arios y los no arios a sus diosas, al lugar que estas ocupaban en la vida diaria y en la ceremonia religiosa, era muy antagónico.
A través del importantísimo descubrimiento arqueológico que se produjo en los años 1920 en el valle del Indo, que aportó restos muy relevantes de los pueblos no arios, sabemos que para esta civilización, la del Indo, el poder femenino y su divinidad poseen un gran valor. La Diosa Madre está presente en todo lo que circunda a estas sociedades no arias y la visión de la mujer, con poder, como imagen de la Diosa, es fundamental (Chakravarti, 2003). Hay testimonios de estos valores de los pueblos no arios, por ejemplo, los diferentes objetos e imágenes: las estatuillas y figuras femeninas encontradas que destacan los rasgos distintivos femeninos y subrayan la fertilidad a través de sus grandes pechos y caderas anchas. También hay otras imágenes de mujeres nudas y hay incluso una figura con las piernas abiertas, en la que aparece una planta que emerge de su vientre. No se puede afirmar que estas estatuillas pudiesen corresponder a diosas, a las que adoraba el pueblo, pero lo que sí confirman es que, para los pueblos no arios del Valle del Indo, lo femenino constituye un elemento prominente, de gran valor, sobre lo que centran su vida y su mundo.
Por otro lado, sabemos a través de los primeros textos de los arios, es decir, de su literatura védica, como por ejemplo el Rig Veda, que estos pueblos en sus himnos sí que mencionan a algunas diosas, como Usas, Aditi, Prithivi, Sarasvati, o Ratri. No obstante, estas tienen un papel secundario, no representan el centro de su culto, de su filosofía y religión védica, pues este lugar principal lo ocupan sus dioses masculinos, Indra, Agni, Soma, y otros muchos más. No hay, pues, una gran diosa (con «D» mayúscula) en la literatura védica del pueblo ario.





























