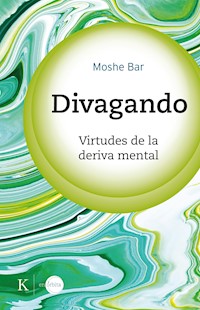
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Kairós
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: En órbita
- Sprache: Spanisch
Nuestros cerebros son ruidosos; ciertas regiones insisten en actividades involuntarias como soñar despiertos, preocuparse por el futuro o conversar consigo mismo, actividades que ocupan hasta el 47% de nuestro tiempo de vigilia. Esto es la divagación mental, y si bien puede desviar la atención del presente y contribuir a la ansiedad y la depresión, el neurocientífico cognitivo Moshe Bar nos desvela las potencialidades que hay detrás de esta aparente neurosis. Divagando es el primer libro que explora el fenómeno multifacético de la mente errante y presenta la nueva investigación que lo sustenta. Bar combina sus décadas de investigación para explicar los beneficios y los posibles costes de la divagación mental en el contexto más amplio de la psicología, la neurociencia, la psiquiatría y la filosofía, ofreciéndonos conocimientos prácticos que pueden ayudarnos a: - Desarrollar el sentido de sí mismo y relacionarnos mejor con los demás. - Aumentar la capacidad de concentración por medio de la comprensión de cuándo conviene divagar y cuándo no. - Estimular la creatividad examinando el pasado y haciendo predicciones sobre el futuro. - Mejorar el estado de ánimo gracias a la liberación de la mente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Moshe Bar
Divagando
Virtudes de la deriva mental
Traducción del inglés al castellano de Antonio Francisco Rodríguez
Título original:
MINDWANDERING
© 2022 by Moshe Bar
All rights reserved
© de la edición española:
2022 by Editorial Kairós, S.A.
www.editorialkairos.com
© de la traducción del inglés al castellano:
Antonio Francisco Rodríguez
Revisión: Alicia Conde
Primera edición en papel: Octubre 2022
Primera edición en digital: Octubre 2022
ISBN papel: 978-84-1121-058-4
ISBN epub: 978-84-1121-100-0
ISBN kindle: 978-84-1121-101-7
Composición: Pablo Barrio
Diseño cubierta: Editorial Kairós
Imagen cubierta: Mirror Flow
Todos los derechos reservados. No está permitida la reproducción total ni parcial de este libro, ni la recopilación en un sistema informático, ni la transmisión por medios electrónicos, mecánicos, por fotocopias, por registro o por otros métodos, salvo de breves extractos a efectos de reseña, sin la autorización previa y por escrito del editor o el propietario del copyright.
SUMARIO
Introducción.
Estados de la mente
1. Siempre «activos»
2. Conectar con nuestros pensamientos
3. El viaje a partir del ahora
4. ¿Qué nos hace divagar? En primer lugar, nuestro yo
5. Así es como surge algo potencialmente perverso
6. Recuerdos futuros: aprender de experiencias imaginadas
7. La pérdida de la novedad
8. Los patrones de la mente y sus límites
9. La amplitud del pensamiento, la creatividad y el estado de ánimo
10. La meditación, el cerebro por defecto y la naturaleza de nuestra experiencia
11. Vida inmersa
12. Una mente óptima para la ocasión
En suma: cinco puntos para recordar
Apéndice: del laboratorio a la vida cotidiana
Agradecimientos
Notas
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Sumario
Dedicatoria
Divagando
Agradecimientos
Notas
A mis padres, Hila y Avi
IntroducciónESTADOS DE LA MENTE
AL HABLAR DE SEXO, juegos eróticos y TDAH, Catie Osborn, actriz y aficionada a Shakespeare, confiesa que antes de descubrir las prácticas sexuales «morbosas» y menos convencionales, su mente solía ir a la deriva durante la actividad sexual. En una entrevista para Haaretz, afirma que el descubrimiento de los «juegos eróticos» y el BDSM fue un momento purificador para ella, que le ayudó a vincular su mente con su cuerpo. Cuando tienes los ojos vendados y tu pareja desliza un cubito de hielo por tu cuerpo o vierte cera caliente sobre tu piel, dejas de pensar en el ruido que emite el aire acondicionado o en el chirrido de la cama. Los dos estáis inmersos en la situación. De hecho, las experiencias extremas te arrastran invocando tu atención exclusiva. Sin embargo, en cuanto aprendes a entregarte y dejas que la experiencia se apodere de ti, ya no hace falta que la atención se reserve para situaciones extremas. Imagina cómo sería tu vida si comer un arándano fuera tan inmersivo como el sexo morboso con cera caliente vertida en tu piel, y eso exigiera la plena presencia de tu mente. La inmersión es un regalo que aguarda en el fondo de nuestro cerebro.
Todos sabemos hasta qué punto la divagación mental puede secuestrar nuestra atención; a medida que nuestra vida se ha tornado más frenética, la gente se preocupa cada vez más por la calidad de su experiencia mental; no solo por su capacidad de concentrarse y cumplir con su trabajo, sino de disfrutar su vida y comprometerse plena y sinceramente con ella. Descubrí este grado de preocupación cuando, hace unos años, publiqué un artículo de opinión titulado «Think Less, Think Better» en The New York Times. En él consideré «todas las cosas que pasamos por alto, no solo en relación con el mundo, sino también en lo que respecta al pleno potencial de nuestra vida interior, cuando nuestra mente está saturada». Aunque el artículo tuvo mucha repercusión, no abordó los aspectos relevantes que tengo que compartir sobre las razones de la divagación de la mente y por qué sus preocupaciones son esenciales para nuestro bienestar a pesar de que una parte de esa divagación mental es, de hecho, perniciosa.
Se ha prestado mucha atención a las formas de desconectarnos del bullicio, algo absolutamente recomendable. Compartiré mis propias experiencias positivas en retiros de meditación silenciosa. Sin embargo, como una serie de descubrimientos en neurociencia han revelado en las últimas décadas, el mayor desafío consiste en liberarnos de las distracciones interiores, que perturban nuestra atención y erosionan la calidad de nuestra experiencia incluso cuando nos encontramos en un lugar absolutamente tranquilo. De hecho, pueden actuar con más frecuencia en entornos silenciosos.
La investigación ha revelado que nuestro cerebro es intrínsecamente activo. Cierto número de regiones cerebrales conectadas en lo que se conoce como red neuronal por defecto (RND) operan a pleno rendimiento, concentradas en una diversa serie de actividades involuntarias que los neurocientíficos definen con el nombre colectivo de divagación mental: desde soñar despiertos al incesante monólogo interior y desde la obsesión por el pasado a la preocupación por el futuro. Las regiones cerebrales que más a menudo se identifican como parte de la red neuronal por defecto son la corteza prefrontal medial, la corteza cingulada posterior y el giro angular, pero hay otras muchas que participan de esta red masiva a gran escala. Esta conmoción interior no solo aleja nuestra atención del momento presente, sino que puede perjudicar nuestro estado de ánimo y contribuir potencialmente a la ansiedad y la depresión. Sin embargo, hay un método en esta aparente locura. La evolución ha enseñado a divagar a nuestra mente. Según varios estudios, el ser humano divaga entre el 30 y el 47 % del tiempo de vigilia, lo que consume una gran cantidad de energía.1 La lógica de la evolución sugiere que debe haber algo beneficioso en ello, y en el transcurso de las dos últimas décadas, tanto mis compatriotas neurocientíficos como yo hemos identificado el conjunto esencial de sus importantes funciones.
Una línea de investigación ha demostrado que parte de la actividad por defecto se relaciona con el desarrollo del sentido de la identidad, a través de todo tipo de deliberaciones y reflexiones. Otra línea de investigación ha descubierto que buena parte de la actividad de la red neuronal por defecto se centra en evaluar a los demás, algo que se conoce como teoría de la mente, y que intenta elucidar qué piensan los otros y, en concreto, qué piensan de nosotros.
En cuanto empezaron a aflorar estos hallazgos, en un primer momento experimenté cierto desconcierto porque no sabía cómo mis propios descubrimientos sobre la actividad de la red neuronal por defecto podrían ajustarse a estas otras funciones. Entonces mi investigación se centró en algo completamente diferente –la cognición visual– y descubrí que la red neuronal por defecto participaba profundamente en el proceso. Intenté averiguar cómo reunimos indicios procedentes del entorno visual para construir nuestra comprensión de lo que estamos viendo. En uno de estos estudios, pedí a los sujetos que identificaran objetos ambiguos que yo había oscurecido en las fotografías. Resultó que, si les mostraba una imagen borrosa de un secador en el entorno de un baño, lo identificaban como secador, pero si incorporaba la misma imagen borrosa de este aparato en el contexto de un taller de reparaciones, lo identificaban como un taladro.2 Descubrí que identificaban los objetos estableciendo asociaciones entre ellos y los objetos circundantes. ¿Por qué la misma red cerebral implicada en esta actividad asociativa también participaba en el desarrollo del sentido de la identidad y en las destrezas de la teoría de la mente?
Entonces una súbita intuición se apoderó de mí: todos estos procesos mentales implican asociaciones. Nuestro sentido de la identidad, tal como ha demostrado la investigación, es en gran medida una forma de predicción de quiénes somos, cómo pensamos, sentimos y nos comportamos en diferentes situaciones, relacionada con cómo hemos pensado, sentido y actuado en situaciones similares del pasado y qué haremos ahora y en el futuro. Otro tanto puede aplicarse a nuestra forma de evaluar a los demás. Las asociaciones constituyen los ladrillos de la práctica totalidad de las operaciones mentales.
Esto explica fundamentalmente por qué buena parte de la actividad de divagación mental de la red neuronal por defecto tiene que ver con pensar en el pasado y en el futuro, apartándonos del momento presente. En la memoria buscamos asociaciones que nos ayuden a interpretar lo que sucede en nuestra vida y los acontecimientos venideros. Elaboramos, resueltamente, todo tipo de predicciones. De hecho, a medida que investigaba lo que los individuos piensan cuando su red neuronal por defecto está activa, descubrí que a menudo crean elaborados escenarios de acontecimientos futuros, como pequeñas películas que recrean diversas situaciones que acontecerán en su vida. No es de extrañar que la red neuronal por defecto acapare buena parte de nuestra energía mental. Después de todo, saber interpretar las situaciones, definir quiénes somos, comprender en la medida de lo posible a los demás y anticipar el giro de los acontecimientos para el que debemos estar preparados son aspectos cruciales para abrirnos paso en la vida.
El problema es que podemos sumergirnos hasta tal punto en la consideración del pasado y en la elaboración de predicciones, y llegar a ser tan dependientes de las asociaciones establecidas a partir de la experiencia, que la mayor parte del tiempo desconectamos de lo que en realidad sucede en el instante presente. Esto no solo interfiere en nuestra concentración, sino que también produce todo tipo de tergiversaciones que ocasionan muchos problemas en nuestras vidas, como cuando creemos erróneamente que alguien no es digno de confianza porque nos recuerda a otra persona que no lo era. O cuando experimentamos una ansiedad innecesaria ante la sospecha de que nos van a despedir del trabajo porque nuestro jefe actúa de una forma que asociamos incorrectamente con un hipotético descontento hacia nosotros. La preocupación por el pasado y el futuro también nos induce a perder parte de nuestra capacidad para percibir la novedad. Somos tan propensos a percibir las asociaciones previstas que pasamos por alto las conexiones inesperadas, lo que limita tanto el descubrimiento como la creatividad.
Mientras examinaba todos estos hallazgos relativos a la red neuronal por defecto y la divagación mental, tropecé con lo que resultó ser un descubrimiento revolucionario. No pretendemos frenar toda divagación mental, lo cual está bien porque se trata de algo prácticamente imposible. Lo que en realidad queremos es ser más conscientes de cuándo y cómo divaga nuestra mente. Entonces seremos más eficaces a la hora de dirigir voluntariamente, y en la medida de lo posible, esa actividad, a fin de consagrarnos a las tareas o, por el contrario, permitir una profunda y sincera inmersión de nuestro ser en la experiencia del instante. En otras ocasiones, al pretender estimular nuestra creatividad, a la par que nuestro estado de ánimo, nos esforzaremos en liberar nuestra mente y permitir que esta disfrute de un amplio paseo. En otras palabras, pretendemos ser capaces de aplicar la mente correcta a cada instante.
Para cultivar esta capacidad es esencial comprender que buena parte de nuestro vagabundeo mental tiene como objetivo ayudarnos a aprovechar el recuerdo de experiencias pasadas, asistirnos en la resolución de problemas laborales o vitales y dirigir nuestra atención hacia el interior de nuestro ser. Sin embargo, en mi laboratorio descubrí que podíamos inducir un tipo de divagación mental asociativa y exploradora, que lo abarca todo y que está abierta a percepciones novedosas. Este tipo de divagación mental es opuesta a la rumiación, íntimamente vinculada a algún recuerdo o inquietud. Y como había leído que la rumiación merma el ánimo, decidí llevar a cabo estudios para descubrir si el estado de ánimo mejora cuando estamos inmersos en esta otra divagación mental amplia y exploradora. ¡Y en efecto, es así! Basta con leer una secuencia de palabras que tienda a expandirse, como la cadena «lobo—luna—cara oculta—Pink Floyd—The Wall—Alemania—UE», y nuestro ánimo adquiere una tonalidad significativamente más positiva. Este hallazgo es tan revolucionario como sencillo, y en la actualidad lo utilizamos para aliviar síntomas asociados a la depresión, la ansiedad y el estrés. A continuación, decidimos comprobar si, al mejorar el estado de ánimo de los individuos, su mente también participaba en una divagación mental de más amplio espectro. ¡Y así ocurrió! Es asombroso: la conexión causal es bidireccional. Esto nos llevó a la conjetura de que, si el ánimo de estas personas se fortalecía y ahora se involucraban en una divagación mental de un sentido más amplio, también serían más creativas a la hora de aportar soluciones a las tareas que se les hubieran asignado. ¡Volvimos a acertar! Estos descubrimientos resultaron apasionantes, y, a través de los pasos que explicaré aquí, me llevaron a la conclusión de que nuestro cerebro se desplaza constantemente a lo largo de un continuo entre dos estados mentales fundamentales y opuestos, que denomino exploratorio y explotador, y que el grado y modo en el que nuestra mente vagabundea difiere considerablemente en cada caso.
En el estado exploratorio, nuestra mente está abierta a información novedosa –experimentamos y observamos el instante presente, dispuestos a asumir cierta incertidumbre en beneficio del aprendizaje–, nuestra creatividad está a punto y nos encontramos en un estado de ánimo relativamente despierto. Si nuestra mente vagabundea, lo hará de forma gozosa y libre. Por otra parte, en el estado explotador, nos aferramos a experiencias pasadas, dependemos de métodos ya conocidos a la hora de interpretar la situación y resolver los problemas, preferimos la incertidumbre a lo conocido ante la emoción de la novedad, y nuestro estado de ánimo está comparativamente mermado. Si nuestra mente divaga, lo hará de una forma relativamente limitada. El estado explorador se orienta hacia el exterior, es ascendente y experiencial, y el estado explotador se orienta hacia el interior, es descendente y procedimental. En realidad, nuestra mente no está nunca en uno u otro extremo, pero tenderá a favorecer uno de los polos en un determinado momento.
Sin duda, el estado exploratorio parece más divertido, pero ambos son esenciales para nuestro éxito y bienestar. La clave consiste en que, al afrontar una tarea o experiencia determinada, hemos de acceder al estado mental óptimo para la situación específica. Y si nos vamos de vacaciones con nuestros hijos, será mejor que estemos en modo experiencial y ascendente, para disfrutar plenamente de nuestro tiempo con ellos, en lugar de dejarnos arrastrar por la constante divagación mental respecto a nuestro trabajo o viejos patrones mentales. Si tenemos que escribir un informe para mañana por la mañana, optaremos por el modo concentrado y descendente. Si buscamos una nueva idea –para crear un producto, por ejemplo–, será mejor que accedamos al modo de divagación mental explícitamente asociativa.
Mucho se ha hablado y múltiples han sido los descubrimientos que avalan hasta qué punto el cerebro es flexible. Esta es la clave de nuestra evolución y de nuestra supervivencia en la mayoría de las circunstancias, y somos afortunados de disponer de un cerebro tan elástico y tan abierto. Ciertamente, no existe una fórmula mágica para dominar nuestro estado mental, pero he descubierto que al ser consciente de la necesidad de intentar evaluar mi estado mental en el continuo exploratorio/explotador para la situación en la que estoy inmerso, mi capacidad de hacerlo mejora progresivamente. En este libro he pretendido reproducir el estimulante viaje intelectual que tanto yo como mis colegas neurocientíficos hemos realizado en pos de estos descubrimientos. Pero también quiero compartir algunas ideas para reforzar nuestra habilidad de situar nuestra mente en el estado que deseamos. Algunas de estas ideas están organizadas y recopiladas en el apéndice, y aunque no se plantean como prescripciones explícitas y concretas, aplicarlas a la vida cotidiana podría mejorar la búsqueda personal de ajustes y descubrimientos.
La meditación mindfulness me ha sido de gran ayuda, y en este libro compartiré cómo mis experiencias en retiros de silencio me han ayudado a desarrollar la conciencia de mi estado mental y orientarlo deliberadamente en función de mis intereses. Sin embargo, también analizaré hasta qué punto la meditación, y el desarrollo de un alto grado de conciencia plena, tiene sus límites en lo que respecta a la optimización de nuestro estado mental, razón por la que a tantas personas les parece desagradable el entrenamiento en mindfulness. Mi investigación aporta una razón para ello. La meditación es una forma extremadamente concentrada de actividad mental –la antítesis de la divagación mental asociativa–, por lo que tiene sentido que pueda resultar molesta en algunos aspectos. Además, si lo imponemos de forma rigurosa y constante, el mindfulness nos convierte en observadores de nuestra vida, lo que dificulta nuestra inmersión plena en ella, perdernos en el torrente de la experiencia. Aunque el mindfulness ofrece grandes ventajas, y recomiendo a todo el mundo que le dé una oportunidad, en realidad anhelamos un tiempo de inmersión plena en nuestras vidas.
A pesar de que he adquirido un mayor control, mi mente sigue divagando cuando no lo deseo. Nuestra mente siempre obrará así, en cierta medida. Uno de los grandes aportes de mi trabajo sobre la divagación mental es que ahora me siento menos estresado porque sé lo que está pasando. El otro día, llevé a un profesor visitante de Stanford, cuyo trabajo y personalidad admiro mucho, a almorzar a un café de Tel Aviv. En cierto momento de nuestra conversación, me dijo que una vez oyó algo que le cambió por completo, que influyó en su forma de pensar y vivir, y que quería compartirlo conmigo. Yo no sabía de qué se trataba. A pesar de esa dramática introducción, mi mente se alejó mientras él hablaba, y me sentí demasiado avergonzado como para decirle que no había escuchado sus palabras. Solo puedo imaginar lo extrañado que debió de sentirse ante la ausencia de un comentario ante su revelación. Por el contrario, cambié de tema. Felizmente, constato que mi mente divagó en una dirección interesante en mi propia vida. Por perversa que pueda parecer la divagación mental, generalmente suele tener un propósito.
Capítulo 1SIEMPRE «ACTIVOS»
HASTA EL DESARROLLO DE LA EXPLORACIÓN del cerebro, buena parte la investigación en neurociencia se asemejaba a la frenología, la práctica victoriana consistente en inferir el carácter mental de un individuo a partir de la forma de su cráneo. Aunque en cierto modo estoy exagerando, al estudiar el funcionamiento interno del cerebro, durante mucho tiempo se ha considerado que sus diversas áreas se ocupaban de tareas diferentes: una para el lenguaje, otra para la memoria; una para reconocer rostros, otra para sentir emociones. Sin embargo, con el tiempo hemos descubierto que la funcionalidad y arquitectura del cerebro está mucho más distribuida en grandes redes, en lugar de ser modular y compartimentada. La mayoría de las funciones, si no todas, se realizan a través de la activación y coordinación de redes multiárea. Ninguna región individual, y menos las neuronas aisladas, cumple ninguna tarea sin una cooperación a corta y larga distancia. Y en el contexto de la divagación mental y la red cerebral por defecto que hace de mediadora, conviene señalar que diferentes estados mentales, como la meditación y el sueño, así como diversos trastornos psiquiátricos, afectan no solo al contenido de información de esta red masiva, sino también al alcance de la conectividad entre los nódulos corticales de la red. Las diferentes áreas que la constituyen pueden conectarse más poderosa o débilmente en diferentes estados, se sincronizan más unas con otras y se influyen entre sí en grado diverso. Ahora sabemos que el cerebro es extremadamente dinámico y flexible en su funcionamiento y características.
Sin embargo, estamos lejos de una comprensión sólida incluso de las funciones neuronales más básicas. Lo descubrí por sorpresa en mi etapa de estudiante en el laboratorio del profesor Shimon Ullman, pionero en el desarrollo de la visión artificial. En aquella época, yo estaba acabando de estudiar ingeniería eléctrica, debido a la enfermiza idea de cumplir las ambiciones de mi padre, que quería que yo fuera ingeniero. Pronto descubrí que el diseño de chips no me interesaba en absoluto y que la única área de investigación que me cautivaba en este campo era la visión artificial. El objetivo de este campo era reproducir la forma en que el cerebro humano representa y reconoce imágenes, y descubrí que, en aquella época, hace treinta años, nadie tenía una idea clara de cómo se llevaba a cabo este proceso. Esto me pareció escandaloso y, con el celo de un joven estudiante que aún tenía mucho que aprender, se lo dije a Ullman. Según recuerdo, él me respondió que pronto apreciaría la complejidad del funcionamiento del cerebro. Y así fue. Tristemente, en gran medida aún carecemos de un conocimiento sólido de cómo el cerebro reconoce las imágenes; tan solo disponemos de algunas teorías con una base preliminar.
Por suerte, durante mi trabajo en su laboratorio y, más tarde, con mayor intensidad en el laboratorio de psicología cognitiva de otro pionero, Irv Biederman, se abrió una puerta a un área de investigación más productiva y estimulante, que acababa de ponerse en marcha y a la que yo me dediqué. Recientemente se había inventado una nueva y decisiva forma de estudiar el cerebro: la imagen por resonancia magnética funcional (IRMf). La máquina IRM, que utiliza campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia para representar la anatomía de los tejidos biológicos, huesos y órganos del cuerpo, existía desde hacía algunas décadas, y se utilizaba fundamentalmente en contextos médicos. Sin embargo, los neurocientíficos anhelaban la f de funcional. Al medir el flujo sanguíneo, la parte funcional de la IRMf nos permite inferir dónde y cuándo tiene lugar la actividad cerebral. Podían crearse mapas de la actividad cerebral «acercando a los sujetos al imán» y pidiéndoles que miraran imágenes, escucharan sonidos o contaran ovejas: todo tipo de tareas. Podíamos observar el cerebro humano durante su actividad normal y constante. Con ciertas salvedades, por supuesto: lo que se mide no es exactamente la activación cerebral, sino más bien un proxy, y la interpretación de los datos es subjetiva; sin embargo, no por ello deja de ser una revolución. Fue un momento extraordinariamente aventurero: nos internábamos en los caminos de la mente como senderistas en un bosque nocturno, iluminados por una linterna. Y la neuroimagen pronto nos hizo tropezar con el primer hallazgo realmente sustancial.
EL DESCUBRIMIENTO DE LA RED NEURONAL POR DEFECTO DEL CEREBRO
Excitado por las numerosas investigaciones, fui a la Escuela Médica de Harvard, donde Ken Kwong, Bruce Rosen y sus colaboradores realizaban algunos de los trabajos más relevantes. Mi llegada coincidió con un hecho capital. Se acababa de hacer un descubrimiento trascendental: la neuroimagen preparaba el camino para el descubrimiento del modo cerebral por defecto y el predominio de la divagación mental en la vida cotidiana.
La llegada del IRMf resultó revolucionaria porque ya no teníamos que apoyarnos en analogías con el cerebro animal, ni arreglárnoslas con cerebros post mortem; ya no era necesario inferir la actividad de un cerebro sano a partir de traumatismos craneoencefálicos (como el del célebre Phineas Gage o los heridos de bala de la guerra civil española), y no teníamos que limitarnos a lo que pudiera registrarse durante la cirugía cerebral (o antes de la misma). El resultado son hermosas y coloridas imágenes que consideramos mapas de la activación neuronal.
¿Qué son estas coloridas activaciones cerebrales que observamos en los estudios IRMf? Son el resultado característico de una sustracción entre lo que se evoca en el cerebro en dos condiciones experimentales diferentes. Imaginemos un estudio sobre procesamiento emocional, especialmente diseñado para detectar lo que sucede cuando contemplamos rostros alegres en comparación a lo que ocurre en el cerebro al observar rostros tristes. Se pide al participante (un «sujeto») que se tumbe en la cama deslizante del IRM –con una gran carcasa (bobina de radiofrecuencia) en torno a su cabeza, los sonidos de alta frecuencia emitidos por la máquina y a una temperatura fría– y que espere a las imágenes que le serán proyectadas en una pantalla. La señal del IRMf se mide en cada una de las presentaciones. La actividad cerebral suscitada por todas las pruebas de una condición (todas las caras alegres) se promedia y se sustrae de la activación media suscitada por las pruebas de la otra condición (todas las caras tristes). El mapa resultante muestra áreas donde un estado ha producido una activación más intensa (normalmente en colores cálidos, del rojo al amarillo) y menos intensa (colores habitualmente fríos, el rango del azul) en relación con el otro estado. En nuestro ejemplo, las áreas cerebrales en rojo son aquellas en las que los rostros felices han suscitado una actividad neuronal más intensa que los rostros tristes, y las zonas azules corresponden a regiones en las que las caras tristes han producido una activación mayor que las alegres. Y estos mapas se utilizan para intentar inferir algo nuevo acerca de los mecanismos neuronales subyacentes.
Entre las condiciones experimentales (en nuestro ejemplo, las caras alegres y tristes), hay un breve periodo de descanso, habitualmente una pantalla negra o con un punto de fijación en el centro. Se hace así para permitir recuperar la señal IRM con propósitos analíticos y para ofrecer a los participantes una tregua entre los boques experimentales de las pruebas. Y este es el asunto crucial: aunque en realidad nadie creía que el cerebro permaneciera silencioso e inactivo durante estos periodos de descanso, la hipótesis implícita señalaba que se mostraba mucho menos activo cuando nuestros participantes descansaban y no realizaban la tarea que se les pedía. El revolucionario hallazgo tuvo lugar cuando, al observar fortuitamente los mapas de activación durante estos periodos de descanso, los investigadores descubrieron que el cerebro muestra una actividad vigorosa cuando no tiene que realizar una actividad específica, a veces más intensamente que durante las propias condiciones experimentales, de una forma muy fiable y en una red extensa, la red neuronal por defecto.
El descubrimiento accidental de la red neuronal por defecto se suele atribuir a Marcus Raichle y sus colaboradores, aunque la investigación se llevó a cabo en muchos laboratorios.3 Desde entonces esta red ha sido conocida como red por defecto; su actividad, actividad por defecto, y este estado ha recibido el nombre de modo cerebral por defecto. Desde su descubrimiento, esta red por defecto ha sido detectada y reproducida en muchos laboratorios, paradigmas y máquinas de IRM. En la actualidad es aceptada como un hallazgo sólido.
A pesar de todo el entusiasmo que rodeó a los primeros años de la IRMf, ahora resulta evidente que lo que mide y registra no son activaciones directas y no siempre resulta consistente. Hay muchos estadios en los que pueden introducirse distorsiones: desde el momento en que los neurocientíficos diseñamos un experimento hasta que lo ponemos en práctica en instrumentos cuya sensibilidad varía, con decenas de parámetros que pueden diferir de un experimento a otro, hasta la fase de análisis, donde hay muchos enfoques posibles con diversas fortalezas y debilidades, hasta el límite de nuestras interpretaciones. De hecho, el culmen del escepticismo saludable en relación con la investigación IRMf ha madurado en un reciente estudio según el cual, cuando setenta grupos independientes analizaron el mismo conjunto de datos, informaron de resultados diferentes.4 Aunque es bueno tenerlo presente a medida que nos exponemos a nuevos estudios sobre neuroimagen y subsiguientes declaraciones, en nuestro contexto se trata de una cuestión menor. Nadie refuta la existencia y el comportamiento general de la red neuronal por defecto. Es enorme, omnipresente y excepcionalmente replicable. Podemos proceder a comprender las funciones y características de la red neuronal por defecto.
Su descubrimiento resultó sensacional. La actividad neuronal consume mucha energía. ¿Por qué nuestro cerebro gasta tanta energía metabólica cuando, presumiblemente, está inactivo? Cuando llegué a Harvard para el postdoctorado, acababa de empezar la investigación para determinar cuál era la función de la red neuronal por defecto. Utilizando el fascinante método del muestro de pensamiento, combinado con la neuroimagen cerebral, descubrimos que cuanto más activa es la red neuronal por defecto, mayor es el tiempo que el cerebro dedica a la divagación mental. A la comunidad le llevó dos décadas descubrir varias funciones importantes a las que contribuye esta actividad aparentemente espontánea, lo que suscitó muchas y diversas líneas de investigación.
A medida que me formaba como neurocientífico, descubrí dos máximas relativas a esta fascinante investigación. La primera es que la evolución no comete errores. Todo lo que vemos en el cerebro obedece a una razón y tiene una función. Ilusiones, diversas «cegueras», suicidio celular, falsos recuerdos y otros hallazgos desconcertantes y a veces divertidos tienden a hacer creer a la gente que el cerebro se porta mal, solo para descubrir, más tarde, que se trata de reflejos de una fortaleza mayor. Para que el cerebro sea tan flexible, adaptable, ágil y eficiente, tiene que pagar un precio. (De hecho, cuando me preguntan por qué los algoritmos de la inteligencia artificial [IA] no se comportan como los cerebros humanos a los que intentan imitar, mi respuesta es que la IA sigue siendo más ingeniería que neurociencia. Al programar una máquina para que realice una tarea con un límite rígido en cuanto a cómo conseguir el objetivo, y con escasa permisividad para las excepciones y la improvisación, el sistema artificial carece de aspectos implícitos pero fundamentales del cerebro humano, como la flexibilidad y el ingenio.) Por lo tanto, en nuestro contexto, una vez constatamos que el cerebro se muestra vigorosamente activo cuando no estamos ocupados con un objetivo específico, como al hacer cola, ducharnos o escuchar algo aburrido, saber que esta actividad consume una energía significativa debería sugerirnos que esta actividad debe desempeñar un papel relevante.
La segunda máxima, que afloró en la mente de un joven e ingenuo estudiante de postdoctorado, pero que aún sigue vigente a día de hoy, es que el cerebro siempre cuenta la verdad al científico inquisitivo. Cuando algo no tiene sentido es porque no formulamos la pregunta adecuada o no la planteamos en los términos correctos. El cerebro no suele ceder fácilmente la información, pero las respuestas están ahí, esperando a que accedamos a ellas.
Un cerebro incansable, siempre «activo», ¿a qué se dedica cuando no estamos ocupados? Los próximos capítulos narrarán la historia del no pocas veces desconcertante pero siempre apasionante camino de descubrimiento y cómo hallazgos que parecían muy dispares han acabado convergiendo. Pero antes de sumergirnos en el viaje para desvelar el propósito de la red neuronal por defecto y la divagación mental, vamos a someter a nuestros pensamientos a un serio examen.
Capítulo 2CONECTAR CON NUESTROS PENSAMIENTOS
NO PENSAMOS MUY A MENUDO en nuestros pensamientos, pero constituyen los ladrillos fundamentales de nuestra vida mental y de la divagación de la mente. Los pensamientos son la forma en que pasamos de una idea a otra. Pueden ser verbales, visuales y de otro tipo; pueden progresar a gran velocidad o lentitud; abarcar muchos temas; se basan en cosas que sabemos y que hemos almacenado en la memoria; revisten una variada envoltura emocional, y a menudo se manifiestan como un diálogo interno con nosotros mismos. Los pensamientos son la interfaz y la traducción de nuestro mundo interior a nuestra mente consciente, que puede entonces comunicarse al mundo exterior, o permanecer junto a nosotros.
LA FUENTE DE NUESTROS PENSAMIENTOS
Cuando los pensamientos se dirigen a un objetivo específico, siguen una agenda y una estructura clara, no predecible, y que sin embargo manifiesta una progresión coherente, como a la hora de resolver un problema. Se acumulan y avanzan hacia ese objetivo. La planificación es un buen ejemplo. En casa hay una silla que queremos arreglar, y decidimos hacerlo mañana por la mañana. Pensamos en todo lo que nos hará falta: pegamento, un martillo de plástico, un cepillo de carpintero, un cincel, una sierra y un taco de lijado. «Recorremos» la red de conceptos que tenemos en la memoria y elegimos los elementos relevantes y necesarios. Nos damos cuenta de que necesitamos unos nuevos guantes protectores, por lo que decidimos comprar un par. Pensamos en el lugar exacto donde vamos a realizar la tarea, el orden de los pasos que hemos de seguir, una completa simulación de lo que nos disponemos a hacer para que la silla recupere su funcionalidad, cómo lo haremos cuando no haya nadie en casa, y cuál será la reacción de nuestra hija cuando descubra que su silla favorita está arreglada. Estamos ante una sucesión de acontecimientos con un principio y un final.
A veces nos abandonamos a las asociaciones y nos distraemos con facilidad, y al detenernos en el cincel de la lista anterior, nos desviamos y pensamos en Geppetto y Pinocho y en su nariz creciente y su relación con la mentira, y entonces recordamos que nuestro hijo mintió al decir que había sacado a pasear al perro porque estaba cansado, pero demasiado avergonzado como para admitirlo. Luego pensamos en lo afortunados que somos al tener ese perro (y ese hijo); pensamos en su actitud alegre y en cómo nos levanta el ánimo al regresar a casa. Y nos olvidamos por completo de lo de arreglar la silla.
En realidad, somos arrastrados por un largo tren de pensamiento en nuestro tiempo de vigilia. Cambia de tema, velocidad, estilo, orientación, contenido y otras características, pero es continuo; no hay verdaderas pausas en el pensamiento.
La fuente de nuestros pensamientos y qué determina su sucesión es objeto de constante investigación en la actualidad. Todos poseemos la sensación de dominar completamente nuestros pensamientos, pero se trata de una sensación infundada. Los pensamientos conscientes e inconscientes se mezclan, interactúan, se sustituyen y desencadenan procesos mutuos. Creemos estar informados de nuestros pensamientos y de que, si nos preguntan, podremos decir dónde se han originado y cómo cada uno de ellos se vincula a uno anterior y a otro posterior. Creemos ser los propietarios y supervisores de nuestros pensamientos, pero esta sensación de dominio es ingenua. Paseamos por la calle pensando en un artículo leído la noche anterior, y de pronto nos encontramos pensando en una profesora de secundaria a la que no hemos visto en muchos años y que no tiene una conexión aparente con nuestros contenidos mentales recientes. Nuestra falsa sensación de dominio significa que la mayoría de nosotros somos incapaces, durante la mayor parte del tiempo, de aceptar que el pensamiento tiene su origen en una fuente desconocida para nuestro yo consciente. Por lo tanto, fabricamos una relación o creemos que ha surgido espontáneamente en nuestra mente.
Sin embargo, no existe tal cosa; los pensamientos no aparecen sin más. Cada uno de ellos está conectado a algo, solo que a veces esta conexión está más allá de nuestra comprensión consciente. El hecho de que los pensamientos estén conectados no significa que el proceso mental sea siempre coherente y que obedezca a una lógica. La interrupción de la sucesión de pensamientos puede proceder de estímulos externos, como el sonido de un cristal al romperse o alguien que pronuncia nuestro nombre, o de un proceso interno, como el recuerdo de una realidad emocional, y podemos ser conscientes o no de esa interrupción. Algo en aquella calle por la que paseábamos despertó el recuerdo de nuestra profesora de secundaria, como una persona que llevaba unas gafas idénticas; sin embargo, no hemos sido capaces de rastrear la pista. Quizá porque nuestros ojos se movían demasiado deprisa como para registrarla en nuestra atención consciente o porque vimos (u oímos u olimos) algo que no sabíamos que nuestra mente asociaba con nuestra profesora. Así que ahora pensamos en ella sin pretenderlo y sin comprender por qué, pero nuestra mente sigue ese camino.
Consideremos ahora el camino que nuestros pensamientos emprenden incluso en el vacío, sin interrupciones de ningún tipo. Imaginemos la red enorme de nuestra memoria, con nombres, objetos, lugares, conceptos y sentimientos conectados a través de asociaciones. El proceso del pensamiento implica caminar metafóricamente por esta red, de un nódulo al siguiente, de un nódulo conceptual o idea a otra. Cada punto de nuestro camino está vinculado al anterior y al siguiente, aunque no podamos verlo en cada uno de los pasos. Se trata de una red, por lo que en cada nódulo podemos emprender múltiples direcciones, y es nuestra mente la que elige una. Supongamos que pensamos en unas vacaciones. Al situarnos en el nódulo «vacaciones» de la red de pensamientos posibles, podremos avanzar hacia la rama «dinero» y elaborar las consecuencias financieras de irnos de vacaciones; o avanzar hacia la rama «diversión» y empezar a disfrutar de alegres simulaciones mentales; o bien tomar la dirección de la planificación concreta del momento y el destino adecuados para las vacaciones. A cada paso que damos, nuestra mente debe elegir el siguiente paso de entre muchas posibilidades. No conscientemente, y no con mucha deliberación, pero es así como actúa. Lo que determina el siguiente paso en nuestra cadena de pensamientos es el leve forcejeo entre fuentes diferentes que nos empujan en direcciones distintas, de las que solo una prevalece: la personalidad (frugal o no, abierta o reacia a nuevas experiencias), el estado mental, el temperamento, la historia reciente de nuestros pensamientos (si acabamos de pagar las facturas hace una hora, es más probable que nos inclinemos por el camino del «dinero», pero si hemos visto un anuncio de vacaciones en una hermosa isla, nos decantaremos por la «diversión», debido al fenómeno que llamamos «imprimación»), o profundas fuerzas subconscientes que nos arrastran al camino «Tengo que alejarme de todo esto»; todos estos aspectos compiten para ser elegidos.
Aunque cada nódulo de nuestra red de conceptos y recuerdos está simultáneamente vinculado a otros múltiples nódulos, estas conexiones no revisten la misma fuerza. La conexión entre neuronas tiene una «carga» que representa la intensidad de su asociación. La fuerza entre A y B determina la probabilidad, facilidad y rapidez con la que el pensamiento A activará el pensamiento B, de modo que al ver o pensar en A, enseguida pensaremos en B. La fuerza de estas cargas está determinada por la naturaleza del aprendizaje, por ejemplo, el número de veces en que se ha trazado el vínculo (cuántas veces una luz roja significa «stop»), o podrían ser temporales y estar dinámicamente determinadas por acontecimientos mentales previos que fomentan una determinada asociación.
Desconocer que la activación de los pensamientos deriva de fuentes deterministas –tanto si la imprimación obedece a la historia, a fuerzas subconscientes o a la intensidad de la asociación– puede fomentar, y fomenta, muchas confusiones cotidianas, no solo la falsa creencia en nuestro dominio absoluto sobre nuestros pensamientos y la ilusión de libertad derivada de ello. La asociación libre ha sido una relevante herramienta terapéutica desde Freud y Jung y ha resultado ser muy potente a la hora de desvelar pensamientos ocultos a la conciencia individual. En el método de asociación libre, al participante se le presenta una palabra y se le anima a responder tan rápidamente como sea posible, con lo primero que se le pase por la mente, sin censura y sin temor a ser juzgado. La idea es que, en condiciones favorables y no intimidantes, la inhibición se minimiza y lo que surge en las respuestas asociativas libres nos informa de los procesos internos del individuo, sus deseos más profundos, sus temores ocultos y sus inesperados impulsos. Pero hay que tener presentes las otras fuentes que determinan nuestro próximo pensamiento, tal como hemos señalado antes, al intentar comprender por qué he dicho o pensando tal cosa. Si tu terapeuta dice «madre» y respondes «sangre», se sentirá alarmado ante tu posible relación con tu madre. La preocupación del terapeuta puede estar justificada, pero otra posible fuente de tu respuesta podría encontrarse en el hecho de que esta mañana has llamado a tu madre para preguntarle cómo quitar una mancha de sangre de tu camiseta y el concepto semántico «sangre» ya estaba preparado, o a punto, y por lo tanto ha resultado natural que aflore en la respuesta rápida. Tenemos que comprender por qué el pensamiento A conduce al pensamiento B antes de extraer conclusiones significativas.
OBSERVAR LOS PENSAMIENTOS
Mi primera aventura formal en mi propio mundo interior empezó cuando me apunté a un breve curso de mindfulness (reducción de estrés basado en el mindfulness, MBSR, por sus siglas en inglés, ocho tardes y un día final dedicado al silencio). Hubo una sesión preliminar para gestionar la logística y aspectos como el papeleo y la información sobre qué llevar a las reuniones. Fue en Amherst, Massachusetts, donde Jon Kabat-Zinn destiló felizmente la meditación mindfulness para las masas, y en esta reunión organizativa todos los grupos tomaron asiento en un enorme círculo en una cancha de baloncesto. Justo antes de levantarnos para marcharnos, los instructores nos pidieron que nos relajáramos y cerráramos los ojos durante un minuto, y que a continuación compartiéramos la experiencia con los demás. Parecía un ejercicio inocuo y casi infantil. Pero este pequeño minuto me abrió un nuevo mundo. La repentina pausa, el cambio radical de mi orientación mental hacia el interior, la olvidada sensación y atención a mi propio cuerpo se apoderaron de mí al instante. En aquel momento mi vida era extremadamente agitada, como joven profesor en el competitivo entorno de Harvard con hijos pequeños en casa, entre otras cosas. Me pregunté cuál había sido la última vez que me había sentido así y por qué no me había detenido un solo minuto para experimentar algo semejante. Era como la típica pregunta que a veces nos planteamos: ¿cuál fue la última vez que contemplé las estrellas? Pero en esta ocasión el cosmos estaba en mi interior, intenso, personal y expectante. Quería ir más lejos, y aunque me llevó varios años dar el paso, mereció la pena.
Que me pidieran «observar» mis pensamientos en un principio me pareció un completo sinsentido. Sin embargo, antes de inscribirme tomé la decisión de suspender mi escepticismo, dejar mi actitud científica en casa y hacer tabla rasa. Di el brazo a torcer y lo intenté. Podemos observarnos en el espejo, detectar una nueva arruga, concentrarnos en ella por un instante y seguir nuestro camino: observar, descubrir, examinar y pasar a otra cosa. No hay una verdadera razón por la que no podamos hacer lo mismo con nuestro pensamiento, con nuestro paisaje interior. Es sorprendente lo interesante, accesible e íntima que puede ser esta experiencia y, sin embargo, la mayoría no se aventura en esta dirección en toda su vida.
Hemos crecido pensando que el proceso de nuestro pensamiento es impermeable al examen personal. Mi primera experiencia con el retiro silencioso, aun como principiante (y, por lo tanto, muy poco disciplinado), me otorgó la comprensión inequívoca de que había descubierto una mina de oro personal. Concentrarme en mis pensamientos me pareció como ejercer una especie de psicoanálisis sobre mí mismo. Al principio nuestra mente está ocupada por los pensamientos que la han inquietado últimamente: tu último viaje, las tareas pendientes en casa o en el trabajo, lo que necesitas y tienes que hacer antes de acabar, el olor de la habitación o un sonido distante. A continuación, nos sumergimos en elementos más antiguos: recuerdos, miedos y deseos. El puro poder de pensar interiormente te hará reír o llorar. Vadear nuestros recuerdos bastará para evocar poderosas emociones. Y todo esto, ahora lo sé, puede suceder independientemente de los mecanismos de la práctica de meditación. La mera conciencia de que somos capaces y podemos beneficiarnos de la observación de nuestro ser mental como observadores curiosos permitirá que esto también suceda en la vida cotidiana, mientras corremos o preparamos una ensalada, y no requiere de un equipo, una ropa o un entorno especiales. La mera comprensión de que me resulta posible observar mis propios pensamientos me ha ayudado a adquirir una noción más exacta de lo que me disgusta, lo que me hace feliz, por qué digo lo que digo, hago lo que hago, siento lo que siento y me comporto tal como soy. Dicho esto, la meditación también puede hacer aflorar pensamientos y recuerdos que hemos evitado por alguna razón o que no estamos preparados para afrontar y para los que podríamos necesitar ayuda externa, por lo que no es una práctica exclusivamente constructiva.
Obviamente, no soy el primero en encontrar esta fuente de observaciones sobre la identidad. Me han precedido siglos de prácticas espirituales, investigaciones psicológicas e incluso autodescubrimientos por parte de incontables individuos. Me gustaría destacar a Marion Milner (o Joanna Field, su seudónimo), que llegó muy lejos al mantener un diario meticuloso y muy lúcido al decidirse a seguir sus experiencias en la búsqueda de la felicidad. Este diario de ocho años se resume exquisitamente en su libro A Life of One’s Own.5 Gracias a su diario, Milner desarrolló un dominio único de la introspección. No es de extrañar que más tarde se convirtiera en una reputada psicoanalista.
Estamos acostumbrados a ser los sujetos de nuestros pensamientos, pasajeros de nuestro tren mental, justo en el centro, casi como si nuestros pensamientos operaran en nosotros, con un escaso control o perspectiva de cómo y adónde vamos. Sin embargo, mi nueva práctica, y la de muchos otros antes que yo, implica añadir una perspectiva privilegiada para observar los propios pensamientos. Y esta práctica no es un arte o algo para lo que necesitamos decenas de miles de horas de práctica de experiencia antes de cosechar sus beneficios. Tan solo es un esfuerzo para cambiar de enfoque. Existen dos posibles perspectivas: o bien estamos dentro de nuestros pensamientos y los experimentamos como una persona subida a una montaña rusa, o los observamos como quien no ha comprado un ticket y observa la montaña rusa desde tierra. Estos dos modos pueden alternarse, pasando de la participación inmersiva a la observación externa, bien automáticamente o a voluntad. Pasado un tiempo, se pasa de un estado a otro de forma fluida.
Integrar la experiencia personal de observación de los pensamientos con nuestra progresiva comprensión de la mente (psicología) y el cerebro (neurociencia) permite un nuevo y accesible acercamiento a quiénes somos y por qué somos así.





























