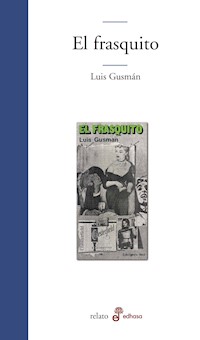Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Granica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Un libro puede llevarte lejos, tanto en el espacio como en el tiempo. Tan lejos como quiera la evocación de aquellas obras que marcaron nuestra infancia –de Emilio Salgari a Edmondo De Amicis, de Edgar Rice Burroughs a Lewis Carroll–, o de aquellas canciones con las que nos enamoramos por primera vez –que son todas las veces que nos enamoramos– y que permanecen imborrables a despecho del tiempo. Canciones de un pasado cercano y a su vez remoto, que lleva los nombres de Charles Aznavour, Sandro, Antonio Prieto, Matt Monro, Gabriela Ferri, Nicola Di Bari, Leonardo Favio y tantos otros. Un libro puede llevarnos también adonde lo pretendan sus páginas más entrañables. Basta con seguir las huellas de los grandes escritores en Venecia, los de Kafka en Praga o las que conducen devotamente a la Casa Tau, la extravagante vivienda de Eugene O'Neill en Los Angeles. Pero estos derroteros son también una excusa para que Luis Gusmán hable de las influencias que jalonaron su obra, del impacto que suscitaron en él algunas lecturas, o canciones, o geografías, y luego, en consecuencia, en su propia aventura literaria. Donde un libro me llevó es la más autobiográfica de las obras de Gusmán, al tiempo que constituye un feliz compendio de postales y encuentros, que hablan, sin más, de una vida consagrada a la literatura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luis Gusmán a los 18 años.Fotografía tomada en Anguil (provincia de La Pampa) por el escritor Fernando Di Giovanni.
Un libro puede llevarte lejos, tanto en el espacio como en el tiempo. Tan lejos como quiera la evocación de aquellas obras que marcaron nuestra infancia —de Emilio Salgari a Edmondo De Amicis, de Edgar Rice Burroughs a Lewis Carroll—, o de aquellas canciones con las que nos enamoramos por primera vez –que son todas las veces que nos enamoramos– y que permanecen imborrables a despecho del tiempo. Canciones de un pasado cercano y a su vez remoto, que lleva los nombres de Charles Aznavour, Sandro, Antonio Prieto, Matt Monro, Gabriela Ferri, Nicola Di Bari, Leonardo Favio y tantos otros.
Un libro puede llevarnos también adonde lo pretendan sus páginas más entrañables. Basta con seguir las huellas de los grandes scritores en Venecia, las de Kafka en Praga o las que conducen devotamente a la Casa Tau, la extravagante vivienda de Eugene O’Neill en Los Angeles.
Pero estos derroteros son también una excusa para que Luis Gusmán hable de las influencias que jalonaron su obra, del impacto que suscitaron en él algunas lecturas, o canciones, o geografías, y luego, en consecuencia, en su propia aventura literaria.
Donde un libro me llevó es la más autobiográfica de las obras de Gusmán, al tiempo que constituye un feliz compendio de postales y encuentros, que hablan, sin más, de una vida consagrada a la literatura.
Índice
CubiertaPortadaSobre este libroEdiciones GranicaCréditosLibro 1. Alguien leyóLas mil y una nochesEl día de la composiciónEl prisionero de ZendaUna noche en el paraísoEl príncipe felizPinochoMujercitasTarzánPapaíto piernas largasEl pequeño vigía lombardoTomAliciasVeinte mil leguas de viaje submarinoLibro 2. Alguien cantóElla cantaba bolerosAlguien cantóCorazón gitanoDulces dieciséisHistoria de un amorOh, CarolMoritatNosotrosNo puedo apartar mis ojos de tiTú eres mi destinoHotel de los Corazones DestrozadosOjos verdesAdiós, corazónVenecia sin tiUn mechón de tu cabelloLa media medallaPenumbrasNuestro juramentoBésame muchoPon tu cabeza sobre mi hombroSigamos pecandoLa noviaThe great pretenderElla ya me olvidóOrfeo negroLa distancia es como el vientoYa te veré de nuevoHo capito che ti amoAdiós a la mamáAlgo contigoMi viejoEscríbemeLibro 3. Alguien viajóDe un lugar a otroDublínHonfleurBerlín AlexanderplatzEl halcón maltésCroissetDelftLa vuelta al mundoIlliersLa HabanaPragaLa casa de la vidaFontaine-de-VaucluseVeneciaLa Casa TauLa piel del ríoSobre Luis GusmánEdiciones Granica
ARGENTINA
Ediciones Granica S.A.
Lavalle 1634 3º G / C1048AAN Buenos Aires, Argentina
Tel.: +54 (11) 4374-1456 - 1158549690
MÉXICO
Ediciones Granica México S.A. de C.V.
Calle Industria N° 82 - Colonia Nextengo - Delegación Azcapotzalco
Ciudad de México - C.P. 02070 México
Tel.: +52 (55) 5360-1010 - 5537315932
URUGUAY
Tel.: +59 (82) 413-6195 - Fax: +59 (82) 413-3042
CHILE
Tel.: +56 2 8107455
ESPAÑA
Tel.: +34 (93) 635 4120
Gusmán, Luis
Donde un libro me llevó : canciones, lecturas, viajes / Luis Gusmán. - 1a edición especial - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Granica, 2024.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-631-6544-65-0
1. Autobiografías. 2. Memorias. 3. Ensayo Literario. I. Título.
CDD 808.883
Fecha de catalogación: julio de 2024
© 2024 by Ediciones Granica S.A.
Diseño de cubierta: Trineo @trineo.cv
Imagen de cubierta: Fotografía tomada durante los festejos de carnaval (mediados de los ’50). Luis Gusmán es el que aparece a la izquierda, disfrazado de vaquero.
Conversión a eBook:Numerikes
ISBN 978-631-6544-65-0
www.granicaeditor.com
Reservados todos los derechos, incluso el de reproducción en todo o en parte, y en cualquier forma
GRANICA es una marca registrada
Libro 1 ALGUIEN LEYÓ
“Sí, fue una infancia feliz. Pero tal vez no exista ningún período de la vida tan profundamente personal, tan íntimo, tan mentiroso en el recuerdo como este…”
JUAN CARLOS ONETTI
“No es que yo pretendiese volver a hacer, en ningún aspecto, Las mil y una noches, ni tampoco las Memorias de Saint-Simon, escritas las dos también de noche, ni ninguno de los libros que amaba en mi inocencia de niño, supersticiosamente, apegado a ellos, como mis amores, no pudiendo imaginar sin horror una obra diferente a ellos.”
MARCEL PROUST
Grabado de la edición de Las mil y una noches (Sopena, Barcelona, 1949).
Qué lindo sería escribir un libro sobre los libros que se escribieron de noche. O también, escribir de aquellos libros que nos leyeron de noche. No son los mismos que los libros de día. Después de la lectura había que cerrar los ojos y dormir, o fingir dormir.
Proust termina la última página de En busca del tiempo perdido hablando de los libros que se escribieron de noche, y comienza Por el camino de Swann con los libros que su madre le leía de noche. Una de esas noches, cuando él la llama desesperadamente, su madre le lee en voz alta un libro de George Sand.
Al niño Proust le ha llevado una vida invertir aquella escena de la infancia.
Hay cierta inocencia por la cual uno se apega supersticiosamente a los libros de la infancia. El horror consistía, proustianamente, en que le leyeran un libro distinto de los que le habían leído. Es cierto, de niño uno quiere que le cuenten el mismo cuento: hay un placer en reconocer y reconocerse en esa historia. En todo caso, ninguna sorpresa, ningún suspenso, o quizás el mismo, el ya esperado. El golpe en la puerta, el cuerpo tenso y el latido del corazón escuchando los pasos sigilosos pero audibles. Sí, hasta es posible que el suspenso viniera después.
La ceremonia religiosa de la lectura nocturna exigía el silencio. No hacía ni una pregunta acerca de la historia. Es cierto, como dice Onetti: ¿por qué pedirle a ese período de la infancia una verdad, si ya sabemos que el recuerdo es mentiroso? Tampoco es una mentira moral, es que cada vez que te lo cuentan es “otro recuerdo”.
He sido un niño cantor, lector y viajero.
Las mil y una noches
Un día, mi padre trajo a casa un ejemplar de Las mil y una noches en una encuadernación lujosa. El primer libro con cantos dorados y con láminas de colores que entró a la casa escapando a la pobreza de Upa. Aunque más de una vez perdí la cabeza por leerlo. Es el único libro de la infancia que conservo.
Era un mundo desconocido para mí. Esos libros que necesitan del diccionario. Había palabras que no solo desconocía, sino que directamente no existían. Mercaderes, rupias, derviches, cimitarras, lebreles, serrallos. La lista es interminable.
“Sultán” la conocía porque un chico del barrio tenía un perro que se llamaba así. Y porque cuando dormía mucho y plácidamente, mi abuela me decía: “Dormís como un sultán”. Eso suponía el placer de poder dormir sin que esto fuera la obligación de cerrar los ojos, de apagar la luz.
Las historias eran aterradoras. A diferencia de las otras que hasta entonces había leído.
El cuento se titula “Historia del segundo anciano y de los dos perros negros”. El asunto de los perros me era familiar. Porque donde yo vivía lo llamaban Villa Perro. Nunca supe por qué hasta que en la presentación de un libro me encontré con mi mejor compañero de sexto grado. Omar Mantovani me contó que muchos años atrás, antes de que fuéramos a vivir al barrio, los carros de bomberos venían tirados por caballos y los bomberos corrían detrás. Como el cuartel de bomberos quedaba muy lejos, llegaban con la lengua afuera, jadeando como perros.
Y porque todo el mundo, no sé si por hacer honor a ese nombre, tenía un perro. O quizás porque lo más fácil era ser dueño de un perro.
Mi primera perra era blanca con manchas negras, se llamaba Osa y se escapó una noche de Año Nuevo, cuando los rompeportones hicieron que el mundo se viniera abajo. La segunda se llamaba Diana y me la regaló la Pochi. Ella era rica porque era la hija del dueño del supermercado. Teníamos, como se decía en aquel tiempo, una simpatía. Todavía recuerdo su figura delgada, sus ojos claros… era raro que en el barrio hubiera una chica que tuviese ojos de ese color. Nunca le pude dar un beso a la Pochi, y hubiera dado la vida por hacerlo.
Ahí estaba entonces la historia de los perros de Las mil y una noches.
Lo que más me impresionaba eran los faquires por su extrema delgadez, el ayuno y la penitencia. Dormían en camas con clavos. Yo era muy delgado y muchas veces me decían: “Parecés un faquir”. Otros, me decían Huesito.
Sí, los perros. Porque la otra amenaza diaria era el camión de la perrera. Porque venían de golpe y los cazaban con un lazo y se los llevaban y no volvían más. La perrera quedaba enfrente del hospital Fiorito. Bastaba cruzar la calle. De un lado salvaban la vida y del otro causaban la muerte. Porque nunca vi que a alguien en el barrio le devolvieran un perro que se había llevado la perrera. Nadie tenía certificado de vacuna de un perro. No había veterinarias.
Era una palabra que se transformaba continuamente. “El último perro”, la película con Hugo del Carril que mi abuela me llevó a ver. Tenía doce años. O sea que el miedo la literalidad todavía estaba presente y no sé si alguna vez me abandonó. Más bien lo transformé, lo puse de mi lado. Por eso el terror que me producía Alicia en el país de las maravillas y sus palabras-valija.
También había otras acepciones más amigables: “fiel como un perro”. En ese entonces, “perro” era una palabra que me volvía loco, entre la inocencia y la superstición.
Y hubo un vecino que mató a otro por venganza, porque le envenenó el perro. Y “a otro perro con ese hueso” quería decir no ser tan inocente y no dejarse embaucar.
Todavía no teníamos televisión y Lassie no había entrado en nuestras vidas. Solo Pluto, tan cómico, tan Disney, tan de historieta, que uno pensaba que no había perro de esa raza. Porque de Pluto solo podía recordar sus ojos cuando pedía clemencia exagerada por una travesura también exagerada.
Mi única curiosidad eran las palabras; mi superstición era que las tomaba literalmente.
La otra palabra era “mezquita”, que confundía con “mezquino”. No quería ser mezquita porque me sonaba femenino y amarrete. Hasta que vi una imagen. Era como una iglesia. Porque por el barrio solo había iglesias, ni mezquitas ni templos, hasta que aparecieron los apostólicos, los evangelistas con sus pastores; y con el tiempo hubo más templos que iglesias. Desde mi inocencia me explicaba que era así, ya que resultaba más sencillo construir un templo, que era como un club, una sala grande, un cine sin butacas y con sillas y sin pantallas, en vez de una iglesia, que con las agujas de sus torres llegaban hasta al cielo.
Entonces vuelvo a los dos perros de Las mil y una noches. El cuento se titula: “El anciano y los dos perros negros”. Es la historia de tres hermanos, los tres mercaderes. Nosotros entonces éramos tres hermanos. Yo, el mayor.
La historia cuenta que uno de los hermanos viaja a países lejanos para traficar géneros. En ese entonces, la palabra “traficar” también era inocente. Pasa un año. Un día tocan a la puerta del hermano mayor. Abre y había un mendigo pidiendo limosna. Él no lo ayuda. El mendigo —que es el hermano que ha vuelto empobrecido— le dice que Dios lo castigará. A partir de ese momento, el mayor ayuda a este hermano con dinero y casa. Al año siguiente, el hermano menor intenta la misma aventura y vuelve a suceder lo mismo. De vuelta a casa, el mayor lo ayuda y las cosas permanecen así durante un tiempo. Finalmente, los dos hermanos logran convencer al que nunca había ido, de que viajen los tres. Lo hacen con tal insistencia que lo convencen. En el viaje, en el barco, el mayor conoce a una mujer muy hermosa y se casa con ella. Los dos hermanos, por envidia, los arrojan al mar. Resulta que ella era un hada y logra que se salven. Esa vez, la mujer sucumbe a las súplicas de su marido, los perdona y les concede su clemencia.
Los dos hermanos vuelven a traicionarlo y esta vez el hada, como castigo, los convierte por el lapso de diez años en dos perros negros. Cuando transcurriera ese plazo, él podría volver por su amada y también se rompería el hechizo.
La historia se convirtió en pesadilla. No sé por qué me supuse Abel y no Caín, porque siempre eran ellos dos los que se transformaban en perros. Quizás porque mi abuela le decía al menor “Sos un Caín” siempre que se portaba mal.
Es posible que Borges tenga razón. No sé cuándo fui Caín y cuándo fui Abel.
Lo que más me aterraba de Las mil y una noches eran las transformaciones humanas en animales. En ese bestiario, el catálogo era interminable. Como en la historia que antecede a la de los dos perros, en que una mujer celosa, por magia, convierte a la esclava en una vaca, que cuando se está muriendo muge, y los ojos se le llenan de lágrimas humanas, y al hijo que ha tenido con el amo (su marido) en becerro. El muchacho convertido en becerro solo por otro conjuro puede recuperar su forma humana. El castigo a la mujer por sus prácticas mágicas fue transformarla en cierva.
Como tenía un estrabismo en el ojo izquierdo, durante años padecí entre los chicos del barrio el apodo de Vizcacha. Todavía no había leído el Martín Fierro ni era viejo como para que eso fuera un valor, sino que temía que me sucediera una transformación en alimaña, como en Las mil y una noches. Incluso después de mi operación, entre los nueve y diez años, a veces ese temor me volvía a invadir.
Era un chico muy sugestionable: mis supersticiones llegaron hasta la adolescencia, cuando esperaba noche por noche que no lo ejecutaran a Caryl Chessman, que desde hacía doce años estaba condenado a la silla eléctrica.
Calculaba cuántos días, cuántas semanas, cuántas horas, cuántos minutos, cuántos segundos entraban en diez años. Siempre me quedaba dormido antes de enterarme.
La Osa, Diana, nunca tuve otros perros hasta que fui grande, y dejé de ser inocente y supersticioso.
Creo que más allá de la cronología, Las mil y una noches está primero, por eso comencé por este libro. Considero a los doce años como el umbral de la infancia nunca perdida.
Hubo dos libros que pasaron de una frontera a otra. Estaban antes. Y pasaron después, atravesaron la aduana. El primero: Cuerpos y almas, de Van der Meersch, el descubrimiento del cuerpo de una mujer, amparado en el saber científico. El suspenso de la sexualidad. Tuvieron que pasar muchos años para darme cuenta de que la sexualidad siempre nos pone en suspenso. El otro, de Caryl Chessman, Celda 2455. El corredor de la muerte. El primero entró a casa por mi madre, el segundo, por mi padre.
El día de la composición
Hay una lectura de Hombrecitos, el libro de Louisa M. Alcott, que se ha vuelto imborrable. Especialmente un capítulo: “El día de la composición”.
Recuerdo incluso hasta los dos temas elegidos: la esponja y el gato. Hasta ese momento yo ignoraba que la esponja era una planta, creía que era un utensilio de cocina, pero desconocía de qué estaba hecho.
La primera composición comenzaba: “La esponja es una planta de lo más útil e interesante, crece bajo el agua, en las rocas y es, creo, una especie de alga marina”.
Yo le temía más a la superficie del mar, a las olas, que a lo que podía haber en el fondo. Pero el tema era la composición. En sexto grado estaba mi maestra más querida: la Málaque. Un día escribí una nota en una revista, ella la leyó y me contactó por teléfono y nos encontramos a tomar un café. Yo estaba frente a ella como cuando estaba en sexto. Recuerdo que ya siendo un hombre de más de cuarenta años, prendí un cigarrillo y ella me dijo: “¡Fuma!”. El énfasis fue suficiente para que apagara el cigarrillo.
Recordé los juegos de palabras que me posibilitaron arreglarme con ese severo amor de la infancia. Málaque, qué mala. Me animé a decírselo y ella se rió. No le conté el otro significado, el oculto, “quemala”.
Con ella fui abanderado. Siempre tan desacompasado con mi ritmo y mi cuerpo. Comienza Aurora: “Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz se eleva en vuelo triunfal”. Y la bandera, como un águila, ya había volado hasta el alto del mástil. Era un impulso, era más fuerte que yo. La Málaque me volvió a poner de escolta. Nunca más subí la bandera hasta lo alto del mástil.
El asunto de la composición era el gato. Yo nunca había escrito sobre un gato sino siempre sobre una vaca. Pero la composición, a diferencia de la prueba, era que no te avisaban previamente, sino que la Málaque decía: “Saquen una hoja, hoy composición”.
El problema era el tema. Si ella lo fijaba quería decir que era sobre algo que habíamos leído o ella había explicado. La urgencia eran el tiempo y la sorpresa. A mí me resultaba más fácil el tema libre. Ya entonces tenía mucha imaginación. Incluso en el diario del colegio, Pequeñeces, publicaron una composición que había escrito.
En la composición mi imaginación volaba. No había puntuación posible para esa inventiva. Las maestras se desconcertaban, era una imaginación dictada, tenía su propia gramática.
El prisionero de Zenda
A Charlie Feiling
De chico, cuando me encontré con El prisionero de Zenda, lo primero que pensé fue que Zenda era un camino. No distinguía que era un apellido.
Para mayor confusión, en la tapa la letra zeta estaba en minúscula y el apellido Hope estaba escrito “hope”. No era un error tipográfico sino un recurso gráfico.
Es cierto que El prisionero de Zenda era un libro donde una palabra podía ser la doble de la otra.
Algo me hacía seguir la historia de la novela, porque no la entendí desde la primera página. Cada vez que leía una novela de gemelos me sucedía lo mismo. Ya me había pasado con Los hermanos corsos. La comunicación telepática. Lo que sentía uno, a pesar de la distancia, lo sentía el otro. No había salida. Era una pesadilla. No había nada propio.
En ese momento, por segunda vez en mi infancia me encontré con un doble, pero era distinto de Los hermanos corsos.
El tal Rodolfo era un perezoso que soñaba con un día escribir un libro. Cuando empieza la historia tiene veintinueve años. Él y su hermano Roberto son muy diferentes. Él es holgazán y su hermano, trabajador.
Viaja a París con su tío y se encuentra con un poeta que está enamorado de una chica rica, que pica alto. El poeta nunca la seduciría. Un emborronador de cuartillas. Tuve que ir al diccionario. Eso era un poeta. El nombre de ella era Antonieta de Mauban.
Ya nadie se llamaba así. En el barrio se hubiesen reído de una chica llamada Antonieta. Nunca había conocido a una Antonieta. Salvo la guillotinada de la que mi abuela siempre hablaba porque de niña tenía pesadillas con ella.
Cuando más tarde conocí a Charlie Feiling resultó ser un pariente lejano del autor: Anthony Hope. No diría que tuve una amistad con Charlie, pero sí un encuentro intenso y luminoso. Quiero decir, siempre lo encontré sonriente.
La primera vez que lo vi tenía puesto un pañuelo de cuello que había comprado en Checoslovaquia. No sé qué le dije, pero se lo quitó y me lo regaló. Aún lo tengo conmigo.
Sería a los diez que estaba leyendo El prisionero de Zenda, y me quedaba detenido una y otra vez en la escena en que Rodolfo Rassendyll se encuentra con el rey: “Cuando lo miré, mi sorpresa fue tal que se me escapó una exclamación. Por su parte, al verme retrocede asombrado. Salvo el bigote y la barba, salvo cierta dignidad debido a su categoría social, salvo que algo, muy poco, más alto que él, el rey de Rutinaria habría podido ser Rodolfo Rassendyll, y yo, Rodolfo, el Rey”.
Un rey no tiene apellido.
Recuerdo: marzo de 1959, cuando cursaba segundo año de la secundaria. Tenía diez de promedio en historia. Estaba con mi mejor amigo, Ángel Tomarchio. La mesa examinadora no conocía a los alumnos. Me puse su guardapolvo. Tenía bordado su apellido. El esperaba afuera. Éramos dos carapálidas. El profesor llamaba a Tomarchio y yo seguía sentado. En la luna. El apellido te llama.
Miré hacia afuera y vi que Ángel me hacía señas desesperadas. Entonces me levanté y empecé hablar como si fuera otro. Aprobé con cuatro.
El Rey responde que nunca hubiese pensado en toparse con su doble. Es verdad, la palabra es justa, cuando uno se encuentra, se topa con el doble.
Este Rodolfo era pelirrojo: “En realidad, según he podido ver, después, el color del pelo puede tener gran influencia sobre el destino de un hombre”.
Todavía ignoraba el color del cabello de Judas. No había leído ni La liga de los pelirrojos, de Arthur Conan Doyle, ni Los rojos Redmayne, de Eden Phillpotts.
Pero vivía obsesionado. Pensaba que el gemelo podía volver de la muerte y topármelo. En realidad, mi doble era mi hermanastro, al que, por lo que me contaban, no me parecía en nada. Nos llevamos unos meses, y podía aparecerse de golpe. Nunca hubiera podido ser su doble, ni él tampoco el mío. Iba al Carlos Pellegrini. Jugaba al rugby. Justamente al revés que yo, que era un alfeñique. Un chico que aprendía todo por correspondencia.
A partir de ese momento, y para salvar al rey Rodolfo, toma su lugar. Sucede que la princesa, que después será la reina, y él, se enamoran.
Hay un momento en que Rodolfo se encuentra con la princesa: “La encontré triste y preocupada y cuando me marché, me abrazó estrechamente y confusa, estremecida, me puso un anillo en el anular, sobre la sortija que tenía el sello real”.
En el meñique, Rodolfo lleva un anillo de oro con la divisa de su familia: Nil quae feci.