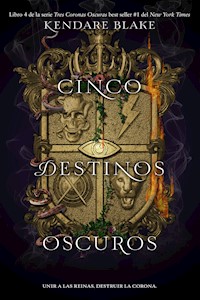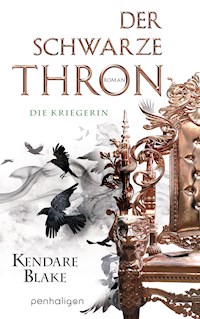Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Del Nuevo Extremo
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Tres coronas oscuras
- Sprache: Spanisch
La reina Katherine ha esperado toda su vida para llevar la corona. Pero su reino no está en paz: su pueblo no la quiere, los rumores sobre una rebelión son cada día mas fuertes, y la niebla parece un enemigo más. Sin embargo, su peor pesadilla es saber si sus hermanas están realmente muertas o esperando para usurpar el trono. Mirabella y Arsinoe se esconden en el continente, hasta que el espectro de una legendaria Reina Azul, las impulsa a regresar a Fennbirn sin darles una razón. Y Jules escondida en la isla, es instada por su protectora, una chica con el don de la guerra y una oráculo, a asumir un papel que nunca imaginó: el de ser la reina maldita y crear un ejército rebelde para derrocar a Katherine.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dos reinos oscuros
Dos reinos oscuros
Blake, Kendare
Blake, Kendare
Dos reinos oscuros / Kendare Blake. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Del Nuevo Extremo, 2020.
Archivo Digital: descargaTraducción de: Martín Felipe Castagnet. ISBN 978-987-609-770-3
1. Narrativa Juvenil Estadounidense. I. Castagnet, Martín Felipe, trad. II. Título.
CDD 813.9283
© 2018, Kendare Blake
Título en inglés: Two Dark Reigns
© 2019, Editorial Del Nuevo Extremo S.A. Charlone 1351 - CABA Tel / Fax (54 11) 4552-4115 / 4551-9445 e-mail: [email protected] www.delnuevoextremo.com
Imagen editorial: Marta Cánovas Traducción: Martín Felipe Castagnet Corrección: Mónica Piacentini Adaptación de tapa: WOLFCODE Diagramación interior: Dumas Bookmakers
Primera edición en formato digital: diciembre de 2019
Digitalización: Proyecto451
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.
Inscripción ley 11.723 en trámite
ISBN edición digital (ePub): 978-987-609-770-3
ELENCO DE PERSONAJES
INDRID DOWN
Ciudad Capital. Hogar de la reina Katharine
LOS ARRON
Natalia Arron
Matriarca de la familia Arron. Cabeza del Consejo Negro
Genevieve Arron
Hermana menor de Natalia
Antonin Arron
Hermano menor de Natalia
Pietyr Renard
Sobrino de Natalia por su hermano Christophe
ROLANTH
Hogar de la reina Mirabella
LOS WESTWOOD
Sara Westwood
Matriarca de la familia Westwood. Afinidad: agua
Bree Westwood
Hija de Sara Westwood, amiga de la reina. Afinidad: fuego
MANANTIAL DEL LOBO
Hogar de la reina Arsinoe
LOS MILONE
Cait Milone
Matriarca de la familia Milone. Familiar: Eva, un cuervo
Ellis Milone
Esposo de Cait y padre de sus hijos.
Familiar: Jake, un spaniel blanco
Caragh Milone
Hija mayor de Cait, desterrada a la Cabaña Negra. Familiar: Juniper, una sabueso marrón
Madrigal Milone
Hija menor de Cait. Familiar: Aria, un cuervo
Juillenne “Jules” Milone
Hija de Madrigal. La naturalista más poderosa en décadas y amiga de la reina. Familiar: Camden, una gata montesa
LOS SANDRIN
Matthew Sandrin
Hijo mayor de los Sandrin. Antiguo prometido de Caragh Milone
Joseph Sandrin
Hijo del medio de los Sandrin. Amigo de Arsinoe. Desterrado al continente por cinco años
OTROS
Luke Gillespie
Propietario de la Librería Gillespie. Amigo de Arsinoe. Familiar: Hank, un gallo verdinegro
William “Billy” Chatworth Jr.
Hermano adoptivo de Joseph Sandrin. Pretendiente de las reinas
La señora Chatworth
Jane
Emilia Vatros, una guerrera de Ciudad Bastián
Mathilde, una oráculo
EL TEMPLO
Suma Sacerdotisa Luca
Sacerdotisa Rho Murtra
Elizabeth, iniciada y amiga de la reina Mirabella
EL CONCILIO NEGRO
Natalia Arron, envenenadora
Genevieve Arron, envenenadora
Allegra Arron, envenenadora
Paola Vend, envenenadora
Lucian Marlowe, envenenador
Margaret Beaulin, don de la guerra
Renata Hargrove, sin dones
LA CABAÑA NEGRA
400 AÑOS ANTES DEL NACIMIENTO DE MIRABELLA, ARSINOE Y KATHARINE
El parto fue difícil y sangriento desde el comienzo. No se esperaba menos de una reina con el don de la guerra, especialmente de una tan curtida como la reina Philomene. La Comadrona apretó una compresa fría en la frente de la reina, pero esta le apartó el brazo.
—El dolor no es nada —dijo la reina Philomene—. Celebro esta última pelea.
—¿Crees que la guerra no te va a seguir al país de Louis? —preguntó la Comadrona—. Suena imposible, incluso si tu don desaparece cuando dejes la isla.
La reina miró hacia la puerta, por donde podía ver cómo Louis, su rey-consorte, iba y venía. Los ojos negros le brillaban por la excitación del trabajo de parto. El pelo oscuro le brillaba por el sudor.
—Quiere que todo esto se termine. No sabía con qué se metió cuando se casó conmigo.
Ni él ni nadie. El reinado de Philomene estuvo marcado por la guerra. Bajo su gobierno, la ciudad capital siempre estaba cargada de guerreros. Hizo construir grandes barcos y saqueó las aldeas costeras de todas las naciones estado, excepto la de su rey-consorte. Pero ahora todo eso era parte del pasado. Ocho años de reinado brutal, belicoso. Un tiempo corto, incluso para los parámetros de una reina guerrera, pero de todos modos la isla estaba exhausta. Las reinas guerreras significaban gloria pero también intimidación. Protección. No solo su esposo se alivió cuando la Diosa le envió las trillizas a la reina.
Philomene sufrió otra contracción, y corrió las piernas para ver cómo las sábanas se seguían manchando de sangre.
—Lo estás haciendo bien —mintió la Comadrona. ¿Pero qué sabía ella? Era joven y nueva en la Cabaña Negra. Una envenenadora de nacimiento, y por tanto una sanadora capaz, pero aunque había ayudado en muchos partos, nadie estaba realmente preparado para el nacimiento de las reinas.
—Sí —concordó Philomene con una sonrisa—. Es digno de una reina guerrera sangrar tanto. Pero sospecho que moriré hoy.
La Comadrona remojó el trapo y lo escurrió de nuevo, por si Philomene le permitía usarlo. Quizás la dejaría. Después de todo, ¿quién lo vería? Para la isla, una reina estaba muerta una vez que nacían las trillizas. Los caballos que la llevarían a ella y a Louis a la barcaza que esperaba en el río y de allí al barco ya estaban ensillados; una vez que se hubieran ido, Philomene y Louis nunca regresarían. Incluso la cariñosa y pequeña Comadrona la olvidaría en cuanto nacieran las bebés. Aparentaba preocuparse por ella, pero su único objetivo era que Philomene sobreviviera lo suficiente como para parir a las trillizas.
Philomene echó una mirada a la mesa con hierbas y trapos limpios, frascos con pociones para adormecer el dolor, que ella había rechazado, por supuesto. También había cuchillos. Para liberar a las nuevas reinas, si la antigua era demasiado débil. Philomene sonrió. La Comadrona era una criatura débil. Que intentara cortarla si se atrevía.
El dolor pasó, y Philomene sonrió.
—Están apuradas, igual que yo. Me apuré desde que nací por dejar mi marca. Quizás sabía que iba a tener poco tiempo para lograrlo. O quizás fue ese esfuerzo lo que acortó mi vida. ¿Vienes del templo, no? ¿Antes de servir en la soledad de la Cabaña?
—Fui instruida aquí, mi reina. En el templo de Prynn. Pero nunca tomé los juramentos.
—Por supuesto que no. Veo que no hay brazaletes tatuados en tus brazos. No soy ciega.
Otra vez se dobló de dolor y perdió más sangre. Los espasmos eran cada vez más seguidos.
La Comadrona la tomó del mentón y le abrió los ojos.
—Estás quedándote sin fuerzas.
—No.
Philomene se dejó caer de nuevo en la cama. Puso sus manos sobre el vientre enorme en un gesto casi maternal. Pero no preguntaría por las reinas bebés. No eran suyas como para preguntar. Todas pertenecían a la Diosa y solo a la Diosa.
Con esfuerzo, se enderezó con los codos. En su rostro había un gesto de determinación lúgubre. Chasqueó los dedos para que la Comadrona volviera a ubicarse entre sus piernas.
—Ya estás lista para pujar. Estará todo bien: eres fuerte.
—¿No era que me estaba quedando sin fuerzas? —murmuró Philomene.
La primera reina nació en silencio. Respiraba, pero no lloró ni siquiera cuando la Comadrona le palmeó la espalda. Era pequeña, bien formada, y muy rosada para un parto tan duro y complicado. La Comadrona la sostuvo para que Philomene la viera; por un instante, la sangre de las reinas fluyó entre ellas a través del cordón umbilical.
—Leonine —la bautizó la reina—. Una naturalista.
La Comadrona lo repitió en voz alta y se llevó a la bebé para limpiarla y ubicarla en una cuna. Después la cubrió con una manta verde y bordada con flores. No mucho después llegó la siguiente bebé, esta vez gritando, con los diminutos puños apretados.
—Isadora —dijo la reina, mientras la bebé lloraba y parpadeaba con sus enormes ojos negros—. Una oráculo.
—Isadora. Una oráculo —repitió la Comadrona. Y se la llevó para envolverla con una manta gris y amarilla, los colores de las clarividentes.
La tercera reina nació con un torrente de sangre, como una oleada. Era tan macabro que Philomene abrió la boca para anunciar una nueva reina guerrera. Pero eso no fue lo que dijo.
—Roxane. Una elemental.
La Comadrona repitió el tercer y último nombre y le dio la espalda para limpiar a la bebé, antes de envolverla en la manta celeste y ubicarla en la cuna que quedaba. Philomene respiró con dificultad. Tenía razón. Podía sentirlo. El parto la había matado. Por más fuerte que fuera, apenas iba a sobrevivir para que la vendaran y la subieran al caballo, pero iba a ser un cuerpo lo que Louis llevaría con él en el barco, para ser enterrada en la cripta familiar, o quizás la arrojaran por la borda. Su deber con la isla había terminado, y la isla no tendría más que decir sobre su destino.
—¡Comadrona! —gruñó Philomene cuando el dolor la atravesó una vez más.
—Sí, sí —respondió la mujer, con calma—. Es solo el alumbramiento. Ya pasará.
—No es el alumbramiento. No es…
Hizo una mueca y se mordió el labio durante un último pujo.
Otra bebé surgió del vientre de la reina guerrera. Con facilidad y sin ruido. Abrió los ojos negros y tomó una bocanada de aire. Otra bebé había nacido. Otra reina.
—Una reina azul —murmuró la Comadrona—. Una cuarta nacida.
—Dámela.
La Comadrona la miró sin decir nada.
—¡Dámela ahora!
La Comadrona la alzó, y Philomene se la arrebató de las manos.
—Illiann. Una elemental —dijo. Su rostro exhausto se transformó en una sonrisa y la desilusión de no haber parido una reina guerrera desapareció. Porque este era un destino más importante. Una bendición para toda la isla. Y el logro era suyo.
—Illiann —repitió la Comadrona, aturdida—. Una elemental. La Reina Azul.
Philomene se rio. Levantó a la niña en sus brazos.
—¡Illiann! —gritó—. ¡La Reina Azul!
Los días de espera fueron largos. Después del nacimiento de la Reina Azul, los mensajeros corrieron de regreso a sus ciudades con la noticia. Esperaban en la Cabaña Negra con los caballos listos desde que la reina empezó el trabajo de parto.
Una cuarta nacida. Era un suceso tan raro que algunos lo creían una mera leyenda. Ante el anuncio de la Comadrona, ninguno de los jóvenes mensajeros sabía qué hacer. Al final tuvo que pegarles un par de gritos.
—¡Una Reina Azul! ¡Bendita por la Diosa! Todos deben venir. ¡Todas las familias! ¡Y también la Suma Sacerdotisa! ¡Cabalguen!
Si hubieran nacido solo las trillizas, solo tres familias y un grupo pequeño de sacerdotisas debían haber viajado a la cabaña. Los Traverse por la reina naturalista. Los acaudalados Westwood por la elemental. Y los Lermont por la pobre reina clarividente, para supervisar su ahogamiento. Pero la llegada de una Reina Azul significaba que los jefes de las familias más poderosas de todos los dones debían venir. También el clan Vatros, que habitaban la capital y la ciudad guerrera de Bastián. Incluso los Arron, los envenenadores de Prynn.
Dentro de la cabaña, bajo las vigas oscuras que sostenían el techo, cuatro cunas accedían a la luz de la mañana contra la pared oriental. Todas estaban en silencio, excepto la bebé en la manta gris claro. La pequeña oráculo lloraba casi constantemente. Quizás porque, siendo una clarividente, sabía lo que iba a ocurrir.
Pobre reina oráculo. Su destino estaba fijado de antemano. Desde los tiempos de Elsabet la Reina Loca —que usó su don de la profecía para asesinar a tres familias enteras que, según decía, habían conspirado contra ella—, las reinas clarividentes eran ahogadas de inmediato. Después de derrocar a Elsabet, el Concilio Negro lo había decretado para no arriesgarse a otra injusta masacre.
En los días siguientes al parto, la Comadrona quemó las sábanas manchadas de la reina. No las podría limpiar de tan sanguinolentas. No se preguntó dónde estaba la antigua reina o cómo le había ido. A juzgar por las sábanas, solo cabía suponer que Philomene estaba muerta.
Una semana después del nacimiento llegó la primera de las familias. Los Lermont, los oráculos de Pozo del Sol, la ciudad al noroeste de la isla que era la más cercana a la Cabaña Negra; aunque insistieron que habían previsto el nacimiento de la criatura y se aprestaban a viajar cuando llegó el mensajero. Miraron las cuatro cunas, y observaron con gravedad a la pequeña reina clarividente.
Al día siguiente llegaron los Westwood, engreídos en su reciente dominio de los elementales. Le susurraron a la reina elemental y le ofrendaron una manta teñida de azul.
—La hicimos para ella —dijo Isabelle Westwood, la cabeza de la familia—. No hay razón para que no pueda tenerla, aunque su vida sea breve.
Después de ellos llegaron los Traverse desde Cabeza de Foca, y esa misma tarde también los Arron y los Vatros, a caballo, con una diferencia de pocos minutos, para oficiar de testigos silenciosos. Los Vatros, ricos y con grandes dones gracias al reinado de la reina guerrera, trajeron con ellos a la Suma Sacerdotisa desde la capital.
La Comadrona se arrodilló ante la Suma Sacerdotisa y le dijo los nombres de las reinas. Cuando dijo «Illiann», la Suma Sacerdotisa entrelazó las manos.
—Una Reina Azul. Apenas si puedo creerlo. Pensé que los mensajeros se habían equivocado —murmuró, y levantando a la bebé la acunó entre los pliegues de su túnica blanca.
—Una Reina Azul elemental —dijo Isabelle Westwood, y la Suma Sacerdotisa la calló con la mirada.
—La Reina Azul nos pertenece a todos. No crecerá en una casa elemental. Crecerá en la capital. En Indrid Down. Conmigo.
—Pero… —tartamudeó la Comadrona. Todos giraron la cabeza para verla. Se habían olvidado que estaba allí.
—Y tú, Comadrona, vas a sacrificar a las hermanas de la reina. Y luego vendrás con nosotras.
La Comadrona bajó la vista.
La reina naturalista fue abandonada en el bosque, para la tierra y los animales. La pequeña y desdichada reina clarividente fue ahogada en un arroyo. Para cuando la reina elemental fue abandonada en una pequeña balsa que la dejara en aguas abiertas, tanto ella como la Comadrona estaban llorando. Leonine, Isadora y Roxane. Regresaban a la Diosa, que a cambio les había dado a Illiann para que gobernara.
Illiann, afortunada y azul.
EL VOLROY
La reina Katharine está posando para su retrato en una de las salas de la torre occidental, un piso más abajo que sus habitaciones. En la mano izquierda sostiene un frasco vacío, que en la pintura se transformará en un hermoso veneno. En su derecha tiene enroscada un trozo de cuerda que el pincel transformará en la viva imagen de Dulzura.
Gira la cabeza y contempla Indrid Down a través de la ventana: los tejados marrones de las casas al norte, los caminos que desaparecen entre las colinas, el cielo salpicado con el humo de las chimeneas y los elegantes edificios de piedra de la capital. Es un día bello y apacible. Los trabajadores trabajan. Las familias comen y ríen y juegan. Y ella se despertó esa mañana entre los brazos de Pietyr. Todo está bien. Mejor que bien, ahora que sus problemáticas hermanas están muertas.
—Por favor levante el mentón, reina Katharine. Y enderece la espalda.
Hace lo que le indican, y el pintor sonríe con algo de miedo. Es el maestro pintor más cotizado de todo Indrid Down, acostumbrado a retratar envenenadores y sus típicos accesorios. Pero este no es un cuadro cualquiera. Es el retrato de la reina Katharine. Y un encargo así hace transpirar incluso al maestro pintor.
La sentaron de tal manera que, por la ventana, detrás de su hombro derecho, se viera la Mansión Greavesdrake. Fue su idea, aunque los Arron iban a atribuirse el mérito. No lo hizo por ellos sino por Natalia, una pequeñez para honrar a la gran jefa de la familia, la mujer que crio a Katharine como si fuera su propia hija. Es por ella que Greavesdrake estará siempre presente. Una sombra de la influencia que tuvo sobre el reino. Katharine quería ser retratada con la urna funeraria de Natalia en su falda, pero Pietyr la convenció de no hacerlo.
—Reina Katharine. —Pietyr entra rápidamente en la habitación, tan apuesto como siempre con su chaqueta negra, una camisa gris paloma, y el pelo platinado. Se detiene detrás del pintor—. Está saliendo muy bien. Saldrás hermosa.
—Hermosa —repite acomodando el frasco y el trozo de cuerda—. Me siento ridícula.
Pietyr palmea el hombro del pintor.
—Necesito un momento con la reina, si no es molestia. ¿Quizás una breve pausa?
—Por supuesto.
El pintor apoya los pinceles, hace una reverencia y se retira, los ojos atentos en el frasco y la cuerda, para recordar cómo volver a acomodarlos.
—¿De verdad me veo bien? —pregunta Katharine una vez que el pintor se va—. No me animo a mirar. Quizás deberíamos haber traído a uno de los maestros de Rolanth. Esa ciudad es mía también ahora, y sabes bien que tienen los mejores artistas.
—Incluso el mejor maestro de Rolanth podría sabotear el retrato después de una Ascensión tan controvertida. Mejor un pintor envenenador. —Pietyr se acerca, la abraza con fuerza por la cintura y le acaricia el corsé—. ¿Recuerdas esos primeros días en Greavesdrake? Parece que fue hace tanto tiempo.
—Todo parece muy lejano —murmura Katharine. Recuerda la habitación de su mansión, la seda a rayas y las suaves almohadas. Cómo se sentaba de niña con todos los almohadones en la falda para escuchar las historias de Natalia. Recuerda la biblioteca y las cortinas de terciopelo hasta el piso, donde solía esconderse cuando Genevieve quería envenenarla.
—Es como si Natalia todavía estuviera aquí, ¿no crees, Pietyr? Como si pudiéramos verla con los brazos cruzados, si miráramos con la suficiente fuerza.
—Así es, querida. —Pietyr le besa la sien, la mejilla, le mordisquea el lóbulo, y un escalofrío hace temblar a la reina—. Pero nunca debes hablar de estas cosas con nadie, salvo conmigo. Sé que la amabas. Pero ahora eres una reina. Ahora eres la reina, y no es momento para nostalgias infantiles. Ven y mira esto.
La lleva hacia la mesa y despliega varios papeles para que los firme.
—¿Qué son?
—Órdenes de trabajo. Para los barcos que le vamos a donar a la familia de Nicolas, el rey-consorte. Seis buenas naves para calmar su dolor.
—Esto es mucho más que algunos barcos —dice Katharine. Pero todo lo que tengan para darles será un precio muy pequeño. Los Martel enviaron a su hijo favorito para que se transforme en rey-consorte de la isla de Fennbirn, y no duró ni una semana antes de morir al caerse de su caballo. Una mala caída en una quebrada. Llevó más de una semana encontrar el cuerpo, después de que el caballo volviera sin su jinete; para entonces, el pobre Nicolas ya llevaba mucho tiempo muerto.
Si tan solo supieran cuánto. La historia de la caída era un cuento. Una mentira armada por Pietyr y Genevieve para que nadie supiera la verdad: Nicolas había muerto después de consumar su matrimonio con Katharine, una envenenadora en el sentido más literal de la palabra, su cuerpo tóxico al tacto. Nadie debía enterarse. Ni siquiera la isla, o sabrían que no puede tener hijos de padres continentales. Que no puede tener a las próximas trillizas de Fennbirn.
Siente cómo se le congela la sangre cada vez que lo piensa.
—¿Qué estamos haciendo, Pietyr? —la mano se detiene a mitad de la firma—. ¿Cuál es el punto de todo esto, si al final no podré darle las nuevas reinas a mi pueblo?
Pietyr suspira.
—Acompáñame a ver el cuadro, Kat.
Le toma la mano y la lleva hacia el retrato. No hay mucho todavía. Siluetas e impresiones. El contorno negro de su túnica. Pero el pintor es talentoso e incluso como boceto puede imaginar cómo quedará una vez terminado.
—Su título será «Katharine, la cuarta reina envenenadora». Katharine, de la dinastía de los envenenadores. Que sigue los pasos de las tres reinas anteriores: la reina Nicola, la reina Sandrine y la reina Camille. Es lo que eres, y tenemos el tiempo suficiente como para arreglar todo y asegurar el futuro de la isla.
—Todo mi largo reino.
—Sí. Treinta, quizás cuarenta años.
—Pietyr —se ríe—. Las reinas ya no gobiernan tanto.
Suspira y ladea la cabeza para mirar el cuadro sin terminar. Apenas empezado y todavía desconocido, al igual que ella. ¿Quién sabe qué pueda llegar a hacer durante sus años de reinado? ¿Quién sabe qué cambios pueda llegar a hacer? Y Pietyr tiene razón. El pueblo sabrá solo lo que necesite saber. Tampoco saben que la tiraron al Dominio de Breccia, y que fue salvada por los espíritus de las hermanas muertas que fueron arrojadas cuando sus Ascensiones fracasaron. El pueblo no sabe que no tiene ningún don propio, que la fuerza que tiene la tomó prestada de esas reinas muertas, y que incluso ahora corren por su sangre como un caudal putrefacto.
—A veces me pregunto de quién es esta corona, Pietyr. Mía —susurra— o de ellas. No lo podría haber logrado sin su ayuda.
—Quizás. Pero no tienes que seguir preocupándote por ello. Pensé… —dice, y se aclara la garganta—. Pensé que ya se habrían ido. Que te dejarían sola ahora que tienen lo que querían.
Katharine siente un revoloteo en el estómago. El hambre de veneno y la sed de sangre se le aplacaron una vez que sus hermanas se embarcaron hacia la niebla y el naufragio. Quizás Pietyr tenga razón. Quizás las reinas muertas ya hayan terminado su tarea. Quizás ahora se irán callando, satisfechas.
Termina de firmar las órdenes que Pietyr le llevó y vuelve a sujetar el frasco vacío y la cuerda. El pintor regresa y le acomoda la cuerda una y otra vez, hasta dejarla justo como estaba.
—Debemos avanzar rápido, antes de que se pierda la luz.
Con un dedo le alza el mentón y le acomoda la cabeza con suavidad, atreviéndose por un instante a mirarla a los ojos.
—¿Cuántos pares de ojos ves? —le pregunta Katharine, y el pintor la mira confuso.
—Únicamente los suyos, su majestad.
A la mañana siguiente, Genevieve golpea la puerta de Katharine para conducirla al Concilio Negro.
—¡Ah, Genevieve! —dice Pietyr—. ¡Adelante! ¿Ya desayunaste? Nosotros estamos por terminar.
Su tono es enérgico y presumido; Genevieve fuerza una sonrisa, más parecida a una mueca. Pero Katharine simula no advertirlo. El asesinato de Natalia dejó un vacío que debe ser llenado, y todos los Arron van a reñir entre ellos para completarlo. Además, a pesar del odio que siente por Genevieve, decidió no volver a juzgarla como hacía antes. Después de todo, es la hermana menor de Natalia y la nueva matriarca de los Arron.
—Ya comí —Genevieve estudia el plato vacío de la reina: restos de queso y huevo duro, con algo de mermelada envenenada—. Pensé que habíamos decidido limitar su consumo de veneno, después de lo que le ocurrió al rey-consorte.
—Es solo un poco de mermelada.
—Hace dos días la vi tragarse escorpiones y bayas de belladona más rápido de lo que podía masticar.
Pietyr le echa una mirada a Katharine, que se ruboriza. Las guerreras muertas le hacen ansiar un hacha entre las manos, y las naturalistas muertas la llevan a pasear por el jardín. A veces las envenenadoras muertas también tienen antojos.
—Bueno —dice Pietyr—, limitar el consumo tampoco le va a revertir su condición.
—Pero vale la pena intentarlo, dado que tenemos tiempo. Y es lo único que tenemos, ¿no?
Katharine se escabulle para alimentar a Dulzura mientras ellos discuten. La serpiente coral creció y mudó de piel, y ahora tiene un nuevo y encantador recipiente, lleno de hojas para esconderse y rocas para tomar sol. De otra jaula más pequeña toma un roedor bebé. Le encanta ver cómo Dulzura se desliza rápidamente a través de la arena tibia de su hogar.
—¿Hay alguna razón por la que viniste a escoltarme esta mañana, Genevieve?
—La hay. La Suma Sacerdotisa Luca ha regresado.
—¿Tan pronto? —Pietyr se limpia los labios con la servilleta y se pone de pie. Han pasado solo dos semanas desde que la Suma Sacerdotisa partió hacia Rolanth para mudar sus pertenencias del templo a las habitaciones que antiguamente poseía en Indrid Down—. Kat, deberíamos ir.
Pietyr y Genevieve la escoltan, uno a cada lado, por las muchas escalinatas de la torre occidental, hasta que finalmente descienden al piso principal del Volroy y la cámara del concilio.
Los otros miembros ya están sentados, charlando en voz baja mientras toman el té. La Suma Sacerdotisa Luca se mantiene al margen, sin beber nada ni hablar con nadie.
—Suma Sacerdotisa Luca —la recibe Katharine, tomándole las manos—. Has regresado.
—Y tan rápido —dice Genevieve con el ceño fruncido.
—Mis pertenencias vienen en carreta —responde Luca—. Les gané por un día o dos.
—Deberías instalar tus cosas en la torre occidental —dice Katharine con una sonrisa—. Sería agradable que haya otro piso habitado. Desde la distancia se ve muy grande; imagina mi sorpresa al descubrir cuántos pisos están ocupados por cocinas y almacenes.
Tanto ella como la Suma Sacerdotisa hacen caso omiso de los rostros agriados del resto del concilio, así como de su propio descontento. Katharine no puede decir que la vieja le agrada, y a juzgar por cómo Luca observa sus movimientos, sabe que la Suma Sacerdotisa tampoco confía en ella. Pero Natalia acordó ese trato. El último que hizo. Y Katharine lo va a honrar.
Hace un gesto en dirección a la larga mesa de madera oscura, y el Concilio Negro se acomoda en sus asientos, mientras los sirvientes dejan dos nuevas teteras, una con el té envenenado que Natalia adoraba, y recambian los potes de azúcar y limón. Levantan las tazas vacías y los platitos llenos de migas, y alimentan las lámparas una vez más antes de cerrar las pesadas puertas. Un asiento extra fue agregado para Luca. Pietyr se sienta en el antiguo asiento de Natalia, aunque no la haya reemplazado como cabeza de familia.
El primo Lucian repasa el orden del día: la recaudación de impuestos durante el Duelo de las Reinas fue más elevado de lo esperado, y temen una caída en la producción de grano de Manantial del Lobo. Katharine hace su mayor esfuerzo para prestar atención. Pero los asuntos cotidianos de la isla no rondan por la cabeza de nadie.
—¿Pero cuánto más nos vas a hacer esperar? —exclama Renata Hargrove.
—Renata, con calma —dice Genevieve.
—¡No me voy a calmar! Natalia le prometió al templo tres asientos del concilio. Y sabes muy bien cuáles asientos son.
Mira a Lucian Marlowe, Paola Vend y Margaret Beaulin. Son los otros miembros del concilio que no son Arron. Marlowe y Vend al menos son envenenadores, pero Margaret tiene el don de la guerra, y en cuanto a la pobre Renata, no tiene ni un solo don.
—¿Cómo podrías saber cuáles son los asientos —responde Katharine con suavidad— cuando yo misma no lo sé?
Observa a Renata desde el asiento, que empequeñece ante esa mirada. Es una sensación agradable, ser capaz de causar esa reacción. Katharine no parece gran cosa, empequeñecida después de tantos años de envenenamiento. Para siempre pálida, para siempre marcada. Pero ella sabe que hay mucho más. Incluso más que el impulso de mil años de reinas derrotadas, y la isla entera lo sabrá pronto.
—Sin embargo Renata tiene un punto. —Katharine la mira a Luca y sonríe con todos los dientes—. Has regresado. Y debes haber pensado bien tus elecciones mientras estabas lejos.
Tuvo la esperanza de que la Suma Sacerdotisa no tendría el estómago como para mirar a los ojos a la reina que había vencido a su adorada Mirabella. Que Luca no sería capaz de arrodillarse ante ella y nunca regresaría. Pero debería haberlo supuesto. Al fin y al cabo, antes de que Mirabella y Arsinoe se embarcaran hacia la niebla, Luca había aceptado presidir la ejecución de su protegida.
—Lo pensé —responde Luca—. Y mis elecciones son yo misma, la sacerdotisa Rho Murtra —que alza el mentón— y Bree Westwood.
Los primos Lucian y Allegra lanzan un gemido de dolor.
Pietyr resopla:
—Nunca.
Katharine frunce el ceño. La única sorpresa es Bree Westwood. Esperaba que eligiera a Sara, la cabeza de la familia elemental. Pero no a Bree, la chica frívola que juega con fuego. Y, por supuesto, quien era la mejor amiga de Mirabella.
—La Suma Sacerdotisa no puede servir en el Concilio Negro —escupe Genevieve.
—Es poco común, pero en los viejos tiempos no era desconocido.
—¡Se supone que el templo se mantenga neutral!
—Neutral con las reinas. No con los asuntos de la isla.
La mirada de Luca pasa por encima de Genevieve, con desprecio, y los labios de la envenenadora tiemblan de ira.
—Entonces —prosigue la Suma Sacerdotisa—, reina Katharine, estas son mis elecciones. ¿Cuáles son las tuyas, para ser reemplazados?
Katharine mira los rostros de su concilio. Pero no son realmente suyos, sino de Natalia. Algunos son incluso de la reina Camille. Siente la hostilidad que proyectan, y debajo de su piel, Katharine siente el hormigueo de las reinas muertas.
Los Arron esperan que remueva a los tres que no son de la familia, que por su parte dirían que debería mantenerlos, para representar mejor todos los intereses. Incluso a los que no tienen dones. Genevieve le diría que le rechace las elecciones a la Suma Sacerdotisa en la cara. Y sin duda, todos piensan que debería reemplazar a Pietyr. Lo ha visto en la manera en que lo observan, cómo entornan los ojos cuando él la toca.
Pero que piensen lo que quieran. Su Concilio Negro será solo suyo.
—Lucian Marlowe y Margaret Beaulin, los libero de sus obligaciones. Ambos han sido fieles servidores de la corona, pero Lucian, no nos faltan envenenadores. Y Margaret, estoy segura de que entenderás mis sentimientos frente al don de la guerra, considerando lo que me ocurrió en manos de Juillenne Milone. Además, ahora habrá una sacerdotisa con ese don en nuestro concilio, para cuidar los intereses de Ciudad Bastián.
Margaret se pone de pie y aparta la silla de la mesa. No usa sus manos, pero el movimiento es tan rápido que Katharine no logra saber si usó la mente o las manos.
—Una sacerdotisa no tiene dones —gruñe—. La voz de Rho Murtra será para el templo y solo para el templo.
—Es cierto —dice Lucian Marlowe—. ¿De verdad piensas tener un concilio compuesto solo por Arron y sacerdotisas?
—No —responde Katharine, cortante—. Renata y Paola Vend se quedan. Allegra Arron dejará el último lugar.
Allegra abre la boca. Lo mira a su hermano, Lucian Arron, pero él no le devuelve la mirada, así que finalmente se pone de pie y agacha la cabeza, tanto que Katharine le puede ver el rodete rubio platinado. Se parece tanto a Natalia.
Y esa es la razón, más que por otra cosa, que Allegra deja su lugar.
—¿Podrán permanecer —les pregunta Katharine— hasta que lleguen los nuevos miembros del concilio?
Lucian Marlowe y Allegra asienten. Pero Margaret golpea el puño contra la mesa.
—¿Quieres que también le lustre la silla a la sacerdotisa? ¿Que le dé un paseo por el Volroy? Así no se gobierna. Permitiendo que el templo invada el espacio del concilio. ¡Manteniendo a ese muchacho a tu lado como si estuvieras interesada en su consejo y no en otra cosa!
Katharine toma algo de su bota.
—¡Guardias! —llama Genevieve. Pero la reina se pone en pie de un salto y arroja uno de sus cuchillos envenenados hacia Margaret, con tanta fuerza que se clava en la mesa.
—No necesito guardias —dice con suavidad, deslizando otro cuchillo entre sus dedos—. El primero fue una advertencia, Margaret. El segundo irá directo al corazón.
CIUDAD BASTIÁN
Jules Milone apoya las manos en las piedras de la muralla. El mortero es áspero, tibio por el sol, pero ahora se enfría en las primeras horas del crepúsculo. Ante ella yacen el mar y la playa, grisácea bajo la sombra que se extiende. El sonido de las olas y el olor salitre le recuerdan un poco al hogar, pero nada más. El viento en Bastián es menos salvaje, y la playa no es de arena oscura y rocas negras y planas para que se recuesten las focas, sino traslúcida, de pedruscos rojos y blancos pulidos por las olas. Es hermoso. Pero no es Manantial del Lobo.
Camden, su familiar, se frota contra su espalda, lo suficiente como para apretarla contra la muralla, y Jules hunde los dedos en el pelaje dorado de la gata montesa.
Las acompaña Emilia Vatros, la hija mayor del clan Vatros, guerreros que han liderado Ciudad Bastián desde que se tiene memoria. Emilia mira a Camden y frunce el ceño. Hubiera preferido que la gata siguiera escondida en vez de irse con ellos. Pero Jules es una naturalista, con el don de hacer madurar la fruta y que los peces naden hacia sus redes. Y no le gusta ir a ninguna parte sin su animal.
Camden se pone en dos patas y apoya las zarpas por sobre la muralla, para mirar las olas al igual que Jules, que se mueve rápido para volverla a bajar, con cuidado de no tocar el hombro de la gata, herida el invierno pasado por un oso.
—Está todo bien —dice Emilia—. No hay nadie aquí, y con el sol de frente todos la confundirán con un perro grande.
Camden ladea la cabeza, como diciendo un perro grande, sí, claro, y le tira un zarpazo poco entusiasta cuando la chica guerrera se posa de un salto sobre el borde de la muralla. Jules contiene el aliento. El muro es alto, y del otro lado, la fosa está llena de piedras poco amigables.
—No hagas eso —dice Jules.
—¿Qué cosa?
—Saltar así sobre el borde de la muralla. Me pones nerviosa.
Emilia levanta las cejas y salta de piedra en piedra, apoyándose en un solo pie.
—Todo lo nerviosa que quieras. Corro por estas murallas desde que tenía nueve años. El don de la guerra proporciona equilibrio. Podrías hacerlo tan bien como yo. Quizás mejor. Más rápida —sonríe ante la cara dubitativa de Jules—. O quizás podrías hacer que tu madre naturalista libere el don de la guerra que te ató con magia inferior.
Emilia gira sobre sí misma y lucha contra espadas y dagas imaginarias. Tiene la gracia de un pájaro. O de un gato.
Quizás Jules pueda hacer lo que Emilia hace. Tiene la maldición de la legión, después de todo. Maldita con dos dones: naturalista y guerrera.
—Si Madrigal no hubiera atado la maldición, habría enloquecido y me habrían ahogado hace mucho tiempo.
—Y sin embargo ahora puedes usar el don de la guerra. Está debilitado, pero está allí. Quizás hubieras estado bien todo este tiempo. —Emilia vuelve a girar en el aire y apunta con una espada imaginaria a la garganta de Jules—. Quizás la locura de la legión es una mentira inventada por el templo.
—¿Por qué mentirían?
—Para evitar que alguien sea tan poderoso como tú puedes serlo.
Jules entrecierra los ojos, y Emilia alza los hombros.
—Veo que no te parece. Bien. Tienes el don de la guerra, por más silencioso que esté, así que te esconderé lo que sea necesario. Hasta que no quieras esconderte más.
En puntas de pie, Emilia salta hacia otra piedra. Pero está suelta, y se tambalea peligrosamente.
—¡Emilia!
Pero la guerrera sonríe y baja los brazos.
—Sabía que estaba suelta —dice, y ríe cuando Jules frunce el ceño—. Conozco cada piedra de esta muralla. Cada grieta en el mortero. Cada crujido en las puertas. Y la odio.
—¿Por qué la odias?
Jules mira hacia Ciudad Bastián, las luces y sombras entretejidas con el sol poniente. Para ella es una maravilla, fortificada y ordenada, edificios de ladrillo gris y madera que se alzan hacia el cielo. El mercado con los puestos cubiertos de tela roja, las sombras tan diferentes entre sí como los bienes en venta, la tintura borroneada por el tiempo.
—Amo a Ciudad Bastián —dice Emilia, y baja de un salto—. Odio la muralla. La mantenemos por nuestro don, porque estar siempre preparados es nuestra forma de vida. Pero una muralla no es necesaria cuando tenemos la niebla. Y nos mantiene aislados —le da un puñetazo a la pared—. Hasta que olvidemos al resto de la isla. Este muro hace que todos le den la espalda, perezosos y confiados, ¿y a quién le importa si el don es cada vez más débil? ¿A quién le importa que otra envenenadora haya sido coronada? —observa cómo Jules pasa los dedos por las líneas del mortero—. Supongo que no hay murallas en Manantial del Lobo.
—No como estas. Solo empalizadas de madera o pircas elegantes para señalar la separación entre una granja y otra. Fáciles de saltar por un jinete o por alguien que corra con suficiente impulso.
—Cuando cabalgamos hacia Indrid Down para salvar a Mirabella en el duelo contra Katharine, pasamos por lo que quedaba de la muralla que alguna vez rodeó a la capital. Estaba cubierta de hierba y maleza. Semienterrada. No hay nada en la isla como esto. Ni siquiera las murallas que protegen la fortaleza del Volroy.
—Escuché que todavía tienen una linda muralla en Pozo del Sol —suspira Emilia—. Clarividentes, son todos paranoicos. ¿Vas a hacer lo que viniste a hacer o qué?
—¿Podemos caminar por la playa?
—Hoy no. No envié a nadie a reconocer el terreno. Puede haber gente en las dunas. Gente que te reconozca a ti y a tu gata y avisen al Volroy. Cuanto más tiempo piense la reina envenenadora que te fuiste con tus hermanas, mejor.
—Cuanto más tiempo, mejor. —Jules saca unas tijeras plateadas del bolsillo trasero—. ¿Por qué no para siempre?
—Nada dura para siempre. ¿Para qué quieres ir a la playa?
Jules se lleva la trenza delante del pecho.
—No lo sé. Para lanzarla al agua, supongo.
Emilia se ríe.
—¿Son todos los naturalistas igual de sentimentales? —hace un gesto en dirección a los pedruscos rojos y blancos de la orilla—. Tírala en cualquier lugar. Los charranes tomarán tus cabellos para sus nidos. Eso debería satisfacerte. Aunque no tienes que cortarla por entero. Esa trenza tuya te delata menos que tus ojos de distinto color —y hace un gesto en dirección al animal—. O eso.
—Nunca voy a dejar a Camden, así que deja de sugerirlo.
—No estoy sugiriendo nada. Me cae bien. Solo una naturalista con el don de la guerra tendría un familiar tan feroz. Ahora hazlo de una vez.
Jules acaricia donde termina su trenza. Se pregunta cuán largo será el pelo oscuro de Emilia; siempre lo lleva atado contra la nuca en dos rodetes pequeños.
Abre las tijeras y ubica la trenza justo por debajo de su barbilla. Arsinoe solía hacer eso. Con el arribo de cada estación, se cortaba todo lo que había crecido, con tal de evitar la belleza prolija y elegante que se esperaba de una reina. Un año se lo cortó tan mal que la cabeza parecía siempre ladeada. Su Arsinoe. Se sentiría tan orgullosa.
Jules inhala hondo y se corta la trenza. La arroja lo más lejos que puede, hacia el agua en la que partió el barco de su amiga.
***
La casa familiar del clan Vatros queda en el cuadrante sudeste de la ciudad, junto a la muralla. Es una casa enorme, con muchos pisos y cerradas persianas de madera. Las tejas del techo a dos aguas son de un rojo oscuro. Y es vieja, algunas partes más que otras, hechas de la misma piedra gris que el muro. Las construcciones más recientes son blancas. Es una de las casas más elegantes de Ciudad Bastián, pero todas las casas le parecen elegantes a Jules, que está acostumbrada a tablones despintados por la brisa salina. El don de la guerra puede haber disminuido a lo largo de los siglos, pero han hecho todo lo posible para que no se note; solo es visible al observar detalladamente, en la mampostería venida a menos y en la ropa emparchada más de una vez.
—Ataque a media velocidad.
Emilia levanta la vara de entrenamiento. Es un arma ingeniosa: un palo duro y aceitado con una bisagra en el centro que permite dividirlo rápidamente en dos varas más cortas.
Jules hace lo que le ordena, aunque su propia vara de entrenamiento le resulta pesada y torpe. Ataca en dirección a las piernas, dos veces, luego bloquea un ataque de Emilia y esquiva un intento por clavarle la vara en el pecho. Emilia asiente, el único elogio que da.
—Nunca me pides que use mi don de la guerra —dice Jules—. Nunca lo mencionas.
—Lo vas a usar en algún momento. —Emilia separa su vara en dos—. Y ya sabrás cuándo.
Avanza, a media velocidad, pero incluso así los brazos de Jules apenas si aguantan el ataque. Las dos varas lanzan un chasquido al encontrarse.
—Aunque sería más fácil si logramos que tu madre deshaga la atadura.
Jules baja la vara. Flexiona los dedos y se acomoda el pelo detrás de la oreja. Se lo cortó demasiado y ahora no logra atarlo. No le gusta. A Camden tampoco. La gata montesa se lo lame todas las noches al irse a dormir, como si intentara hacerle crecer la trenza a fuerza de saliva.
—Deja de preguntármelo —gruñe Jules.
—Solo estoy bromeando.
Salvo que no es broma. Al menos no del todo. Jules se frota el dolor en sus piernas dañadas por el veneno. Con el don de la guerra atado o no, gracias a eso nunca será la guerrera que Emilia espera que sea.
—Vamos —dice Emilia—. No tenemos todo el día.
Se alistan una vez más. No tienen todo el día, pero sí la mayor parte; el sol de la tarde quema lento y parejo contra la cabeza de Jules. El cabello de Emilia resplandece como un espejo, y sabiendo lo hábil que es Emilia en las artes del combate, probablemente va a encontrar la manera de cegarla con ese brillo.
Mientras giran en círculos, rodeándose, la mirada de Jules se aleja hacia el árbol. Un árbol solitario en el claustro de ladrillos desparejos, no tan frondoso como podría estar, como debería estar, en la plenitud del verano. Ella podría provocarlo. Hacerle brotar hojas al instante. Tendrían sombra, y Emilia podría distraerse lo suficiente como para darle un buen palazo.
—Nunca te pido que uses tu don de la guerra —dice Emilia, y ella aleja la vista del árbol—. Pero tampoco usas tu don de naturalista. ¿Por qué? ¿Piensas que los otros dones nos ofenderían?
Le tira dos golpes, y Jules los bloquea.
—Quizás no.
—Quizás no —repite Emilia—. Quizás no en circunstancias normales, querrás decir. Pero en tu caso sí, con la maldición de la legión.
Se mueve rápido y golpea sin esfuerzo a Jules entre los ojos. Detrás de ella, Camden comienza a gruñir.
—¿Me culpas? —protesta Jules—. Mi propia familia le temía a la maldición. Mi propio pueblo me dio la espalda. Todavía no entiendo por qué tú no, al igual que el resto de los guerreros.
—Lo pasamos por alto por lo que has hecho. Por las grandes cosas que harás. Fuiste tú la que le dio fuerza a la reina débil. A Arsinoe —añade cuando Jules entrecierra los ojos—. E incluso atado, tu don de la guerra es tan fuerte como el mío. Lo podrías usar ahora. Podrías desviar mis varas antes de que te golpeen si tan solo quisieras hacerlo.
Algo se agudiza en los ojos de Emilia, y corre hacia Jules. Ya no pelea a media velocidad, o con la mitad de su fuerza; la obliga a retroceder hasta doblegarla, aprovechando su dominio de la técnica. Y cuando el talón le resbala en la grava, Jules siente cómo se enciende la furia de su familiar.
Evita a Emilia una y otra vez, hasta que logra posicionarse justo donde quiere: el lugar exacto en donde Camden queda fuera de la vista de la guerrera. Entonces le pega un bastonazo a Emilia y Camden, que esperaba agazapada, da un salto y después de derribarla la inmoviliza contra el suelo.
—¡Auch! —dice Emilia, que lucha por ponerse boca arriba mientras Jules y la gata la observan. Por un instante aprieta los dientes y se sonroja incluso por debajo del bronceado; luego se ríe y acaricia el pelaje y las costillas de Camden—. Está bien, no hay necesidad de usar el don de la guerra cuando la tienes a ella.
Emilia le arroja a Jules una túnica rojo claro, como las que usan los sirvientes.
—¿Adónde vamos? —pregunta Jules. Después de un largo entrenamiento, no tiene ganas de salir; solo desea un plato de estofado caliente y la suavidad de su almohada.
—Una juglaresa se está quedando en la posada. Según mi padre, conoce la canción de la Reina Aethiel y me gustaría oírla.
—¿No podrías ir sin nosotras? Me voy a quedar dormida en la jarra de cerveza, y no quiero insultar a la juglaresa.
—No, no puedo ir sin ti. Camden se tendrá que quedar aquí, por supuesto. Demasiada gente que no es de nuestra confianza. Le traeremos una buena y gruesa pata de cordero.
Camden levanta la cabeza solo para bostezar y volver a esconderla entre las zarpas. Una pata de cordero y una habitación tranquila le sientan perfectamente.
Jules atraviesa la ciudad junto con Emilia, la capucha hasta los ojos. Prácticamente todos con los que se cruzan reconocen a Emilia y asienten o bajan la vista. La ciudad entera conoce a la hija mayor de los Vatros por el mentón prominente y su andar a brincos. La adoran, casi como la gente de Manantial del Lobo solía adorar a Jules antes de que se enteraran de la maldición. Si ahora regresara, la conducirían a Indrid Down con las manos atadas a la espalda.
Cuando llegan, hay una multitud en la posada y la juglaresa ya empezó a cantar. Emilia frunce el ceño, apenas: las largas recitaciones duran toda la noche y los parroquianos entran y salen a medida que escuchan sus partes favoritas.
—Esta ni siquiera es la canción de Aethiel. Es una estrofa de la canción de la reina Philomene. Y es eterna. Voy a conseguirnos comida y algo de cerveza.
Con el calor de la posada, Jules se baja la capucha; al fin y al cabo nadie le va a prestar atención. Todos los ojos están puestos en la juglaresa, de pie frente a la chimenea en una preciosa túnica de hilos dorados. Es una de los bardos más jóvenes que Jules haya visto, aunque no vio demasiados. Muy pocos pasan por Manantial del Lobo, tal vez cansados de recitar noche tras noche la canción de la reina Bernadine y su lobo. Esta juglaresa lleva una capucha liviana, similar a la roja que ella tiene puesta, y su voz es melodiosa, incluso mientras recita el pasaje de las armas: puestas las grebas, armada con cuchillos y abrochado el cuero; y así sucesivamente mientras visten a la reina guerrera, hace tiempo difunta, en su ajuar de batalla.
Jules encuentra una mesa vacía cerca de la pared trasera. Para cuando Emilia regresa con dos jarras, la juglaresa ya está alabando la ferocidad del ejército de la reina.
—¿Qué hay para comer? —pregunta Jules.
—Pata de cordero, como te dije. Con verduras. Comamos lo máximo y lo que sobre se lo llevamos a tu gata. —Los ojos de Emilia recorren la posada y vuelven a la juglaresa—. Nunca llegará a la canción de Aethiel a este ritmo. Quizás podamos hacer que se acerque a nuestra mesa cuando se detenga a comer, y charlar un poco.
—O puedes esperar. Permanecerá aquí mientras la gente tenga con qué pagarle. Además, no quiero que se me acerque tanto. Los bardos viajan por toda la isla. Podría reconocerme.
—Incluso si lo hiciera, no diría nada. Para hablar tanto, los bardos saben cerrar la boca.
—¿Cómo lo sabes?
Emilia levanta las cejas.
—Para empezar, nunca tuve que cortarles la lengua.
Llega la comida: una bandeja enorme con una pata entera de cordero sobre un colchón de hojas verdes y papas al horno.
—Gracias, Benji —le dice Emilia al sirviente, un muchacho rubio que algún día estará a cargo de la posada.
—Una pata entera para dos —comenta Benji—. Jamás pensé que alguien tan pequeño tendría un apetito tan grande.
Jules levanta la vista y lo descubre sonriéndole, así que baja los ojos rápido.
—No hay nada pequeño en mi estómago.
—Bueno, espero que lo disfruten. Ahora les traigo otra cerveza.
—Le despertaste curiosidad —dijo Emilia.
Jules no responde. Se siente mala compañía: simula que escucha a la juglaresa y habla solo cuando debe. Sospecha que es mala compañía desde que llegó a Ciudad Bastián. Pero es difícil no serlo, cuando cada plato le hace pensar en Arsinoe y su famoso apetito, y cada chico con una sonrisa torcida podría ser Joseph, hasta que un instante después recuerda que está muerto.
Se obliga a levantar la vista una vez más y descubre que la juglaresa tiene los ojos fijos en ella, mientras que sus labios cantan sobre la incursión a la ciudad en llamas. Jules devuelve la mirada, enojada, aunque no sabría decir por qué, y la mujer gira delicadamente la cabeza como para que se vea el mechón blanco que le atraviesa la cabellera. Los cabellos están atados en una trenza que pende a través del oro como una estalactita.
Mechones así de blancos son comunes entre los clarividentes.
—No es una mera juglaresa —susurra Jules—. Emilia, ¿qué es lo que estás tramando?
Emilia no desmiente la pregunta. Ni siquiera se muestra culpable.
—Los guerreros y los oráculos siempre tuvimos un vínculo poderoso. Así fue que supimos que debíamos ayudarte durante el Duelo de las Reinas. Y ahora nos gustaría saber qué destino te reserva la Diosa… ¿Qué? ¿Pensabas que te esconderíamos por siempre, como si fueras una prisionera?
Jules observa cómo la juglaresa le hace una reverencia al público y se toma un descanso para comer y beber un poco de vino.
—Dijiste que era bienvenida todo lo que necesitara.
La juglaresa se detiene frente a la mesa donde están sentadas.
—Emilia Vatros. Es bueno verte.
—Lo mismo digo, Mathilde. Por favor, siéntate. Toma algo de cerveza con nosotras. Hay suficiente comida, como ya ves.
—Veo que se conocen —dice Jules mientras Mathilde se sienta. Es impactante, de cerca. No tiene más de veinte años, quizás, y el mechón blanco se destaca tanto contra el oleaje dorado que se sorprende por no haberlo notado antes.
Emilia desenvaina el cuchillo del cinturón y trincha un trozo grueso de carne, que sirve en un plato con verduras y papas. Benji llega con otra jarra de cerveza y una tercera copa.
—Querría un poco de vino, también —dice Mathilde, y el muchacho asiente—. Es un honor conocerte, Juillenne Milone.
—¿Lo es? —pregunta Jules con sospecha.
—Sí. ¿Pero por qué me miras como si me odiaras? Todavía no hemos hablado.
—No confío demasiado en estos días. Viene siendo un mal año —responde, y mirándola a Emilia agrega—: Y ella está diciendo mi nombre demasiado fuerte.
Emilia y Mathilde comparten una mirada tranquila. Si tan solo Camden estuviera allí para lanzarles las zarpas a ambas.
—Soy consciente de la necesidad de ser discretos —dice Mathilde—. De la misma manera en que soy consciente de que tu rechazo por los oráculos viene de la profecía que rodea a tu nacimiento. Que tenías la maldición de la legión. ¿Pero eso resultó cierto, o no?
—Que estaba maldita, sí. Aunque oí que la clarividente también dijo que debían ahogarme. Y eso no es cierto.
Mathilde levanta las cejas y ladea la cabeza como si dijera Puede que no. O quizás Por ahora.
—¿Y eso es todo lo que has oído?
—¿Qué otra cosa hay?
—Nunca escuchamos los detalles de la profecía. Solo conocemos ese turbio vaticinio a través de los ojos de otra clarividente.
—¿Nunca la conociste, entonces? —pregunta Emilia—. ¿A la oráculo que tiró los huesos cuando Jules nació?
—Yo era solo una niña en ese momento. Si la conocí en Pozo del Sol, no lo recuerdo. Ni tampoco la mayoría de la gente de allí, desde entonces. Porque esa clarividente nunca regresó.
—¿Qué se supone que significa eso? —contesta Jules.
—Que tu familia cubrió bien la verdad sobre ti.
Que mataron a la clarividente, eso es lo que quiere decir Mathilde. Pero oráculo o no, no lo sabe con certeza. Es únicamente una conjetura. Una acusación. Y Jules no imagina a la Abuela Cait o a Ellis o incluso a Madrigal rompiéndole la cabeza con una piedra.
—¿Y cuál es mi verdad ahora? ¿No es lo que vienen a contarme?
Mathilde arranca un pedacito de carne; es tan tierna y suculenta que no hace falta cortarla. Incluso así, tarda años en masticarlo. Jules, mientras espera, se jura que no le creerá ni una palabra. Y a la vez, espera escuchar alguna otra visión, novedades sobre Arsinoe y Billy y cómo les está yendo en el continente. ¿Es feliz su hermana allí? ¿Está a salvo? ¿Le hicieron a Joseph un funeral digno? Le parece que pasó una eternidad desde ese día, desde que el bote se sacudía frente al continente. Ese día en que la niebla de Fennbirn la tragó una vez más y la trajo con Camden de regreso a casa.
Incluso se conformaría con novedades de Mirabella.
—La verdad sobre ti todavía no la sabemos —dice Mathilde al fin—. Lo único que sé es que antes fuiste una reina y puede que lo seas otra vez. Estas palabras aparecieron como un canto en mi cabeza la primera vez que te vi.
EL CONTINENTE
Al sonido de la campana, los caballos despegan de la línea de partida, cascos y colas en el aire. Arsinoe se aferra de la barandilla frente a su asiento y se asoma al vacío para poder ver cómo pasan a toda velocidad, como un relampagueo, bellos y resplandecientes y cada uno con su pequeño jinete aferrado al lomo.
—¡Ahí van! —grita—. Están doblando por… cómo era…
—La curva de la tribuna —se ríe Billy mientras la sujeta de la parte de atrás del vestido—. Ahora bájate antes de que te caigas en la siguiente fila.
Con un suspiro, Arsinoe volvió a apoyar los pies en el suelo firme. Pero no fue la única que saltó de su asiento: muchos otros se habían parado para aplaudir o para llevarse unos ingeniosos y diminutos lentes a los ojos. Incluso Mirabella se ha puesto de pie, al otro lado de Billy, tan apretujado por el entusiasmo de las hermanas que apenas si puede respirar.
—Por más divertido que sea —dice Arsinoe—, debe ser mucho más divertido junto a la pista.
Respira hondo, huele las nueces asadas y el estómago se le retuerce.
—Puede que la vista no sea tan buena —responde Mirabella, y Billy asiente. Su padre paga una buena suma anual por estos asientos privilegiados, según les contó.
—¿Y desde uno de los caballos?
—No permiten que las chicas los cabalguen —responde Billy, y Arsinoe frunce el ceño. Cambiarían de opinión si la vieran a Jules. La pequeña, musculosa Jules, que puede meter y sacar a un caballo de la tropilla como si fueran un solo cuerpo.
En la pista, los caballos cruzan la línea de llegada acompañados por un coro entremezclado de festejos y lamentos. La última carrera del día, y no ganó ninguno de los caballos por los que habían apostado, pero los tres sonríen. Arsinoe toma la mano de Billy, y con la otra arrastra a Mirabella mientras bajan por las gradas; por debajo del feo vestido gris se le ven los pantalones que siempre insiste en llevar. En cambio, Mirabella se ve hermosa en un vestido blanco de manga larga y cuello de encaje. Antes de dejar la isla, ninguna había vestido otro color que el negro, salvo algunas joyas que usó Mirabella. Pero ella, con su belleza, logra que con cualquier vestido se vea como en casa.
Arsinoe respira hondo. Es agradable poder salir, incluso si el aire húmedo del verano no huele a mar sino a ciudad. A veces le resulta sofocante la casona familiar de Billy, adosada de ladrillos, por más elegante que sea. Al meterse en la avenida y entre el gentío, choca con otro transeúnte. Antes de que pueda disculparse, el hombre se espanta ante la vista de sus cicatrices, de un rosa brillante, que le cruzan el lado derecho de la cara. Billy hace un puño, y Mirabella abre la boca, pero Arsinoe los detiene.
—Olvídense. Sigamos, por favor —dice. Le hacen caso, pero se le acercan, hombro contra hombro, el ceño como una muralla para protegerla de cualquier ofensa—. Santa Diosa —se ríe—. Ustedes son tan aguerridos como Jules.
Sigue camino, atravesando la multitud y mirando pasar los carruajes y los cabriolés. El tránsito es más ajetreado que en la calle principal de Indrid Down, y nunca parece detenerse. Un carro cruza apurado, tirado por un pobre caballo huesudo, el lomo cruzado a latigazos.
—¡Ey, trátalo con cuidado! —grita Arsinoe, pero el cochero solo resopla.
—Si tan solo tuviera toda la fuerza de mi rayo —añade Mirabella—. O mi fuego. Encendería una llamita agradable en el bolsillo de sus pantalones.
Pero no los tiene. Lejos de la isla, sus dones se debilitan y desaparecen. Incluso si fuera una verdadera naturalista en vez de una envenenadora, Arsinoe no tendría el poder suficiente como para consolar al caballito.
Billy sacude la cabeza.
—No me digan que en Fennbirn nadie maltrata a los caballos.
Pero la mirada se le pierde tratando de recordar algún ejemplo. Incluso en la capital, el respeto por el don naturalista mantiene los maltratos a raya.
Arsinoe maldice cuando alguien se la lleva por delante. No sabe si algún día se acostumbrará a las multitudes. De alguna manera, siempre la empujan a ella. Hay algo todavía majestuoso en Mirabella, y nadie se le acerca demasiado.
—Oh no —dice Billy. Han llegado al final de la calle, una fila de casonas de ladrillo rojo con portones de hierro forjado y escalones de piedra blanca. Alrededor de la entrada de la casa hay un grupo de señoritas con vestidos rosas, verdes y amarillos. Solo puede ser Christine Hollen, la hija del gobernador, acompañada como siempre por sus amigas de sociedad.
Arsinoe mira hacia la ventana de la habitación del tercer piso que comparte con su hermana. Con cuatro pisos en la casa, no necesitan hacerlo realmente. Pero cuando llegaron al continente, las piernas temblorosas y todavía mojadas por la tormenta, se habían tomado del brazo y negado a separarse. Así que la madre de Billy, la señora Chatworth, las mandó, los labios apretados, a una de las habitaciones de huéspedes más amplias.