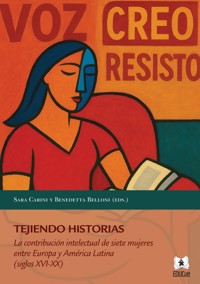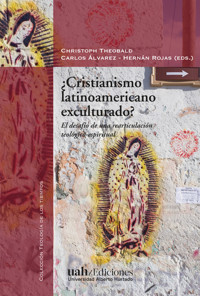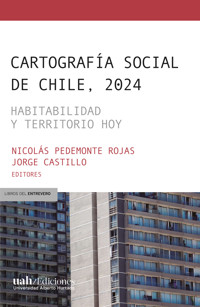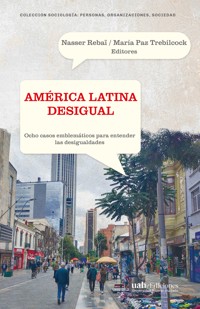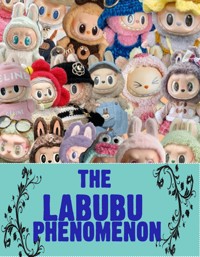Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Bienvenido al mundo del Abogado Secreto. Estas son las historias de la vida dentro del tribunal, a veces divertidas y a menudo conmovedoras. ¿Cómo puedes defender a un niño abusador que sospechas que es culpable? ¿Qué le dices a alguien condenado a diez años de cárcel que crees que es inocente? ¿Qué es la ley y por qué la necesitamos? El sistema judicial y las leyes pueden a menudo parecernos un mundo extraño e impenetrable, vinculado a la vida cotidiana solo mediante ciertos reportajes de noticias y dramatizaciones televisivas repletas de licencias artísticas. El abogado secreto quiere mostrarte cómo es realmente este sistema y por qué es realmente importante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 616
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INTRODUCCIÓN
Mi alegato de apertura
-¿Es esa su defensa, señor Tuttle?
Silencio. Antes de mirarme, el señor Tuttle busca a su novia en la tribuna del público. Es un vistazo fugaz, nada más, pero espero que haya durado lo bastante para que el jurado tome nota. Vuelvo mínimamente la cabeza para observar a la mujer que ocupa el extremo de la primera fila. Ella lo ha notado: se cruza de brazos. Es un gesto que repiten varios miembros del jurado. El anciano de la americana azul marino y pantalón beis da un codazo al barbudo con camisa a cuadros de su izquierda, y se miran con expresión conspiratoria.
El lenguaje corporal no es favorable al señor Tuttle.
Hinca los dedos a ambos lados del estrado, en busca de una respuesta adecuada que no existe. Se ruboriza y mueve los pies mientras parece observar con añoranza el banquillo de los acusados, como si se arrepintiese de haber decidido abandonar la seguridad de su caja de metacrilato para desplazarse unos largos cinco metros y declarar en su propia defensa. Tenía que hacerlo, claro está. Es prácticamente imposible asumir la propia defensa sin dar su versión jurada de por qué impartió justicia a puñetazos con el vecino. Pero es evidente que si el señor Tuttle pudiese retroceder en el tiempo, se plantearía muy seriamente ejercer su derecho a guardar silencio.
Las puertas dobles de mi derecha se abren con un chirrido. El ujier entra con su portapapeles, seguido de una marabunta de estudiantes de Derecho a la que indica silenciosamente que tome asiento en la tribuna del público. Solo hay algo que a los abogados les gusta más que tener público: tener un público impresionable. De modo que aguardo a que se apretujen en los estrechos bancos de roble del rincón del fondo a la derecha. La prolongada pausa en que el señor Tuttle sopesa cómo responder a mi pregunta semirretórica ayuda a incrementar el suspense. Lo disfruto. Lleno lentamente mi vaso con agua de la jarra y bebo despreocupadamente.
Entonces advierto que todas las miradas de la sala se vuelven hacia un estudiante rezagado que ha conseguido golpear con su bolsa a la compañera del señor Tuttle mientras trepaba para ocupar el último espacio libre de la primera fila.
La mujer masculla unos improperios más que audibles mientras el estudiante se aparta. La secretaria del tribunal, que hasta entonces ha estado tecleando en su ordenador, levanta la vista y se la queda mirando.
—¿Qué? ¡Me ha dado en la puta cara! ¡Casi me saca un ojo!
—¡Chist! —susurra la secretaria, levantando un brazo entogado hacia el ujier, que corretea obedientemente por la tribuna para soltar otro chist absolutamente superfluo.
Miro a la jueza, de quien espero alguna amonestación por todo aquel alboroto; pero su señoría la jueza Kerrigan QC sigue recostada en su silla, con la mirada perdida en un punto fijo del techo. El observador no iniciado podría interpretarlo, muy erradamente, como un indicio del tedio de la jueza ante las maneras pedestres de un bebé de veintitantos que pretende emular la impía trinidad de los Jeremy Paxman, Clarkson y Kyle presumiendo de su ventaja intelectual sobre el perplejo señor Tuttle. Quizá esta impresión se vea reforzada, también equivocadamente, por el hecho de que durante los 26 minutos previos de laborioso interrogatorio su señoría ha estado cabeceando con los ojos cerrados, antes de recuperar la compostura con un discreto resoplido.
Pero yo sé lo que ocurre en realidad. La Ilustre Jueza, atónita ante mis aptitudes oratorias, sin duda está redactando mentalmente la elogiosa carta que enviará al director de mi asociación profesional en cuanto concluya el juicio: «La abogacía tiene un nuevo paladín. Se inicia una era dorada de la Justicia».
Ahora que todos están quietos y callados, puedo reanudar el combate. Una vez más, el señor Tuttle busca con la mirada a su novia para armarse de valor.
—No encontrará la respuesta entre el público, señor Tuttle —comento, dirigiéndole una sonrisa odiosa—. Se trata de una pregunta muy sencilla. Lo que ha dicho es lo que pide al jurado que crea, ¿verdad?
Es una frase pésimamente formulada y del todo inapropiada. Las preguntas de los contrainterrogatorios deben orientarse exclusivamente a aclarar los hechos, no a brindar una oportunidad a la abogacía para que haga sus comentarios. Es en el alegato final donde dejamos claro lo ridículos que nos parecen los argumentos de la otra parte. Y es evidente que el señor Tuttle le pide al jurado que crea lo que dice, pues de lo contrario no lo habría dicho. Pero me siento bien, es mi primer juicio con jurado y de momento nadie me ha interrumpido. Así que aguardo la respuesta del señor Tuttle.
El acusado dirige otro rápido vistazo al público.
—Sí —responde, ya sin el menor rastro de su inicial actitud desafiante.
—¿Cuánto mide usted, señor Tuttle?
—No sé.
—¿Diría que metro ochenta y cinco, aproximadamente?
—Puede.
—¿Y cuánto pesa?
Lo que responda es irrelevante. El señor Tuttle es, tirando a poco, grande como un camión cisterna, y además ha tenido la amabilidad de ponerse una ceñida camisa blanca de manga corta que muestra con maravilloso efectismo cada centímetro cuadrado de sus bíceps tatuados y anabolizados. Con estas preguntas pretendo simplemente subrayar el quid de la cuestión de una vez por todas.
Mientras farfulla cálculos aproximativos, me aliso la toga. Luego me vuelvo hacia el jurado con una falsa mueca de perplejidad y observo a la mujer de brazos cruzados. Nos miramos. Ella enarca una ceja. Sabe adónde quiero ir a parar.
—Entonces… —prosigo, mirando directamente al jurado para maximizar mi aparente incredulidad—, ¿le está diciendo a este jurado que su vecino ciego que anda con muletas le golpeó primero?
Me vuelvo lentamente hacia él y pronuncio estas tres últimas palabras con toda la lentitud que permite el melodrama. Una risita audible a mi izquierda me indica que el señor Tuttle está acabado.
Ya no hay nada que el acusado pueda decir para que su situación parezca menos ridícula. Si fuese un combate de boxeo, en este punto lo sacarían del cuadrilátero para evitar que se hiciese más daño. Ninguna respuesta puede mejorar su situación. Según qué respuesta, sin embargo, podría no solo rematarlo, sino servirlo en bandeja entre los agradecidos vítores de la acusación. Y el señor Tuttle no nos defrauda.
—No pasó como usted hace que parezca, ¿vale?
Alegría máxima. Oigo el bufido contenido del ayudante de la Fiscalía sentado en los bancos de enfrente. Mi contrainterrogatorio, como consta pulcramente en el cuaderno azul oficial encaramado en mi atril, iba a acabar con esa última y trabajadísima pregunta. Pero ahora el señor Tuttle no solo ofrece al jurado una versión implausible, sino que encima intenta escurrir el bulto. Si hay algo peor que un mentiroso, es el mentiroso que miente sobre su mentira. Por lo que me doy el capricho de hacer un bis.
—¿No es como yo lo hago parecer?
—No.
—A ver, el señor Martins es ciego, ¿verdad?
—Sí.
—Y sabemos que anda con muletas, ¿no?
—Sí.
—¿Y dice que él le golpeó primero?
—Sí.
—De acuerdo. Intentémoslo de nuevo. ¿Me está diciendo que un hombre ciego con muletas le golpeó primero?
—Humm… Sí.
—Bien.
Mientras hago una pausa para decidirme por una conclusión elegante, oigo que alguien escribe frenéticamente en un extremo del banco de la defensa, el largo banco de madera que ocupa la parte delantera de la sala, justo delante de la jueza: el defensor de Tuttle, el señor Rallings, un hosco abogado con 40 años de profesión a sus espaldas, garabatea con furia en un pedazo de papel y me lo arroja. Hasta ese momento Rallings ha hecho lo posible por mantener cara de póquer mientras su cliente activaba alegremente una granada tras otra y se las embutía debajo del pantalón. Ahora, en cambio, se revuelve en su asiento.
Cojo el papel. Esto es desconcertante. ¿Por qué una nota, en mitad de mi contrainterrogatorio? ¿He hecho algo mal? ¿Me está señalando que he dicho algo que viola una norma esencial de la etiqueta en los tribunales? Me pongo como un tomate, presa del pánico. No llevo mucho tiempo en esto. No sé lo que hago. Soy virgen en los tribunales; no, un bebé, un zigoto. ¿Qué pecado mortal habré cometido? La he pifiado. Fijo. No sé qué demonios habré hecho, pero la expresión en la marchita cara de Rallings —ese rictus entre engreído y hostil— me dice todo cuanto necesito saber. Me he dejado llevar por el mito de mi propia genialidad, a saber cómo lo he echado todo a perder. He volado demasiado cerca del sol con unas alas forjadas de falsa confianza en mis exiguas capacidades. He tirado mi carrera por la borda perdiendo un juicio imperdible, y en esta arrugada página din A5 gris se encuentra mi epitafio.
Intento mantener la compostura mientras desdoblo la nota. Sea lo que sea, me digo en silencio, no pasa nada. Tengo mi Archbold —la Biblia del abogado penal—, que me librará de todo mal jurídico. Tengo el cálido abrazo de mi amigo de cuatro patas, que me espera en casa si finalmente me inhabilitan. Todo irá bien.
Echo un vistazo a lo que Rallings tiene que decirme.
En el papel hay un dibujo bastante bueno de un hombrecito con peluca. Está llorando y lleva una barbita similar a la de Rallings. Debajo de la imagen, Rallings se ha limitado a escribir: ESTO ES UNA PUTA ESCABECHINA.
Rallings asiente con expresión grave, se recuesta y mira al jurado. Y entonces, con un brillo casi imperceptible en la mirada —un gesto de camaradería de un momento compartido, un acusado que naufraga y encima prende fuego a su salvavidas—, se vuelve hacia mí para que el jurado no pueda verle la cara. Y me guiña el ojo.
Esto, señoras y señores, es el sistema procesal penal de Inglaterra y Gales en acción. No sugiero que sea su ejemplo más elaborado, pero sirve como botón de muestra para ilustrar cómo se gestionan los disputados asuntos del derecho penal. Y probablemente encaja con la imagen que a la mayoría de ciudadanos británicos nos viene a la cabeza cuando pensamos en la justicia. Bien porque lo hayamos experimentado de primera mano o porque lo hayamos asimilado de la cultura popular, todos compartimos una concepción de la justicia penal que hemos llegado a aceptar como representación de cómo se hacen las cosas y de cómo deberían hacerse las cosas. Se trata de una actitud culturalmente arraigada, como disculparse cuando alguien topa con nosotros o evitar el contacto ocular en un ascensor.
Para algunos —si mis amigos no abogados son un barómetro fiable— este retrato mental de la justicia penal inglesa fusiona el reality show Judge Judy con esa famosa escena judicial de Algunos hombres buenos. Otros optan por modelos locales como Rumpole, Kavanagh QC o, dios nos ampare, el concurso televisivo All Rise for Julian Clary.[1] Independientemente de las variables que visualicemos, todos coincidimos en lo fundamental: un enfrentamiento acusatorio —siendo este un término muy laxo para el modelo que enfrenta al Estado con el acusado en un combate entre abogados celebrado ante un órgano imparcial de evaluadores, y que consta de una sala del tribunal, un juez, un jurado, un acusado, letrados, testigos, preguntas y alegatos en una configuración determinada—. Y muchas, muchas pelucas.
Sin embargo, para la mayoría las especulaciones sobre la justicia penal acaban aquí. Imagino que son pocos los que dedican algo de tiempo —si es que lo hacen— a pensar críticamente en nuestro sistema procesal penal, a considerar cómo y por qué tenemos esta forma particular de impartir justicia o a reflexionar sobre el impacto que supone para los cientos de miles de personas —acusados, testigos y víctimas— que pasan anualmente por el sistema. Seguro que no se lo plantean del mismo modo en que forman y comparten alegremente opiniones sobre la manera en que administramos o financiamos la sanidad pública, por ejemplo, o sobre los méritos de los diferentes tipos de escuelas. Y eso es lo que me parece extraño, porque la justicia penal nos afecta a todos.
Todavía no se ha descubierto una sociedad que carezca de reglas para la conducta de sus miembros y de sanciones para aquellos que las transgredan. Acordar imperativos sociales y tabús, y obligar a cumplirlos bajo amenaza de rechazo, parece ser un comportamiento instintivo de los primates cooperativos,[2] y la noción de derecho penal codificado se remonta a la Edad de Bronce: Mesopotamia y el Código de Ur-Nammu de 2050 a.C. Desde entonces, las reglas han cambiado a lo largo del tiempo y la geografía, pero siempre ha existido un mecanismo para administrar justicia. Cometer un delito implica quebrantar una ley que ofende no solo a los directamente afectados, sino que también atenta tan profundamente contra nuestros valores comunitarios que todos acordamos la necesidad de una acción coercitiva organizada para señalar la afrenta. Los delitos representan la violación más grave de nuestros códigos sociales y, a diferencia de faltas civiles como el incumplimiento de un contrato, el Estado no puede dejar su resolución en manos del arbitrio privado.
El derecho penal establece los límites de nuestra humanidad identificando las zonas prohibidas y dotando al Estado de poderes excepcionales de corrección, con la intención de castigar, disuadir, proteger y rehabilitar. Los delitos son disputas legales que suscitan reacciones primarias y viscerales en personas ajenas al suceso y que nos asaltan desde las pantallas y las páginas para penetrar en lo más íntimo de nuestra identidad, poniendo a prueba y cuestionando las normas que nos definen. Si no se responde a los delitos o se atribuyen a la persona equivocada, el daño se extiende más allá de los directamente involucrados. Implica que nuestras calles son menos seguras, debilita nuestros valores y amenaza nuestra libertad personal. Una condición esencial de nuestro contrato social es que las reglas se nos impongan de forma equitativa; infringir esta condición ofende profundamente nuestro innato sentido de la justicia.
Y no se trata de algo meramente teórico. Aunque no nos guste pensar en ello, la mayoría sufriremos algún día el impacto de la justicia penal de un modo inmediato y más que palpable. En algún momento de nuestras vidas, nosotros o algún ser querido pasaremos por un tribunal, como jurado, como víctima de un delito, como testigo o encerrado tras la pantalla de metacrilato del fondo de la sala, gritando nuestra inocencia, rodeado de duros guardias de seguridad que nos arrastrarán a los calabozos.
Comprendo que la gente solo piense en abstracto sobre la justicia penal. Sin una experiencia directa del sistema, es fácil no cuestionarse su impenetrable funcionamiento. Pero ese primer contacto directo lo cambia todo. Es entonces cuando experimentamos, de forma gráfica y visceral, lo que la justicia penal significa en la práctica: no conceptos genéricos de libros polvorientos, sino una saturación de humanidad: lágrimas, sangre, rabia, muerte, redención y desesperación. «Administrar justicia penal» significa cambiar vidas para siempre. El proceso y el veredicto pueden destrozar una existencia. Pueden romper familias, separar a los hijos de sus padres y encerrar a personas durante décadas. Un error judicial puede confinar a la parte perjudicada, metafórica o literalmente, en una prisión de la que no hay escapatoria. Aunque en Reino Unido el Estado ya no tiene la potestad de matar tras la conclusión de un juicio penal, la justicia puede seguir siendo, en última instancia, una cuestión de vida o muerte.
Asimismo, hasta este primer contacto suele darse por sentado que, llegado el momento —de forma similar a otros fundamentos inescrutables de nuestra sociedad como el espionaje, la recogida de basuras o la biblioteconomía—, el sistema funcionará como es debido —concediendo el margen de error común a todos los servicios públicos— y finalmente se alcanzará el desenlace correcto. Esta complacencia totalmente comprensible es, para muchas personas que conozco, lo que hace que esa primera inmersión en la justicia penal resulte tan traumática, pues únicamente entonces comprenden no solo cuánto discrepan del modo en que nuestra sociedad prioriza y administra la justicia, sino que además, mientras tiemblan ante la puerta de la sala de vistas, saben que ya es demasiado tarde para actuar al respecto.
Como alguien inmerso en las brumas de los procedimientos penales, me preocupa que sea la ignorancia pública sobre el funcionamiento de nuestro sistema hermético y opaco lo que consagra una forma de gestionar los delitos que solo guarda un remoto parecido con lo que entendemos por justicia penal. Que los acusados, las víctimas y, en última instancia, la sociedad se ven defraudados a diario por una arraigada despreocupación hacia los principios fundamentales de la justicia. Que estamos pasando de un sistema procesal penal a un sistema pura y simplemente delictivo.
Después de estar, como yo, en tantos calabozos decrépitos o en tantas salas de testigos sucias y raídas, mirando a alguien cuyo más básico sentido de lo que es «justo» y «correcto» se ha visto destrozado por completo tras su exposición al sistema procesal penal, solo quedan dos opciones: escabullirse a un derrotismo resentido o dar la voz de alarma.
Y quiero hablar precisamente de eso: examinar la importancia de la justicia penal y mostrar por qué creo que la aplicamos tan mal.
Primero, unos datos sobre mí. Me dedico a la abogacía penal. Como profesional no soy nada del otro mundo, mis casos no suelen aparecer en las noticias. Pertenezco a esa modalidad normal y corriente que quizá os represente si sufrís la doble desgracia de que os acusen de un delito y no podáis permitiros a alguien mejor.
Como profesional de la abogacía, mi categoría de junior barrister es similar a la de un médico residente. No implica juventud, sino que incluye a cualquier abogado, desde los pasantes hasta el más curtido veterano, que no haya sido nombrado Queen’s Counsel —un honor reservado a los más impresionantes de nuestras filas—.
Espero que nuestros caminos nunca se crucen pero, de hacerlo, os puedo garantizar que —como en una funeraria o en una clínica de enfermedades de transmisión sexual— será uno de los peores momentos de vuestra vida. Nuestro gremio se dedica a la desgracia humana; somos el pariente cutre de otros afluentes más refinados, civilizados y comerciales del derecho.
La función que los abogados desempeñan en esta desgracia no acaba de entenderse, y los principales responsables somos nosotros. Para ser abogados profesionales, curiosamente se nos da muy mal explicar lo que hacemos y su importancia. En pocas palabras, los abogados penalistas son ante todo letrados que representan causas en los tribunales, sobre todo en el tribunal de la Corona, bien como acusación o bien como defensa. En la práctica, el trabajo también requiere dotes de asistente social, terapeuta de pareja, experto en persuasión, negociador de rehenes, chófer, proveedor de billetes de autobús, contable, vigilante de suicidas, proveedor de café, padre adoptivo y, en una ocasión memorable, cualquiera que sea el término para quien anuncia a un preso que a su novia le han diagnosticado gonorrea.
Mis funciones son eclécticas y erráticas. Por lo general represento la acusación o la defensa en juicios con jurado, pero a veces lo sazono con otras vistas más breves: la oposición a una solicitud de fianza de un pirómano por aquí, alegar atenuantes en la vista de un camello de heroína por allá. A veces trabajo en casos propios y a veces sustituyo a colegas que están ocupados en otros asuntos.
Se trata de un caos impredecible, irracional y adrenalínico cada segundo de la jornada, en que la única certeza es la incertidumbre. Las vistas y los juicios se prolongan, se aplazan o se avanzan sin previo aviso, lo que imposibilita saber a ciencia cierta qué harás o dónde estarás dentro de cuatro horas. Te duelen los huesos, el cuero de los zapatos se desintegra a un ritmo bimensual y el hombro cruje de tanto arrastrar un maletín lleno de documentos, libros, la peluca y la toga entre tribunales y ciudades. Puedes acabar acostumbrándote a las sangrientas debilidades de la condición humana, sentir indiferencia ante otro prosaico apuñalamiento más o acabar mostrando una insensibilidad absoluta ante el interminable desfile de abusos sexuales. Como mucho, somos parientes a tiempo parcial y amistades de conveniencia, que los tribunales esperan que abandonen vacaciones, bodas y funerales a petición de juez. Los días que acabo pronto, llego a casa a las ocho de la noche; los que acabo tarde, llego a la mañana siguiente. Añadamos las «grandes ventajas» de mi condición autónoma —la precariedad, el temor a quedarse sin trabajo, la ausencia de pagas por enfermedad, vacaciones o jubilación, y el hecho de que las retribuciones de los abogados de oficio pueden encontrarse por debajo del salario mínimo— y la abogacía penal es, en muchos aspectos, una existencia intolerable.
Pero también es irresistible y especial.
En una época en que los jurados casi han desaparecido del derecho civil, el penal es el último vestigio de la tradición más pura del derecho, donde el poder de persuasión y la fuerza de un argumento racional —cuya importancia realzan adornos históricos como la fraseología, el esplendor de la sala o ese vestigio de la Restauración que son las ridículas pelucas de crin— es la herramienta que nos concede o nos arrebata la libertad. El atractivo para un ser egocéntrico con ansias insaciables de protagonismo —una descripción aplicable a casi la totalidad de la abogacía— es evidente; pero para mí, y para la mayoría de los abogados penalistas que conozco, tomar este camino obedece a una razón más elevada y amplia: en los procedimientos penales es donde hay más en juego.
Lo peor que puede ocurrirle a alguien que pierde un procedimiento civil o mercantil es perder mucho dinero o no conseguir ganar dinero. Si pierde un proceso relacionado con el derecho de familia, puede perder a sus hijos. En un caso de embargo, puede perder la casa. Se trata de acontecimientos importantes que en ocasiones cambian radicalmente nuestra vida. Pero quien perdía un juicio penal antes de 1965 podía perder la vida. Y aunque hemos abandonado la tradición de torturar, descuartizar y matar en nombre de la ley, la hemos sustituido por la privación de libertad, un castigo capaz de incluir todas las pérdidas que he mencionado antes, y muchas más. La pérdida de la libertad para vivir con quien amas, para trabajar y mantener a tu familia, la abrogación de la búsqueda de la felicidad, una interrupción forzosa de tu existencia durante el periodo de tiempo que haya decidido el despótico poder de un Estado indiferente a las consecuencias que supone para ti o tu familia, es un precio que solo aquellos que lo han pagado conocen de verdad.
Y nosotros, los abogados penalistas, arrastramos nuestras pelucas y togas por todo el territorio y pasamos largas horas presenciando lo peor de la condición humana debido a una ferviente —que algunos llamarían ingenua— fe en el Estado de derecho y en nuestro papel para mantenerlo. Si los delincuentes evitan la justicia, la víctima no es la única en sentirlo. Las conductas peligrosas impunes suponen una importante amenaza a la libertad individual de todos. Si hay demasiadas condenas injustas o demasiados criminales que no reciben su merecido el delicado contrato social que nos une, tanto al Estado como entre nosotros, puede desintegrarse rápidamente. En pocas palabras, si un número suficiente de personas deja de creer en la capacidad del Estado para administrar justicia, pueden empezar a administrarla por su cuenta.
Es por estas razones que, con toda sinceridad, no considero hiperbólico sugerir que una justicia penal eficaz y nuestra función como acusación y defensa son esenciales en una sociedad democrática pacífica. Nada indigna y enfurece tanto a la gente como sentir que se les niega la justicia; es entre las grietas de la justicia donde arraigan los impulsos antidemocráticos y subversivos.
De ahí que considere lo que hago no solo un privilegio, sino una responsabilidad cívica. Y es por los mismos motivos que el estado actual de nuestro sistema penal debería aterrorizarnos.
Porque pese a los nobles principios que apuntalan el sistema, pese a su prestigio internacional, su maestría intelectual y el sudor, sangre y lágrimas derramadas en su laborioso cultivo, mis años todavía tiernos de exposición a la triste realidad me han enseñado que el sistema procesal penal está llegando al abismo.
El acceso a la justicia, el Estado de derecho, el trato justo de acusados y víctimas, todos esos emblemas que pretendemos tener en tan alta estima, son encarnados a diario de forma simbólica, trasladados a los tribunales y quemados ritualmente en la hoguera.
Muchos procedimientos penales graves fracasan por los errores fácilmente evitables de una policía y un servicio fiscal con carencias de financiación y de personal. El encausado y la supuesta víctima pueden esperar años a que se celebre el juicio, o a que les comuniquen que sus casos se han «aplazado por falta de espacio en la programación de las salas» por segunda, tercera o cuarta vez, pese a la flamante sala de vistas, construida gracias a un importante gasto público, que aguarda vacía al fondo del pasillo debido a los recortes presupuestarios. Aquellos injustamente acusados esperan hasta el día del juicio, o quizá durante una eternidad, a que el Estado facilite las pruebas que socavan mortalmente los argumentos de la Fiscalía. Los acusados pueden verse representados por letrados exhaustos que solo pueden dedicar a su causa una parte del tiempo que realmente necesita, debido a que los recortes estatales les obligan a acumular el número de causas. A algunos encausados se les niega la posibilidad de acceder a una defensa sufragada con fondos públicos y se ven obligados a utilizar sus ahorros o pedir un préstamo para contratar a un letrado privado, y de no hacerlo acaban representándose a sí mismos, meros aficionados en un proceso cuyo desenlace puede ser la prisión. La conclusión es que a las víctimas de un delito se les niega la justicia, y que personas que no son culpables pueden acabar con sus huesos en la cárcel.
Lo que me asombra es que a casi nadie parece importarle. O ni siquiera lo saben.
El día después de que un informe parlamentario de mayo de 2016[3] se hiciese público con el título «El sistema penal se encuentra al borde del abismo», ni un solo periódico lo consideró más importante que las habituales historias de miedo sobre la inmigración o, en un caso, un «escándalo» relacionado con el concurso televisivo Britain’s Got Talent.
Cuando en enero de 2017 el diputado Karl Turner presentó un debate parlamentario sobre la precaria financiación de la Fiscalía británica, la pésima situación del personal y el desmoronamiento de las causas de la acusación —algo que los profesionales vemos a diario en los tribunales— solo asistieron un puñado de diputados y prácticamente no tuvo repercusión en los medios.[4] Cuando los tribunales ratificaron las iniciativas gubernamentales que privaban a los injustamente acusados de la devolución de los costes del procedimiento,[5] no se oyeron protestas de indignación. Únicamente un silencio ensordecedor.
Si el sistema procesal penal fuese la sanidad pública, estos sucesos acapararían los principales titulares.
Me resulta imposible aceptar esta indiferencia colectiva, porque resulta evidente que lo que nos jugamos es de suma importancia para todos. Lo sabemos por las numerosas Cartas al Editor que siguen a la «sentencia suave» o a la «rápida liberación» de un pedófilo, cuando la policía no investiga graves acusaciones de abuso sexual o, lo peor, cuando se condena a un inocente. Sabemos por la cultura popular —por documentales como Making a Murderer u organizaciones dedicadas a exonerar a los inocentes injustamente condenados, como es el caso de Innocence Project— que el ideal de justicia, en particular de la justicia penal, quizá sea lo que más nos une. Pero es innegable que algo se ha torcido.
Creo que el fracaso de la clase dirigente —y de nosotros, los profesionales del sistema penal— a la hora de explicar adecuadamente al gran público cómo funcionan los procedimientos penales, los motivos de que funcionen como lo hacen y de por qué eso es bueno o malo, es lo que ha llevado a una discordancia catastrófica sobre la comprensión del sistema por parte del público. Lo que el jurado o el público alcanzan a ver es una fracción mínima. Ocurre mucho más entre bastidores, y mucho más no aparece en los informes de los tribunales de magistrates ni de la Corona; información que permanece oculta en un cómodo anonimato y que el pueblo al que servimos sencillamente desconoce.
Esta es la razón de que haya escrito el presente libro. Quiero llamar la atención sobre lo que ocurre en realidad y llevar al lector a lugares que nunca ha pisado, pero ante todo quiero mostrar por qué la justicia penal debería importarnos, e ilustrar qué ocurre cuando no es así.
Probablemente no sea la clase de profesional a quien suelen invitar a publicar un libro. En mi currículo no están los casos más importantes de nuestra era, ni poseo ninguna especialización en particular dentro de mi campo. No tengo cátedra. No soy jurista, ni tampoco destaco por mis dotes para la filosofía, la historia ni la erudición. Estoy tan lejos de los altos niveles del sistema como ellos lo están de mí. Sin embargo, he pasado la mayor parte de una década defendiendo, acusando o asesorando a mis conciudadanos, y quería escribir este libro mientras siguiera siendo relativamente reciente en este juego perverso, antes de que el delicado equilibrio entre el idealismo y el cinismo acabase inclinándose excesivamente. Escribo de forma anónima porque me ofrece la libertad de la sinceridad y me permite evocar mis experiencias personales y las de otros para ilustrar de primera mano las historias —de justicia e injusticia— que ocurren a diario en los tribunales de todo el país.
El documento se ha estructurado libremente siguiendo la vida de un caso penal desde su comparecencia inicial hasta su juicio y veredicto en el tribunal de la Corona, la vista donde el juez decide la condena y la apelación. En cada fase se plantea cómo funciona la justicia y, más importante si cabe, cuándo no es así.
También haré lo posible por examinar algunas de las cuestiones que surjan en el camino, en particular las de interés para el público general que nosotros, los que estamos dentro del sistema, deberíamos responder. ¿Por qué el contribuyente debe pagar al abogado de oficio de un delincuente profesional? ¿Cómo podemos defender a alguien que creemos que ha violado a su propia hija? El sistema procesal acusatorio del derecho anglosajón, que enfrenta al Estado contra el acusado en una guerra de desgaste en que el vencedor se lo lleva todo, ¿es el más adecuado? ¿Son las penas impuestas a los delincuentes un gigantesco fraude público? Y una pregunta general propia: si realmente valoramos la justicia penal, ¿cómo hemos permitido que nuestro sistema se degrade hasta su estado actual?
He modificado algunos detalles de los procedimientos para proteger la identidad de los aludidos; sin embargo, lo esencial de cada reconstrucción —la incompetencia, los errores y la malicia— es del todo cierto. Los ejemplos citados no son nada especial; no se trata de las historias que aparecen en las noticias ni tampoco los errores judiciales que desatan tormentas en Twitter, ni provocan confesiones en la prensa o inspiran películas. Se trata de historias sobre la injusticia cotidiana que nos acecha en los tribunales penales; la efímera y repetitiva merma de la dignidad humana que se cruza en el camino de cualquier abogado penalista del montón.
Aunque mi perspectiva es necesariamente limitada y mi papel completamente secundario, espero que, sin embargo, sean de utilidad.
Un sistema penal eficaz que cuente con los fondos necesarios y con profesionales entregados que cumplan sus valiosas funciones cívicas tanto en la acusación como en la defensa es imprescindible para proteger al inocente, al público y la integridad, la decencia y la humanidad de nuestra sociedad. Este debería ser el punto de partida, y no un lujo.
La mayoría de quienes lean esto no esperan acabar en un juicio penal, no esperan que la policía llame un día a su puerta, no esperan ser víctimas de un crimen, no esperan que se les acuse de un delito que no han cometido. Pero si algo he aprendido del sistema penal es que no hace distinciones. Cualquiera puede acabar en sus redes. Y, si eso ocurre, sea para testificar contra el hombre que agredió a tu hija o para jurar solemnemente que el peatón se plantó delante de tu coche sin mirar, querrás que el sistema funcione.
Cuando no es así, las consecuencias son inimaginables.
[1] Para los no iniciados en esta joya de la BBC de la década de 1990, los concursantes, entre ellos un ofendido Lionel Blair, aireaban sus quejas en un remedo de sala de vistas presidida por el «juez» Julian Clary. Frank Thornton, el capitán Peacock de la serie Are You Being Served?, interpretaba al secretario del tribunal. Era un programa increíble.
[2] Sarah F Brosnan, «Justice-and-fairness-related behaviours in nonhuman primates», Proc Natl Acad Sci USA, 18 de junio de 2013; 110 (Supl. 2): pp. 10416–10423, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3690609/.
[3] House of Commons Public Accounts Committee, «Efficiency in the Criminal Justice System», 23 de mayo de 2016, http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmpubacc/72/7202.htm.
[4] House of Commons Hansard, «Crown Prosecution Service: Funding», 11 de enero de 2017, vol 619, col 147 WH, https://hansard.parliament.uk/Commons/201701-11/debates/3CCEE460-C6B8-44B5-A7C3-677947ECEA19/CrownProsecutionServiceFunding.
[5]R (Henderson) v Secretary of State for Justice [2015] EWHC 130 (Admin), http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2015/130.html.
01
Bienvenidos a los tribunales
«Es hacer un justo resumen de la historia afirmar que los escudos de la libertad a menudo se han forjado en disputas con personas no demasiado agradables».
JUEZ FRANKFURTER, Tribunal Supremo de Estados Unidos, 1950[6]
Si un extraterrestre aterrizase ante las puertas de un tribunal de la Corona, consideraría insondable el modo en que resolvemos las disputas cuando un individuo supuestamente quebranta nuestro código social fundamental. Selecciona a dos personas de acento engolado, embútelas en unas togas negras y ponles pelucas de crin en la cabeza, ármalas con libros de leyes que pesan como un cerdo bien cebado y úsalas como representantes para que compitan verbalmente frente a un sexagenario con peluca envuelto en una gran toga púrpura, mientras doce personas arrancadas de la calle escuchan, observan e intentan entender lo que ha pasado y decidir quién tiene razón.
Para aquellos terrícolas no familiarizados con el sistema penal de Inglaterra y Gales, este espectáculo quizá solo sea algo menos estrafalario. Llegados a este punto, vale la pena dedicar un momento a examinarlo más detenidamente. Antes de analizar cómo y por qué la justicia penal quizá no esté funcionando, necesitamos considerar cómo debería funcionar. Volvamos a la escena inicial con nuestro musculoso señor Tuttle y observemos los elementos de la sala. ¿Qué ocurre exactamente? ¿Cómo hemos acabado eligiendo esta rutina ostensiblemente absurda para gestionar el crimen y el castigo?
Empecemos con el acusado, repantigado con expresión imperturbable en el banquillo.
El acusado
El señor Tuttle dio un puñetazo en la cara a su vecino durante una discusión por los límites de sus propiedades, algo que ocurre en todo el mundo, que ha ocurrido a lo largo de toda la historia y que bajo la actual ley de Inglaterra y Gales supone que se le acuse de «agresión con lesiones». Fue arrestado por la policía tras la denuncia del vecino, interrogado en una comisaría en presencia de un abogado y después de que la investigación policial aportase suficientes pruebas, la Fiscalía autorizó la acusación. Como él niega ser culpable, se le está juzgando.
Este delito en concreto puede juzgarse tanto en un tribunal de magistrates como en el tribunal de la Corona. Volveremos a esta distinción, pero lo que importa en este punto es que el señor Tuttle ha ejercido su derecho a que determine su culpabilidad un tribunal de la Corona con un jurado independiente formado por conciudadanos que nada saben del caso antes del juicio. Los doce miembros del jurado observarán y escucharán los testimonios y los argumentos presentados por las dos partes, la acusación y la defensa, y el juez les orientará sobre la legislación aplicable antes de retirarse para considerar lo siguiente: ¿pueden estar seguros de que las pruebas demuestran que se ha cometido el delito «sin que queden dudas razonables»? Si se demuestra la culpabilidad, la máxima pena que el Estado puede imponer es un periodo de encarcelamiento, en este caso de hasta cinco años.
Como he mencionado, aunque es la forma culturalmente establecida de juzgar presuntos delitos, no es un procedimiento en absoluto universal.[7] Por mucho que hayamos exportado a todo el mundo nuestra forma de justicia acusatoria Estado-contra-acusado —habitualmente a punta de mosquete colonial—, son muchos los países en los cuales las cosas se hacen de otra manera. La distinción que se menciona con más frecuencia es la que existe entre el proceso acusatorio anglosajón y los procesos inquisitorios del continente europeo, inspirados en la tradición napoleónica.
Si al señor Tuttle lo juzgaran en Bélgica, por ejemplo, se sentiría más partícipe de una investigación que de un combate. Como no se trata de un delito particularmente grave, correspondería al «nivel» medio del sistema judicial, donde la investigación suele dejarse en manos de un juez de instrucción, que ordena a la policía que reúna pruebas y luego las evalúa en un proceso judicial basado principalmente en documentos. El papel del abogado del señor Tuttle en lo referente a cuestionar a los testigos de la acusación sería mínimo, y las preguntas las vehicularía el juez. No habría jurado y el acusado tendría que esperar un mes después del juicio para conocer la decisión judicial.[8]
Si el juicio se celebrase en Arabia Saudita, se encontraría en una sala cerrada sin abogado, acusado de una categoría qisas —«igual respuesta»— de la sharía por la que el juez podría sentenciarle a una desagradable forma de castigo físico. Si la víctima del señor Tuttle hubiese tenido la desgracia de perder un ojo en la agresión, el tribunal podría ordenar que le sacaran un ojo al señor Tuttle.[9] Un factor a favor es que, en caso de homicidio, el señor Tuttle podría evitar la ejecución pagando una diya, o compensación económica, a la familia de la víctima.[10]
En los tribunales ingleses el señor Tuttle podría haber evitado el estrés del juicio declarándose culpable. Aunque no hubiese otras pruebas en su contra, su confesión sería alegremente aceptada. Sin embargo, en Japón, a menos que el Estado cuente con pruebas que lo corroboren, el Artículo 38 de la constitución evita que lo condenen aunque él ofrezca una confesión sincera y completa.[11]
En resumen, sin entrar en un completo análisis comparativo internacional, nuestro sistema no es la única forma posible de juzgar al señor Tuttle. Ni tampoco ha sido la forma en que Inglaterra ha tratado a los Tuttle a lo largo de su historia.
En la Inglaterra medieval, la noción de juzgar una acusación penal basándose en las pruebas simplemente no existía. Hasta el siglo x no hubo tribunales formales, y se animaba a solventar las afrentas de sangre entre las partes agraviadas mediante el pago de una wergild o compensación económica. Desde mediados del siglo vi el rey dictó leyes, o «dooms», que se complementaban por leyes de carácter local. A medida que a los reyes sajones les fue interesando el cumplimiento de las leyes, algunos delitos como la traición, el homicidio y el robo se sacaron de la esfera de los acuerdos privados entre las partes y pasaron a ser potestad del monarca. En el siglo x, si se acusaba a un ciudadano de infringir la ley real o las costumbres locales, su acusador lo arrastraba hasta un tribunal comunitario de carácter mensual y, a menos que pudiese encontrar suficientes «testigos jurados» que diesen fe de su inocencia, su culpabilidad se determinaba mediante un juicio por ordalía.
Se producía bien en forma de juicio por agua caliente, lo que requeriría que el señor Tuttle sumergiese la mano en un caldero de agua hirviendo para sacar una piedra, o bien mediante juicio por agua fría, en cuyo caso se ataba al acusado y lo arrojaban a un lago. Si sus heridas sanaban en los tres días siguientes, en el primer caso, o si se hundía, en el segundo, Dios lo consideraba un hombre inocente —si bien levemente quemado/ahogado—. Si la mano abrasada parecía un poco sanguinolenta y chamuscada o si el acusado flotaba —algo que les sucedía a muchos, simplemente porque el modo en que los ataban actuaba como un flotador—, significaba que Dios emitía un veredicto de culpabilidad.
Después de la conquista normanda, el señor Tuttle habría tenido la opción de un juicio por combate —que, dado su aspecto, habría sido una elección razonable— con su acusador o un representante; pero habría que esperar hasta el siglo XIII para que apareciese algo parecido a un juicio basado en pruebas, en lugar de violencia arbitraria. Volveremos a este punto enseguida.
Entretanto, antes de que dejemos la figura del acusado, dediquemos unas palabras a cuál será su destino tras la —inevitable— condena. Un periodo de encarcelamiento en una de las prisiones de Su Majestad es la pena más grave que puede fijar el tribunal. Sin embargo, la idea de castigar mediante la privación de libertad es relativamente moderna. Las condenas de las épocas anglosajona y normanda ofrecían una amplia gama de ahorcamientos, extracción de ojos, cercenamiento de testículos, amputación de nariz y orejas —uno de las preferidas del rey Canuto para las adúlteras—, multas, indemnizaciones y otras formas creativas de mutilación facial y corporal. Con el advenimiento de los Plantagenet y el reinado de Enrique II —1133-1189—, el castigo de muchos delitos se estandarizó como la amputación de la mano y el pie derechos y el destierro.[12]
La mutilación corporal en una espantosa variedad de formas, que a menudo culminaba con la muerte, se prolongó hasta la época de los Tudor. La humillación pública, que incluía la picota y azotes, se reservó para asuntos de menor gravedad hasta finales del siglo XIX. Entretanto las prisiones, que empezaron a construirse en el siglo XII, solían utilizarse para alojar a los prisioneros que esperaban juicio o para detener a los morosos. Desde inicios del siglo XVI, los correccionales que combinaban el confinamiento con los trabajos forzados se popularizaron para los vagabundos, pero no fue hasta principios del siglo XIX que el encarcelamiento se impuso a las ejecuciones o al traslado a las colonias como forma de elección para castigar a los culpables. Aunque el delito del señor Tuttle no le habría llevado a la soga, el ahorcamiento se mantuvo en delitos de asesinato y traición hasta la abolición de la pena de muerte en 1965. En la actualidad, los tribunales también cuentan con un amplio abanico de penas además de la prisión, como, por ejemplo, la capacidad de imponer trabajos no remunerados para la comunidad, el seguimiento de un programa de rehabilitación de alcohol, o una orden de indemnización. Como le impuso al señor Tuttle en la Inglaterra del siglo XXI una jueza probablemente semiconsciente, a la que ahora examinaremos.
El juez
Si dejamos al señor Tuttle y nos centramos en el banquillo elevado del fondo, vemos a la jueza. Lo primero en que reparamos es que no tiene martillo: en los tribunales de Inglaterra y Gales nunca se han utilizado, de ahí que la única forma garantizada de sacar de quicio a un abogado británico sea ilustrar un relato jurídico con la foto de un martillo. Lo que sí tiene su señoría la jueza Kerrigan QC es una toga negra y morada con una banda roja y una peluca de crin corta y ensortijada; el traje de faena de un juez de circuito. También posee una idea relativamente establecida de lo que es la ley y de qué forma eso debe influir en las indicaciones que da al jurado y en la pena que dispensa, algo que, como veremos, no siempre ha sido así.
El término «juez de circuito» hace referencia a los seis circuitos o regiones jurídicas en que se han dividido tradicionalmente Inglaterra y Gales. Norte, Noroeste, Oeste, Región Central, Sudeste, y Gales y Chester. Antes de 1166, la administración de justicia de Londres recaía en el rey y sus consejeros de la Curia Regis de Westminster, mientras que en el resto del país se dispensaba en pequeños consejos locales presididos por señores feudales o representantes, que aplicaban a su antojo las descabelladas costumbres parroquiales locales. Eso implica que el señor Tuttle habría recibido un trato muy distinto según su lugar de residencia, lo que creaba obvias incongruencias en la aplicación de la ley en el territorio. De ahí que en las Sesiones Jurídicas de Clarendon de 1166 Enrique II presentara una «ley común» a toda la nación, estableciendo un cuadro de jueces que se desplazaban por los circuitos o regiones jurídicas, presidían tribunales provisionales —«assizes»— y aplicaban la nueva ley. Una característica esencial de la denominada «tradición de la ley común» es que allá donde la legislación presenta lagunas o ambigüedades, o si requiere la interpretación esclarecedora de jueces, las resoluciones de los tribunales superiores —en la actualidad el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo— tienen carácter vinculante y los tribunales inferiores deben obedecerlas. Eso significa que si se quiere conocer la legislación respecto a un asunto determinado, la ley solo cuenta la mitad de la historia; habrá que saber qué matices ha aplicado la jurisprudencia.[13]
En la esfera penal se desarrollaron gradualmente tres niveles de tribunal: los asuntos menos graves los gestionaban jueces de paz o magistrates —jueces legos— sin formación jurídica —volveremos a este asunto más adelante—; los delitos de gravedad media se juzgaban en Sesiones Trimestrales donde los magistrates presidían juicios con jurado, mientras que los assizes, con sus jueces y jurados profesionales, se reservaban para los delitos más graves. En 1971 se creó el tribunal de la Corona, que absorbió la función de los assizes y de las Sesiones Trimestrales, dejándonos con un sistema de dos niveles para los procesos penales: el tribunal de la Corona y el tribunal de magistrates. A día de hoy existen en Inglaterra y Gales unos noventa tribunales de la Corona; el más famoso es el Tribunal Penal Central de Londres, popularmente conocido como Old Bailey.
Inicialmente fue el rey quien nombraba jueces a caballeros, miembros del clero, condes y lores. En el siglo XIII la judicatura empezó a profesionalizarse y los letrados a distinguirse por sus togas. En la actualidad, la mayoría de los jueces son antiguos abogados en activo nombrados mediante un proceso de selección independiente —la Comisión de Nombramientos Judiciales—.
Cuando Enrique II subió al trono, había dieciocho jueces. Ahora existen unos 35 000,[14] entre jueces legos, jueces de distrito, jueces territoriales o «de circuito», jueces del Tribunal Superior, jueces del Tribunal de Apelación y jueces del Tribunal Supremo, así como todo tipo de jueces especializados y jueces a tiempo parcial.
La función del juez en el tribunal de la Corona sigue siendo estrictamente jurídica; el juez asesora al jurado en las cuestiones jurídicas relevantes y el jurado aplica la legislación a los hechos, según su consideración. Si se da un veredicto de culpabilidad, el juez decidirá la pena, pero por lo demás la potestad reside en el jurado. El juez no debe expresar sus opiniones sobre los hechos de una causa, ni siquiera en una tan evidente como la del señor Tuttle. Tan quisquillosos somos en lo relativo a la separación de funciones que siempre que un abogado desea debatir una cuestión de derecho durante un juicio —por ejemplo, solicitar que se pregunte a un testigo por sus antecedentes penales— se conduce al jurado fuera de la sala para que no se vea «contaminado» por nada de lo que pueda decirse entre los letrados y el juez.
El jurado
A la izquierda de la jueza hay dos bancos ocupados por un total de doce ciudadanos: nuestro emblemático jurado. El jurado del señor Tuttle, como cualquier otro, es un surtido aleatorio de doce dispensadores de justicia. Intentar —como siempre hacemos disimuladamente los abogados— interpretar al jurado es una ciencia tan exacta como la tasomancia. La única máxima comprobada por el gremio es Guárdate del Jurado Sonriente, pues el jurado que asiente y sonríe con entusiasmo durante tu alegato final será el que invariablemente pronunciará el veredicto que hunda tu causa. En todos los juicios del tribunal de la Corona[15] se convoca aleatoriamente a doce ciudadanos de edades comprendidas entre los 18 y los 75 años para que escuchen las declaraciones orales y unánimemente —o, en determinadas circunstancias, por una mayoría de diez a dos— acuerden si el acusado es culpable o no culpable. A menos que se tengan antecedentes penales o trastornos mentales graves, todos son elegibles,[16] y la mayoría de nosotros seremos seleccionados para formar parte de un jurado en algún momento de nuestras vidas. No obstante, pese a su incuestionable posición emblemática dentro del sistema penal anglosajón, el jurado moderno es también el producto de un largo proceso de evolución.
Aproximadamente en el mismo momento en que ponía los cimientos del derecho consuetudinario, Enrique II promovió también el concepto de un jurado compuesto por doce hombres que arbitrara las disputas territoriales, que en 1166 extendió a la esfera penal con el nombre de «gran» jurado. Pese a la denominación, este jurado tenía una función muy distinta a la del jurado actual: más de investigador que de árbitro. Siempre que se designaba a un juez de circuito para presidir un tribunal provisional, se convocaba a doce hombres libres y se les encomendaba que comunicasen, bajo juramento, cualquier delito grave, como el asesinato o el robo, del que tuvieran conocimiento o sospechasen. Tras haber señalado a un acusado y presentado las pruebas inculpatorias, el gran jurado se retiraba y era Dios el que entraba en escena para poner en práctica sus ordalías.
Esta situación se prolongó hasta 1215, cuando el papa Inocencio III y el IV Concilio de Letrán comprendieron con cierto retraso la dudosa virtud del juicio por ordalía y prohibieron a los clérigos que los presidiesen. En su lugar, se contrató a los hombres de la población con más probabilidades de conocer las circunstancias del delito para que formasen un grupo de investigadores, reuniesen pruebas y las presentaran ante el tribunal, compartiesen lo que sabían y determinasen la culpabilidad. En este modelo, el «gran» jurado —que con el tiempo ascendería a 23 miembros— seguía siendo responsable de «presentar» al acusado —una vez hubiese acordado que había una acusación a la que tenía que responder—; mientras que el «pequeño» jurado de doce hombres procedía a escuchar los testimonios en el juicio.
La idea de un gran jurado que actuase como filtro para determinar si alguien debía someterse a juicio desapareció en Inglaterra y Gales en 1933[17] —aunque sigue vigente en los procesos penales de Estados Unidos—; sin embargo, en Inglaterra y Gales el jurado de doce miembros continúa siendo nuestra piedra angular. Aunque originariamente también actuaban en litigios civiles, en la actualidad los jurados son propiedad casi exclusiva de los tribunales penales. La naturaleza de un jurado se ha transformado a lo largo de los siglos: de una banda de Poirots locales que supuestamente conocían de primera mano las acusaciones que juzgaban, a un imparcial grupo de desconocidos que escuchan la declaración de unos testigos sometidos a juramento. En claro contraste con el siglo XIII, los jurados actuales tienen terminantemente prohibido investigar o conocer previamente nada relacionado con las partes involucradas ni con las circunstancias de la causa. Ninguna de estas doce personas conoce al señor Tuttle ni conocía, antes del juicio, cuánto le importaba la intrusión del sauce de su vecino en la cerca que dividía sus propiedades.
Como jurado, es más que posible llegar a sentirse como una pieza accesoria que aguarda entre bastidores durante días, que llaman a la sala después de una espera de horas y a quien expulsan de la sala siempre que un letrado levanta la mano para decir: «Su señoría, ha surgido una cuestión de derecho». Se puede acabar teniendo la impresión de que son las personas menos importantes de la sala y no la parte fundamental del proceso, por lo que vale la pena examinar brevemente por qué seguimos aferrados al ideal del jurado.
La primera razón que suele mencionarse es la independencia del jurado respecto al Estado. La firma de la Carta Magna de Runnymede el 15 de junio de 1215 se cita como fundamental en esta cuestión. El más conocido hito constitucional de la historia jurídica de Inglaterra y Gales fue el desenlace de una enconada disputa entre el rey Juan I y algunos sediciosos barones locales que conspiraban para derrocarlo. Finalmente alcanzaron un acuerdo precario mediante el cual el rey accedía a ceder el poder absoluto del monarca y vincularse a una «ley común». Entre los sesenta y tres capítulos que inicialmente formaron el tratado, los números 39 y 40 son los que en la actualidad nos resultan más familiares:
Ningún hombre libre debe ser retenido ni apresado, ni privado de sus derechos o posesiones, ni arrestado o encarcelado, ni proscrito o exiliado. Ni tampoco se procederá con fuerza contra él salvo mediante el juicio legítimo por sus iguales o por la ley del territorio. A nadie venderemos, a nadie negaremos o aplazaremos sus derechos ni la justicia.
La historia popular tiende a olvidar que a los tres meses de su firma ambas partes habían renegado de sus obligaciones y el rey había persuadido al papa Inocencio III para que anulase la Carta Magna. Habría que esperar al año siguiente, tras la muerte de Juan I y la llegada al trono de su sucesor de nueve años Enrique III, para que la Carta Magna se reeditase como un sincero reconocimiento monárquico de los derechos del pueblo, lo que plantó las semillas del gobierno democrático, el Estado de derecho y la libertad de expresión.
En los capítulos 39 y 40 encontramos los fundamentos del juicio con jurado o «juicio legítimo por nuestros iguales». En realidad, a los barones terratenientes les interesaban estas cláusulas porque introducir a los suyos en el proceso de adjudicación facilitaba que zanjaran a su favor futuras disputas territoriales con el rey. Sin embargo, estos intereses personales no deberían restarle mérito: en una batalla con el Estado, la inclusión de un actor independiente y ajeno al Estado en el proceso de adjudicación es una defensa necesaria contra la opresión.
Y así se ha demostrado en los juicios penales. No importa cuán sólida sea la causa presentada por la acusación; si el jurado tiene la sensación de que algo no es correcto —si los cargos parecen excesivos o injustificados, o el jurado no comparte la aparente confianza del juez en la bona fides de los testigos de la acusación— nadie podrá evitar que absuelvan al acusado. Esa fue la lección de un famoso juicio de dos cuáqueros, William Penn y William Mead, celebrado en 1670 en el Old Bailey. Se les acusaba de «predicar de forma ilícita y tumultuosa» en el exterior de una iglesia. Cuando un jurado rebelde encabezado por un hombre llamado Edward Bushel se negó a dar un veredicto de culpabilidad pese a los contundentes argumentos presentados por la acusación, la respuesta del juez fue:
No se les permitirá irse hasta que tengamos un veredicto que sea aceptable para el tribunal y se les encerrará sin carne ni bebida, fuego ni tabaco. Así no pensarán en injuriar al tribunal; tendremos un veredicto, con la ayuda de Dios, o morirán de hambre.[18]
Cualquier jurado actual obligado a tragarse toda una tarde de declaraciones interminables y aburridas mientras espera afligido que el juez autorice una pausa para fumar comprenderá muy bien a qué me refiero. Después de que se encarcelase a los miembros del jurado sin tabaco ni fuego por desacato al tribunal, Bushel trasladó su situación al juez superior John Vaughan. Este sentenció que no podía castigarse al jurado por absolver a un acusado siguiendo el dictado de su conciencia, consagrando así la reputación del jurado como baluarte de las libertades individuales. Aunque el jurado tiene que aceptar las indicaciones del juez respecto a lo que es la ley y cómo aplicarla, el veredicto recae por completo en los doce hombres sin piedad.[19] En el siglo XVIII muchos jurados combatieron el extendido uso de la pena de muerte mediante lo que se conocía como «perjurio piadoso», pronunciando veredictos deliberadamente concebidos para evitar la pena capital —por ejemplo, rebajar el valor de bienes robados para que el robo no entrase en la categoría de pena capital—.[20] En las famosas palabras de lord Devlin: «El juicio con jurado es más que un instrumento de la justicia y más que un engranaje de la Constitución: es la luz que demuestra la existencia de la libertad».[21]
La segunda justificación popular de la existencia del jurado es su llamamiento a la democracia. Incluir la experiencia vital y el tan aclamado «sentido común» de doce personas en el proceso de investigación es importante no solo en lo referente a juzgar hechos disputados —por ejemplo, qué testigo está mintiendo—, sino también para determinar cuestiones relacionadas con costumbres contemporáneas. Si el derecho penal señala los límites de la conducta interpersonal, la democracia exige que la interpretación de tales límites tenga el consentimiento público. Por ejemplo, un ingrediente fundamental para probar que se ha cometido delito según la Ley de Delitos contra la Propiedad es la falta de honradez, cuya comprobación legal requiere que el acusado actuara de un modo considerado deshonesto «según los criterios habituales de las personas honradas y razonables» y que el acusado supiera que su conducta era deshonesta según tales criterios.[22] De modo que al unir sus respectivas experiencias y valores, el jurado determina en primer lugar la cuestión moral —¿qué es la deshonestidad aquí?— y luego la cuestión fáctica: ¿sabía el joven Steve McCaco que estaba siendo deshonesto? A inicios de mi carrera llevé la acusación de una causa donde se dirimía si la joven esteticista Chantelle, que se había encontrado un móvil en el suelo del supermercado y luego lo había vendido en el pub, había actuado de forma deshonesta. Ella insistía en su honradez —«quien lo encuentra se lo queda»—, pero el jurado no compartía su opinión: consideró que aquel acto era claramente deshonesto según los criterios de los honrados ciudadanos de Brístol y era evidente, por las respuestas poco convincentes de Chantelle durante el contrainterrogatorio, que ella también lo sabía.
El caso del señor Tuttle es otro ejemplo al respecto. Él afirmaba haber usado una fuerza razonable actuando en legítima defensa. Si el jurado aceptaba que el denunciante ciego había, en efecto, intentado golpear al gigantesco Tuttle, deberían considerar si la respuesta del señor Tuttle —dos puñetazos en la boca rematados con una bofetada— era «razonable» según las circunstancias, como así lo consideraba sinceramente el señor Tuttle. En estos casos, lo que se considera «razonable» es un juicio de valor para el jurado.
Puede que el jurado no acabara de creerse la versión del señor Tuttle, o bien la creyó pero no le cupo la menor duda de que Tuttle no había usado una fuerza razonable contra su oponente ciego. Eso nunca lo sabremos; a los jurados no se les puede preguntar por los motivos de su veredicto. Cuando el jurado termina de deliberar y regresa a la sala para que el secretario les pregunte por el veredicto, el acusado oye en boca del portavoz del jurado un veredicto de una o dos palabras que sella su destino.
Por supuesto, los jurados solo pueden alcanzar su veredicto después de haber escuchado las declaraciones de las diferentes partes que presenciaron el supuesto delito.
Los testigos
Frente al jurado se encuentra el estrado donde declaran los testigos. Cada testigo, incluido el propio señor Tuttle si así lo decide, subirá al estrado, jurará que va a decir la verdad y prestará declaración oral en forma de respuestas a las preguntas que presentarán los abogados de las partes. Los testigos de la acusación declaran en primer lugar. El abogado de la acusación interroga al principal testigo y le plantea preguntas abiertas para permitirle exponer su testimonio antes de que la defensa someta al testigo a un contrainterrogatorio mediante una serie de preguntas breves y cerradas que tienen por objeto minar los argumentos de la acusación y conducir al testigo a la respuesta deseada. Se permite que la acusación plantee breves preguntas clarificadoras en un «re-interrogatorio». Cuando llega el turno de los testigos de la defensa, se invierte el orden.
En esta pequeña tribuna cuadrada se despliega todo el espectro de la conducta humana. Algunos testigos son actores consumados; a otros hay que recordarles constantemente, en un tono de creciente impaciencia, que levanten la voz para que el jurado pueda oírles. En una ocasión, contrainterrogué a un hombre que miraba a alguien del público antes de responder a las preguntas que le hacía. Cuando, por deferencia al jurado, le pregunté por qué siempre miraba a la izquierda antes de responder, y si la razón era que alguien le dictaba las respuestas, despertó la hilaridad del jurado al mirar nerviosamente a su izquierda antes de responder: «No».