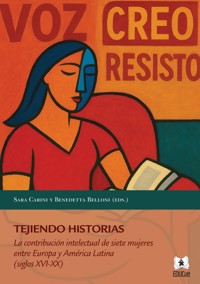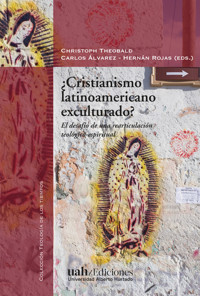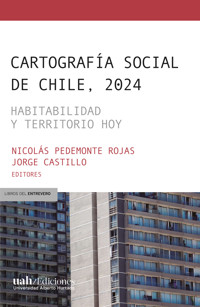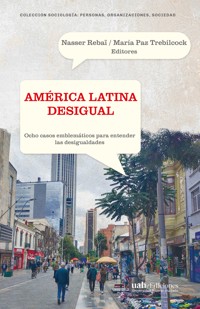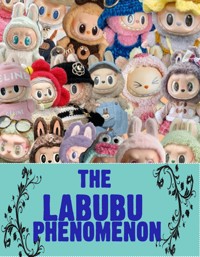Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Dioses y héroes vikingos
- Sprache: Spanisch
EL LEGENDARIO VIKINGO. Ragnar Lodbrock, hijo menor de Sigurd Anillo, señor de Midborg, tiene la impresionante altura y corpulencia de su padre, pero destaca además por una astucia fuera de lo común. Sus ardides siempre resultan sorprendentes y exitosos, gracias a lo cual se ha ganado la adhesión de los guerreros de su clan por encima del primogénito, su hermano mayor, Svend. Dichos atributos harán de Ragnar un héroe destinado a afrontar un cúmulo de desafíos y aventuras portentosas que marcarán a fuego su vida y lo convertirán en un guerrero legendario, que pervivirá eternamente en la memoria de los vikingos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 822
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ÍNDICE
I. Contra la serpiente gigante
II. La doncella escondida
III. La expedición a poniente
IV. El rey del sur
V. El destino del guerrero
VI. La venganza del norte
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Comenzar a leer
Notas
IContra la serpiente gigante
—1—El joven Ragnar
a expedición aguardaba poniendo a punto sus armas en la playa de guijarros que ocupaba uno de los extremos de una amplísima bahía. En el otro extremo se extendía el puerto de la próspera Estund, protegida por su empalizada.
Los danos que estaban a la espera, venidos desde los territorios que su gente ocupaba en Escania, habían echado el ancla tres días atrás después de haber atravesado el mar del Este hacia levante. Antes que ellos, muchos navegantes —danos, pero también gautas, suiones y otros— habían cruzado ese mar buscando fortuna en las costas que tenían enfrente. Habían ido a comerciar y a piratear las poblaciones de la ribera oriental. Y no eran pocos los que habían decidido quedarse allí tras conquistar ciudades, unas veces sometiendo a los pueblos oriundos y otras mezclándose con ellos. A esos los llamaban varegos, y las villas donde se habían establecido se asemejaban a las de su tierra de nacimiento —ciudades de danos, gautas o suiones—, pero al mismo tiempo eran villas distintas, propias de la otra orilla, del lado oriental del mar.
A medio camino entre un mundo y otro, los varegos comerciaban con el interior, pero también pirateaban en las aguas fluviales que se hundían en el continente y hacían expediciones penetrando más y más hacia levante. En suma, atesoraban grandes riquezas. Ahora bien, había de ser muy osado quien pretendiera disputárselas, porque eran guerreros muy fieros y temibles por estar acostumbrados a habitar en tierra hostil y bajo amenaza constante.
Todo eso lo conocía sobradamente Ragnar, el hijo menor del jarl Sigurd Anillo. La roca ribereña sobre la que estaba sentado parecía pequeña en comparación con sus fornidos brazos y piernas, y liviana ante su enorme torso. Estaba concentrado en su labor, y, con una delicadeza que parecía ausente de sus poderosas manos, mojó la piedra de afilar y empezó a deslizar la hoja del hacha por la superficie húmeda. Los grandes dedos pasaban una y otra vez el filo por el grano grueso, hasta conseguir que fuera capaz de cortar un cabello en plena caída. El sonido agudo de la piedra comiéndose el acero le ayudaba a pensar.
Encabezando aquella expedición hacia levante, Ragnar había mandado que los suyos dispusieran sus barcos para cerrar la ensenada. Luego envió un emisario a Estund ofreciendo retirarlos sin atacar la población a cambio de un rescate. Consideraba su oferta muy generosa: tres cuartas partes de las riquezas, la plata, las pieles y el ámbar que habían acumulado los varegos en la ciudad. Si no aceptaban, atacarían con toda su furia y tomarían cualquier bien de valor que encontraran.
A los expedicionarios la alternativa de la lucha no les espantaba lo más mínimo. No solo se habían unido a la expedición para obtener botines y tesoros, sino también para vivir aventuras y protagonizar batallas memorables. Para eso habían añadido su parte1: unos armas; otros, provisiones; los más pudientes, un barco para navegar las aguas del este. Se crecían en la lucha cuerpo a cuerpo, al sentir el olor y ver el color de la sangre brotando en el fragor de la batalla, al escuchar los gritos de bravura y el sonido del entrechocar de aceros.
Pero Ragnar, a quien no lo impacientaban las negociaciones, prefería evitar el combate siempre que fuera posible. Le satisfacía la idea de doblegar al oponente mediante el ingenio, con el empleo de una idea inopinada, de un ardid que rompiera las expectativas del contrario. Le fascinaba el poder del pensamiento, donde radicaba, para él, toda fuerza. Si los varegos que defendían Estund decidían resistir, no dudaría en atacarlos; pero si aceptaban la rendición, muchas vidas se salvarían para disfrutar de lo conseguido.
El filo del hacha seguía deslizándose por la piedra con un discreto y agudo siseo cuando llegó hasta él su hermano mayor, Svend, quien parecía preocupado.
—¿No está tardando Finn demasiado en volver?
Ragnar alzó el rostro hacia su visitante. No se veían nubarrones de pesar en el cielo claro de sus ojos azules.
—Sí, ya tendría que haber vuelto. No va a haber arreglo.
Svend frunció el ceño al escuchar la afirmación de su hermano.
—¿No dijiste que ese tal Einar, el jefe de Estund, era un cobarde? ¿Que huyó en Selandia contra los de Leire con el rabo entre las piernas?
—Dije que lo había oído mencionar. Pero es un mercenario. Quizás huyó ese día porque vio que su pagador estaba perdido y que no iba a cobrar.
Svend se sentía cada vez más molesto.
—¿Has enviado a Finn pensando que los varegos no aceptarían pagar?
Cansado de la discusión, Ragnar levantó el hacha hasta la altura de sus pupilas, observó el filo y sopló para limpiar la hoja de las briznas de metal que aún llevaba adheridas.
—Lo he enviado pensando que es mejor perder a un amigo que a toda la expedición —dijo mientras pasaba tras su cinto el mango del hacha y se levantaba para enfrentarse al gesto hosco de Svend, que se sentía enojado por estos razonamientos—. Si hubiesen aceptado, hubiéramos ganado plata y ámbar sin levantarnos del asiento.
—Acabaremos peleando igualmente, pero Finn no ha tenido oportunidad de defenderse. Lo has enviado al matadero.
—Finn ha entendido mis razones y ha aceptado el encargo. Todos sabemos a qué nos exponemos.
Se miraron fijamente durante un momento intenso, los ojos de Svend ardiendo de furia, los de Ragnar profundos como el mar del Norte, insondables para su hermano.
En ese momento vieron los dos hermanos que un corcel se acercaba al galope por la playa de guijarros desde el interior, donde estaba la entrada a la ciudad. La montura llevaba un jinete sobre el lomo que montaba muy envarado. Cuando arribó a las piedras de mayor tamaño, los cascos repiquetearon y el caballo se contoneó, haciendo que su jinete se fuera de lado. Atado a la silla vieron al mensajero que habían despachado antes, ahora decapitado.
Svend murmuró entre dientes, dolorido y rabioso a la par, puesto que Finn figuraba entre sus amigos de toda la vida. Pero la ira se impuso pronto al duelo, puesto que todo su ser ardía por combatir.
Entre otros, Ragnar se acercó a rescatar el cuerpo de Finn. Svend rugió de ira, alzando el arma al aire, que pronto se llenó con la furia de los expedicionarios danos. Los bramidos sonaron como los truenos lejanos cuyo eco entra rodando en el aire de los fiordos.
Habiendo abandonado la playa para marchar por el interior, los expedicionarios danos —armados con escudos, lanzas, espadas y hachas— se hallaban todos en la pradera que se extendía frente a las puertas de la villa. Ragnar recorría las filas de los guerreros espada en mano, repartiendo instrucciones a voz en grito y disponiéndolo todo para el inminente asalto. Daba órdenes con una diligencia que parecía propia de un hombre mucho más experimentado, pues apenas sumaba poco más de veinte inviernos. A sus gritos respondían los guerreros de Midborg con entusiasmo.
—Hermanos, los varegos han querido desafiarnos rechazando una buena oferta y asesinando a nuestro amigo. ¿Los dejaremos sin escarmiento? —incitaba a sus hombres mientra balanceaba su espada, en un gesto ritual que hacía siempre antes de la batalla.
Los gritos de los danos arreciaron; los guerreros tenían los ojos encendidos y golpeaban con las armas sus propios escudos. A una orden se dividieron en dos grupos, uno comandado por Ragnar y el otro por Svend, protegidos por el caparazón compacto de los escudos alzados, que formaban un muro frente a sus cuerpos. Así cubiertos, avanzaron con paso firme hacia la empalizada que rodeaba el poblado. Conforme se acercaban, iban entrando en el alcance de los arcos enemigos. Comenzaron a caerles encima cientos de flechas con punta de hierro, pero no detuvieron el paso.
La formación de Ragnar se situó frente a la puerta principal de la defensa, mientras que la de Svend tomaba posiciones justo en uno de los laterales. Cuando sus arqueros estuvieron preparados, Ragnar ordenó abrir el muro de escudos para que dispararan contra los guardias de la empalizada, cubriendo con sus saetas a dos guerreros separados del grupo, que aprovechaban el alud de flechas para rociar con aceite de ballena los puntales de la muralla y prenderles fuego.
Declarado el incendio, el grupo de Svend asumió el lanzamiento de flechas contra los defensores, a fin de cubrir la maniobra de la hueste de Ragnar, dispuesta ya al asalto de la empalizada, desde cuyo adarve habían empezado a tirarles grandes piedras.
La nueva lluvia de saetas detuvo por unos instantes esos lanzamientos, ocasión que aprovecharon los hombres de Ragnar para lanzarse al asalto del portal con el ariete diseñado por Gerd, el más ingenioso de los danos; estaba rematado en su extremo por una enorme punta de acero redondeada, que comenzó a golpear con rotundos embates los batientes del portón. Pocos embates bastaron para que ese empuje brutal dejara expedito el camino a los sitiadores.
Al otro lado del portal se abría una vasta explanada con firme de tierra, donde los varegos aguardaban en formación la entrada del enemigo, armados con sus enormes hachas de guerra. Apenas vieron caer las hojas de madera de la puerta, se lanzaron gritando hacia los danos, pero estos encajaron con fuerza su concha de escudos, formando una estructura triangular, y avanzaron con decisión contra los defensores, resistiendo su empuje sin romper la formación y abriendo una cuña entre sus filas.
Ragnar ordenó a sus hombres aguantar los embates y mantener firme el muro. Apenas la punta de algún venablo conseguía franquearlo y penetrar en carne. Por el contrario, los varegos perdían muchos hombres con su fiero pero desorganizado acoso a los asaltantes.
Tras un buen rato de cerrada resistencia, cuando Ragnar juzgó que los atacantes estaban lo suficientemente agotados, ordenó pasar al ataque.
—¡Abrid ahora!
La formación de los danos se deshizo por uno de sus flancos y los guerreros enfervorizados se dispersaron como una tromba de alimañas que sajaran carnes y rompieran huesos a diestro y siniestro. La carnicería fue espantosa, si bien favorable a los asaltantes, puesto que, como bien había ponderado Ragnar, los varegos habían desperdiciado inútilmente sus energías en el improvisado intento de aniquilar con rapidez a los invasores. Sin embargo, corría el riesgo de que ocurriera lo mismo con las propias fuerzas de los danos, así que su joven caudillo ordenó volver al seno protector del caparazón cuando creyó que los brazos de sus hombres perdían su vigor primero.
En ese momento, la formación de Svend entró al relevo en la explanada y avanzó con rapidez hacia la retaguardia de los defensores, que se vieron obligados a dividirse para hacer frente a los dos grupos de guerreros. Svend ordenó empujar con fuerza a su compacta formación, y una vez que sus hombres se apretaron contra la masa del enemigo mandó abrir hueco a ras de suelo, levantando los escudos, para acosar las piernas ajenas con venablos y tajos de espada. Muchos varegos, sorprendidos por este ataque inesperado, cayeron heridos en sus extremidades y murieron rematados en el suelo como gamos recién cazados.
Cuando el número de defensores se había reducido a menos de la mitad y ambas fuerzas casi estaban igualadas en cuanto a efectivos, puesto que en ánimos triunfaban notoriamente los danos, Ragnar ordenó abrir de nuevo la formación y sus hombres se lanzaron como fieras hacia los varegos, tan presionados por el muro de escudos de Svend que se molestaban entre ellos para luchar.
Poco bastó para que los últimos defensores quedaran cercados por los dos contingentes asaltantes, envueltos por un anillo cerrado de escudos que envolvía y limitaba sus maniobras. Los golpes de espada y lanza hicieron mella entre ellos, que intentaban romper sin éxito el cercado letal donde habían quedado atrapados.
Ragnar se dispuso a dar el golpe definitivo a sus oponentes.
—¡Arqueros! —gritó, y su recia voz tronó como una sentencia de muerte.
Los danos bajaron sus escudos al unísono y los arqueros, ya preparados, dispararon una andanada de flechas que atravesó torsos, piernas y cuellos. Otra vez se alzaron los escudos, mientras se cargaban de nuevo los arcos, y la mortal operación se repitió. Una decena más de cuerpos cayó al suelo con heridas de muerte.
A la tercera descarga, el caudillo varego —el tal Einar— consiguió romper el círculo en un ataque a la desesperada y huyó hacia el portón de la muralla protegido por cuatro de sus hombres. Ragnar, Svend y Gerd corrieron a cortar su huida.
Cuando Ragnar hundió su espada entre las costillas del último compañero de Einar, este, acorralado, lanzó su espada al suelo en señal de entrega. Al verlo, los demás defensores rindieron también sus armas. Entonces Ragnar tomó por el peto a su rival y lo arrastró hasta donde estaban el resto de sus hombres, ya desarmados. Obligados a arrodillarse, los últimos varegos fueron desarmados y maniatados.
Se hizo en aquel momento en el escenario de la batalla un silencio casi aterrador, apenas roto por los lamentos de los heridos y los suspiros de terror de los vecinos de la ciudad, encerrados en sus casas, que ahora temían la más cruel de las represalias por parte de Ragnar… Y no andaban muy errados. Estund quedó sometida al saqueo hasta el amanecer del nuevo día, mientras los defensores, con su caudillo Einar, permanecían prisioneros, encadenados y vigilados por turnos por los danos de Midborg.
Por la mañana, los barcos se llenaron con cientos de pieles, mucha plata y ámbar y un gran número de collares y brazaletes. Cuando todo el botín estuvo cargado, Svend se acercó a Ragnar para averiguar cuál sería el destino de los prisioneros.
—¿Qué piensas hacer con ellos? —preguntó señalando a los guerreros varegos, que todavía estaban atados.
Ragnar se acercó hasta los cautivos, tomó a Einar por los cabellos y lo obligó a levantar la cabeza.
—Los llevaremos a Ulk y los venderemos como esclavos; son bravos guerreros, así que nos pagarán un buen precio por ellos.
La mirada de odio de Einar se cruzó con la de su captor, donde brillaba el fuego de la soberbia.
Poco después, Einar se vio amontonado con otros hombres en una gran jaula de barrotes oxidados, entre olores a orines y heces. Mientras veía alejarse los barcos repletos con las que otrora fueran sus riquezas, sus dedos se enroscaron con furia en las barras de hierro inmundo que lo privaban de la libertad y la dignidad, soñando tal vez que eran serpientes, capaces de romper con su abrazo los huesos de aquel joven caudillo de los danos de Midborg, en Escania.
Aires de gravedad se respiraban en Langard, el mayor puerto que podía hallarse en la parte más al norte de la tierra de los gautas —Gotia—, en la costa del mar del Este. Allí se reunía con sus jefes tributarios el jarl Harraud, considerado un líder justo, que se había ganado el respeto de sus gentes tanto en la guerra como en los tiempos de paz y prosperidad.
Dentro de su gran salón, Harraud se había aposentado en su sitial, decorado con inscripciones rúnicas de protección por los más hábiles tallistas de sus dominios. Aparecía serio y no era pura formalidad, pues se sentía desbordado por la preocupación. Manoseaba de continuo la trenza que colgaba hasta su pecho desde el extremo de su espesa barba blanca.
El jarl no quiso andarse con rodeos. Pretendía abordar de inmediato el problema que los reunía: la gigantesca serpiente que había regalado hacía años —y con toda buena fe— a su hija Thora.
Cuando fue obsequiado, el reptil era un minúsculo y colorido ser que cabía en una cajita de madera, donde lo acompañaban unas cuantas monedas de oro que completaban el presente. Serpiente y niña habían crecido juntas, de modo que, con el paso del tiempo, Thora ya era una bellísima mujer y su más celoso guardián era el reptil, que vivía en un cobertizo con un cercado junto a las estancias de la joven, en una casa separada y lejos del gran salón. El tamaño y el poder de la serpiente habían aumentado de tal manera que la convertían en una peligrosa bestia. Su voracidad, descontrolada, y su celo impedían que nadie se acercara a Thora.
Pero no solo el tamaño de la bestia había resultado extraordinario en aquel regalo, sino que las monedas atesoraban también un secreto que solo se descubrió con el tiempo. Las pocas monedas de oro originales se habían multiplicado por efecto de algún fabuloso poder hasta convertirse en un cuantioso tesoro yacente bajo el colosal cuerpo del ofidio. Su brillo despertaba la ambición incontenible de los más necios, que saltaban el cercado para encontrar una muerte segura entre aquellas fauces voraces.
Ante el relato de su padre, Thora, presente en el gran salón, bajó la mirada hacia el suelo un tanto avergonzada. Sentía lástima por aquel animal con el que había crecido y al que profesaba afecto, pero no era una tonta: era consciente del peligro que suponía.
Recordaba el día en que Harraud le regaló el ofidio. Fue una jornada feliz en una infancia donde había imperado la enfermedad, que le arrebataba la alegría propia de la primera edad. Sus padres se esforzaban por encontrar presentes que acabasen con su tristeza. Un sentimiento sublime le sacudió el ánimo cuando, al abrir aquel pequeño cofre de madera, contempló la belleza de una diminuta culebra de tonos verdosos y azulados, que no tenía ni el tamaño de uno de sus palmos y cimbreaba nerviosa en el interior de la caja. Era un animal elegante y peligroso, que causaba admiración y terror al mismo tiempo. Esa mezcla contradictoria —tal como había sido la vida para ella hasta entonces— la cautivó.
Años después, en momentos de incertidumbre, aún era capaz de recuperar la fortaleza viendo cómo había crecido la serpiente, cómo habían proliferado sus colores y se abrillantaban sus escamas. Cuando el animal ya no pudo habitar con ella, hubo que pasarlo a un cercado en el exterior, que había que ir agrandando para adaptarlo al progresivo crecimiento del ofidio.
—Compartimos todos el mismo temor, nobles amigos: que un día la serpiente abandone su confinamiento y se extravíe por los bosques, causando terribles daños —siguió Harraud—. Ahora bien, os he mandado llamar porque, en atención a mi hija, sería mi voluntad que no fuera necesario matar a la serpiente. Si así es como ha de hacerse, así es como se hará, pero os pido que intentemos encontrar otro remedio, aunque no parezca fácil. Meditad sobre la cuestión. Os convoco de nuevo para el primer día de la próxima luna y debatiremos lo que cada uno buenamente haya podido considerar.
La tarde caía y, con la luz mortecina, Thora se sentía apenada. Estaba atrapada entre lo mucho que apreciaba a aquel animal fascinante, al cual tenía por su talismán de fortaleza, y la certeza de saber que representaba un gran peligro para todos.
Mirando cómo los guerreros atacaban los platos de pescado seco, algas cocinadas, cuencos de nueces y fuentes de carnero que el servicio iba depositando sobre la gran mesa de roble del salón, se daba ella cuenta de que ninguno daría con ninguna solución que no fuese matar a la serpiente. No parecía posible acabar con la amenaza de otro modo. Parecía que simplemente su padre estaba intentando encontrar una justificación para hacerlo, que se había debatido otro camino sin éxito, que la idea había sido de otro. Solo quería que alguien se encargase de hacerlo para no tener que hacerlo él.
El joven Ragnar de Midborg, el hijo de Sigurd Anillo, manejaba el timón de su nave con seguridad y casi sin esfuerzo. La vela había sido arriada al entrar en el fiordo, y el barco avanzaba a buen ritmo gracias a la poderosa remada de sus tripulantes, ansiosos por llegar a casa, mientras su jefe, apoyado en la larga barra del timón, se regocijaba en la contemplación de los paisajes que lo vieron nacer.
—¿En qué piensas, hermano? —le preguntó Svend al verlo tan ensimismado.
—En que no hay viajero que no vuelva a la cándida felicidad de la infancia cuando avista su tierra de nuevo.
—¡Tan gran guerrero se nos ha vuelto un sentimental! —Ambos hermanos rieron—. ¡Que no se enteren los hombres, no vayan a desconfiar de tus dotes de mando en la batalla!
—Deja que se enteren, hermano. Que sepan que su jefe sale de casa con idea de volver.
Svend se quedó mirándolo. Su hermano siempre tenía una manera de ver las cosas que le resultaba inesperada. Era exasperante a veces con sus ardides y sus giros súbitos, pero tan certero en todos sus juicios como si fuera hijo de los mismos dioses.
Ragnar regresaba de su expedición estival con una victoria más para sumar a los anales del clan, a pesar de su juventud; y pese a esta también, su espíritu no volvía prisionero de las promesas de gozos materiales brindadas por el botín que traía consigo, pues sus aspiraciones se proyectaban en el firmamento de la estirpe. Como miembro del linaje del divino Frey2 que presumía ser, ansiaba elevar la memoria de su nombre y de su clan a los versos de los escaldos, para que las generaciones venideras nunca olvidasen sus hazañas, del mismo modo que él, en su niñez, había oído cantar las proezas de sus antepasados. Por el momento, el más soñador de los guerreros ya figuraba, sin duda, entre los jefes más afamados de los territorios que los danos habitaban en la esmeralda Escania.
Tras un primer tramo zigzagueante, el fiordo se estrechaba entre dos acantilados para ensancharse en su parte final; allí estaba la rada natural donde emergían del agua los tres pantalanes del puerto de Midborg. Hasta media docena de barcos podían fondear en ellos.
Cuando Ragnar divisó la muralla de tierra prensada y troncos de roble que protegía su poblado sintió una honda emoción. Cada vez que retornaba de una campaña experimentaba aquel hormigueo placentero, parte del cual se debía, sin duda, a la satisfacción de volver a reunirse con su padre, el hombre al que más admiraba en este mundo y que en esos momentos aguardaba su desembarco en el pantalán central del puerto.
Muchos señores consideraban que Sigurd era insustituible aunque pasaran los años. Por el momento nadie le disputaba la autoridad, pero se hablaba de que Ragnar podría ser un buen reemplazo, si la asamblea de los hombres así lo decidía. Por supuesto, también había reticentes y partidarios de otros jefes poderosos de la zona, aunque los triunfos de Ragnar iban cerrando sus bocas una tras otra.
Ragnar y Svend saltaron con agilidad sobre las tablas del embarcadero y fueron a sumirse en el abrazo que les dedicaba su padre; quedaron presos entre aquellos brazos de oso y a su vez cerraron los suyos en torno del gran cuerpo de Sigurd, al que la avanzada edad ya estaba arrebatando la forma de guerrero. Sin palabras, simplemente apretándose los tres en señal de alegría.
Por fin Ragnar se zafó para acercarse a la borda del navío —ya desaparejado— y tirar con fuerza de la lona que tapaba la parte central de la cubierta, desvelando ante los ojos satisfechos de su progenitor el grueso del botín que habían capturado: las pieles, el ámbar, la esteatita3 y, sobre todo, gran cantidad de plata picada.
—Observa, padre, las riquezas que traemos para provecho de nuestras gentes y gloria de nuestro nombre.
—Hijos míos, gracias a vosotros no hay padre ni jefe más honrado. Y como cada arma cuenta para el triunfo —añadió Sigurd—, descargad ahora toda esta riqueza, que por la noche haremos el justo reparto entre todas las familias.
La tripulación prorrumpió en gritos en honor de su señor.
—¡Salud, Sigurd, nuestro gran jefe!
Tras lo cual todos los hombres, ayudados por más gente del poblado, se pusieron a trabajar de firme en la descarga de los barcos. Concluida esta, y tras el reparto del botín, la costumbre era celebrar un banquete para todos los navegantes, pero el festejo terminaría con ese ágape, porque los días posteriores serían de dura faena: antes de que llegaran las nieves tendrían que recoger en el poblado las reses que ahora pastaban en la montaña, organizar la matanza de los animales para salar su carne, secar el pescado para llenar las despensas, reparar la empalizada… La tarea más placentera para muchos, sin embargo, era fabricar la cerveza especiada que beberían en las oscuras y frías tardes de pleno invierno, contando historias a sus hijos junto al fuego del hogar.
Svend miró con disimulado recelo cómo Ragnar conversaba con su padre mientras se desembarcaban los últimos bultos de pieles; él era el primogénito de Sigurd, pero la predilección de su progenitor se había decantado siempre por el sagaz hermano menor. Svend sabía que los sentimientos son difíciles de razonar, pero no podía evitar cierto resquemor. Sobre todo le molestaba que Sigurd viera en Ragnar al más capacitado para dirigir los destinos del clan.
La fiesta nocturna en la residencia de Sigurd Anillo y su esposa, la serena y sabia Hallgerd —madre de Ragnar y Svend—, se preparó como en las grandes ocasiones. Los carneros se asaron, ensartados en espetones sobre las brasas durante horas, haciendo girar la carne lentamente para dejarla más tierna y jugosa. Los barriles de cerveza se habían dispuesto en las esquinas del concurrido salón y los boles con bayas y frutos secos se hallaban sobre la larga mesa de roble.
Sigurd ordenó que se empezara por el reparto del botín, dispuesto en el centro de la estancia. Primero, Ragnar apartó la porción destinada a los familiares de los muertos en la expedición. Después, los guerreros fueron pasando uno a uno y escogiendo la parte que consideraban que les correspondía, siguiendo un orden de edad, del más viejo al más joven. El jarl no se opuso a ninguna de estas particiones, puesto que todos habían luchado con bravura y honor.
Finalizado el reparto siguió el banquete, al que se lanzaron con fruición todos los presentes. Aunque todo buen guerrero aspirase a compartir un día otro ágape muy superior, el que Odín dedicaba a sus héroes en el Valhalla, todos se solazaban con el hecho de haber regresado vivos de la guerra y con buen botín. Para la ocasión se sirvieron grandes bandejas con carne de animales del bosque —reno, jabalí, liebre…—, que los expedicionarios devoraron con placer, ya que se habían hartado de comer pescado salado durante los días de viaje. También hubo cerveza a raudales, y se dio buena cuenta igualmente de las ánforas de vino arrebatadas a un comerciante que tuvo la mala suerte de cruzarse en su travesía.
Cuando ya había más barriles de cerveza vacíos que llenos, Ragnar empezó a contar las varias expediciones que los allí presentes habían compartido. Su relato iba ganando intensidad al mismo tiempo que los cuernos se iban vaciando de cerveza, y también por las numerosas interrupciones de sus hombres, que chillaban de alborozo para celebrar los episodios narrados por su comandante.
Concluido el relato se sucedieron los cantos guerreros, que elevaban el espíritu de aquellos hombres hasta la euforia, estado en que se sentían iguales a los héroes cuyas hazañas contaban los escaldos. Era ese el mejor fin para el banquete, y también el preámbulo idóneo para yacer en brazos de la esposa, varias lunas después de haberla abandonado en pos de la aventura y el botín.
En Langard, Harraud volvía a estar reunido con los notables del clan en su gran salón. Ni los rostros de los presentes expresaban ningún grado de optimismo ni la noticia que se les acababa de referir era halagüeña: tras la pasada reunión, el jarl había ordenado el sacrificio de varios carneros, dos bueyes y algunos gallos para que los dioses calmasen la voracidad de la bestia, pero esta, lejos de aplacarse, había devorado a un pobre granjero que saltó la valla algunas noches después en busca de unas pocas monedas de oro, movido por la necesidad apremiante de su familia.
El clamor entre la población iba en aumento. Harraud temía que la rabia y la estulticia se aliaran para incitar a los vecinos a formar una partida armada que intentara quemar el cercado y a su inquilino, con lo que solo se conseguiría desatar la sed de sangre del ofidio.
Entonces tomó la palabra uno de los invitados, hombre curtido en cien guerras y respetado por su valor, que a su cargo tenía el mando de una aldea no muy lejana.
—Mi señor, seguro que en esta sala hay cabezas más sabias que la mía y tal vez te sugieran mejor solución, pero yo creo que no hay más remedio que matar al monstruo. Y como no es tarea fácil, ni adecuada para gente de voluntad poco resuelta, he venido con mis tres hijos, buenos guerreros, para darle muerte entre los cuatro, si tú nos prometes una recompensa a la altura de la tarea, como bien pudiera ser una parte de las monedas que guarda la bestia.
Se hizo un silencio fúnebre en el salón. Harraud, que estaba sentado en si sitial, se puso en pie y habló de nuevo a sus notables.
—¿Alguno de los presentes tiene una propuesta mejor que la de Ullie Einarson?
Hubo un rápido cruce de miradas entre la veintena de hombres allí reunidos: con su movimiento nervioso, las pupilas trazaban estelas de miedo bien visibles, como la lluvia de estrellas que surca los cielos a mediados de la estación de los días largos. Era obvio que no había más solución que matar al animal, como también estaba claro que el jarl no quería hacerlo y que buscaba desgraciados que lo intentaran. Puesto que Ullie se prestaba a ello, ¿cómo negárselo? La cuestión es que dudaban de que pudiera conseguirlo, porque el bicho en verdad era intratable. Y temían que el jarl abriese una suerte de competición entre ellos y que, más tarde o más temprano, les tocase a todos el turno de bajar al foso.
Ante la persistencia del silencio, Harraud se acercó a Ullie, ofreciéndole su antebrazo en señal de agradecimiento.
—¡Que el poderoso Thor guíe vuestros brazos, amigo mío!
—Mi señor —respondió Ullie—, déjanos ir ahora a cumplir con tu encargo.
—No veo por qué tendríamos que esperar más —sentenció Harraud.
Poco después, todos los presentes estaban junto al cercado, situado en las afueras de la casa donde moraba la hija del jarl. Encontraron a la serpiente enroscada sobre el gran montón de oro sumergido en un charco, con su inmensa cabeza vigilante. Los cuatro guerreros saltaron la valla a la par, abriéndose en arco en torno a la bestia; habían planeado un ataque falso por la izquierda, ejecutado por Ullie, para que los tres restantes pudieran asaltar al monstruo por puntos diferentes y al unísono. Pero desconocían la capacidad de reacción de la bestia.
La serpiente percibió el peligro al momento y lanzó su cuerpo hacia adelante, como la flecha impelida por la cuerda tensa de un arco. Ullie no tuvo opción de maniobrar: su cráneo crujió al modo en que la cáscara de nuez se duele bajo la maza, porque el golpe propinado por la mandíbula del gran ofidio le había aplastado frente y cara, reducidas ahora a un amasijo de carne sanguinolenta y fragmentos de hueso. El cuerpo se fue al suelo de bruces y sin emitir un solo quejido de dolor, golpeando la tierra como un saco caído.
Lejos de arredrarse, sus hijos se lanzaron al ataque, heridos por un dolor que al momento se transmutó en odio y olvidando cualquier orden de pelea. Uno de ellos, lanza en la mano, quiso herir a la serpiente en el cuello, pero no tuvo tiempo de eludir la cola, que lo golpeó con virulencia, lanzándolo contra el vallado como si fuera una bosta del suelo; el impacto le rompió la espalda, de modo que el osado quedó boca arriba en el suelo, zarandeado por convulsiones. El tercero en disputa aprovechó la ocasión para herir el cuerpo de la bestia con su espada, pero solo consiguió enrabietarla más, de modo que fue rociado con un chorro de veneno; quedó rígido y murió con la piel quemada como si hubiera sido cocinado en el hogar, mientras sus gritos de agonía causaban escalofríos a su hermano, el cuarto en entrar en liza, que huyó cobardemente del cercado, insultando con su vil acción la memoria de Ullie.
Una vez salvaguardado su terruño, la serpiente volvió a enroscarse, protegiendo de nuevo con su enorme cuerpo el lecho de oro bajo las aguas de su charca.
Harraud y los demás regresaron al gran salón horrorizados por lo que habían presenciado y temerosos del trágico futuro que se les avecinaba. Se hizo un pesado silencio que nadie se atrevía a romper. Solo los sollozos de Thora destacaban entre el mutismo de la concurrencia. Finalmente habló el jarl.
—Ninguna demora ni deliberación más admite este infortunio. Dispongo que se sepa en la tierra de los gautas y más allá, hasta donde sea necesario, que quien sea capaz de matar a la serpiente se llevará como botín todo el oro que protege el monstruo inmundo. —Se oyó un murmullo de admiración general—. Y no solo eso ofrezco, sino que además entregaré al bravo que culmine esta gesta la mano de mi hija Thora, pues, perdiendo ella un protector tan implacable, justo es que lo sustituya otro aún más temible. Difundidlo a los cuatro vientos, y mientras aparece ese héroe, si es que existe, esperemos que el invierno calme las ansias de la bestia.
«Una vez salvaguardado su terruño, la serpiente volvió a enroscarse, protegiendo de nuevo con su enorme cuerpo el lecho de oro bajo las aguas de su charca».
Harraud se dejó caer en su sitial, abatido por sus malos presentimientos, mientras Thora se tapaba la cara con las manos, disgustada por todo cuanto ocurría, incluida su conversión en moneda de cambio para el guerrero que matase a la bestia.
Aunque estuviera acostumbrado a los banquetes en que tanta carne y tanta bebida se trasegaba, Sigurd Anillo nunca había visto a nadie comer con ese afán y, sobre todo, con la expresión de agradecimiento que mostraba el trío de desconocidos que acababa de sentarse a su mesa. Así que los estuvo observando complacido durante el rato —muy breve— que tardaron en dar buena cuenta de las viandas servidas en aras de la sagrada hospitalidad: una sopa de cebolla caliente, pan de centeno recién hecho, boles de pescado seco y cerveza para saciar su sed.
Aquellos viajeros habían recalado en Midborg con el frío hasta en los huesos y además habían declarado hallarse de camino hacia el norte. Estaban en plena temporada de nieves, cuando los caminos desaparecen bajo un gran manto blanco y los lobos, hambrientos, descienden al fondo de los valles en busca de algún caminante solitario, extraviado por la tormenta o las ventiscas. Al saber de su llegada, Sigurd, Svend y Ragnar se habían sentado a la mesa con ellos para conocer los motivos de su viaje, puesto que no era habitual emprender tal camino en esa época del año.
—Hermund Haraldson es mi nombre, y vuelvo a Langard con mis compañeros —respondió el jefe del pequeño grupo—. Viajamos con urgencia en medio de este tiempo porque una de nuestras naves ha quedado retenida al sur de aquí, en Eksvir, por una disputa comercial con Arnulf Magnusson. —El viajero mordió con apetito un gran trozo de arenque en salazón.
—Arnulf, viejo ladrón. —Sven sonrió ladinamente—. Imagino a qué disputa te refieres.
El viejo Sigurd Anillo se mostró muy interesado.
—Haber perdido el barco sin duda es una desgracia, pues Langard está lejos hacia el norte. Conozco a su jefe, el jarl Harraud. ¿Qué nuevas podéis contarnos de las tierras de los gautas? —inquirió.
—Nada bueno, en verdad. —Haraldson se regaló con un buen trago de cerveza, dejando a sus oyentes en suspenso—. El jarl Harraud ha hecho una llamada de auxilio. Muchos guerreros han de llegar en busca de fortuna. ¿Qué beneficio puede venir de que una hueste desconocida de brazos bravos se reúna a la puerta de tu casa?
—¿Y qué fortuna ofrece tu jarl si puede saberse? —preguntó Svend.
—Harraud ha prometido la mano de su hija y un gran tesoro a quien mate a la serpiente monstruosa que aterroriza a Langard.
Los hijos de Sigurd cruzaron una mirada en silencio que no escapó a la atención de su padre. Acto seguido, Ragnar le sirvió más cerveza al viajero y luego pidió que le relatara con todo detalle la historia de la serpiente monstruosa, la doncella y el tesoro. Así lo hizo el gauta, y cuanto más horrorizado se lo veía al recordar los pormenores, más emocionado parecía el joven caudillo. Si lograba acabar con la serpiente —pensaba Ragnar—, no solo conseguiría grandes riquezas y una esposa de digno linaje, sino que conquistaría una fama superior a la de cualquier otro guerrero, porque se trataba de una proeza suprema, digna de los dioses.
—2—El desafío de la bestia
vend, el primogénito de Sigurd, había acudido al taller del herrero Axel para reparar las armas que había mellado durante la expedición y encargar alguna nueva en previsión de las salidas que pretendía llevar a cabo durante el siguiente verano. Intentaban cerrar el precio de una nueva hacha —pues la suya, veterana de unas cuantas batallas, había quedado prácticamente inútil en la lucha contra los varegos— y de un cuchillo de repuesto con el pomo más pesado, para poder equilibrar mejor su manejo.
Durante la estación invernal, Midborg y todas las montañas circundantes quedaban sepultados bajo un silencio blanco y gélido. En los días más fríos, hasta las aguas del fiordo se cubrían de una blanquecina pátina de hielo. En las casas se atizaba el fuego del hogar día y noche, para almacenar calor como si fuera la mayor de las riquezas, y los barcos habían sido retirados del agua y guardados en grandes cobertizos junto al puerto, para proteger sus cascos de la fuerza destructora del hielo, cuya presión podía reventar las cuadernas de las embarcaciones.
Mientras hablaba con el herrero, Svend pudo ver a través de la puerta que su hermano Ragnar pasaba a grandes zancadas, cubriéndose la cabeza con una gruesa capucha para protegerse de la nieve y el viento. Iba en dirección a las granjas de las afueras del pueblo, donde, sustraído ya del alcance de la visión de su hermano, tomó un sendero que trepaba por una ligera cuesta, hacia una casa con puertas de olmo tallado, el techo de paja prensada de color marrón oscuro y un caño de chimenea por el que se elevaba hacia los cielos grises una columna de humo denso y blanco.
Junto a la casa se alzaba un cobertizo, provisto de hogar también, donde trabajaba su amigo Gerd. Allí fue donde entró Ragnar.
—Salud, Gerd. Espero llegar en buen momento y no distraerte de tus muchos asuntos.
Su amigo estaba inspeccionando una pequeña pieza de un material desconocido para Ragnar. Casi sin mirarlo, lo invitó a entrar.
—Adelante, Ragnar. Toma asiento mientras termino un breve asunto. —Y señaló un banco de madera que había trasladado allí hacía pocos días, recubierto con una gruesa y cálida piel de vaca.
Se hizo el silencio durante unos instantes entre ambos hombres, lapso que el hijo menor de Sigurd aprovechó para husmear entre los numerosos artilugios guardados en la cabaña.
—Veo que la perspectiva del duelo con la bestia que te aguarda en las tierras de los gautas te mantiene en tensión. Y la verdad es que me preocupa, no vaya a privarte del sueño y el apetito, y merme así las fuerzas que necesitas para enfrentarte a esa bestia.
Ragnar torció el gesto, a lo cual su amigo no le prestó importancia. Sabía que no era el primero en mencionarle el aparente descuido de su salud, y este tipo de observaciones disgustaba al hijo menor de Sigurd.
—Espero que hayas invertido tu preocupación por mi salud en el encargo que te hice.
Gerd fabricaba herramientas y embarcaciones, además de novedosos artilugios que no siempre hallaban un uso adecuado. El cobertizo estaba lleno de estos ingenios, en torno a los cuales deambulaba su amigo.
—Debo darte la enhorabuena por tu astucia, Ragnar. Cuando me expusiste el problema y la idea que tenías en la cabeza para afrontarlo, dudé de tu cordura, pero en cuanto me puse a pensar en cómo conseguir lo que me pedías, me fui entusiasmando. Una vez ideado el ingenio, puedo asegurarte que te hará invencible.
Estas palabras devolvieron el ánimo al joven caudillo. Aunque Gerd parecía pequeño en contraste con la enormidad física de Ragnar, se trataba de un hombre de talla más que mediana y cuerpo enjuto, pero muy fibroso. De su fisonomía, dos aspectos eran los más destacables, por llamativos: su cráneo estaba pulcramente rapado y tatuado por completo en la parte izquierda, con una figura de dragón que le descendía por el ojo hasta el cuello, y su barba crecía más de un palmo por debajo de la barbilla, yendo a dividirse en dos trenzas simétricas.
El artesano e inventor se dirigió hacia el fondo del cobertizo, sumido en la penumbra, dejando plantado a un asombrado Ragnar. De allí regresó con una caja de madera que colocó sobre una mesa de trabajo, repleta de herramientas. Una vez abierta, dentro no parecía haber más que un enorme montón de pelo de animal, sin que este ocultara nada en su muerta densidad. Ragnar mostró sorpresa en su semblante boquiabierto.
—¡Cerdas de jabalí, amigo Ragnar! ¡De muchos jabalíes! La mejor protección contra esa ponzoña que la serpiente lanza por su boca. —Y mientras así hablaba, Gerd hundía los dedos en el amasijo oscuro y áspero que la caja contenía.
Ragnar imitó el gesto de su amigo y sumergió las manos en aquella masa informe de cerdas. Siempre había confiado en Gerd, pero ahora no podía negar que la duda lo importunaba.
—Te pedí una armadura; no un disfraz. ¿Cómo se supone que deberé usar todo este pelo? —preguntó el hijo de Sigurd.
Gerd se acomodó junto al hogar para explicarle a Ragnar de qué modo había pensado en satisfacer su encargo. El joven guerrero le había pedido un aislamiento que fuese de una materia natural, resistente y flexible a la vez; una suerte de armadura animal. Muchas eran las bestias del bosque con pieles y espinazos capaces de aguantar los más violentos embates. Se trataba de copiar las capacidades de los más resistentes. Y así había discurrido Gerd, sin duda.
Para empezar, tejería un vestido de doble cuero, hecho de una sola pieza para cubrirle el cuerpo entero, que incluiría capucha, camisa, calzones y calzas; después, una gran capa del mismo material. Una vez confeccionadas ambas piezas, iría al bosque, donde quemaría madera de pino joven en un pozo de piedra cubierto con tierra y hierba, que ya había construido a tal efecto. Con el alquitrán que obtendría de la cocción, añadiría una densa capa negra y resistente a vestido y capa, y, justo antes de que el alquitrán se solidificara, impregnaría las superficies exteriores con las cerdas de jabalí. Por último, pegaría encima de estas un recubrimiento de lana, para hacer que la serpiente no reconociera a un guerrero en su presencia, sino que creyera enfrentarse a un animal.
—Con esta cobertura serás inmune a su veneno.
—¡Excelente! —dijo Ragnar, con el rostro iluminado—. El vestido evitará que el monstruo me envíe antes de tiempo en compañía de Odín. Pero ¿cómo le daré muerte? —dijo, casi para sí mismo.
Gerd sonrió ladinamente al responder.
—Voy a fabricar para ti un arma poderosa, la mejor que se habrá visto nunca. Pero aún tengo que perfeccionar su diseño. Por el momento solo te diré que tus brazos tendrán que ser fuertes como la pata de un caballo para poder manejarla con holgura.
—¡No has de temer por eso! ¿Lo dudas, acaso? —rio Ragnar—. Si algo falla, serán tus ingenios. Y si ese monstruo acaba conmigo, volveré del Valhalla solo para rebanarte el cuello.
Los dos rieron por las bravuconadas desaforadas del joven, que no eran más que una chanza entre ellos.
—Me parece justo —admitió Gerd—. Pero entonces, si vences gracias a tu coraje y a mis inventos, ¿qué parte del oro me darás?
—Déjalo en mis manos —respondió el caudillo, poniéndole la mano a su amigo sobre el hombro—. Siempre he sido generoso contigo, ¿no es cierto?
Gerd no contestó a la pregunta salvo con una sonrisa, pero fue a buscar un barril de cerveza con el que celebrar su peculiar amistad.
A principios de la estación de los días largos, Gerd ya había concluido el encargo de Ragnar. Tenía listo el traje de calzas peludas —que guardaba en secreto en una gran caja de madera de fresno— y también el arma que habría de acabar con la serpiente, una lanza colosal, que, por su peso, no era posible que manejase cualquier brazo. Ragnar tuvo la oportunidad de probarla en varias ocasiones con piezas de grandes dimensiones, como bisontes, y los resultados lo dejaron entusiasmado. Puesto que ya se sentía a punto para enfrentarse al desafío, la impaciencia lo apuraba a preparar cuanto antes la expedición hacia Langard.
Cuando las condiciones fueron idóneas para la navegación, Ragnar, Gerd y Svend —a quien su hermano menor puso al corriente de sus planes— se dispusieron a embarcar. Navegando primero hacia el sur, habían de rodear toda Escania y ascender luego costeando por la ribera occidental del mar del Este. Langard se hallaba en esas costas, aunque bien al norte de Gotia, tocando casi con la tierra de los suiones, a la cual, por ellos, se la llamaba Svealandia. No hubo ni uno de los habituales compañeros de armas que quisiera perderse la ocasión de ver a su caudillo luchando contra semejante monstruo. Si se diera la necesidad, ninguno dejaría solo a Ragnar ante el peligro, aunque le fuera la vida en ello.
El día antes de partir, el hijo menor de Sigurd se internó solo en el bosque. Iba a visitar a Gunilda, una mujer que habitaba una casa de aspecto siniestro, apartada del mundo, cuyo conocimiento de las más arcanas artes, de signos y palabras mágicas, de hechizos y extrañas mezcolanzas le confería poderes asombrosos capaces de doblegar los pensamientos de las personas y asomarse al pasado y al futuro. Era una de aquellas a las que llamaban völvas4.
Las paredes de su casa estaban tachonadas por cráneos de carnero; del techo colgaban huesos sujetos por hilos, hasta la altura de los ojos, que repiqueteaban movidos por las corrientes de aire, y por doquier se esparcían cuencos sucios de sangre reseca, que la hechicera había utilizado para fabricar ungüentos de toda laya y uso. Sin embargo, nada de todo ese ornato sobrecogía a Ragnar, quien solo quería servirse de las dotes adivinatorias de la mujer; mas no para conocer el triunfador de su duelo con la serpiente, que daba por ganado desde el cielo de su jactancia, sino para saber si el destino le sería favorable en cuestión de amores, ese combate en el que no siempre le es dado triunfar al héroe.
Gunilda hizo que Ragnar se sentara en cuclillas ante ella. Los ojos de la mujer eran de color verde; pese a la deletérea impresión que a simple vista se llevaría cualquiera de la casa donde moraba, su piel, que irradiaba luminosidad, olía a flores frescas, al igual que la vaporosa túnica que cubría sus formas de sobresaliente turgencia, y sus cabellos blancos, lacios como un trigal, estaban peinados con esmerada coquetería. Todo ello le confería un aspecto amable y, más aún, seductor, antagónico al de otras hechiceras que Ragnar había conocido en sus viajes.
—Si mato a la serpiente, ¿seré feliz con la mujer que me espera en la tierra de los gautas?
Gunilda hizo que Ragnar lamiera la palma de su mano. Después le instó a escupir en un cuenco lleno de sangre seca, resto de sacrificios anteriores. A continuación, le abrió un pequeño corte en un dedo, suficiente para verter unas pocas gotas de su sangre de guerrero en el mismo recipiente. Luego removió la pequeña muestra de humores y esparció sobre ella polvo de carbón de fresno. Durante unos instantes, como transida, observó aquella combinación nauseabunda, mientras sujetaba la mano del joven entre las suyas. Pero de repente lo soltó con violencia, como si la hubieran asustado o su tacto le quemara los dedos.
La völva miró fijamente los ojos de Ragnar. Parecía querer perforárselos, algo tenía que buscar tras ellos. Después se alzó lentamente, le dio la espalda y caminó unos pasos hacia el otro lado de la habitación, donde permaneció callada unos instantes. Cuando la mujer volvió hacia él, le ofreció las manos en señal de que se levantara y, con suma incomodidad, respondió:
—Tu pregunta está más allá de mis capacidades. No puedo ver tan lejos. Tendrás que comprobarlo por ti mismo.
«La völva miró fijamente los ojos de Ragnar. Parecía querer perforárselos, algo tenía que buscar tras ellos».
En lugar de sentirse frustrado por aquella contestación, Ragnar se quedó extasiado ante esos ojos de esmeralda brillante, el mayor misterio que había salido a su paso en aquella extraña morada.
Al día siguiente, cuando la nave de Ragnar se perdió en el horizonte bordeando la costa, Gunilda no pudo reprimir un sollozo de profunda tristeza.
El jarl Harraud y su hija Thora discutían junto a la cabecera de la mesa que presidía el gran salón del caudillo de Langard. La joven no se resignaba a ser ofrecida como trofeo a quien lograra matar a la serpiente, como si tal cosa, por sí misma, no fuese suficiente para desgarrarle el alma. Durante los meses de invierno había urdido mil y una maneras de salvar la vida del reptil y evitar un enlace forzado, pero todas ellas chocaron contra la certeza de que la serpiente era ingobernable y la inflexibilidad de su padre, quien daba por hecho que la bestia —materia de sus obsesiones— saldría cuando menos se esperara de su cercado para ir por él y devorarlo.
—Quizás podrías reconsiderarlo —insistía—. ¿No habría forma de encerrar a la serpiente en un recinto del que jamás pudiera huir?
Aunque Harraud demostraba una paciencia particular con su hija, estaba a punto de hartarse, y así se apreciaba en el tono de su voz cansina.
—Sabes que esto es imposible. Tanto si intentáramos sacarla de su cercado como si probáramos a construir un muro, el riesgo sería altísimo. Nadie puede acercarse a ella, salvo el guerrero a quien los dioses le concedan matarla.
—No hemos tenido que lamentar ninguna desgracia durante el invierno —arguyó Thora.
—No te llames a engaño. Si así ha sido es porque nuestra gente vive aterrorizada. Nadie sale ya por la noche ni de día osa acercarse a la parte de la villa donde está tu casa. Después de haber probado carne humana, la voracidad del monstruo no conoce límites. Solo se atreven a aproximarse al cercado aquellos a los que pago para que vayan a dejarle alimento, lanzándole animales vivos desde lejos. Todavía el invierno la encuentra dormitando durante largas jornadas. Pero cuando llegue el verano, ¿quién sabe si decidirá abandonar la charca y si seremos capaces de contenerla?
—No puedo negar esas razones, padre, por mucho que me pese —insistía Thora—. Pero tampoco es justo que el porvenir de mis días sea entregado sin más a un aventurero.
—Mi querida hija, gracias a mi poder y mi prestigio entre los nuestros has vivido una vida de privilegios, pero llega la hora de que comprendas que esa vida también conlleva responsabilidad y riesgo. En los ejemplos que con mi propia conducta te he brindado tienes buena prueba de ello. Nuestro clan necesita de ti, y debes corresponderle. —Se quedó pensativo por un momento y reanudó su discurso al poco—. Si has de casar con un guerrero que te merezca, ¿por qué no ha de ser este un buen modo de decidir quién puede ser? Hemos hecho una llamada que atraerá a los más bravos guerreros desde mucha distancia, hombres valientes y esforzados, sedientos de honor y gloria. ¿Cómo estás tan segura de que ninguno será de tu agrado, ni siquiera aquel que se pruebe como el mejor de todos?
—No creo, padre mío, que veamos más que gente salvaje y corta de miras, porque así se ha de ser para olvidar que un humano no puede medir sus fuerzas contra ese reptil descomunal —repuso Thora con arrogancia, visiblemente alterada.
La altanería de su hija fue motivo suficiente para que Harraud por fin perdiera la paciencia.
—¡También es momento de que yo, el jarl de esta tierra, y tú, que eres mi hija, demostremos nuestra valía! ¡Si no, bien puede el matador de la serpiente cortarnos el cuello después y ocupar nuestro lugar, pues se lo habrá ganado a costa de nuestra cobardía! ¡Y ahora, te ruego que me dejes solo!
Azorada por la reprimenda, la joven cumplió sus órdenes a toda prisa, y salió corriendo para refugiarse en la soledad de su estancia.
Al verse de nuevo en solitario, Harraud se alzó de su sitial para dirigirse hasta la entrada de su casa, desde donde dominaba el puerto, donde su llamada a los principales guerreros había despertado una actividad inusitada. Los primeros candidatos a enfrentarse con la serpiente ya circulaban por las calles de Langard con pesadas armas a cuestas, y, ciertamente, su hija tenía razón, pues más bien parecían guerreros de fortuna, gentes de baja estofa movidas por la ambición y el alcohol, que no auténticos héroes dignos de alabanza en los poemas.
¿Aparecería un guerrero que consiguiera matar a la serpiente? Y ese hombre, ¿sería un desalmado y brutal guerrero o, por el contrario, lo ornarían rasgos y maneras distinguidas, las propias de un favorito de los dioses? Aunque así fuera, el jarl dudaba de que su hija pudiera amar a quien diera muerte al animal al que tanto afecto profesaba. Una estima no podría sustituir a la otra. Sin embargo, esa era una cuestión que quedaba por completo fuera de su alcance.
Conforme se deshilaban los pensamientos de Harraud, un bajel venido de los puertos del sur, donde habitaban los danos, fondeaba en el puerto de Langard, capitaneado por un guerrero de enorme talla que agarraba el timón con una fuerza y una determinación difíciles de igualar. Un hombre cuyo arrojo solo quedaba eclipsado por la ilusión que lo había conducido a aquel lugar de Gotia. Nadie sabía todavía que nada sería igual a partir de su llegada.
Sigvar, el jefe del poblado de Eketorp, gustaba de acoger invitados en su casa, que no era una simple granja como la del resto de los habitantes de la isla de Olandia, habitada por los eowanos, sino una morada espaciosa, con un gran salón cuyas paredes recubrían pieles de oso y tapices conseguidos como botín en sus incursiones al otro lado del mar del Este. Esa noche, el anfitrión había reunido a un nutrido grupo de amigos y deudos, y no paraba de beber y de reír entre bocado y bocado, felicitándose a pleno pulmón y sin ningún recato por las numerosas viandas que desde la cocina traían sus sirvientes. Estos, sudorosos, corrían apurados por el intenso ritmo de trabajo y, también, por el miedo a la impaciencia de su señor.
Sigvar había invitado a su festejo a la gente principal de toda la isla de Olandia, un lugar de paso obligado en las rutas que unían uno y otro lado del mar. El anfitrión se había enriquecido comerciando con el ámbar, las pieles, las joyas, la miel y la esteatita, mercancías comunes a los puertos de la orilla oriental, y aunque había pirateado como el que más, se le daban mejor los negocios que las expediciones. De hecho, presentaba un aspecto amanerado, y la soberbia espada que colgaba de su cinto parecía más un ornamento que un arma de guerra. Sus tratos le habían reportado pingües beneficios, tantos que la plata y el oro acumulados casi no cabían en sus cofres. Para custodiar esos caudales —y, por supuesto, proteger su persona— se había procurado a su alrededor un grupo de guerreros que parecían su sombra, pues lo acompañaban allá donde fuese e incluso se turnaban para hacer guardia ante la puerta de su casa. Eran de aquellos a quienes llamaban huscarles, u «hombres de la casa»5.
Los agasajos que Sigvar dispensaba a sus convidados no tenían parangón con la indiferencia demostrada hacia los criados y esclavos de su casa. Entre estos últimos y los animales de sus corrales había poca diferencia para él, y consentía en que los huscarles los golpearan con cualquier pretexto. Así solía ocurrir con un grupo de hombres recién adquirido en el mercado de Ulk, y que a Sigvar le parecían los más fuertes y sanos que había tenido nunca en su propiedad, aunque esa consideración no mejoraba las condiciones de su servidumbre. Por su parte, los nuevos esclavos, al sentirse humillados, dedicaban a su amo un sinfín de quedas maldiciones, así como gestos de odio que debían ocultar en cuanto aparecían los hombres de la casa.
—¡Más vino para mis convidados! —les gritó Sigvar antes de fijarse en uno de ellos, el más alto y fornido de todos, cuyos tatuajes y músculos parecían revelar un pasado guerrero reciente. El nombre de aquel esclavo no le importaba a nadie allí, pero era Einar, el antiguo señor varego de Estund.
Mientras servía a uno de los invitados, el ahora esclavo Einar derramó unas gotas de vino junto al cuerno que reposaba en un pie finamente repujado. Sigvar montó en cólera y a una señal suya, uno de los guardias lo derribó de un fuerte golpe en la espalda.
—¡Ten más cuidado con lo que haces, inútil! ¡Esas gotas de vino valen más que tú y todos tus antepasados! —bramó el caudillo, mostrando su autoridad ante los invitados—. ¡Si derramas una sola gota más te haré azotar hasta que llenes una jarra con tu sangre!
Einar agachó la cabeza, mientras el asa de la jarra crujía entre sus dedos prietos, y como sus propios dientes, encajados con fuerza por la rabia. Sin decir palabra se alzó del suelo y salió del salón por una puerta lateral, camino de la cocina. Para su suerte, ya no hubo errores que reparar.
No mucho después, con el banquete ya concluido y los invitados de regreso a sus casas, Einar se dolía de la espalda sobre el montón de paja donde cada noche luchaba contra el acoso de los chinches, para robarles un rato de sueño y descanso. Otro de los cautivos, un antiguo compañero de armas llamado Petr, se le acercó en silencio.
—Deberíamos rebanarles el cuello y escapar —musitó Petr.
—Los hombres de honor no actúan así —respondió Einar.
—¿Y dónde está el honor de ese monstruo al que pertenecemos?
De pronto sintió el acero de una espada en su garganta. Uno de los huscarles había oído voces y se había acercado a ellos con sigilo.
—Si no dejáis de hablar os cortaré el cuello aquí mismo.
Ambos esclavos pudieron oler un aroma rancio de cerveza en el aliento del vigilante, que se tambaleaba de manera notoria. No les hubiera costado mucho reducirlo y degollarlo con su propia arma, pero un rápido intercambio de miradas convino en que aún no había llegado el momento de alzarse contra el amo.
—No hablaremos más —dijo Einar, y tanto él como su compañero extendieron sus cuerpos sobre la alfombra de paja, fingiendo que se quedaban dormidos. Por su parte, el vigilante salió de la cuadra dando tumbos y arrastrando por el suelo la punta de su espada desenvainada.
—No sé cuánto tiempo más podré soportarlo —murmuró Petr.
—El tiempo que haga falta. Recuerda cómo llegamos hasta aquí y qué motivo justifica que queramos seguir un día más con vida —respondió Einar—. Con mis propias manos he de matar a quien nos redujo a esta miserable condición.
Durante largo rato no pudieron dormir, pues ambos temblaban de ira y esperaban con inquietud el nuevo amanecer. Tenían el convencimiento de que el día de su escapatoria se acercaba, pero cada jornada redoblaba sus sufrimientos y, sobre todo, su impaciencia.
Habiendo arribado al puerto de Langard, Ragnar saltó desde la borda al embarcadero de madera al cual acababan de amarrar su barco. Gerd y Svend lo siguieron, y el trío inició un paseo por la ensenada, camino del gran salón del jarl Harraud, por cuya ubicación preguntaron a un pescador.