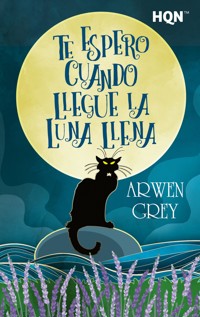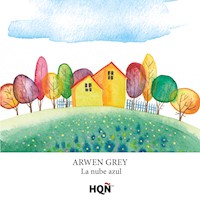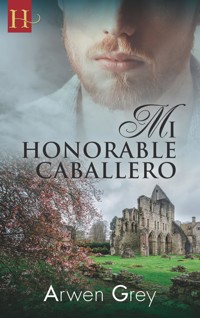2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
No te fíes de tu peor enemigo, podría ser el amor de tu vida. Rebeca es una prestigiosa escritora de novela romántica que se siente insegura y se ve amenazada por la nueva competencia durante un congreso al que acude como nominada, por tercer año consecutivo, al premio literario Corazón Dorado. Ella sigue anclada en su estilo, en el que todo es de color de rosa, mientras que los demás se adaptan a las nuevas modas de historias de amor escritas de una forma más directa y explícita. Nunca ha conseguido ganar ese premio y empieza a creer que jamás lo logrará. Y para colmo, uno de sus rivales para conseguir el galardón es el apuesto Roberto de Vega, también compañero de editorial. Aunque al principio parecían odiarse en su lucha desmedida de egos, con el paso de las horas y de los acontecimientos, ambos se olvidan del premio para centrar su atención en algo mucho más importante… - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2016 Macarena Sánchez Ferro
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
El amor es un libro en blanco, n.º 139 - noviembre 2016
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Fotolia.
I.S.B.N.: 978-84-687-9000-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Nota de la autora
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Epílogo
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Nota de la autora
Antes que nada, tengo que decir que esto es una obra de ficción. Nunca está de más decir estas cosas, por si acaso.
Durante la escritura de esta obra no se usó como modelo para personajes a ningún autor, editor, ni persona real.
Si a alguien le suena algo de lo que se cuenta, es posible que lo haya soñado…
Capítulo 1
El hotel tenía buena pinta, para variar. En todos los congresos y eventos a los que había asistido en los últimos años, se había encontrado de todo, y no siempre bueno. Grande, de cuatro estrellas y con una fachada cuidada. Y gratis, porque pagaba la editorial. Había tenido que pagar el billete de avión, pero no le importaba. Hasta no hacía tanto tiempo, ella había corrido con todos los gastos y ahora solo se había tenido que hacer cargo de la mitad. Era el privilegio de ser la estrella, la que más vendía y la que más tiempo mantenía sus obras en lo alto de las listas de ventas. No siempre había sido así, y no sabía cuánto podía durar, porque el suyo era un mundo en constante cambio, pero iba a aprovecharlo a tope mientras pudiera.
Además, el congreso se celebraba en Madrid. Eso conllevaba unas ventajas insospechadas. Con un poco de suerte, podría escabullirse cuando nadie mirara en mitad de alguna charla y aprovechar para darse una vuelta por la Gran Vía y las pequeñas plazas, disfrutar del ambiente abierto de la capital, tomarse un café en una terraza lejos de los gritos y la tensión del hotel. Y quedar al fin con su ex, su mejor amigo, Dani, que vivía allí. En otro tiempo había pasado en Madrid largas temporadas, pero últimamente no tenía tiempo para viajar como antes. Ese congreso había sido una buena excusa para hacerlo. Sería trabajo, pero también placer.
Cuando el taxi se detuvo frente a la puerta del hotel, se bajó las gafas de sol hasta dejarlas colgando de su respingona nariz y suspiró. De pronto, la parte desagradable del viaje cayó sobre ella como una losa.
—Adelante, cariño, tú puedes —se animó. En ese momento preferiría estar a mil kilómetros de allí, pero a veces una tenía que sacrificarse por su carrera.
—Y de paso podría usted bajar ya del taxi, señora. No tengo todo el día.
Rebeca Sáez de Heredia arrugó su bonita nariz y fulminó al taxista con la mirada.
Se mordió la lengua. Era una dama y él no merecía su tiempo. Abrió la portezuela del coche y pisó el suelo con sus carísimos e incomodísimos zapatos de tacón. Se puso de pie y sacudió las caderas, notando cómo se acomodaba la tela de la falda negra a su alrededor. La blusa de seda blanca no era la más apropiada para viajar y seguro que estaba arrugada, pero hacía juego con sus ojos. Una primera impresión valía oro, lo sabía bien. Al entrar en el hotel esa primera imagen de una mujer cansada pero elegantísima, por muy arrugada que estuviera su blusa bajo la americana negra, se clavaría en las retinas de las personas que estuvieran en el hall, y permanecería allí, indeleble. Le había costado mucho tiempo darse cuenta de que algo tan simple como ir bien vestida y peinada era importante. A ella un traje decente le aportaba seguridad, tranquilidad, por qué no decirlo. Para Rebeca Sáez de Heredia, su aspecto físico era parte de su trabajo, y lo suyo le costaba mantenerlo.
Pagó al taxista y esperó con paciencia a que él comprendiera que ahora le tocaba a él bajar del coche para sacarle el equipaje del maletero. El muy desgraciado se hizo el sordo y ciego y no le quedó otro remedio que romperse una uña para sacar la maleta.
Tiró con fuerza y la sacó a duras penas, sintiendo que necesitaba a alguien para esos menesteres, a ser posible mudo y fuerte. ¿Cómo era posible que pesara tanto si solo iba a quedarse un fin de semana? Iba a tener que empezar a replantearse lo de la elegancia y la belleza. Seguro que había cosas bonitas y que pesaran y ocuparan menos espacio.
Con el equipaje al fin en su poder, enfiló la entrada del hotel, arrastrando el trolley tras de sí, intentando mantener el buen tono en todo momento. La primera impresión era la más importante, y nunca se sabía cuándo podía haber alguien observando.
La bienvenida (que había pactado con su editora para no tener que llevarse sorpresas desagradables, más que nada porque los recibimientos improvisados nunca salían bien), nada más cruzar las puertas giratorias, fue espectacular: dos docenas de fans gritando su nombre, flores, flashes de fotógrafos, una pancarta con su foto y la de las portadas de sus novelas… No por esperado la emocionó menos. Pensó que había hecho bien en escoger ese modelo, porque el negro y el color crema siempre la favorecían en las fotos. La palidez de su piel y su pelo parecían más pálidos en comparación y sus ojos más azules. Entre gritos y besos, pensó que había nacido para esos instantes, aunque en el fondo se sintiera siempre un poco avergonzada por ello, sobre todo al recordar que nada de aquello había salido de las lectoras. Un aguijón en su conciencia, que acalló con un sonoro taconazo, le recordó que Eva, su editora, y ella lo habían planeado. De no ser por eso, ¿habría pancarta, flores o fotógrafos?
—Gracias, queridas —decía una y otra vez, sin tener que fingir las lágrimas de emoción, repartiendo besos y abrazos por doquier—. Gracias de todo corazón.
Se encontraba entre los cariñosos brazos de una de sus más fervientes admiradoras cuando notó un cambio en el aire. Los gritos habían cesado y ya no la miraban todas a ella. Algunas cuchicheaban y se llevaban las manos al pecho, como si estuvieran viendo a la mismísima Virgen de los Milagros.
—¡Es Rob! —exclamó una de ellas al fin, con una voz a medio camino entre el grito histérico y un gruñido animal ahogado.
Las voces dejaron de gritar su nombre y comenzaron a proclamar el de Roberto de Vega. Todas menos algunas fans irredentas la abandonaron para ir a saludar, besar y sobar al nuevo ídolo de masas. En poco rato, estaba casi sola, aferrada a su querida maleta y a los restos de un ramo de flores espachurradas, con el bochorno de saber que casi nadie la recordaba ya.
Con un suspiro, se forzó a sonreír y a disculparse con las pocas que quedaban a su lado para ir a inscribirse en el hotel. Apretando el ramo de flores contra sí como si le fuera la vida en ello, se forzó a no mirar atrás, aunque sentía la mirada de Rob sobre ella como una oscura amenaza.
—Tranquilas, tranquilas, solo soy un hombre.
Roberto de Vega se sorprendió de lo audaces que podían llegar a ser algunas lectoras. Le costaba esquivar con gracia besos dirigidos a sus labios y manos dirigidas hacia su trasero. Hasta tuvo que usar el casco de la moto a modo de arma defensiva para detener unos dedos demasiado atrevidos que iban camino a su entrepierna. Ellas parecían tomar sus movimientos serpenteantes para escapar como aliciente para seguir con más empeño. Al día siguiente habría demasiada gente en el hotel y no podrían acercarse tanto. Era ahora o nunca.
Al apartar a una de ellas con la excusa de que necesitaba respirar un poco al menos, vio cómo Rebeca abandonaba el vestíbulo rumbo a los ascensores, haciendo como que no veía lo que ocurría tras ella.
Sonrió y fingió que escuchaba lo que le decían mientras contemplaba a la autora de romántica con más ventas, más reseñas positivas y más ego de todas cuantas conocía. Hasta la irrupción de Rob en las listas, su éxito había sido inamovible. Pero ahora ya no era ella la única baza segura de su editorial. Él vendía casi tanto como ella y todavía tenía una gran carrera por delante, mientras que Rebeca parecía haberse estancado en su mundo de color de rosa.
Se preguntó cómo podía ella caminar con esos tacones y esa falda tan estrecha, mientras arrastraba la maleta, enorme y dorada como su cabello, sujetando a la vez los ramos de flores sin que se le perdiera nada por el camino. Durante un malicioso momento se dijo que había nacido para ello y que lo sabía.
Rebeca Sáez de Heredia era la reina de la romántica, pero él era el plebeyo que iba a destronarla.
—¡Cretino, maldito, mastuerzo… cretino otra vez!
Rebeca había conseguido llegar hasta el ascensor sin percances y la dignidad intacta, pero, en cuanto se cerraron las puertas tras ella, soltó todo lo que tenía entre las manos y apretó los puños con furia.
—¡Estúpido arrogante! Sarnoso, rastrero, hortera…
A medida que subía el ascensor, se notó más tranquila, y para cuando llegó a la planta 8, donde estaba su habitación, ya era capaz de sonreír otra vez mientras se tambaleaba por el peso de todo lo que llevaba.
Se cruzó con un hombre con un carrito de comidas que no se ofreció a ayudarla. ¿Es que ya no quedaban hombres amables en el mundo? No, se dijo, todos eran como ese… Rob.
Rob, que creía que podría desbancarla después de haber ocupado los mejores puestos de ventas en España y parte del mundo. Rob, que pensaba de ella que era cursi y sus historias irreales. Rob, el hombre que había traído lo que, según él, era la «realidad» al mundo de la literatura romántica.
—¡Ja! —exclamó, haciendo que el hombre del carrito se girase hacia ella, con una mirada de sospecha y hasta de temor.
Le ignoró, como haría con Rob durante todo ese fin de semana. Había decidido que se divertiría, que ganaría el premio a la mejor autora romántica del año, al que había estado nominada varias veces y jamás había ganado, y que procuraría no mirar con cara de superioridad a ese advenedizo.
Tenía claro que esto último sería lo más difícil. Él era tan… fresco, tan natural, que la irritaba como nada en el mundo. Estaba segura de que ya salía de la cama con ese aspecto. Solo necesitaba ponerse unos vaqueros y una cazadora de cuero para estar perfecto. O todo lo perfecto que podía serlo Roberto de Vega. Porque él era el típico tipo que estaba bien lo mirase como lo mirase. Despeinado, con barba descuidada, con la camiseta arrugada, con botas viejas, con vaqueros destrozados, con ojeras, con pinta de no haber dormido en un mes y no haberse peinado en un año. Y eso no podía ser estudiado. Y si lo era, debería estar prohibido por ley, porque no había derecho a que la vida fuera tan injusta.
Pero lograría ignorarle. Lo había hecho otras veces. Esta vez sería más complicado, pero le gustaban los retos.
Él era un mastuerzo irritante, pero ella era una dama y lo conseguiría, aunque le fuera la vida en ello.
Rob consiguió deshacerse de las fans a duras penas y se dirigió hacia el mostrador de la recepción del hotel. Estaba a punto de llegar cuando tropezó con algo que había en el suelo.
Lo miró con sorpresa y levantó un pie al ver que estaba pisando el rostro maquillado de Rebeca en el cartel que le habían preparado sus lectoras, esas mismas que la habían dejado casi sola cuando él había entrado.
Sintió una punzada de lástima por ella. Al fin y al cabo, estaba en franca decadencia y no parecía capaz de reconvertirse a lo que estaba de moda en el tipo de literatura que hacían. Esa mujer seguía planteando sus historias como cuentos de hadas en las que nada malo podía pasar jamás, y eso no tenía futuro. Debería ser capaz de mirar a su alrededor y reflejar la realidad en sus novelas. Aunque, conociendo a Rebeca, eso era como pedirle a una princesa Disney que viera películas porno.
Se colocó en el hombro la bolsa de viaje, que había resbalado al tropezar, y se plantó ante el mostrador, dejando el casco sobre la brillante superficie con un golpe seco.
El recepcionista, Carlos, a juzgar por lo que decía la chapa identificativa de su solapa, le miró con cara obsequiosa y de pocos amigos a la vez, como si no pudiera permitirse parecer descortés con un cliente por mucho que lo deseara. Parecía que no iban muchos hombres con chaqueta de cuero y botas camperas por allí. Cuando se presentó, pudo captar una cierta sonrisita en su rostro relamido. Bien, otro que pensaba que había algo raro en él por escribir novelas románticas. ¿Qué sabía esa gente sobre su vida? ¿Acaso decía él algo de la horrible decoración del hotel, llena de terciopelos rojos, volutas doradas, cojines enormes que parecían a punto de devorarte si te acercabas o sillones tan decorados en los que eras capaz de imaginarte a un papa Borgia sentado, posando para un retrato renacentista?
Pasó el trámite y le deseó un buen día a Carlos, que lo siguió con la mirada, tal vez de lástima por lo desviado de su futuro.
Camino al ascensor, miró la tarjeta para memorizar el número de la habitación que le había asignado. 815. Buen número. Siempre le había gustado contemplar las cosas desde arriba.
Una vez dentro del habitáculo de metal, lleno de lucecitas futuristas, en amplio contraste con el vestíbulo rococó, se agachó para dejar la bolsa de viaje en el suelo. Al hacerlo vio una flor espachurrada en una esquina, rosa y con los pétalos rasgados. La cogió y se la llevó a la nariz. Como casi todas las flores de las floristerías, no olía a nada, pero era hermosa, como lo era Rebeca Sáez de Heredia.
Capítulo 2
Rebeca insertó la tarjeta en la ranura que había junto a la puerta, y se hizo la luz en la habitación, una luz anaranjada y desagradable que le perforó las pupilas.
Parpadeando sin cesar y tratando de enfocar, porque sin las gafas apenas veía nada, avanzó y soltó la maleta de cualquier manera.
—Primero lo primero —murmuró, manoteando en el bolso hasta que encontró el estuche con las gafas de ver. Eran grandes y feas, con una montura que en su momento había estado de moda, de pasta imitación de carey, pero sin ellas no era nada. Llevaba años queriendo cambiarlas, pero nunca veía el momento. Eran como ese vestido viejo y enorme del fondo del armario que siempre se guarda porque es lo más cómodo de todo el guardarropa. Eran feas y grandes, sí, pero eran cómodas y, al ponérselas, era como si no las llevara puestas, al contrario que le ocurría con las lentillas. Con ellas parecía una bibliotecaria o una estudiante de matemáticas, pero de hacía treinta años. Aunque las maldecía cada dos segundos, eran resistentes a los numerosos golpes que recibían, y agradecidas como nada que hubiera en su armario o sus cajones.
Parpadeando como una lechuza, observó la habitación y se dijo que no estaba mal del todo. Cama enorme, con un edredón sin manchas aparentes, y baño bonito y limpio, con una ducha normal, y no de esas que salpican agua por todas partes antes que en tu cabeza. Hasta los cuadros de las paredes eran de paisajes reconocibles: Roma, París, Londres en acuarela. Anodinos, pero no horribles del todo. Los que más odiaba era los de enormes flores a juego con la pintura de las paredes y las colchas, siempre de colores brillantes y agresivos. Si pudiera, los arrancaría y los lanzaría por la ventana, y esgrimiría una sonrisa triunfal al escuchar el chof que producirían al chocar contra el suelo.
La ventana daba a un patio, lo cual no le hizo demasiada gracia, pero se tendría que conformar. Al menos no se escuchaba ningún ruido de máquinas o calderas, como ocurría a veces. Todavía recordaba viajes en los que no había podido pegar ojo en toda la noche por culpa del ruido espeluznante y repetitivo de los patios. Aunque también era cierto que algunas de sus mejores escenas habían salido de esas noches en blanco.
En conjunto, no le importaría que la habitación fuera más luminosa, pero en general le gustó. Lo más importante era que tenía no solo uno, sino dos armarios enormes para sus cosas, y eso le hizo ganar varios puntos.
Dejó las flores en el lavabo y dedicó más de media hora a colocar su ropa de la forma más primorosa posible, para evitar que se arrugase y tener que pedir al servicio de lavandería que se encargase de plancharla. Odiaba el apresto profesional y lo evitaba siempre que podía. Cada vez que se ponía una camisa almidonada, se sentía como si se la hubiera puesto con percha incluida.
Una vez colocada cada cosa en su sitio, desparramados sus cosméticos en la repisa del baño y alineados sus zapatos junto a la ventana, se encontró con la joya de la corona al fondo de la maleta.
Sostuvo el paquete secreto contra el pecho y giró sobre sí, preguntándose dónde podía ponerlo para tenerlo a mano sin que se viera. En esa habitación no había mesillas de noche con cajones, así que uno de los del armario tendría que valer. Estaba a punto de guardar la bolsa en el oscuro rincón cuando sintió la tentación. El plástico se rompió bajo sus manos ansiosas, lo mismo que el envoltorio. Unos segundos después, una deliciosa onza de chocolate casi puro se derretía en su lengua, haciéndola soltar un gemido de placer.
Minutos más tarde, sintiendo todavía el delicioso regusto amargo en el fondo de la lengua, abrió los ojos y se encontró tirada en el suelo, con el paquete de chocolatinas abierto ante ella. Cuatro envoltorios aparecían desperdigados por el suelo, obligándola a sentirse un poco culpable. Miró las que restaban en la bolsa. Su provisión de chocolate «para emergencias» peligraba si seguía a ese ritmo. Pero era lógico que fuera así. Ese fin de semana estaría sometida a una tensión y a un exceso de atención que, a pesar de lo que la mayoría de la gente pudiera pensar, no le agradaba. Su único escape era ese pequeño vicio, que ni siquiera era inconfesable. De todas formas, era algo que, como todo vicio, debía ser controlado.
Como una niña pillada en falta, guardó la bolsa en el armario, obligándose a no mirar siquiera.
Se había prometido a sí misma que se saltaría la dieta restrictiva de chocolate solo una vez al día… lástima que no pudiera ni cumplir las promesas que se hacía a sí misma.
El sonido de la sintonía de su teléfono móvil comenzó a sonar, haciendo que diera un brinco del susto. Tal vez debería empezar a pensar en cambiarla, porque, cada vez que sonaba el «O Fortuna» de Carmina Burana, estaba a punto de sufrir un infarto. Cierto que la había escogido como sintonía porque necesitaba algo que se escuchara fuerte, aunque se encontrase en medio de una multitud furiosa, pero igual era demasiado intenso para sus emociones, con ese coro furioso atronando a toda potencia.
Miró la pantalla y sonrió al ver de quién se trataba. Nada menos que el motivo de que estuviera allí en ese momento.
—Cariño, tengo malas noticias… —dijo la voz de Daniel en cuanto descolgó, haciendo que su ilusión se desvaneciera como por ensalmo. Cuando Daniel usaba ese tono, era que algo muy malo había ocurrido.
—¡Dani! Te recuerdo que he venido a este congreso solo como excusa para verte, no me digas lo que creo que estás a punto de decir.
Su voz había sonado plañidera y desagradable, pero él no pareció demasiado impresionado por ello. Riendo con su voz profunda, la hizo sentirse culpable por su egoísmo.
—Ya sabes que la gente que tenemos trabajos reales tenemos deberes que cumplir, reuniones a las que asistir, sueldos que ganar. No todos podemos ganarnos la vida con nuestras fantasías.
Rebeca no se enfadó por sus palabras. Conocía a Daniel lo suficiente como para saber que lo decía en broma. Él era de las pocas personas que la habían animado a seguir escribiendo, funcionara o no. Solo por vivir su sueño, según él, merecía la pena.
—Dani, querido, te recuerdo que eres escaparatista —dijo, con voz irónica. Dani era algo más que un escaparatista, pero, llegados a ese punto de la charla, ninguno de los dos se molestaba por los insultos habituales entre ellos.
—Mi trabajo es más visible que muchos. Yo hago el mundo más bonito. —Su voz sonó exaltada y eufórica, como si se dirigiera a un público dudoso de sus numerosos talentos—. Y tú también, preciosa, solo por estar en él.
Rebeca rio. No conocía a nadie que fuera capaz de insultar y halagar en la misma frase con la misma frescura que él. Era incapaz de enfadarse con Dani, dijera lo que dijera.
—No intentes camelarme, acabas de romperme el corazón y tendrás que trabajar duro para enmendarlo. ¿Qué voy a hacer ahora aquí sola?
Daniel suspiró al otro lado de la línea.
—Podrías intentar divertirte, para variar —respondió, arrastrando las palabras.
Ella bufó.
—No puedo, cada vez me cuesta más mantener la sonrisa en estos actos.
Al decirlo se dio cuenta de hasta qué punto era cierto. Daniel sabía que llevaba un tiempo planteándose tomar un descanso, pero nunca veía el momento de hacerlo. Quizás había llegado ese punto en que no podía negárselo a sí misma. Estaba a punto de quemarse.
—Para sobrevivir, podrías hacer varios ejercicios básicos: fíjate en tus rivales y haz listas con sus defectos, desde su peinado hasta su forma de puntuar los textos. Eso seguro que te entretiene. Y luego están las cosas habituales —comenzó a enumerar Dani, con la voz convincente de quien pretende venderte la moto—: hincharte con el bufé del desayuno, llenando platos y platos con comida que no te vas a comer, cotillear conversaciones ajenas para saber si hablan mal de ti, buscar un grupo afín para poder destripar a gusto al resto de los asistentes, criticando sus horribles obras, de inmerecido éxito entre el público… Seguro que hay alguien que saca lo peor de ti y te hace sentirte mejor persona y autora.
El cinismo de Daniel la hizo sonreír. No era tan extraño que él sugiriese algo así, después de las horas que habían pasado juntos tratando de analizar los textos tanto de ella como de los demás autores a los que conocía. No había nada que le divirtiera más que criticar, fuera lo que fuera. Y era sorprendente lo útil que podía ser esa habilidad a veces.
—Eres malvado.
—Y a ti te encanta. Por una vez podrías dejar de ser una dama y decir lo que piensas sobre todo ese mundo y las criaturas que lo pueblan. Eso sí sería divertido, para variar. —Su voz sonó siniestra y con una vibración extraña, como si buscara incitarla a hacer lo que decía.
—Seguro que Roberto de Vega estaría encantado de verme perder los papeles.
Daniel rio, como si hubiera estado esperando que le nombrara justo a él. Habían hablado cientos de veces de Rob y, no sabía cómo se las arreglaban, pero siempre volvía a sus conversaciones.
—El troglodita no se pierde una. ¿Dan canapés gratis?
Rebeca lo recordó en el vestíbulo, rodeado de sus lectoras, regalando sonrisas a diestro y siniestro, dejándose adorar como si fuera un dios pagano. Por lo que atestiguaban sus vaqueros ceñidos, no era de los que se hinchaban a comida gratis en los eventos, más bien todo lo contrario.
—Pues él al menos se divierte. Deberías haberlo visto, dejándose sobar por las fans, con esa sonrisa de…
—¿Envidia? —la interrumpió Dani con sorna.
—¿Cómo voy a tener envidia por tocarle, estás loco? —Solo al hablar, se dio cuenta de que tal vez Daniel no se refería a eso, precisamente—. Las lectoras solo le hacen caso porque es guapo, y él cree que es por su talento, así que es ridículo.
Sabía que estaba diciendo incoherencias, pero Daniel no pareció notarlo.
—¿Te parece guapo? —Su voz se había vuelto áspera y dura, con un punto desagradable—. ¿Tengo que empezar a ponerme celoso?
Rebeca contuvo la respiración. ¿Había dado a entender un interés que no sentía por el cretino de Roberto de Vega?
—No seas idiota. Ese tipo es tan… no sé ni cómo calificarlo. Sería el último hombre en la Tierra en el que me fijaría.
Daniel permaneció en silencio. No sabía si estaba calibrando sus palabras o dándose cuenta de que no estaba siendo sincera del todo.
—Tengo que dejarte, preciosa —dijo de pronto, dándole a entender que, si no le había respondido antes, era porque estaba haciendo más cosas aparte de escuchar sus llantos—. Luego me cuentas lo horrible que es y lo mucho que lo odias.
Rebeca apretó los labios ante su tono de burla, pero no le dio tiempo a replicar antes de escuchar que había colgado. Dani no podía estar insinuando que fuera una exagerada o que hubiera mentido en algo. ¿O sí? Estaba claro que no se podía fiar de nadie, ni siquiera de él.
Menos mal que le quedaba el chocolate.
Roberto tiró la bolsa de viaje junto a la cama y miró la flor que todavía tenía en la mano. Sin saber por qué, llenó un vaso de agua en el baño y colocó la flor dentro. Tenía un aspecto horrible, pero algo le decía que viviría, al menos unas horas más.
Probó la cama. Estaba cansado del viaje en moto y para él todas las habitaciones de hotel eran la misma. Al menos ese colchón era cómodo y no de esos que se hundían bajo el peso de uno. O peor todavía, de esos como una piedra, que no se notaba la diferencia si te acostabas en el suelo. Sin darse cuenta, los ojos se le cerraron por sí mismos.
Los abrió de golpe al escuchar un gemido de placer femenino tan claro y fuerte como si se hubiera soltado en su misma habitación.
A pesar del agotamiento, su mente comenzó a imaginar a una pareja haciendo de todo menos hablar. Una mujer sexy y con curvas cabalgando sobre un hombre, mientras su larga cabellera rubia caía sobre su espalda…
—¿Rubia? —murmuró para sí. Nunca le habían gustado las rubias. Eran frías y estiradas. Pero en su cabeza, ella era rubia sin ambages.
Con una sonrisa pícara, aguzó el oído, pero no volvió a escuchar nada. Al parecer había acabado la fiesta. Lástima.
Con un gemido de dolor, se estiró todo lo largo que era, sintiendo que las articulaciones crujían deliciosamente. Decidió que se daría una ducha y saldría a dar una vuelta por el hotel, para ver qué ambiente se respiraba, o de lo contrario se quedaría dormido.
Hasta no hacía tanto tiempo, jamás se le habría ocurrido que podría asistir a un evento semejante, pero ahora era uno más, se obligaba a pensar cada vez. Tenía que fingir que le gustaban los falsos halagos, las búsquedas de favores, las sonrisas de plástico de la «competencia».
—Solo tres días —se dijo, levantándose de un saltito, que resultó más torpe y cansado de lo que habría deseado.