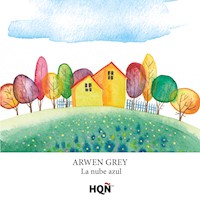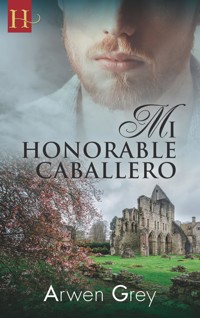3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
Vuelven los vecinos más cotillas, las ancianas más entrometidas, el alcalde con más rollo, la bibliotecaria con más equilibrio, el ministro más inepto, la rotonda peor señalizada, ganado diverso de lo más cariñoso y, por supuesto, el gran Hans Gandía. Hans Gandía, el autor con más glamour, el más guapo, y también el más insoportable, se había jurado que no volvería jamás a Venta del Hoyo. Pero tras un accidente que ha estado a punto de terminar con su vida, y un año en el dique seco intentando recuperarse, descubre que solo podrá volver a ser él mismo, en todo su glorioso esplendor, si regresa a ese horrible lugar. Su casera, Beatriz, tiene muchos problemas y ninguna gana de aguantar a ese cretino, pero necesita el dinero y confía en que lo que va a pagarle la ayude con los gastos de la granja. Sin embargo, todo el mundo sabe que en Venta del Hoyo los enredos siempre son… ¡MÁS! - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2022 Macarena Sánchez Ferro
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
La increíble historia de amor de Hans Gandía (y su Beatriz)
N.º 318 - febrero 2022
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Ilustración de cubierta: CalderónStudio
I.S.B.N.: 978-84-1105-487-4
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Prólogo
1. El regreso de Hans
2. Vuelta al hoyo
3. Un pacto por la paz
4. El recibimiento
5. Demonio pelirrojo vs. idiota rubio
6. El enemigo sorpresa
7. La lista de Beatriz
8. Uso de zonas comunes
9. Como en los documentales
10. Teta que mano no cubre…
11. La visión
12. Bienvenido a mis brazos
13. Únete al círculo
14. Familia
15. Los sueños no esperan
16. Luna nueva
17. Artillería pesada
18. Siéntete a ti mismo y a tu entorno
19. Como una ola
20. Negociación
21. Tu lista contra mi lista
22. Gonzalo Díaz de Quesada, para servirlos a todos
23. La encerrona
24. Todo el mundo está en crisis, yo también
25. Toro negro contra vaquilla rubia
26. Asalto en el pajar
27. Un brillo especial
28. El monje
29. El duelo
30. ¡Ay, torito guapo!
31. El bello y la bestia
32. Bienvenido, señor ministro
33. El plan de futuro
34. Luna rosa
35. Dignidad. Ante todo, dignidad
36. Se cierran las apuestas
37. Primero de biología
38. Yo tengo mis planes y tú tienes tus planes
39. Esta tierra es mi tierra
40. La firma
41. Esto no estaba en mi libro de anatomía
42. ¡Maldita sea!
Epílogo
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Hans Gandía tomó el mapa que le había dibujado Alejandro y lo giró un par de veces, tratando de comprender lo que significaban aquellos estúpidos signos que su antiguo rival, y ahora amigo o algo similar, había dibujado en el papel.
¿Eran árboles? ¿Tipis indios? ¿Dólmenes? ¿Setas gigantes?
Tenía suerte el muy idiota de no tener que ganarse la vida como dibujante, porque de ese modo jamás llegaría muy lejos.
Se le escapó una risa sarcástica al pensar que escribiendo tampoco había llegado más que a ese pueblo lleno de mierda de vaca, campesinos amargados y caminos que no llevaban a ninguna parte. ¡Si ni siquiera habían sido capaces de poner una señal en la rotonda que no te hiciera dar miles de vueltas para no terminar en un descampado! No sabía si estaba hecho adrede, que tampoco lo descartaba, pero podía ver las miradas de sorpresa de los lugareños cada vez que alguien del exterior conseguía superar la trampa de la rotonda y del GPS que se volvía majareta con las indicaciones. No se lo podían creer. Y, a todas luces, no tenían ninguna intención de solucionarlo. Querían que su pueblo siguiera aislado por toda la eternidad, como Brigadoon.
Pero, aunque odiaba ese lugar, ahí estaba, porque ahí había empezado todo.
Si no hubiera ganado un premio literario, no estaría de vuelta en ese estercolero. Daba igual si había sido con métodos algo turbios, con una novela ambientada más o menos en un ambiente rural como ese, lo cierto es que, para su sorpresa, había sido todo un éxito.
Sangre coagulada había dado un vuelco a su carrera. Hasta el momento, sus novelas habían estado ambientadas en lugares exóticos como el Congo, México y el Himalaya, la selva amazónica o los mares de China, sitios que había visitado para que todo resultara creíble, palpable, sustancial. Pero, ¿qué sabía él de un pueblo español, rural, con olor a bosta y leche recién ordeñada, si no visitaba uno desde sus vacaciones infantiles, y aún entonces se quedaba encerrado en su cuarto leyendo y escribiendo todo lo que podía porque tenía miedo de las abejas, las ovejas, las vacas y de sus primos garrulos que lo perseguían con garrotes y le llamaban gafotas?
No sabía nada. Cuando se encontraba en su propio país, había evitado como la peste el salir de las ciudades. Solo había pisado los pueblos para los funerales y las bodas, y porque no lo había podido evitar. Y también el año anterior, cuando lo del dichoso concurso.
Si no fuera un idiota metódico y maniático, a pesar de su aparente superficialidad, no habría tenido que regresar. Pero el caso era que ahí había empezado todo. No podía volver a escribir sobre pueblos si no se empapaba del ambiente pueblerino.
Volvió a mirar aquel proyecto de mapa y se encogió de hombros antes de guardárselo en el bolsillo. De todas formas, no se entendía nada y Alejandro ni siquiera se había molestado en marcar ni una sola referencia. Hasta un niño de cinco años lo habría hecho mejor. Además, ¿cómo podía fiarse de algo dibujado por alguien que se caía en cada zanja y pozo?
Si lo pensaba bien, ¿para qué necesitaba un mapa? Él era el gran Hans Gandía.
Había atravesado las más frondosas selvas. Había subido al Himalaya y convivido con monjes durante meses. Se había asomado a los abismos de los volcanes. Había charlado con los tiburones. Había compartido un té con la reina de Inglaterra, con la que había comparado su programa de trabajo diario y había reajustado un par de cosas, era una señora encantadora con un sentido del humor maravilloso que lo admiraba y compraba cada uno de sus libros; según ella, eran divertidísimos. Hans había encontrado aquello algo desconcertante, pero no creyó adecuado discutir con una reina que sus obras no eran cómicas.
Era inconcebible que se perdiera en Venta del Hoyo.
Inspiró hondo y se arrepintió al instante al sentir el olor del estiércol fresco. Buscó al responsable de aquel atentado contra sus fosas nasales y se topó con un enorme ejemplar de toro que lo miraba con un interés que solo podía deberse al terrible aburrimiento que sufría en ese agujero en el que solo sobrevivían las almas más sencillas y los líquenes. Ver de pronto ante él a otro ejemplar masculino, y uno de su calibre, encima, debía ser sorprendente.
Empezó a caminar hacia atrás, pensando en los pasos que había dado para meterse en ese berenjenal. ¡Alejandro, por supuesto! Uno de esos dibujos puntiagudos tenía que significar cuernos. No le habría costado nada escribirlo, era escritor. ¡Maldito fuera!
Hacía unos cinco minutos había saltado una valla que a lo mejor no debería haber saltado, pero todo el mundo sabía que el campo era un lugar idílico, pacífico, beatífico, salvo cuando sus primos garrulos andaban cerca… ¡y el toro se estaba moviendo!
—¡Soooo, bonito! ¡Shu, precioso! —susurró, poniendo las manos ante sí.
El bicho, que parecía cada vez más enorme a medida que se acercaba, no parecía demasiado dispuesto a negociar.
Hans lo comprendía. Aquel era su terreno y no podía permitir que otro macho irrumpiera en él. Por supuesto, podían solucionarlo.
—Me iré, ¿de acuerdo? Solo tienes que dejarme unos metros para irme con dignidad.
Por algún motivo, al toro no le gustaron sus palabras o su tono. O tal vez fue su cabello rubio o su belleza. De pronto embistió y aceleró.
Hans ni siquiera tuvo tiempo de empezar a correr ni de plantear una negociación con el animal. Cuando le cayó encima, solo pensó en que Alejandro tenía la culpa, como siempre.
—¿No es el escritor ese, el que te robó el premio?
—Lo de robar es la palabra justa.
Un ángel pelirrojo con el cabello flotando alrededor de su rostro precioso y angelical, le estaba tocando con un palo, con una delicadeza muy poco divina. No tenía alas, eso fue en lo primero que se fijó, sino que iba vestida con unos extraños ropajes de color naranja butano, pero pensó que no era el momento para ponerse tiquismiquis con el código de vestimenta del cielo.
Hans quiso decirle que dejara de hacer aquello porque dolía, pero solo pudo gemir.
—¡Ah, mira! No está muerto. Qué pena. Arturo se ha aburrido pronto de él.
—¿Seguro que no podemos dejar que se muera aquí? ¿Quién lo va a echar de menos?
El ángel pelirrojo volvió a agacharse sobre él con el ceño fruncido. Parecía que se lo estaba pensando de verdad.
Hans quiso protestar que lo estaba escuchando todo, que los denunciaría, que se estaba quedando con sus caras. De ella, en todo caso, no podría olvidarse. Eso sería imposible.
—No sé. A lo mejor se lo merece, pero somos gente educada, así que llama al doctor Jovial. Que sea él el que decida si lo dejamos morir o no.
Fuera quien fuera el otro, rezongó y protestó, como si hubiera sido preferible sentarse a contemplar cómo palmaba.
Empezó a sospechar que no estaba en el cielo cuando escuchó que el ángel pelirrojo empezaba a reírse como si lo que acababa de decir no fuera algo extremadamente cruel.
Ninguno de los dos era demasiado amable, pero al menos dejaron de golpearle con el palo. Y, por suerte, el toro tampoco estaba por allí para rematarlo. Sin darse cuenta, empezó a rezar para que el dichoso doctor Jovial llegase pronto, antes de que decidieran dejarlo allí a merced del toro, a no ser que pensaran ellos mismos acabar con él.
Decididamente, ser guapo, con talento y famoso, era peligroso. Siempre había alguien que se la tenía jurada a uno.
Después todo dejó de importarle porque se desmayó, y fue un alivio. Si iba a morir de un modo doloroso y desagradable, no quería enterarse.
1. El regreso de Hans
Un año después
Hans Gandía inspiró hondo y se concentró para no perder el equilibrio.
—Siente la energía fluyendo por tu cuerpo. Siente cómo llena tus venas y tus músculos. Deja caer los brazos y abre las piernas para…
El sonido agudo de un teléfono móvil hizo que el Maestro Zen de la Nube Blanca perdiera el hilo de lo que estaba diciendo.
Parado sobre la pierna derecha, con el pie contra la parte interna de la otra y ambas palmas unidas sobre el pecho, el gurú parecía la viva imagen de un buda regordete.
Hans lo miró por entre sus piernas abiertas, notando cómo la sangre se agolpaba en su cabeza. Sabía que, si seguía en esa postura mucho tiempo, la vista se le nublaría y se marearía, pero a veces era una sensación agradable. En esas ocasiones se permitía recordar al Hans de hacía un año, cuando no le temblaban las piernas y el equilibrio no era un sueño, cuando no se sentía un anciano gastado y no se quedaba sin resuello por el dolor a la mínima oportunidad, al olvidar que todos sus movimientos debían ser suaves y precisos, como los de un ninja en misión asesina.
Ya no podía pasar horas meditando ni su cuerpo era una máquina de precisión. Ahora era un cascajo averiado que tosía, rumiaba, crujía y tenía músculos flácidos y tristes, como de adorno. Pero eso no quería decir que no persistiera en su empeño de recuperarse a sí mismo, porque una cosa era que ese bicho inmundo hubiera matado su cuerpo, o casi, pero otra que hubiera logrado acabar con su espíritu.
El teléfono dejó de sonar y notó cómo los oídos empezaban a zumbarle, todo a la vez. Solo alguien maleducado y desaprensivo le llamaría a esa hora, cuando todos sabían que estaba en clase de yoga. Por suerte, había desistido.
—Conoces las normas de este centro. Nada que pueda interferir con la paz de…
El teléfono empezó a sonar otra vez. El maestro había cambiado su peso a la otra pierna, como para dar más énfasis a su reprimenda. Además, aleteaba, como las garzas que emigran al sur cuando empieza a refrescar. A su alrededor, su vaporosa túnica de vibrante color rojo se movía con gracia.
Ahora sí, el maestro abrió los ojos y los clavó en Hans con cara de pocos amigos. Siempre le sorprendía la mala leche que tenía para ser alguien tan santo.
Hans desenredó los antebrazos de los tobillos y se puso en pie poco a poco, sintiendo cómo las articulaciones le crujían como maracas. Se quedó un poco torcido hacia la izquierda, incapaz de erguirse del todo hasta pasados unos segundos. Mientras tanto el teléfono seguía sonando a intervalos cada pocos segundos. Paraba, pero quien fuera, volvía a insistir.
—Será mejor que lo coja o va a salir ardiendo.
Todavía inclinado hacia un lado, empezó a caminar hacia el aparador donde había dejado sus cosas y gimió al notar un calambre en el gemelo.
—No hay dolor, Hans —murmuró para sí, cerrando los ojos y gruñendo—. Es solo que estás desentrenado.
Apretó los dientes y se arrastró como pudo hasta llegar al aparador. Miró al maestro, que hacía gala de una flexibilidad envidiable mientras se sostenía sobre los dedos de los pies y abría los brazos en el aire como una bailarina.
Hans había podido hacer aquello hacía no tanto tiempo, pensó con rencor. Si tan solo aquel viaje para documentar su última novela no le hubiera destrozado la vida…
El teléfono que sonaba le arrancó de sus lúgubres y rencorosos pensamientos. Desde luego, nadie había insistido tanto para hablar con él desde que le habían dado el premio al autor con mejor melena. De eso hacía un año y parecía que había pasado una vida entera.
Cuando al fin alcanzó el teléfono, estuvo a punto de soltarlo de golpe al ver la cantidad de llamadas perdidas que tenía. Aunque lo peor, sin duda, fue ver quién era el que llamaba.
—Evitar el dolor solo aleja los golpes un instante —dijo el maestro, cambiando otra vez de postura. Ahora se sostenía sobre las manos y dejaba a la vista las piernas desnudas y un taparrabos de la misma tela que la túnica. Su rostro parecía tan relajado como cuando comía arroz y Hans lo odió por ello.
Hans se giró para darle la espalda al menos a aquella horrible visión y descolgó.
—Aquí Hans Gandía, autor de superventas en periodo de excedencia.
—Hans, déjate de chorradas. Llevo dos días intentando hablar contigo y no tengo paciencia para estrellas de pacotilla.
Hans cerró los ojos al escuchar las palabras de su editor, Andrés Ordoñez. ¿Cómo se atrevía ese hombre a llamarle estrella de pacotilla, después de que hubiera salvado su editorial del oscuro agujero de la ordinariez? Ese cretino manipulador sabía bien que podía estar en cualquier editorial, pero estaba con ellos, no podía hablarle de esa manera y pretender quedarse tan tranquilo.
Sintió un picorcillo en la conciencia al recordar que tal vez aquello no era del todo cierto, que en su antigua editorial le habían dado la patada después de ciertos altercados con blogueros y fans en las redes sociales. Pero aquello era historia antigua y nadie más que él debía de recordarlo a estas alturas.
Ahora él era un hombre distinto, un autor que había emprendido un nuevo camino con su última novela. Un camino sorprendente incluso para él.
—He estado meditando, si te soy sincero.
Andrés calló. Hans podía imaginar su expresión de total desconcierto, allí en su despacho aburrido y gris, rodeado de manuscritos también aburridos y grises. Lo más probable era que ni siquiera supiera lo que era la meditación. Un tipo como él solo entendía de trabajo, trabajo y más trabajo. O tal vez no. En realidad era posible que Andrés pasara mucho tiempo en la oficina pero que lo que hiciera allí fuera de todo menos trabajar, de eso se encargaba otra gente, como su prima Daniela, por ejemplo.
—Bien, medita todo lo que quieras, pero cuéntame qué hay de lo nuestro. Ya sabes que no soy de esos a los que les gusta estar todo el día detrás, pero me obligáis a ser vuestra niñera, malditos, con lo bien que estaría yo tirado en una camilla recibiendo un masaje. —Andrés tenía tan conseguido el tono llorica que hasta Hans se creyó por un momento que de verdad sufría—. Si ese libro tuyo hubiera sido un fracaso, ahora no estaría pidiéndote de rodillas que me asegurases que estás trabajando en otro. Así que dime, guapo, ¿estás trabajando o no?
Hans sintió que el calambre en el gemelo hacía que la pierna se le doblase. Con un quejido se arrastró hasta la silla más cercana. Llevaba un año con dolores dispersos, tortícolis, insomnio, dolor de tripa y hasta le habían salido tres canas en su maravillosa melena rubia. Sin duda, no tenía nada que ver con el hecho de que no hubiera sido capaz de terminar su última novela, la que le había prometido a Andrés, pero todo ayudaba para que fuera incapaz de relajarse.
Hasta el año pasado su trabajo había sido como un reloj suizo. Su plan de los cinco años, que iban ya para unos cuantos más, funcionaba mejor que nunca. Los contratiempos, lejos de desanimarlo, eran como retos que lo hacían trabajar más y mejor. Lo del premio de rural noir, con la consabida publicación, había resultado mucho mejor de lo que había pensado. Daniela le había ayudado a modelar la novela y, aunque le costaba reconocerlo, debía admitir que era lo mejor que había escrito.
Sangre coagulada sería la historia que cambiaría su vida, sin duda.
Hasta ese momento tenía ideas, se documentaba para ellas allá adonde fuera. Escribía, publicaba, triunfaba. Había escrito sobre el Himalaya en el Himalaya y sobre Egipto en Egipto, sobre Machu Picchu en Machu Picchu y sobre Nueva York en Nueva York, y todo aquello había sido de lo más sencillo porque era ajeno a él. Sin embargo, cuando había regresado a Venta del Hoyo para tratar de recuperar el espíritu de la primera obra de la que estaba satisfecho de verdad, no había sido capaz de escribir.
Por supuesto, eso no se lo iba a decir a su editor, que había ido llamándole para contarle sobre cada nueva edición del libro. No hacía falta que le dijera que él también estaba sorprendido. Lo que había empezado como una trampa había resultado un éxito inesperado y bienvenido.
En sus primeros meses de dolor, y sobre todo durante las primeras semanas ingresado, lo había achacado al dolor. No podía escribir drogado hasta las trancas. Luego se había autodiagnosticado un estrés postraumático de manual. Era lógico que no pudiera concentrarse porque cada vez que pensaba en Venta del Hoyo empezaba a dolerle todo. Daba igual que ya no pudiera hacerlo cuando estaba allí, antes del ataque. Era más sencillo decir y convencerse de que no podía escribir sobre un mísero pueblo perdido de la mano de Dios por culpa de un animal.
—¿Sabes que sigo pensando en ello? Ya sabes cómo es esto, miles de notas que revisar, documentación… el genio está trabajando —dijo, ahogando un gemido de dolor, mientras estiraba la pierna y el tobillo.
Trató de que su voz sonara sugerente y atractiva, como en los viejos tiempos, pero Andrés volvió a callar, como si le leyera a través del aparato.
—El médico dice que ya tienes el alta.
Hans oía un ruidito, algo irritante y repetitivo, como un golpeteo de uñas contra la mesa, tal vez, o el de un bolígrafo contra un cuaderno. En todo caso, fuera lo que fuera, lo odiaba.
—El médico no entiende mi sufrimiento físico y mental —dijo, irguiéndose como pudo—. Solo alguien que ha sufrido lo mismo que yo sería capaz de entender todo lo que siento en mi interior. De hecho, he estado leyendo sobre mis síntomas y he descubierto algo nuevo: lo llaman el síndrome del bazo fantasma. Todo cuadra. Si supieras lo que duele esto, no me presionarías así. Puede darme una crisis en cualquier momento.
Andrés suspiró. Dejó de hacer el ruidito irritante y, a juzgar por el crujido de su silla, se debió de erguir en la silla.
—Por supuesto, por supuesto. Fue terrible lo que sufriste. Pero, dime, ¿no crees que es hora de que vuelvas al ruedo? Tus lectores te extrañan.
Hans pensó que su táctica era infantil, pero sintió que algo que había estado dormido en él despertaba.
Sí, sus lectores. Ellos lo adoraban. Después de un año entero sin saber de él, debían de sentirse como poco menos que niños huérfanos, sin rumbo y sin saber qué hacer con sus vidas.
—Mis lectores…
—Tus lectores, Hans. ¿Sabes la de cartas que llegan cada día preguntando cuándo llegará por fin esa historia tuya? Te adoran, te quieren, se tatúan tu cara en el culo y en otras partes. Tu club de fans ha hecho una petición para que se declare el día de tu cumpleaños como el día de Hans. Fíjate en todo lo que te estás perdiendo, justo en el momento en que el retorno a la tierra y a los pueblos está de moda. Tú, Hans Gandía, el más grande, podrías crear la novela rural definitiva. —Andrés calló para que sus palabras le calaran más y Hans sintió que, para su desgracia, funcionaba—. ¿Quién mejor que tú para darle ese toque maestro ideal? Otros están aprovechando la cresta de la ola para inundar nuestro correo con manuscritos infumables, mientras tanto tú estás ahí meditando, muchacho…
Hans sintió una punzada en el estómago al escuchar el suspiro de decepción absoluta de Andrés, no sabía si relacionada con el orgullo o con el hecho de llevar veinte horas en ayunas. Tenía tanta hambre que empezaba a ver borroso. Sabía que su editor estaba cargando las tintas de un modo casi vergonzoso, pero lo conocía demasiado bien. No era la primera vez que lo engañaba y que le hacía trabajar para él a destajo usando tácticas sucias, como cuando le prometió el premio a la mejor novela de rural noir, usando como baza que el contrincante a batir sería Alejandro Escada, su mayor rival en las letras y a quien conocía desde niño. Jamás se habían llevado bien y era poco menos que su archienemigo en ese momento.
Sí, Andrés conocía sus puntos flacos y sabía explotarlos al máximo, pero lo cierto era que echaba de menos la adrenalina de las letras y el contacto con los lectores. Había sido un año duro, alejado de todo lo que le había convertido en quien era, el número uno de la literatura del país.
—Volveré —dijo, irguiéndose todo lo que pudo. Los músculos protestaron en respuesta, pero no cedió y mantuvo la postura, algo que no había hecho en mucho tiempo.
Andrés emitió una risita insidiosa que debería haberlo cabreado porque se sintió como un pelele. Le había manejado como había querido y le había dicho justo lo que había querido oír, pero también tenía razón. Hans debía volver a ser quien era. Había permanecido ausente demasiado tiempo, otros habían tratado de ocupar su lugar y no debía permitirlo.
—Le diré a Alejandro que vas de camino —dijo Andrés antes de colgar sin despedirse. Entonces Hans recordó que no era la primera vez que el editor hacía algo así. Era especialista en sacar a autores renuentes de sus agujeros.
Pensó que debería enfadarse porque aquello era juego sucio, pero luego se dijo que era lo justo.
La sola idea de volver a aquel pueblucho asqueroso donde ni siquiera sabían cómo construir rotondas le helaba la sangre, pero tenía que recuperar su vida.
Él era Hans Gandía, el autor más grande y con el pelo más bonito de la historia. No podía dejar que un bicho con cuernos acabara con él. ¡Maldito fuera!
No había colgado el teléfono cuando Andrés ya estaba tecleando para buscar el número de su prima Daniela.
Aunque hablaban casi todos los días por motivos de trabajo, no tenían lo que pudiera llamarse una relación cercana. Andrés le había dado demasiadas puñaladas traperas y Dani había dejado de confiar en él hacía tiempo. Si seguía en la editorial era porque había conseguido hacer prácticamente lo que quería sin supervisión y con su propio presupuesto. Y además funcionaba, así que Andrés no podía meterse. ¡Si hasta editaba poesía! Como las obras que escogía para su sello funcionaban, no podía decir nada, por mucho que lo desease, pero no podía negar que estaba esperando que tropezase, aunque fuera con una piedrecita pequeña, solo una china insignificante, para poder señalarla con un dedo y reírse de ella.
Ambos tenían una especie de pacto de no agresión y a él le convenía mantenerlo, perdería mucho más si Daniela se iba porque su prima tenía muy buen ojo para las joyas escondidas y también le echaba una mano con los manuscritos de las estrellas como Hans, Alejandro y algún que otro, aunque, en principio, no era su cometido.
—Ya hemos hablado antes. ¿Tienes un vídeo de un perro bizco o algo así que merezca una segunda llamada?
Andrés se obligó a recordar que la familia no se elegía sino que era la que te tocaba en gracia o en desgracia. De poder escoger, él regalaría a esa mujer que no entendía su sentido del humor. ¿Acaso los vídeos de perretes bizcos no eran lo mejor del mundo? Claro que ella vivía en un pueblo donde acababan de descubrir las redes sociales. Hasta hacía unos meses no habían construido una antena de telefonía en Venta del Hoyo que comunicara el pueblo con el resto del mundo. Casi podía imaginar a los lugareños vestidos con pieles bailando a su alrededor con lanzas. Sin duda, encontrarse de pronto en el primer mundo suponía demasiada emoción.
—He hablado con Hans. Dice que quiere volver al Hoyo. Y no me digas que eso no es un chiste gracioso.
Daniela calló, no supo si por la emoción o el susto.
Si en algo se parecían era en que conocían los trucos del otro. Ella sabía tan bien como él que había información que le ocultaba y que había todo un mundo de posibilidades detrás de sus palabras.
—Me alegro de que se haya recuperado. Porque está recuperado, ¿verdad?
La voz de Daniela había sonado demasiado neutra para su gusto. Y sabía lo que eso quería decir.
—¿Insinúas que le he presionado para regresar?
—¿No eres el tipo que me mintió y me dijo que me dejaría marchar de la editorial si ayudaba con cierto premio? Espera, ¿no eres el mismo que envió a Alejandro a Venta del Hoyo, dándole a entender que era un paraíso rural, pero lo metió en la choza en ruinas de la Paca? Y eso así resumido, hay cosas que prefiero olvidar porque tengo prisa por cortarte. Porque si no eres tú, perdona, que me he equivocado de tío.
Andrés se recostó en su silla, molesto.
—¿Soy mala persona? —preguntó con aire ofendido—. ¿Acaso todo eso no fue para bien? ¿No encontraste al amor de tu vida gracias a mí y a mis, según tú, mis trampas? ¿No llegaron el wifi y la vida moderna a tu maldito pueblo gracias a la proyección del Hoyo por el premio? Y todo a la vez. ¡Esas cosas no pasan ni en las películas de Hollywood! De nada, prima.
Daniela suspiró y bisbiseó algo que no llegó a comprender. Conociéndola, casi prefería no entenderlo, porque no debía de ser agradable. Su prima se había convertido en una salvaje desde que vivía en el campo.
—Hans no está hecho para este sitio. No quiero que vuelva a salir herido. Esta vez podría no sobrevivir.
Andrés no pudo evitar reírse. Su prima sonaba tan dramática que era evidente que vivía con un escritor. Todo lo malo se pegaba, estaba claro.
—No me convencerás de que te preocupas por él, si hasta ayer no lo podías ni ver. Ha sido él quien ha decidido volver, yo no he tenido nada que ver. Quiere terminar su novela sobre asesinatos en el campo. Y ya sabes cómo es de purista: necesita ambientarse y empaparse del ambiente para creérselo, es así de raro. Y nosotros necesitamos un buen pelotazo ahora que Alejandro se ha tomado un tiempo para ser alcalde —añadió, en un claro tono de acusación—. ¿A quién se le ocurre aceptar? Justo ahora que nuestro chico había recuperado las neuronas y parecía que lo habías convertido en alguien formal. ¿Cómo se lo has permitido, prima? Y yo que confiaba en que lo mantuvieras en el redil…
Daniela bufó y lo mandó al carajo antes de colgar.
Andrés no se ofendió. Ellos no eran de los que se mandaban besos y abrazos antes de despedirse.
Satisfecho después de haber solucionado aquel asunto, Andrés sonrió y le guiñó a su reflejo en la pantalla del ordenador. Aquel iba a ser un buen año, estaba convencido de ello.
2. Vuelta al hoyo
No hay nada comparable a la primavera en el campo: el verde de la hierba, el colorido y el aroma de las flores… el pestazo a estiércol.
Hans podría vivir sin ello y era una de las cosas que se le habían borrado en el año que había transcurrido lejos de Venta del Hoyo. Con todo lo que evolucionaba la ciencia, capaz de inventar vacunas y medicamentos en cuestión de meses, de trasplantar órganos, ¿cómo era posible que ningún científico ni laboratorio hubiera ideado nada que oliera mejor para abonar las plantas y los sembrados? Estaba convencido de que aquello era un área abandonada en la que habría que invertir millones. Las narices de toda la humanidad lo agradecerían.
—Cuando llegue a la rotondaaaaaa a trescientos metros, gire a la derechaaaaaa.
Sintió que un nervio se le disparaba en el ojo izquierdo al escuchar la horrible voz del GPS. Sabía a qué rotonda se refería. Solo había una rotonda en esos alrededores. Era, estaba convencido, la única rotonda en la que, girases hacia donde girases, jamás salías de ella en la buena dirección. Al avanzar unos metros, pudo verla. Ahí seguía, con el nombre del pueblo escrito en tres direcciones distintas y los disparos de los cazadores o los vándalos, algunos más recientes y otros cubiertos de roña. Sabía que sería inútil seguir las indicaciones, porque acabaría allí otra vez. También había otro asunto en el que deberían invertir una cantidad de dinero: la señalización de los agujeros infernales. Para evitarlos, sobre todo.
Sin embargo, él mismo había decidido volver allí, se suponía.
Miró cómo el vehículo devoraba el asfalto bajo las ruedas y notó que las tripas se le encogían.
—Todavía estamos a punto de volver, señor.
Hans pensó que debería sentirse molesto por el hecho de que su chófer hubiera notado su malestar, pero a la vez le pareció tierno que Bermúdez se preocupase por él. Ese buen hombre debía de sentirse tan horrorizado de regresar al Hoyo como él mismo, sin embargo, ahí estaba, conduciendo hacia el mismo averno, con su traje impecable y con la gorra puesta, tan elegante como siempre.
—Tenemos un trabajo que cumplir, Bermúdez, y solo lo podemos hacer nosotros.
La mirada a través del espejo retrovisor fue seria cuando asintió antes de devolver la vista a la dichosa rotonda. Aquel lugar era como Brigadoon, si lo perdías de vista un solo segundo, volvías al punto de partida y ya no sabías regresar. El destino, además, era similar, un pueblo anclado en el siglo anterior.
—En la rotonda gire a la derechaaaaaa —insistió la voz metálica del GPS, con recochineo, como si no diera igual que tomasen la izquierda o que cruzasen por la mitad, porque allí todos los caminos llevaban al mismo sitio.
—Es una suerte que ya conozcamos la entrada al valle secreto, ¿eh, señor?
A Hans le pareció que la voz de Bermúdez era algo más que un poco irónica, pero no pudo reírse. Allí, junto a la rotonda, sempiternas, había un par de vacas, mirándolo. Estaba convencido de que sabían quién era. Habían dejado de comer y giraban sus enormes cabezas, decoradas con dos enormes cuernos cada una, para mirar cómo el coche pasaba junto a ellas.
—Te conocemos —parecían decir sus ojos húmedos y malignos—. Te conocemos.
—Todavía estamos a tiempo de darnos la vuelta. Nadie se lo reprocharía, después de lo que ocurrió.
Ahora Bermúdez parecía serio, como si hubiera notado su miedo.
Ese hombre había permanecido a su lado durante años y podría forrarse si contase sus secretos en las revistas o en la televisión. Sin embargo, era fiel y fiable como un compás. Por supuesto, el coche no era suyo ni él necesitaba un conductor permanente, pero en la empresa de coches de alquiler siempre pedía que fuera él quien lo llevara, si era posible. Juntos formaban un dueto impactante. Ambos eran elegantes, atractivos y perfectos. Además, Bermúdez lo comprendía y jamás lo cuestionaba, como otros. Solo por eso, estaba dispuesto a pagar lo que valía, y más.
Era cierto, nadie le reprocharía el regresar a la ciudad y no volver jamás. Pero él era Hans Gandía y quería sacarse esa espina maldita que le impedía avanzar y que ya le había robado un año de su vida perfecta y planeada con escuadra. Su plan de cinco años se le estaba desbaratando y no podía permitírselo.
Esas vacas podían mirarle todo lo que quisieran y hasta podían murmurar a sus espaldas, pero no podían impedir su avance decidido. Hans había vuelto y esta vez nada impediría que hiciera lo que se había propuesto.
—No podemos mandarlo ahí. Se moriría en dos minutos.
Alejandro se obligó a decir algo para que Daniela no pensara que aquello era algo que se había planteado en algún momento.
Por supuesto, Hans y él se habían odiado en otros tiempos. Y mucho. Tal vez ese odio había sido mayor por su parte, al fin y al cabo, el rubio de bote de Anselmo lo había dejado tirado en una cueva en una excursión escolar y se había olvidado convenientemente de regresar a por él, o eso había pensado él durante muchos años. Luego había resultado que no era así, o no del todo, porque su compañero de clase sí lo había dejado en la cueva, pero sí les había dicho a los profesores dónde estaba y lo habían rescatado, pero eso no quitaba que de vez en cuando sintiera un cierto resquemor. Por no hablar de que le había hecho la vida imposible durante toda su vida escolar. De mayores, su lucha por ganarse a los lectores del otro había sido constante, hasta un punto tal vez humillante. A veces se habían comportado como críos en las redes sociales y no solo allí. Se habían insultado, se habían retado y les había faltado poco para pegarse. Y todo por no reconocer que, en el fondo, aunque solo fuera un poco, se admiraban.
Ahora eran, si no amigos, sí colegas, y habían alcanzado una camaradería burlona que irritaba a los que los rodeaban. Sus constantes peleas hacían que Daniela y Andrés sintieran deseos de castigarlos de cara a la pared. Sin embargo, cuando dejaban sus diferencias a un lado, eran capaces de sacar oro, como cuando habían ayudado al adolescente y estrella de las letras en ciernes, Jonathan de Jesús Martínez, a pulir su primera novela, que saldría publicada en unos meses, en cuanto acabara las clases en el instituto. Su madre había insistido en que, al menos por el momento, su carrera literaria no debía interferir con los estudios y ellos estaban de acuerdo, aunque el joven autor no pensaba lo mismo.
Cada uno había tenido un criterio distinto acerca de hacia dónde debía dirigirse. Alejandro era más poético y veía su potencial onírico. Hans, por su parte, apreciaba su talento para el pulso narrativo. Entre los dos supieron potenciar ambas partes y consiguieron sacar una novela que había ganado un premio a la primera ópera prima.
Y todo ello sin llegar a sacarse los ojos y sin que Jonathan los mandara al infierno. Al menos no más de veinte veces al día.
—Recuerda que ahora estoy demasiado ocupado para encargarme de Su Alteza como él requiere.
Alejandro se sintió satisfecho de sí mismo por recurrir a la baza de su puesto como alcalde para librarse de Anselmo. Si algo había aprendido desde que vivía en Venta del Hoyo era que la verdad era lo mejor y que, además, sorprendentemente, funcionaba.
Daniela miró su sonrisa satisfecha un poco desconfiada. Ella estaba preciosa con el larguísimo cabello oscuro trenzado enmarcándole la cara, con las mejillas más redondeadas por el embarazo. Él podría pasarse toda la vida mirándola, pero ella no se lo permitía, decía que no soportaba que un bobo la desgastase.
—La casa de la Paca está peor que de costumbre, que ya es decir.
Alejandro se ahorró decirle que eso no la había frenado hacía dos años para dejarlo allí tirado, sin tele, sin wifi, sin microondas, sin saber ni freír un huevo.
—No quiera nadie que Anselmito sepa lo que no es tener una sola comodidad, que igual se nos queda en el sitio, pero esta vez de verdad.
Daniela le dio una palmada en el brazo.
Era cierto, esa vez se había pasado. Hacía un año ese imbécil les había dado un susto de los buenos y casi no lo había contado, aunque le había pasado por idiota, en definitiva, por ser él y pensar que se puede ir de Hans por la vida. Desde luego, los toros no eran tan tolerantes como los humanos con el ego desmedido.
—Igual se puede quedar en casa de alguien. Pagando, claro, porque no hay nadie tan generoso en el mundo como para aceptar semejante suplicio por la cara. ¿Se te ocurre alguien?
Alejandro pensó en quién podía tener la resistencia necesaria para soportar a Anselmo en su casa durante más de un día sin morir o matarlo en el intento.
De pronto se le escapó una risita sin poder evitarlo. Fue una sonrisa tan maliciosa que Daniela sintió una cierta inquietud. Alejandro tenía una faceta revanchista cuando se sentía estafado y ella la había sentido en sus propias carnes. Por suerte, también era el hombre más generoso del mundo. Si de algo estaba segura era de que, fuera quien fuera en quien pensaba, Hans estaría bien cuidado.
—¿No quiere documentarse acerca de la vida en el campo, las vacas y todo eso que él cree que es la vida rural? Pues tengo a la persona ideal para él.
Daniela se pasó una mano por la tripa, frunciendo el ceño.
—El poder se te ha subido a la cabeza. Es como si no te conociera. A ver si le vas a coger el gusto a organizar las vidas de los demás, como la abuela —murmuró con una sonrisa burlona.
Alejandro frunció los labios y puso una mano sobre ella para sentir a su hijo moviéndose en su interior.
—En el fondo, es una buena acción. Servirá para mantener al rubiales alejado de nosotros y para que se cierren las viejas heridas. Si lo piensas bien, deberías estar orgullosa de mí, cariño.
Ella se rio en su cara, pero fue una risa alegre y satisfecha, llena de amor. Tal vez no debería reírse de él, pero le encontraba gracioso y encantador cuando pretendía ponerse serio.
3. Un pacto por la paz
Beatriz Martínez llevaba una horquilla para el heno entre las manos y no parecía demasiado feliz de verlos, así que lo que había parecido una idea maravillosa de pronto no lo pareció tanto.
Por lo pronto, Alejandro trató de poner a Daniela detrás de él, pero ella lo empujó y estuvo a punto de hacerlo caer en una enorme montaña de estiércol de vaca. Para esos asuntos era mejor que se mantuviera al margen.
—Hemos venido a hacerte una propuesta.
Alejandro recordó aquellas películas del viejo oeste donde los vaqueros y los ovejeros se odiaban a muerte y se pegaban tiros por la espalda. Él se sentía un ovejero en ese momento. O más bien una oveja.
Beatriz inspiró, haciendo que las fosas de su nariz se ensancharan como las de un animal de presa. No comprendía cómo Daniela podía estar tan tranquila ahí parada, hablando como si nada con esa mujer salvaje y armada que los despreciaba claramente. También cuando habían hablado sobre el talento de su hijo y el contrato de edición había sido así. Se había sentido como si estuviera negociando por su alma.
—Si es algo sobre mi hijo, largaos. Ahora tiene que estudiar para la selectividad y no tiene tiempo para tonterías con este mamarracho —añadió, señalando a Alejandro—. Desde que ganó ese dichoso premio, no hace más que pensar en largarse y en vivir como un bohemio. Le habéis metido en la cabeza que se puede ganar la vida escribiendo y no quiero que tenga más pájaros en la cabeza. Se suponía que hasta que acabara el curso no iba a saber nada de vosotros, ¡así que fuera!
Alejandro retrocedió un paso cuando la vio levantar la horquilla, sucia de restos de paja y mierda de vaca, aunque luego se adelantó al ver que estaba amenazando con ella a su Rapunzel. Algo se despertó en su interior, desconocido hasta ese instante. ¡A él podía hacerle lo que quisiera esa loca, pero a su chica y a su futura criatura, ni tocarlas!
—¿Cómo te atreves a amenazar a mis amores? —gritó, colocándose entre ambas, con los ojos desorbitados y las manos en alto—. Baja ese instrumento de tortura, bruja, o te… o te…
Beatriz lo miró, más desconcertada que asustada. Era muy probable que jamás la hubiera amenazado ningún urbanita reconvertido en alcalde de pueblo. La sorpresa la hizo darse cuenta de que todavía sostenía la horquilla y de que su tono no había sido el más agradable del mundo. Dejó el utensilio en el suelo y cruzó los brazos sobre el pecho, avergonzada por su actitud.
—Lo siento, no ha sido mi intención. Por cierto, felicidades a los dos. Espero que se parezca a ti, Dani.
La bibliotecaria se sonrojó y asintió. Era la primera vez en mucho tiempo que escuchaba algo agradable por parte de la ganadera y no sabía muy bien qué decir. Lo mejor era no cargar mucho las tintas si no quería perder aquella posible conexión, así que aprovechó para decirle que no querían nada de Jonathan.
Beatriz frunció el ceño. Rara era la vez que alguien se acercaba hasta allí como no fuera para hablarle de su adolescente genio o de negocios, y esos dos no tenían pinta de saber mucho de vacas.
—Supongo que sabes que el hostal está cerrado por obras. —Beatriz asintió, sin saber muy bien adónde quería ir a parar. Su postura no era nada abierta, más bien al contrario. Vestida con un buzo de trabajo, llena de manchas de hierba y bosta, botas de goma y una gorra enorme para ocultar su cabello, era imposible saber qué se escondía debajo. Él, desde luego, jamás la había visto con otro aspecto—. Tenemos un invitado que necesita hospedaje y no tenemos dónde alojarlo. Te pagará, por supuesto.
Ella entrecerró los ojos, como si tratara de ver la trampa. Sin duda, su hijo había salido a ella. De hecho, se parecían, si uno sabía ver debajo de toda aquella parafernalia.
—Si fuera un amigo, dormiría en vuestro sofá. ¿Quién es, que no lo queréis cerca?
Lo dijo en un tono burlón que hizo que le cayera simpática durante unos instantes. Cuando esa mala leche no iba dirigida hacia él, era divertido.
—Lo conoces y es de fiar. Casi de la familia —intervino Daniela, como si quisiera acabar con aquello cuanto antes. Ella siempre había sido así, rápida y quirúrgica—. No te dará problemas.
—Ahora sí que me has acojonado —replicó Beatriz, recogiendo la horquilla y empezando a apilar heno en una esquina del establo. Las vacas mugieron en respuesta, como si supieran que aquello era para ellas—. Todo eso ha sonado como la mayor mentira del universo, no sé si te das cuenta de ello, bonita. Si fuera como dices, te lo quedarías tú. Aunque no es que tengas muy buen gusto para los hombres que se diga…
Alejandro, cansado del juego y un poco del olor de los animales, se acercó a Beatriz, que ya les había dado la espalda, dando por zanjado el asunto, y la tomó del brazo. Ella se giró tan deprisa, horquilla en ristre, que esta vez sí se cayó, aterrizando en el estiércol de pleno.
—No me vuelvas a tocar, idiota, o te convierto en un pincho moruno.
Él, cabreado, luchó por levantarse sin conseguirlo.
—Se lo debes. Si no fuera por ti, él no habría decidido volver. Fue tu maldito toro el que lo atacó.
Beatriz bajó la horquilla y miró a Alejandro boquiabierta. Con el forcejeo la gorra se le había caído y había hecho que su melena pelirroja, larga y trenzada, cayera sobre la espalda.
—No, él no.
—Sí, él sí.
Los dos sisearon como cobras, enfrentados en un baile mortal.
Supo que había ganado cuando Beatriz apretó los labios e hizo un mohín antes de lanzar una maldición, pintoresca y sonora, que hizo que las orejas de Alejandro ardieran. Luego miró a Daniela y asintió, como quien admite una derrota.
—De acuerdo, pero pondré condiciones —dijo, ignorando que Alejandro seguía hundido en un montón de mierda hasta el cuello—. Y me tendrás que prometer que dejaréis a mi niño en paz hasta que yo lo considere. ¡Ah, y otra cosa! —añadió como si se le hubiera ocurrido de pronto—. Decidle que deje a mis criaturas en paz o no me hago responsable de que salga vivo esta vez, ¿de acuerdo?
No les quedó otro remedio que asentir y aceptar. Y rezar, por supuesto, para que Hans no se metiera en líos. Aunque, conociéndolo, eso era como pedir un milagro.
4. El recibimiento
—Estás… gorda.
Daniela apretó los labios y miró a Hans de arriba abajo. Si en un momento dado le había parecido que deshacerse de él era cruel, ahora se sintió feliz de no tener que soportarlo cerca.
—Y tú muy desmejorado, Anselmo —respondió, observando con gusto cómo él fruncía el ceño al escuchar su verdadero nombre en sus labios. Lo odiaba porque le parecía pueblerino y de anciano con cachava. Y también porque era el nombre de su padre. Y él no se parecía en nada a su padre, ni quería. Hans, en cambio, era cosmopolita, sexi, exótico, de rubio cañón que ligaba a todas horas. En definitiva, lo definía y le venía como un guante. O lo había hecho en otros tiempos—. ¿Seguro que es buena idea que te quedes? Recuerda que el hospital más cercano está como a millones de kilómetros del pueblo. Tendríamos que llamar a un helicóptero si necesitaras atención médica. Todavía estamos a tiempo de llamar a tu chófer para que te lleve de vuelta. Seguro que todavía no ha llegado ni a la rotonda.
Hans no escuchó sus últimas palabras. Se había quedado con los riesgos médicos que suponía su estancia. Hacía un año, cuando su accidente, había tenido que quedarse bajo los cuidados de aquella anciana con las manos demasiado largas, la Paca, mientras esperaba a un médico de verdad, y no a ese viejo que se limitaba a pasar consulta una vez por semana, que no entendía lo mucho que sufría y era incapaz de hacer nada con él.
Había tardado lo que le habían parecido horas y las drogas que le habían dado le habían provocado visiones, estaba convencido de ello. Porque era imposible que en ese pueblo hubiera ninguna pelirroja guapa como la que él había creído ver. Le había pasado la mano por la frente y hasta le había susurrado algo, aunque no recordaba el qué. Tenía que ser una alucinación causada por las drogas. Si existiera en ese pueblucho alguna así, él ya la habría localizado. Tenía un radar especial para las mujeres hermosas y no había visto a nadie semejante en los alrededores, y eso que había explorado cada rincón del Hoyo en busca de algo interesante para su obra.
Su otra teoría era que había muerto y había ido al cielo y ella era un ángel. Y, sin duda, era la más creíble.