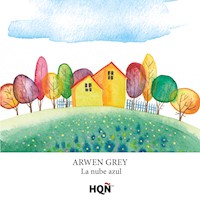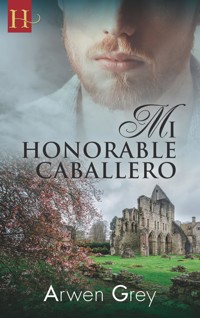3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
¿Cómo convencerías a un negacionista de la novela romántica de que merece la pena y robar, de paso, su corazón? Julieta Flores, presidenta de una asociación de amantes de la novela romántica, está harta del menosprecio de los medios de comunicación hacia el género que adora. La gota que colma el vaso es un artículo en la elitista revista literaria Lee Bien, que hace que decida tomar cartas en el asunto. Es hora de que esos esnobs se traguen sus palabras: quiere que escriban una rectificación y que pidan perdón por su menosprecio tras conocer desde dentro el mundo de la novela romántica. Román de Borja no está en el mejor momento de su carrera. Como reportero de guerra, está convencido de que lo ha visto todo, pero nada lo ha preparado para el mundo de la novela romántica. Julieta cree que Román es un cretino de mente cerrada que piensa que los autores y lectores de novela romántica son poco menos que idiotas. Román, a su vez, está convencido de que Julieta está chalada y, si escribe esa rectificación, es solo porque necesita el dinero para regresar a sus aventuras. Lo que ninguno de los dos se imagina es que el roce hace el cariño, y que hasta un negacionista de la romántica será capaz de entender que es un género donde es peligroso fiarse de las dulces apariencias. - Una defensa contundente y muy divertida de la novela romántica. - Una historia llena de locuras que arrancan carcajadas. - Una novela de enemies-to-lovers, tierna y muy ocurrente. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporáneo, histórico, policiaco, fantasía… ¡Elige tu románce favorito! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2024 Macarena Sánchez Ferro
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
El manifiesto por los finales felices, n.º 386 - abril 2024
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S. A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com y Shutterstock.
I.S.B.N.: 9788410627819
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Epílogo
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
1
Artículo 4 del Manifiesto por los finales felices: ¿Que si mi historia es autobiográfica? ¿Les hace usted esa misma pregunta a los autores de novela negra?
Yo debería estar en el monte Gurugú.
La primera frase de lo que iban a ser sus memorias, su proyecto de vida, aquello por lo que iba a ser recordado, le miraba desde la pantalla del ordenador, acusadora, en medio de la página en blanco.
Tenía miles de anécdotas que contar. Había vivido cosas terribles y fascinantes, había viajado por tantos países que ya no le cabían chinchetas en el mapamundi, y también había cometido locuras para ser el primero en contar noticias por las que otros matarían y cobrar por ello. En fin, qué se le iba a hacer, era un mercenario, y a mucha honra.
De algo había que comer.
El Congo, Siria, al menos mientras todavía era seguro estar allí, México, Filipinas, los disturbios de estudiantes en Hong Kong, en lo que se había llamado la Revolución de los Paraguas Amarillos que, como todas las buenas causas, había acabado como el rosario de la aurora y todavía tenía pinta de empeorar, Israel, China… Guerras, enfermedades, festividades exóticas y coloridas, que también vendían lo suyo y se globalizaban como los virus. Y también algunos lugares preciosos que escondían secretos. Porque no había ni un solo lugar en el mundo donde no hubiera roña por debajo del brillo.
Todo se mezclaba en su mente como un batiburrillo en el que a veces le costaba distinguir. Lo había vivido, pero a veces solo lo recordaba como flases de imágenes, como las fotografías que había vendido o no había podido colocar en ninguna revista o página web, que acababan en tarjetas archivadas en carpetas que se llenaban de polvo y que en algún momento tendría que tirar o borrar.
—Yo debería estar en el monte Gurugú… —murmuró Román para sí, tratando de alcanzar la botella de wiski casi vacía.
La frase era buena, pero no bastaba si no pasaba de ahí.
Desde la pantalla del ordenador el cursor parecía reírse de él, inmóvil, parpadeando como un niño burlón. No había sido capaz de escribir más que eso, lo que significaba que lo mismo valía que hubiera pasado la vida tocándose las pelotas en una oficina, porque era incapaz de contarlo.
Apartó a un lado el portátil y el gesto brusco hizo que el dolor del tobillo roto despertara.
Sí, él debería estar en el monte Gurugú, pero justo allí había sido donde lo que él consideraba una brillante carrera se había acabado, al menos por el momento.
Estaba claro que el destino se la tenía jurada y no quería que ganara el World Press Photo, porque caerse y destrozarse el tobillo por tres sitios al tropezar con una rama justo cuando estaba cubriendo los mayores saltos a la valla de Melilla en los últimos años era una putada.
A lo mejor, si no hubiera estado pensando en la gloria en lugar de mirar por donde iba, no la habría cagado, pero ahora no había nada que hacer. Solo le quedaba una eternidad de reposo por delante y un proyecto que era incapaz de emprender. Aunque, por supuesto, en su cabeza era brillante. Tenía el material, tenía el talento, o eso pensaba, pero no tenía ni disciplina ni ganas.
En ese momento solo deseaba regodearse en la mala suerte y lamentarse. Y en eso nadie era mejor que él.
Se había pasado semanas conviviendo con los migrantes en condiciones terribles. Había pasado hambre con ellos, había pasado frío por las noches, calor durante el día, se había sentido sucio y desolado. Había escuchado sus historias terribles, sobre todo las de las mujeres, que lo miraban con desconfianza. Los hombres las habían herido, violado y engañado cientos de veces durante su odisea. Temían que él, un tipo blanco que al fin y al cabo solo estaba ahí para contar su historia y que luego volvería a su vida y se olvidaría de ellos, solo quisiera engañarlas también. No le pedían ayuda, ya no confiaban en nadie. Solo estaban agotadas y querían acabar. Donde fuera y como fuera, pero acabar.
Román podía fingir que comprendía la miseria que lo rodeaba, que entendía de qué iba todo aquello, pero lo cierto era que estaba más ocupado en sacar fotografías bonitas y ni siquiera se había dado cuenta de cómo había empezado lo que había terminado con él en aquella terrible situación. Podía fingir que lo entendía, podía ofrecer ayuda y sonreír, pero sabía tan bien como ellos que solo estaba allí como el resto de los periodistas y fotógrafos, por la noticia. Que, cuando aquello terminase, se largarían a su casa y que los olvidarían.
Como mucho, dormirían mal una temporada, preguntándose por ellos, por si habrían logrado cruzar la frontera, pero serían solo unos días. Después llegaría una nueva noticia, un nuevo destino, y nuevas caras ocuparían sus objetivos y sus sueños. Una y otra vez.
¿Acaso no había vivido lo mismo en la frontera de México o en Haití?
Por supuesto, había habido rumores durante toda la noche de que algo iba a ocurrir a la mañana siguiente, pero no había día en que no hubiera rumores.
La policía marroquí patrullaba por allí, como siempre, y él, que creía que se las sabía todas, no notó nada distinto. Tampoco escuchó la señal, si es que la hubo.
Al verlos correr por sus vidas, había sentido ganas de seguirlos, olvidando que no jugaban en la misma liga y que él tenía un apartamento, un trabajo, una vida que lo esperaba en España. Y hasta una madre que lo miraba agitando la cabeza, lo regañaba como a un niño caprichoso cada vez que hablaban mientras esperaba a que se le pasara la tontería en cualquier momento, se casara y tuviera niños, como los demás tíos de su edad.
Sus ganas de vivir y su ansia por una nueva vida eran contagiosas. Algunos gritaban y otros hasta cantaban algo que no alcanzaba a comprender, pero era rítmico y alegre, pegajoso como la miel, y se expandía de grupo en grupo. Incluso él empezó a canturrear por lo bajo, desafinado, sin saber lo que decía, o si decía algo siquiera.
Pero Román había recordado a tiempo que estaba ahí por trabajo. Durante unos instantes se había sentido casi un traidor al sacar la cámara para retratar cómo se preparaban, envolviéndose con ropa y trapos para no cortarse con las cuchillas de la valla. Había visto las heridas que causaban y sabía que para algunos de ellos no era el primer intento.
Se jugaban la vida y nadie estaba para charlas ni para posar para él. Muchos ocultaban sus rostros y otros ni siquiera se daban cuenta de que estaba allí. Solo miraban hacia adelante.
Con la cámara en ristre, sintió la adrenalina en las venas, el sabor metálico en la boca. Sabía que no era uno de ellos y que era absurdo sentirse igual de excitado, pero en ese momento se olvidó de que era un reportero y de que aquello era su trabajo.
Los primeros disparos ni siquiera estaban enfocados. Espaldas coloridas, ropajes de lo más variados, desde camisetas de fútbol hasta túnicas de algodón bordado, ojos desorbitados y brillantes, algunos febriles, miembros desordenados. Luego se detuvo y respiró hondo. Aquellas fotografías no valdrían nada si no se controlaba.
El instinto cazador regresó a él, como siempre que algún trabajo se le metía en la sangre.
Necesitaba una fotografía de premio. Ya tocaba. Era su turno.
Se le escapó una sonrisa sin querer al reconocer a la persona que le daría su premio. Pasó junto a él sin mirarlo, pero le dio igual. Se colgó la mochila al hombro y la siguió.
Había conocido a la mujer hacía unos días. No había hablado con él, pero sí con los sanitarios de la Cruz Roja que los asistían como buenamente podían, entre la desconfianza de las autoridades marroquíes y unos medios económicos a la baja. Crisis tras crisis, las donaciones iban descendiendo y la desconfianza iba al alza. Por supuesto, la gente no tenía la culpa de que ellos lo pagasen, pero era un hecho.
Su historia no era distinta de la de otras tantas: origen desconocido para no poder ser deportada, pero venía de algún lugar del África subsahariana, y era muy joven, casi una niña. Se llamaba Imema.
Ahora estaba ante él, con las manos envueltas en los restos de una de las camisetas de la Cruz Roja. Probablemente no tenía nada más con que cubrírselas. Sobre la espalda llevaba un hatillo diminuto en el que cargaba con todo lo que poseía. Imema se había detenido y contemplaba lo que tenía ante ella con una calma que daba casi miedo. Era como si temiera que lo que le esperaba, si es que llegaba a cruzar, no fuera mucho mejor que lo que dejaba atrás.
Su perfil se dibujaba contra la valla, tan lejos y tan cerca a la vez, y Román supo que aquella era su foto, su premio.
Levantó la cámara, sintiendo la sangre correr por sus venas como nunca. Sabía que estaba sonriendo como un imbécil, pero no era para menos, porque tal vez aquel era el momento más feliz de su vida.
Y entonces alguien lo empujó por detrás. O tal vez de verdad tropezó. No lo sabía.
Vio que Imema se giraba a mirarlo, pero no fue hacia él ni siquiera al ver que se había caído. Era normal. Había muchos que habían caído y él no era nadie especial. De hecho, ni siquiera era un compañero, si es que había algo de eso allí. Solo siguió adelante y él perdió su foto.
La cámara saltó de entre sus manos y trató de alcanzarla, pero pronto se dio cuenta de que era más importante protegerse a sí mismo.
Los saltadores no tenían demasiados miramientos y lo pisotearon varias veces. Los caídos no eran más que un obstáculo más, y ni siquiera el más importante.
Aunque Román gritaba, no consiguió que lo esquivaran. Aquello era como una avalancha humana. Notó un crujido en la pierna y aulló. Supuso que así sería lo que se sentía cuando a uno le trituraban los huesos en una amasadora de pan, luego se los pasaban por una trituradora y luego se los machacaban con un martillo.
Lo último que vio antes de desmayarse fue un borrón de nucas y piernas corriendo sobre él y la tierra seca del monte Gurugú.
Sí, debería estar en el monte Gurugú.
Tendría su foto de premio, algo que contar, y no estaría en su apartamento, que más bien parecía un piso de estudiante, porque apenas recalaba allí más que entre destino y destino, dolorido, con un encargo estúpido entre manos, y con el único consuelo del wiski y los calmantes, algo que, por otra parte, no era aconsejable mezclar.
A los cuatro meses de regresar a casa, tras una intervención quirúrgica en la que le habían remendado el tobillo con tornillos y le habían prohibido apoyarlo en el suelo durante semanas, había descubierto que los que él creía amigos no eran más que gente a la que hacía años que no veía más que para tomar una cerveza entre viaje y viaje. No hacía falta más que unos minutos para darse cuenta de que no tenían nada en común y que solo lo visitaban por compromiso o para preguntarle, con morbo, si había visto «cosas».
Cosas como muertos, como torturas, como violaciones, supuso. Aunque lo hubiera visto, no lo iba a ir contando a gente así.
Apenas salía de casa, y siempre era para acudir a visitas médicas o a las sesiones de rehabilitación, gracias a las cuales, según el traumatólogo, solo le quedaría una mera cojera. A veces también sentía una inestabilidad que estaba convencido de que era más psicológica que otra cosa. Dolía, por supuesto, pero al menos lo de la pierna tenía arreglo.
¿Qué fotografías podía hacer si apenas podía salir de casa? Si no recuperaba la movilidad, ¿cómo podría viajar y desenvolverse solo en el trabajo?
Además, había comprobado que, aunque él adoraba su trabajo como fotógrafo independiente, no era el más rentable del mundo. En los últimos años los trabajos habían sido cada vez más precarios y se los habían pagado mal y tarde, así que, ahora que más lo necesitaba, no tenía apenas dinero con el que subsistir unos meses. El famoso colchón con el que los padres y los abuelos siempre insistían que había que contar había resultado ser fino e insuficiente, y ya se le veían los muelles. En un par de meses más sin trabajar no le quedaría ni un céntimo.
Y eso con suerte.
Lo malo de ser autónomo y de vender los reportajes una vez terminados era que no tenía contrato cuando tuvo el accidente, así que tampoco tenía una baja remunerada. En definitiva, estaba en el dique seco y sin posibilidad de ganarse la vida. No podía ni hacer un reportaje de bodas, que era el último recurso al que podía recurrir en la peor de sus pesadillas.
En una de sus noches en blanco por el dolor se le había ocurrido que podía escribir. Era periodista. O al menos tenía un título de periodismo. Gente con menos capacidades y mundo que él escribía. Había miles de historias en su cabeza que podría contar, incluso esas que no le contaba a nadie. Y ni siquiera necesitaba dos manos para hacerlo, porque la mecanografía nunca había sido lo suyo. Como último recurso, podía probar uno de esos programas de dictado y podría hablarle al ordenador y ver qué ocurría.
Solo que las musas no estaban de su lado. Lo había intentado. Muchas muchas veces, pero había sido en vano. Era una suerte que, por una vez, no se le hubiera ocurrido alardear de sus planes a viva voz. Solo había una persona a quien se le había ocurrido contarle que quería escribir sobre sus viajes, Gus, su mejor y tal vez único amigo.
Él le había animado y le había dicho que sus historias podían tener mercado. Y él sabía algo de eso, porque era editor.
Un día, después de tomar unas copas, Gus le había preguntado por sus memorias.
Román podría haberle mentido, pero Gus siempre le pillaba. Era lo malo de haberse criado prácticamente juntos.
—Nada. Tendré que pensar otra cosa.
Gus no había puesto caras ni se había reído de él, aunque Román no se lo habría reprochado. Era inconstante y vago, lo sabía demasiado bien. Solo que Gus era un buen tío y le quería. Y Román era muy consciente de la suerte que tenía de que estuviera a su lado.
—Podrías hacer algo para mí.
Gus lo había dicho con aquella voz suave y agradable, como si se le hubiera ocurrido de pronto.
Román fingió que no sabía que le estaba salvando el culo.
Así que ahora tenía un encargo.
Aunque era fotógrafo, había redactado artículos sobre sus destinos. A veces los medios querían unas pocas frases que acompañasen la imagen y no siempre estaban dispuestos a pagar a alguien que las escribiese. Salía más barato que lo hiciese él mismo.
Eran tiempos de recortes y era cierto que él no estaba para exquisiteces cuando necesitaba trabajo. De algo tenía que servir la carrera de periodismo, aunque tenía un recuerdo lejano de lo que había estudiado en la facultad. Muy pronto había descubierto que a él le llenaba más la fotografía. Contar historias cámara en mano era lo suyo y jamás había aspirado a convertirse en redactor, aunque eso limitara su campo.
—No te lo tomes como un favor. Es trabajo.
Gus se esforzaba en hacerlo parecer algo serio y formal, así que Román no se rio y hasta le dio la mano para afirmar su compromiso.
Gustavo y él habían colaborado en varias ocasiones. Gestionaba varios medios digitales, aunque todavía conservaba algunas publicaciones en papel de corte cultural con cierto prestigio que se negaban a desaparecer. Con el devenir de los tiempos y la desaparición de muchas de las revistas y periódicos en papel, un mismo grupo podía poseer tanto una revista de modas, literatura, como una de viajes, de modo que Gustavo le había pedido pequeños artículos y fotografías a lo largo de los años, aprovechando sus distintos destinos. Por supuesto, a Gus le daban igual los conflictos y las guerras, el hambre y las desigualdades sociales, o más bien prefería no hablar de ello. Se conformaba con fotos bonitas o graciosas y cuatro generalidades sobre el lugar que fuera. Le encantaban las fiestas exóticas llenas de colorido, los paisajes con atardeceres o amaneceres y los niños sonrientes con los ojos llenos de ilusión.
Según él, el público estaba saturado de guerras, de tristeza y de pesadumbres, y de vez en cuando solo quería descansar la vista en algo hermoso.
Además, a Gus le gustaba algo por encima de todo:
—Positividad, Román. Que genere buen rollo. La gente necesita felicidad.
Román podría haberle dicho a su amigo y antiguo compañero de facultad que, en general, en sus destinos todo eso de la positividad y la felicidad brillaban por su ausencia, pero nunca venían de más unos ingresos extra. No iba a decirle que todo eso eran chorradas cuando necesitaba el dinero.
¿Qué daño hacían unas fotografías de unos niños jugando o de una playa bonita, aunque luego esos mismos niños no comieran en un día o esa playa estuviera contaminada y nadie se pudiera bañar en ella? Eso jamás aparecía en el pequeño artículo que le mandaba a Gus.
Durante años habían colaborado de modo habitual, así que no había sido ninguna sorpresa que fuera el único en acudir en su auxilio.
Sin embargo, en esta ocasión no podía ofrecerle fotografías bonitas ni artículos llenos de positividad, como a él le gustaba, aunque siempre podía bucear en su archivo a ver si podía rascar algo que no le hubiera vendido, así que Gus se había encargado de encontrar algo que pudiera hacer desde casa y tranquilo.
—Se trata de algo sencillo, ya verás. No es un artículo especializado y podrás con ello —había dicho Gus, con ese entusiasmo molesto que a Román le provocaba acidez de estómago—. No te llevará más de unos minutos, una hora a lo sumo y, si se te da bien, a lo mejor te doy algo más. Va a ser el dinero más fácil que hayas ganado en tu vida.
Dinero fácil era una combinación de palabras que siempre traía problemas, pero no estaba para hacerle ascos ni para ponerle peros a nada, así que asintió y pidió otra ronda.
A Román no se le escapaba que Gus le estaba manteniendo por lástima cuando nadie más se estaba preocupando por él, pero le dio igual. Aceptó sin pudor. Además, sabía que darle las gracias le ofendería, así que se lo tomó como algo normal y un trabajo más.
Mientras tuviera ese trabajo fácil podría aprovechar para recuperarse y adelantar su biografía.
Esa era la teoría. Todo parece muy bonito hasta que te toca mojarte el culo, pensó.
Dio un nuevo trago de wiski y abrió un nuevo archivo en el procesador de textos. Inspiró hondo y silbó por lo bajo.
Al empezar a escribir las letras bailaron ante sus ojos, pero pronto se fijaron en el texto.
Media hora después, con la cabeza dándole vueltas, aunque no sabía si por la bebida o por lo que acababa de escribir, Román suspiró y se echó hacia atrás en su sofá, que parecía salido de un vertedero. Lo había comprado en un mercadillo cuando se había ido a vivir a ese apartamento y no había pensado en cambiarlo, aunque asomaba la espuma por algún desgarro. Nunca pasaba demasiado tiempo en casa como para que le molestase. Al menos hasta su accidente.
Ahora, después de tanto tiempo sentado, le dolía todo, pero se sentía satisfecho y extrañamente feliz, como no se había sentido en semanas, si no meses.
Releyó el artículo que había escrito y sonrió.
—Oh, sí. Soy un genio.
No cabía duda, aquella mierda le encantaría a Gus. Si no era lo más optimista y la bazofia más rezumante de buen rollo que hubiera escrito en su vida, podían colgarlo de un campanario.
Quizás nunca fuera capaz de escribir sus memorias, pero tal vez había descubierto un nuevo talento para los artículos de actualidad. Tal vez Gus tuviera suerte después de todo y aquello del dinero fácil fuera cierto y él hubiera dado con algo que se le diera bien al fin, y sin tener que esforzarse siquiera.
2
Artículo 1 del Manifiesto por los finales felices: Jane Austen no escribía novela romántica y, sobre todo, no es victoriana. No, no y ¡NO!
Julieta inspiró hondo y miró a sus compañeras de la asociación Rosas de Acero, aunque todo el mundo se refería a ella como «la asociación» a secas.
Estaba claro que la situación no era fácil. Aquel ataque había sido de los peores, y eso no era algo baladí, teniendo en cuenta que parecía que todo el mundo se tomaba su oficio como si fuera el Corral de la Pacheca.
—Todos hemos leído el artículo del señor —Julieta comprobó el apellido en su libreta—. El señor De Borja. Por supuesto, no es el primero de este estilo, si es que a esto se le puede llamar estilo… —añadió con un gesto de repugnancia que hizo que algunos rieran, aunque las risas se cortaron rápido cuando notaron que los fulminaba con la mirada—. Creo que ha llegado el momento de hacer algo. Si creamos esta asociación, fue para esto, y no para organizar saraos pintones.
Hubo un murmullo de protesta entre algunos de las asistentes, pero a Julieta le dio igual.
La sede de la asociación Rosas de Acero estaba a reventar, algo que no sucedía a menudo. Incluso había gente de pie. El local, un antiguo almacén, era pequeño, pero bastaba para el uso que se le daba: una reunión de socios mensual a la que acudían más o menos la mitad, una junta anual que era meramente testimonial, un despacho donde la presidenta y secretaria, o sea, ella, Julieta Flores, llevaba a cabo sus funciones de tesorera y chica para todo.
Las sillas crujían bajo los traseros de los autores, lectores y amantes de la novela romántica en general, y había un susurro irritante en el eco del normalmente vacío espacio. Incluso juraría que era la primera vez que algunos lo visitaban, a juzgar por sus miradas de curiosidad hacia el resto de los asistentes y a los preciosos cuadritos con las portadas de libros de los autores miembros de la asociación.
Tras llamar la atención de los presentes, Julieta tomó el ejemplar de la revista donde había salido publicado el artículo de la discordia. Nada menos que la revista literaria Lee Bien.
Cuando había leído que aquella revista, que no solo era una de las pocas que todavía se publicaba en papel, sino que era seria, prestigiosa y se diría que tenía un puntito esnob, hasta el punto de que daban ganas de leerla con un monóculo en el ojo, mientras se sorbía una taza de té con el dedo meñique levantado, iba a publicar un artículo sobre novela romántica, había sentido sudores y una anticipación muy cercana a un ataque de pánico.
Lee Bien jamás hablaba sobre el género romántico. JAMÁS.
Rozar algo que tuviera el tufo a «género menor» repelía a una revista tan exigente. Por supuesto, por sus páginas desfilaban novelas negras, de terror y hasta de ciencia ficción, que ya habían cruzado la frontera de la literatura de pacotilla y ahora se consideraban arte.
En los últimos tiempos, las modas habían hecho que ese nuevo género llamado «literatura de mujeres» hubiera hecho su aparición en sus páginas, aunque fuera de refilón. Ahora ya era posible encontrar esas bonitas y genéricas portadas de mujeres con miriñaque, de espaldas y con edificios históricos de fondo, que contaban sagas familiares y también, por supuesto, una historia de amor.
¡Aunque aquello no era novela romántica, por favor!
Se habían inventado un sinfín de eufemismos para no decir que aquellas historias donde había una historia de amor y estaban protagonizadas por mujeres eran novelas románticas: literatura femenina, novelas feelgood, novelas landscape…
Las mujeres habían puesto al fin un pie en el templo de las revistas literarias, aunque los puristas de la Literatura con Mayúsculas se resistieran a admitir la realidad: habían llegado para quedarse.
Por supuesto, cada vez que hablaban de algo escrito por ellas existía ese pequeño matiz de paternalismo un tanto repugnante si se hablaba de amor, un matiz que no existía si la novela estaba escrita por un hombre. Si un autor masculino, y más si era alguien reconocido, escribía una novela con una historia de amor, a veces mucho más empalagosa que cualquier novela catalogada como romántica, se trataba de una gran historia de AMOR. No estaba en un rincón oscuro y pecaminoso, escondido y sin señalar, sino en el lugar más señalado de las librerías. Se hablaba de ello en los noticiarios y encima ganaba premios. Si en las novelas escritas por mujeres la palabra «romántica» se rozaba de puntillas, no fuera a ser que contaminase el aire, en las masculinas ni se mentaba, no fuera a asustar a los lectores de pelo en pecho.
Y ay de los pocos que osaran tomar el camino de escribir novelas románticas… Ante ellos se abría el camino de la extrañeza y la vergüenza. ¡Algunos incluso se escondían bajo pseudónimos femeninos para vender sus obras, por auténtico pánico a que alguien los fuera a cuestionar!
Menos mal que los tiempos estaban cambiando, o algo así debía de estar ocurriendo si una revista como Lee Bien hablaba de ellos.
Aunque, por si acaso, Julieta se había tomado una tila antes de leer el artículo.
Sentada en la cocina de su madre, se había obligado a pensar en lo mejor, aunque no podía evitar temer… temer lo peor. Que hablaran de novela romántica era bueno, teniendo en cuenta que jamás se había hecho hasta ese momento. Quién sabía, a lo mejor, por una vez, solo una, lo que decían era positivo. Alguna vez tenían que empezar.
Era cierto que de vez en cuando a alguien se le iba la mano. Siempre había algún impertinente que no podía evitar que la bilis le rezumase de los colmillos. Y no solo eso, además tenía que esmerarse en demostrar su ignorancia literaria, porque no se podía decir otra cosa de los que escribían algunos de los artículos que rondaban en internet, algunos de ellos incluso en medios prestigiosos, capaces de hacer saltar los ojos de la vergüenza al más pintado.
Juraría con la mano en el pecho que había empezado a leer con la mente abierta, esperando encontrarse algo bueno. Solo que la realidad le había dado un porrazo muy pronto.
De hecho, lo que se había encontrado la había obligado a convocar una junta extraordinaria de la asociación.
—Para las que todavía no hayan tenido la oportunidad de leer esta joya literaria, os lo leeré. Advierto que igual os tenéis que tomar la medicación. —Julieta bufó, irónica, y abrió la revista por la página marcada. Se colocó las gafas y abrió bien los ojos, como si al volver a leer las estupideces que había escrito Román de Borja sintiera que se le salían de las órbitas—. Joder, vaya cantidad de mierda junta. Perdón, es que no puedo evitarlo.
Alguien aplaudió, aunque lo último se le había escapado sin querer.
Julieta carraspeó y se caló las gafas. Con un suspiro preparatorio, como quien se apresta a vaciar las cloacas, empezó a leer:
LA INVASIÓN ROSA
Desde que en la época victoriana a las mujeres, a las que apenas se les permitía ocuparse de la casa y los niños, se les ocurrió matar su aburrimiento escribiendo alegres romances con finales felices, dejándonos ejemplos notables como Jane Austen y su Orgullo y prejuicio, que incluso ha sido adaptada al cine en varias ocasiones con resultados más que decentes (Joe Wright, 2005), el género romántico vive un auge innegable con una avalancha de novelas rosas.
Novelas como Cumbres borrascosas o Anna Karenina nos vienen a la cabeza cuando pensamos en los romances eternos, por no hablar de la historia de amor por antonomasia, Romeo y Julieta.
Pero ¿qué hay del romance que se escribe hoy y que inunda librerías y grandes superficies con sus portadas llenas de colorines y hombres atractivos sin camisa?
Ciertamente, las cosas han cambiado, demostrando la formación de las autoras, que sin duda ya no son «ángeles del hogar», y nos podemos encontrar desde doctoras hasta estudiantes de derecho que se divierten escribiendo estas novelitas. Esta formación y experiencia vital ha hecho que las temáticas varíen y nos diviertan con tramas de lo más suculentas: vampiros, millonarios traumatizados y adictos a los azotes, condes y príncipes. Historias de amor apasionadas y sazonadas a veces con sexo explícito que son además un aliciente para las lectoras.
Por no hablar de los parajes en los que se ambientan estos romances incomparables siempre con final feliz: Escocia es un destino siempre al alza, aunque no van a la zaga el Londres de la Regencia, París o Nueva York.
¡Está claro que hay todo un mundo y miles de experiencias por descubrir dentro de estos libritos! Seguro que es imposible aburrirse leyendo algo así, y es innegable que la sensación de gozo que acompaña a estos «placeres culpables» nos da unos instantes de felicidad.
Hablando en serio, las ventas acompañan a estas inofensivas fantasías dirigidas al público femenino. Según los informes anuales de los editores, las novelas de género rosa se encuentran entre las más vendidas y han salvado de la quiebra a algunas editoriales en estos tiempos de crisis. Sabiendo esto, supongo que la invasión rosa no ha hecho más que empezar.
Sin embargo, al cerrar las brillantes tapas, con una sonrisa por esos finales edulcorados, no podemos evitar una punzada de arrepentimiento, porque ¿es mejor ser feliz un instante o somos conscientes en el fondo de que la literatura debe siempre enseñarnos algo?
A continuación, cinco novelas rosas para calentar el corazón en tiempos de crisis…
—Y por supuesto, nombra Orgullo y prejuicio, Cumbres borrascosas, Romeo y Julieta y un par de novelas eróticas que ni siquiera son españolas, que al menos este ignorante podría haber tenido la delicadeza de hacernos publicidad —terminó Julieta, lanzando la revista al suelo y pisándola con ansia.
—¡Jane Austen no es victoriana! —gritó Ana Caballero, levantando el puño.
Su protesta hizo que todos aplaudieran.
Julieta asintió y esperó a que dijeran algo más. Tras unos cuantos murmullos, los socios de la asociación callaron y la miraron, expectantes.
—Sí, lo de que Jane Austen no es victoriana es un clásico, pero ¿no os ha llamado la atención nada más?
Una risa grave hizo que mirase a un hombre sentado en la fila trasera. Alberto Nieto no se prodigaba en las reuniones de la asociación. De hecho, le había costado entrar, porque decía que los hombres, en clara minoría, eran unos incomprendidos y no estaban representados. Julieta le señaló que los autores masculinos empezaban mal si se autoexcluían y se guiaban por los prejuicios que trataban de hacer desaparecer. ¿Cómo iban a tomarlos en serio los lectores si ellos mismos se creían diferentes? Así que Alberto se rindió, o quizás vio más beneficios en asociarse.
—¿Qué tiene de raro este artículo? Por lo menos este está bien redactado, si quitamos…, bien…, las chorradas que dice, que son las de siempre.
Julieta quiso pasar de él, pero vio que las palabras de Alberto hacían asentir al resto de los miembros de la asociación.
Y la verdad era que a Alberto no le faltaba razón.
El artículo de ese tal Román de Borja no era diferente a otros ni llamaba la atención en cuanto a sus argumentos. De hecho, como decía Alberto, estaba bien redactado, lo que era hasta de agradecer. No era tan insultante como otros y los ejemplos que ponía eran los que se citaban en casi todos los artículos similares.
Miró a sus compañeros y vio que no comprendían qué hacían allí un viernes casi a mediodía, cuando podrían estar tomando una cerveza, pensando en comer con sus familias o escribiendo. A ella también le gustaría estar en otra parte y no intentando que toda esa gente comprendiera que tenían que dar una respuesta firme y unánime para defender su género.
Porque ese artículo podía ser correcto, al menos gramatical y ortográficamente hablando, pero le había tocado la moral.
—Pues yo estoy hasta el moño, por no nombrar otra parte de mi anatomía, qué quieres que te diga —dijo Julieta, quitándose las gafas con un gesto brusco—. Igual tú ya tienes el culo pelado de que te digan que haces basura, que eres un placer culpable o escribes libritos rosas, entre otras lindezas, o «literatura para mujeres», —añadió con un tono de sorna—. Bueno, en tu caso literatura sin género. —Miró a Alberto y vio cómo daba un respingo en su asiento. Supo que le había tocado la fibra, aunque el autor de literatura LGTBI+ tenía la costumbre de fingir que todo le daba igual. A su alrededor, el resto de los autores de la asociación, en su mayoría mujeres, había despertado y la miraban con atención al fin—. Lees esto y parece que somos idiotas, y que las lectoras son estúpidas que leen gilipolleces solo porque están ambientadas en sitios bonitos y porque salen tipos guapos y ricos. ¡Es un insulto! Y es cierto que no es la primera vez que alguien escribe así, y seguro que no es la última vez que un imbécil iletrado dice que Jane Austen es victoriana y Cumbres borrascosas es una novela romántica, pero, chicos, os juro que estoy muy harta. Y lo de la pregunta final, como si fuera malo lo de disfrutar leyendo, o una novela romántica no te enseñara nada… ¡Ya basta de prejuicios de mierda! —Se detuvo para respirar. Quería gritar y soltar sapos y culebras, pero se controló. Ese no era el momento ni el lugar, y ella era una dama, o lo fingía cuando estaba en el papel de presidenta. Aunque también era cierto que ese tal Román tenía suerte de no estar delante, porque era capaz de arrancarle los ojos. Inspiró hondo y los miró uno a uno. —Quiero una rectificación por parte de la revista y quiero que la pidamos de modo oficial, en nombre de la asociación.
Julieta no supo quién fue el primero en aplaudir, pero se le saltaron las lágrimas al escuchar la ovación cerrada de sus compañeros de asociación. Que ella recordara, era la primera vez que se ponían de acuerdo en algo. Es más, era la primera vez que le daban la razón en algo. A ella, que casi siempre se sentía un cero a la izquierda y tenía que hacer cabriolas para que los miembros de la asociación acudieran a las reuniones y se sumasen a las propuestas que se organizaban.
Hasta Alberto, al cabo de unos segundos, dio unas palmadas perezosas, aunque estaba segura de que lo hacía para que se callara de una vez.
Le dio igual. Lo importante era que estaban unidos por una vez.
Reivindicarían el nombre de la novela romántica, aunque les fuera la vida en ello.
3
Artículo 9 del Manifiesto por los finales felices: No es que quiera un señor Darcy, es que quiero Pemberley, el parque y el lago. Y, sobre todo, las 10.000 libras al año de renta.
Román comprobó el saldo de su cuenta bancaria y susurró entre dientes, haciendo cuentas.
Los artículos que Gustavo le encargaba no eran gran cosa, pero al menos eran sencillos y no le quitaban demasiado tiempo ni neuronas, que era lo principal.
Un poco de investigación, si es que a navegar por unas cuantas páginas de internet se le podía llamar así, algo de leer qué se decía en otros medios sobre el asunto, porque era importante no sacar demasiado los pies del tiesto, y listo. Hasta le estaba dando salida a algunas de sus viejas fotos, que también era una alegría para él, porque le permitía mostrar su trabajo al mundo. No sabía hasta qué punto tenía relación un paisaje de Somalia con un artículo sobre literatura senegalesa, pero si a Gus le valía, a él también. Él decía que nadie notaría la diferencia y supuso que así sería. Y su cuenta bancaria lo agradecía.
Quizás debería ponerse exquisito, pero su situación económica no se lo permitía.
Lo mejor de todo era que, cuando los leía, se sentía hasta satisfecho de su labor. Aquello era como lo que hacían los negros literarios, o los dobles del cine, trabajo de trinchera, y muy respetable, le decía a la vocecita de su conciencia que a veces despertaba. Le ayudaba a descansar mientras reponía fuerzas, apenas requería esfuerzo, y no suponía ninguna mancha en su carrera. Más bien al revés. Jolines, si hasta le estaba cogiendo el gustillo, aunque los temas no le interesaban en absoluto ni había leído prácticamente ninguno de aquellos libros de los que hablaba. Si en algún momento sentía remordimientos, leer los artículos de otros sobre el tema se los quitaba, porque apenas había diferencia con los suyos.
En un par de meses volvería a su vida. En cuatro, a lo sumo, y aquello sería una anécdota. Es más, tendría algo más que poner en su currículo, y eso solo podía ser bueno.
Además, se sorprendía de lo sencillo que era hacerlo. Cualquier imbécil con un ordenador, y hasta con un teléfono, podía hacerlo. ¡Si podía hacerlo hasta él, que no escribía artículos desde que había salido de la universidad!
Con una euforia desmedida y fuera de lugar, dadas las circunstancias, Román hizo ademán de levantarse, sin recordar que su tobillo no estaba listo para esos trotes.
Se dijo que a esas alturas debería estar acostumbrado al dolor, pero era imposible cuando unas veces era punzante, otras, un ardor constante, y lo peor era cuando se trataba de una especie de picorcillo fantasma, a medio camino del dolor y del placer. En lo único en lo que se parecían era en que eran todos exasperantes.
Le habían quitado el yeso hacía unas semanas y había empezado los ejercicios de rehabilitación con una fisioterapeuta tan poco dulce como radical. No sabía si la odiaba más cuando le decía que su recuperación dependía por completo de su disciplina o cuando le metía los dedos en la carne del tobillo igual que si estuviera amasando picadillo para hacer albóndigas.
Reconocía sin pudor que había llorado en esas sesiones de rehabilitación y que le había suplicado a Irene que parase, pero ella se había limitado a seguir como si nada.
—Llora, te vendrá bien. Sacarlo fuera es bueno —le decía siempre con esa cara de buena persona y esos ojos oscuros y amables que lo desconcertaban. ¿Cómo era posible que le estuviera arrancando la vida poco a poco y no tuviera compasión de su dolor?—. Tienes pinta de ser de los que se lo guarda todo. Vamos, un machote —añadía, sin ocultar en absoluto que lo decía en tono irónico—. Con un poco de trabajo, volverás a ser el de siempre, si es eso lo que quieres. Y si no, aprenderás a apañártelas, como han hecho otros antes.
Tíos más tontos que tú lo han conseguido, quiso pensar que le decía, aunque a lo mejor solo lo creyó para animarse. El consuelo le duró poco, porque el dolor le hizo olvidar que a veces Irene podía ser simpática.
Román no quería entablar una relación con su fisioterapeuta, ni con nadie. Ni siquiera con Gus, mucho más allá de tomarse una cerveza de vez en cuando y hablar de trabajo, por mucho que últimamente se vieran casi tanto como cuando estudiaban juntos. Eran amigos, pero, en su cabeza, solo estaba de paso.
Quería mantener su apartamento como el de un estudiante, aunque su madre siempre le dijera que ya no era un crío y que le gustaría poder hacer allí una comida familiar, pero que no podrían hacerlo mientras tuviera la casa así. No quería tener perro, ni gato, ni pez. No quería tener plantas que regar. No quería tener que visitar a la familia todos los fines de semana para quedar bien. No quería quedar con los amigos por obligación. No quería tener una despensa enorme ni que los vecinos le pidieran que recogiera sus paquetes, ahora que estaba siempre en casa.
Odiaba ser una de esas personas aburridas que hablaban de lo mucho que odiaban la rutina…, un tío como el resto.
Román adoraba ser un tío errante, un rebelde. Le gustaba su trabajo como fotógrafo independiente, escoger su destino, dentro de lo posible, su propia odisea. Y, por qué no, arriesgar el culo de vez en cuando. Sonreír, entre aliviado y acojonado, al llegar al hotel, sabiendo que se había librado por poco. Dormir a sobresaltos y tener la mochila siempre preparada por si había que salir pitando.
Había visto cosas feas, por supuesto. Cosas terribles que le habían amargado los sueños para siempre. Pero a lo largo de los años también había aprendido que las injusticias no hay que buscarlas lejos de casa, que a veces las tiene uno justo delante de las narices y que no hace nada para remediarlo y que solo molestan cuando se las encuentra en el noticiero a la hora de comer.
Para él, en ese momento no había mayor injusticia que cuando Irene intentaba electrocutarlo con los electrodos aquellos y le decía que la intensidad era regulable, que solo tenía que decirle hasta dónde aguantaba. Sin embargo, cuando le pedía que bajara la potencia, no lo hacía, se limitaba a decirle que tenía que aguantar si quería mejorar. Si aquello no era injusto, ¿qué lo era?
Pese a todo, tenía que reconocerlo, aunque fuera a su pesar, Irene tenía razón. Aunque los primeros días se negaba a colaborar, en cuanto se dio cuenta de que cuando hacía en casa los ejercicios que le había proporcionado todo iba mejor y le dolía menos, Román se convirtió, si no en un paciente fácil, sí al menos en alguien que no protestaba por todo. Lo malo era que la buena voluntad no le duraba más que un par de días.
Irene debía de notarlo, porque seguía insistiendo en que la recuperación no era solo cosa de ella.
Sí, la pierna iba mejor, ganaba fuerza y movilidad, sus finanzas se iban recuperando poco a poco, y casi se veía con su cámara en ristre en un poblado de…, cerró los ojos imaginando un destino ideal, y sonrió, olvidando durante un instante el dolor del tobillo y también el económico. A lo mejor podía volver a Tailandia. Le gustaban el calor húmedo y la comida picante.
El sonido del teléfono lo sacó de su idílica ensoñación.
Estuvo a punto de no responder, porque había poca gente que lo llamase desde que estaba en dique seco, y pocos lo hacían por motivos que le interesaran.
Podían ser los pocos amigos que le quedaban en la ciudad para quedar, pero había descubierto que tenían pocas cosas en común, salvo que rondaban los treinta y cinco y que ya no eran unos críos. Ahora casi todos tenían trabajos normales, o al menos más normales que el suyo, o lo buscaban, estaban en pareja, o la buscaban, y tenían niños o los buscaban. Él, que no quería nada de eso, se sentía como un extraterrestre y no sabía de qué hablar con ellos. Ni siquiera sabía qué equipo había ganado la liga de fútbol el año anterior, así que, al poco rato de estar juntos, se quedaban todos mirando al vacío, sin saber qué decir. Casi lo agradecía cuando de repente todos sentían una prisa terrible para regresar a casa o decían que tenían otra cita.
Tampoco había mucho de que hablar con sus hermanos o sus padres, que estaban encantados de que su accidente lo hubiera anclado por fin a un sitio durante más de un mes, aunque luego no sabían de qué hablar con él. Su madre lo visitaba cada día y a veces tenía que echarla para que no se quedara allí a vivir. Ya estaban haciendo planes para la Navidad juntos y hablaban de presentarle a varias candidatas a novia.
Cuando se trataba de compañeros de trabajo, se moría de la envidia cuando le contaban dónde estaban y lo que hacían, aunque sabía de la tendencia de los colegas a la exageración de las cosas buenas y a obviar todo lo malo, que normalmente era casi todo, porque él hacía lo mismo.
Había tenido que rechazar un par de trabajos, algo que no abundaba, y proyectos interesantes. Siempre le decían que podían esperar, pero todos sabían que eso no era cierto. Si él no los aceptaba, otros los harían.
En definitiva, Román había llegado a odiar el teléfono y había estado a punto de desconectarlo, pero sabía que no podía hacerlo, porque dependía de él para seguir comiendo.
Y hablando de comer, el que llamaba era su buen patrón, Gustavo.
—Ni te imaginas la que has liado.
Román se acomodó en el sofá y empezó a mover el tobillo arriba y abajo, como le había enseñado Irene. Dolía, dolía como el mismísimo diablo, pero tenía que conseguir ser un hombre operativo cuanto antes.
—Como no me des más detalles, me temo que voy a tener que colgarte.
Gustavo rio. Era buen tío, tan encantador que daba hasta grima.
—Ya sé que estás en plan James Stewart en La ventana indiscreta, a tope con la investigación y todo eso, pero escúchame: tu artículo sobre la novela romántica ha levantado ampollas.
Román trató de hacer memoria, pero recordaba poco sobre lo que había escrito. Hacía semanas de aquello y lo único que le venía a la cabeza era la resaca del día siguiente.
Empezó a hacer círculos con el pie y ahogó un grito de dolor. Aflojó y suavizó el movimiento. Empezó a juguetear con la pelota, haciendo que rodara bajo la planta del pie, hasta que se le escurrió y se perdió de vista. Paró de mover el tobillo. De todas formas, Irene no estaba allí para vigilarlo. Sonrió satisfecho al notar que así apenas dolía.
—¿Qué tipo de ampollas? Gus, por favor, insisto, ve al grano.
Gustavo, como buen amante del teatro, se tomó su tiempo y le preguntó qué tal iban sus lesiones y hasta por su madre, a la que había conocido cuando estudiaban juntos.
—¿Todavía hace aquellas croquetas?
Román apretó los dientes, y no solo por el dolor.
—Aligera, o te juro que te cuelgo.
Gustavo suspiró y soltó la bomba al fin. Al escuchar lo que dijo, Román no supo si bromeaba o no.
—Es evidente que sigues sin tener redes sociales y que no te has enterado de nada, qué suerte tienes…
Román empezó a imaginarse por dónde iban los tiros. Podía ser un tipo desconectado de la realidad, pero no era tan imbécil como para no saber lo que se cocía en el mundo digital. Bastaba con respirar para que a uno lo linchasen. En su momento había vivido situaciones difíciles en las redes sociales, y era por eso que había prescindido de ellas, salvo para lo estrictamente laboral. Solo tenía una cuenta en Instagram para las fotografías que sacaba en los destinos, pero no estaba relacionada para nada con lo que estaba haciendo ahora. Nadie que no lo conociera bien podría relacionar ambas cosas.
—Quieren una rectificación en firme. Eso lo han dejado bien claro —continuó Gus, manteniendo el buen humor, pese a todo. Sin embargo, hubo algo en su voz que le hizo pensar que la cosa era gorda.
—No.
Román ni siquiera sabía a qué se estaba negando, pero sintió la necesidad de hacerlo, aunque fuera por pundonor.
—Sí. Como lo oyes. Es eso o tus pelotas en una bandeja de plata. Y esto es literal. Una asociación de amantes de la novela romántica, agárrate, porque se llama Rosas de Acero, ha exigido una rectificación por escrito de tu artículo en la revista. No sabía que había asociaciones de estas cosas, pero hoy hay asociaciones de todo…
Gus seguía divagando, pero Román ya no lo escuchaba.
Nunca había creído en las maldiciones, pero a lo mejor iba a tener que empezar a creer que alguien le había echado un mal de ojo, porque no era normal que todo lo malo le pasara a él.
—Jolines.
4
Artículo 97 del Manifiesto por los finales felices: La definición del término «final satisfactorio» es complicada. Aunque la sonrisa que un final satisfactorio te deja en la cara es fácil de comprender.
—La campaña ha funcionado.
—La campaña de acoso y derribo, querrás decir —puntualizó Ana Caballero, levantando la mano y revolviéndose en la silla.
Julieta apretó los labios y trató de obviar la hostilidad que se palpaba en el ambiente. Después del éxito de la última junta de la asociación, estaba convencida de que nada podía ir mal. El insultante artículo había hecho que todo el mundo se pusiera de acuerdo por fin. Los autores de la asociación y también algunos que no formaban parte de ella, así como miles de lectores de novela romántica, y también lectores y autores de otros géneros, por una vez, se habían alzado como un tsunami para criticar el paternalismo y el machismo que rezumaba aquella odiosa parrafada.
Porque no era solo aquel reportaje, aparentemente bienintencionado y lleno de buenos sentimientos, es que eran cientos los que inundaban los medios. Y a cada cual peor.
Siempre que se hablaba de novela romántica, o novela rosa, como decían siempre, con ese tono de menosprecio, en pocas o ninguna ocasión se hablaba de calidad o del estilo de la escritura. Como mucho, si es que el artículo era medianamente positivo, se resaltaba el final feliz, como si eso tuviera algo de malo. En las novelas negras también cogían al criminal, lo cual también podría considerarse un final feliz, y nadie lo señalaba con una sonrisita de superioridad. Podría decirse lo mismo del final predecible. ¿Y qué había más predecible que una historia policiaca, donde toda la historia giraba en torno a atrapar al asesino?
A Julieta siempre le quedaba la sensación de que, para los autores de esos artículos, la novela romántica era como un cachorrito: bonito, tal vez gracioso, pero para acariciarlo un rato y ya está. De hecho, no estaba demasiado segura de que no hablasen de ello solo por rellenar espacio o porque las editoriales les pagasen. Aunque, si era por esto último, estas deberían controlar mejor lo que decían de sus obras, porque la mayoría de las veces las dejaban fatal.
—¿Te parece mal que hayamos defendido el género que amamos en público por una vez? Y lo mejor de todo, ¿todos a una, como Fuenteovejuna?
Vio cómo Ana se revolvía una vez más, replegándose. Tal vez su tono había sido demasiado agresivo, pero no pudo evitarlo. Se negaba a que nadie, y menos alguien desde dentro, desinflara su globo.
—A lo mejor no estuvo bien amenazar a la madre de Román de Borja. ¿Qué culpa tendrá la pobre mujer de que su hijo no sepa lo que es bueno?
Julieta se encogió de hombros, sintiendo cierto remordimiento, a su pesar.
No iba a negar a esas alturas que las cosas se habían ido de madre. Lo que había empezado como una reivindicación justa se había convertido en una guerra abierta entre los que creían que el autor del artículo tenía razón, e incluso iban más allá, tildando a las autoras de género romántico de amas de casa sin estudios en bata y pijama que reflejaban sus frustraciones sexuales en sus novelas, porque no había ocasión polémica en que no aparecieran los cavernícolas para alardear de cachiporra y taparrabos. Aquello había hecho que tanto autoras como autores, saliendo del armario para proclamar a los cuatro vientos que ellos también existían, y a mucha honra, publicaran sus títulos universitarios o adujeran que las amas de casa eran tan dignas como cualquiera, vistieran bata y pijama o no.
No faltaron comentarios de lectores que defendían a capa y espada a sus autores favoritos y aquellos que mentaban a los muertos de los que osaban criticarlos.
Julieta había tenido que controlarse para no decirle a más de uno lo que pensaba acerca de sus posturas intransigentes, recordando que representaba a la asociación y que no actuaba en su nombre. De no ser así, su ordenador habría echado humo y se habría jugado que la bloquearan en todas las redes sociales de por vida.
En cuanto al autor del artículo, no hubo nada en él que se respetase, y hasta sus ancestros salieron a pasear.
Román de Borja, sin embargo, no entró al trapo y ni siquiera respondió. Nadie sabía si porque no tenía cuenta con la que responder, algo inaudito si era periodista, o porque estaba tan orgulloso de lo que había escrito que le daba igual lo que cualquiera pensara al respecto.
Por supuesto, en un panorama tan revuelto, surgieron polémicas absurdas como qué genero era mejor y cuál el que merecía el altar de la calidad, y la romántica jamás estaría allí, según los más pedantes, lo que no hizo sino alimentar el fuego.
El artículo de la versión digital de la revista Lee Bien se había enlazado y compartido tantas veces que era posible que hubiera llegado a la Estación Espacial Internacional y que hasta los astronautas tuvieran una opinión al respecto. En otro contexto, que se hablara tanto de calidad y de novela romántica habría sido enriquecedor, pero todo argumento valioso se perdió entre lo que Julieta consideró el campo de batalla más sucio posible, el de las redes sociales.
Tras dos o tres días en los que pensó que las ramificaciones del conflicto alcanzarían a la ONU, la cosa se fue calmando, con alguna reactivación ocasional cuando los despistados se iban enterando de la que se había liado.
—Le pediremos perdón a la madre de Román de Borja, pero eso será cuando él rectifique. Él tiró la primera piedra, así que tendrá que pedir perdón el primero —mientras hablaba, Julieta se sintió un poco infantil, pero pensó que sus reivindicaciones eran justas y que no podía ceder. Ahora no.
Ana no parecía estar de acuerdo, pero no dijo nada. Cruzó los brazos sobre el pecho y se apoyó contra el respaldo de la silla, mostrando su rebeldía de la forma más clara posible, apartando la mirada y sacando el teléfono móvil, como si todo aquello no fuera con ella.
Julieta suspiró. Le había costado mucho convocar aquella segunda reunión. Tras el éxito de la primera, pensó que conseguiría que todos los miembros asistieran. Sin embargo, después de la batalla campal en todas las redes sociales posibles, parecía que la asociación había vuelto a ser lo que era, un grupo de gente que escribía o leía novela romántica pero que, aparte de eso, no tenía nada en común.
—Tenemos que aprovechar el tirón y la reunión para conseguir una imagen positiva de…
Vio que varios de los asistentes ponían los ojos en blanco, entre ellos Alberto, que ni siquiera se había quitado la chaqueta. Parecía dispuesto a largarse en cuanto escuchara algo que no le gustara.
Notó que enrojecía, no supo si por la angustia, la vergüenza o el terror de tener que volver a contactar con el editor de la revista y decirle que no acudiría a la entrevista con él y con el maldito autor del artículo. La sola idea hizo que le temblaran las manos.
—El otro día todos parecíais dispuestos a…
—Nos dio el calentón por la mala leche y tú te tomaste dos cafés de más. Cualquiera te decía algo estando como estabas. Igual nos arrancabas los ojos si te decíamos que no —dijo Alberto con una sonrisa burlona y agitando los dedos delante de la cara.
Julieta apretó los puños mientras escuchaba las risas cómplices de los demás.
Lo malo no era que se rieran, sino que no fuera capaz de encontrar a nadie entre esos rostros con quien sentirse identificada.
¿Tan equivocada había estado hacía solo unos días? ¿No habían sido esos mismos los que habían amenazado al autor con lincharle en la plaza? El mismo Alberto le había ofrecido al tal Román su obra completa para que comprobase por sí mismo que lo que escribía no era bazofia y que tenía un nivel literario que ni Cervantes. Ana, la misma que ponía cara de buena persona, ahora decía que tenían que pedirle perdón a su madre, pero había amenazado con enviarle a su familia y a todos sus amigos a su horda de guerreros enanos y a su reina elfa en persona para arrancarles el corazón y mandar a sus almas a lo más hondo del Bosque Negro.
Y resultaba que ahora que podían hacer algo, algo útil de verdad, se rajaban.
—Puede que yo me tomara dos cafés de más, pero a vosotros os falta un hervor. —Julieta se puso la chaqueta y se tragó las lágrimas—. No os lo merecéis, con esa actitud de mierda vuestra, pero ¿sabéis qué? En algún momento la gente empezará a consideraros autores de verdad, y vuestros libros ya no estarán en el rincón de la bazofia de usar y tirar, y yo voy a intentar hacer algo por vuestro trabajo.
—Pero ¡qué intensa te pones a veces, Juli!
Julieta sintió que su espalda se quedaba como una tabla al escuchar aquella voz.
De entre todas las voces del mundo, la que menos esperaba escuchar en aquel lugar, era aquella.
El murmullo de estupor del resto de los socios le hizo saber que ellos tampoco la esperaban. Porque, si había alguien en quien todos quisieran convertirse y que no estuviera precisamente en el rincón de la mierda de usar y tirar, era la mujer que acababa de hacer su aparición, aunque no había pasado de la puerta, porque lo suyo eran las entradas espectaculares, como la gran estrella que era.