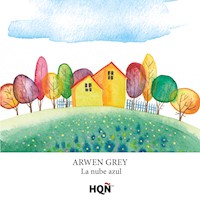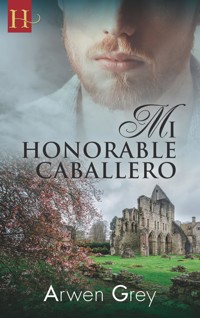6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tiffany
- Sprache: Spanisch
La nube azul Alejandro Escada es un autor de éxito en plena crisis personal y creativa. Lo malo es que la ha abrazado con tanto cariño que no se ha dado cuenta de que está a punto de tocar fondo. Cuando la inspiración le golpea con la fuerza de un meteorito, sabe que solo en un pueblecito tranquilo podrá recuperar las ganas de escribir y, tal vez, de vivir. Sin embargo, Venta del Hoyo no es el paraíso que esperaba. Allí tendrá que lidiar con una anciana que le acosa, su enemigo mortal desde la infancia, un editor que no se deja manejar y, sobre todo, una bibliotecaria de melena espectacular que no es lo que parece. La increíble historia de amor de Hans Gandía Hans Gandía, el autor con más glamour, el más guapo, y también el más insoportable, se había jurado que no volvería jamás a Venta del Hoyo. Pero tras un accidente que ha estado a punto de terminar con su vida, y un año en el dique seco intentando recuperarse, descubre que solo podrá volver a ser él mismo, en todo su glorioso esplendor, si regresa a ese horrible lugar. Su casera, Beatriz, tiene muchos problemas y ninguna gana de aguantar a ese cretino, pero necesita el dinero y confía en que lo que va a pagarle la ayude con los gastos de la granja. Sin embargo, todo el mundo sabe que en Venta del Hoyo los enredos siempre son… ¡MÁS!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 700
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 156 - enero 2023
© 2019 Macarena Sánchez Ferro
La nube azul
© 2022 Macarena Sánchez Ferro
La increíble historia de amor de Hans Gandía (y su Beatriz)
Publicados originalmente por Harlequin Ibérica, S.A
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2019 y 2022
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Tiffany y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-1141-600-9
Índice
Créditos
La nube azul
Capítulo 1. El ultimátum
Capítulo 2. Inspiración inesperada
Capítulo 3. Una propuesta que no podrás rechazar
Capítulo 4. Paraíso televisivo vs. realidad
Capítulo 5. Un hoyo muy oscuro
Capítulo 6. Prueba de vida
Capítulo 7. El tiro por la culata
Capítulo 8. El maquiavélico plan de Andrés
Capítulo 9. Lo más parecido a la civilización
Capítulo 10. El pacto
Capítulo 11. Nunca cantes victoria antes de tiempo
Capítulo 12. La no disculpa
Capítulo 13. La tregua
Capítulo 14. Deshonor y ruina sobre esta casa
Capítulo 15. Desenmascarada
Capítulo 16. El arma definitiva
Capítulo 17. Primero la mala noticia
Capítulo 18. Sana rivalidad
Capítulo 19. Un plan como los de las pelis
Capítulo 20. Si todo va bien, sospecha que algo raro ocurre
Capítulo 21. El arte de la guerra
Capítulo 22. La clave es la perseverancia
Capítulo 23. El león duerme esta noche
Capítulo 24. La tontería se cura con natillas
Capítulo 25. Crusoe
Capítulo 26. No se admiten visitas
Capítulo 27. No eres tú, soy yo
Capítulo 28. Si nadie pierde, es que es domingo
Capítulo 29. Tenerlo todo es posible
Agradecimientos
La increíble historia de amor de Hans Gandía (y su Beatriz)
Prólogo
1. El regreso de Hans
2. Vuelta al hoyo
3. Un pacto por la paz
4. El recibimiento
5. Demonio pelirrojo vs. idiota rubio
6. El enemigo sorpresa
7. La lista de Beatriz
8. Uso de zonas comunes
9. Como en los documentales
10. Teta que mano no cubre…
11. La visión
12. Bienvenido a mis brazos
13. Únete al círculo
14. Familia
15. Los sueños no esperan
16. Luna nueva
17. Artillería pesada
18. Siéntete a ti mismo y a tu entorno
19. Como una ola
20. Negociación
21. Tu lista contra mi lista
22. Gonzalo Díaz de Quesada, para servirlos a todos
23. La encerrona
24. Todo el mundo está en crisis, yo también
25. Toro negro contra vaquilla rubia
26. Asalto en el pajar
27. Un brillo especial
28. El monje
29. El duelo
30. ¡Ay, torito guapo!
31. El bello y la bestia
32. Bienvenido, señor ministro
33. El plan de futuro
34. Luna rosa
35. Dignidad. Ante todo, dignidad
36. Se cierran las apuestas
37. Primero de biología
38. Yo tengo mis planes y tú tienes tus planes
39. Esta tierra es mi tierra
40. La firma
41. Esto no estaba en mi libro de anatomía
42. ¡Maldita sea!
Epílogo
Agradecimientos
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1. El ultimátum
—No sé si recuerdas que me debes algo y que ya te pagué por ello.
Alejandro Escada miró el teléfono con indiferencia. Hacía apenas unas semanas habría sentido miedo ante esas palabras, pero había aprendido a vivir bajo la espada de Damocles. A esas alturas, las continuas amenazas habían perdido su efecto.
Se rascó la poblada barba y gruñó al encontrar algo duro y crujiente entre los pelos. Lo sacó y lo miró con interés. ¿Era un trozo de patata frita? Lo olisqueó y lo probó con la punta de la lengua mientras la voz de Andrés Ordoñez decía barbaridad tras barbaridad en su oreja, dándose por satisfecho con que él se limitara a responder con monosílabos.
—Hace semanas que nadie te ve el pelo. Hay quien insinúa que te has matado. Y no negaré que eso revaloraría tu obra, ahora que pareces incapaz de crear algo nuevo para la persona que hizo de ti el hombre que eres…
Alejandro se negó a morder el cebo que su editor le ponía delante con su delicadeza habitual.
Se preguntó si Andrés tenía para largo con el viejo truco de la presión lastimera.
Si no había funcionado todo lo demás, desde el incentivo económico (que ya se había gastado hacía meses), hasta la amenaza de dejarle en la calle, ¿de verdad pensaba que eso iba a funcionar?
Aunque, si lo pensaba, sí era cierto que debería hacer algo.
¿Cuánto tiempo llevaba sin encender siquiera el ordenador, como no fuera para comprar ropa de importación o encargar una pizza? Las libretas solo las usaba para hacer la lista de la compra. ¡Si hasta había perdido el viejo vicio de comprar material de oficina por el mero placer de verlo rodeándole por todas partes! Era todo tan tentador, con aquellos colores brillantes, ácidos ¡y hasta con purpurina!
Mientras Andrés seguía hablando y rezongando sin parar, con aquel tono entre amenazante y de pena que ponía los pelos de punta, diciéndole que debía saber si acabaría su novela para poder incluirla en la programación del año siguiente, Alejandro casi echó de menos lo que se sentía al tener la cabeza llena de ideas, cuando apenas podía pensar en otra cosa que una nueva historia, cuando sus personajes eran voces que hablaban sin parar en su mente, sin dejarle dormir, haciéndole temer perder la chaveta por momentos.
Miró a su alrededor. Su piso estaba desordenado y mostraba las señales de que su dueño era poco menos que un ermitaño. O, como los miembros de la empresa de limpieza que iban cada semana a limpiar el desastre decían, con bastante menos diplomacia, un cerdo.
Hacía casi una quincena que no salía de casa. Hasta la compra del supermercado la hacía por internet. Apenas recordaba qué se sentía cuando la luz del sol perforaba sus pupilas. Y tampoco lo echaba de menos.
—Alex, tío, ya sabes que me presionan arriba. Los de la productora dicen que no pueden empezar con los guiones de la nueva temporada de la serie si no saben de qué va el libro. Ya me han dicho, así, sutilmente, que, si no les das nada, tendrán que hacerlo por su cuenta. Que no te quejes después si no te gusta —añadió Andrés con voz lastimera pero amenazante al mismo tiempo—. Dime que lo intentarás, por lo menos.
¿Intentarlo?
Alejandro suspiró de solo pensar en levantarse del sofá para alcanzar el mando de la televisión, que se había quedado a solo dos metros de distancia. Se estiró todo lo que pudo, pero un tirón en la espalda le hizo detenerse, dolorido.
—Si no tenemos nada, tendremos que plantearnos rescindir el contrato. Los de la productora ya lo han insinuado. Ya sabes, en realidad no te necesitan para nada, y todo eso.
Andrés permaneció en silencio, esperando a que esas palabras hicieran su efecto en el lento cerebro de Alejandro.
—¿En serio? —preguntó al fin, con voz rasposa.
—Dime que te importa, por favor.
—Me importa —se apresuró a responder, aunque solo fuera por terminar de una vez con aquello—. ¿Puedo llamarte más tarde? Estoy ocupado ahora mismo.
Colgó antes de que Andrés pudiera protestar o darse cuenta de que le estaba mintiendo. No por primera vez, pensó que tenía suerte de que la sede central de su editorial estuviera muy lejos de donde vivía, porque estaba convencido de que Andrés era muy capaz de presentarse en su casa para comprobar que seguía vivo y cerciorarse de que trabajaba en su adorado manuscrito.
¿Cómo podía decirle que había firmado aquel contrato y que no había escrito ni una sola línea acerca del argumento que había prometido? Aunque era probable que a esas alturas Andrés lo sospechase por sí mismo.
No sabía muy bien qué era lo que le había ocurrido. ¿El horror a la temida hoja en blanco? ¿Falta de disciplina? ¿Simple pereza? ¿Pánico escénico? Quizás era solo que, ahora que había firmado el contrato de su vida, ya no le apetecía nada lo que hacía.
Alejandro Escada había triunfado a la tierna edad de veinticinco años con su primera novela, La nube azul, resultando ganador de un prestigioso premio. A pesar de todo, le había costado encontrar un editor que quisiera publicar su obra, tachada de sensible y poco comercial, y muy alejada de lo que estaba en boga en la literatura de masas. Solo la editorial La joya de papel había confiado en él y, sorprendentemente, la crítica había alabado su trabajo y el público le había acogido entre sus amorosos brazos, perdonándole sus fallos de principiante.
Su segunda novela, cuatro años después, había supuesto un cambio de registro brutal. Alejado del intimismo de su primera obra, Alejandro se había iniciado en un género más popular, probando con la novela negra, comenzando una serie de historias que había calado hondo en el público, a tal punto que había conseguido que fuera llevada al cine e incluso crearan una serie de televisión basada en sus personajes, la pareja de policías Ortega y Gasset. Aunque él mismo decía que sus novelas no eran más que una modernización de un género clásico, basada en clichés, su éxito era innegable. Ortega y Gasset eran un bombazo y el público los adoraba.
Y Andrés también.
El editor, que había fruncido el ceño ante el cambio de registro de su joven autor, no había dudado un solo momento en ofrecer un contrato en exclusiva por tres novelas de la serie que, estaba convencido, serían tan comerciales, entretenidas y, sin embargo, «literariamente aceptables» como su primera obra.
Alejandro, que ya había entregado dos de ellas, ya publicadas, pensó en su trayectoria de los últimos diez años.
¿Qué era lo que hacía que hubiera perdido las ganas de escribir, si era eso lo que había ocurrido? Con una sonrisa irónica, se dijo que, sencillamente, había crecido y ahora conocía el mundo que le rodeaba. Lo que de verdad quería era perderse y no volver jamás.
Su cabeza se negó a centrarse en las amenazas y los miedos de Andrés. Todavía tenía tiempo por delante para acabar esa maldita novela, que sería la última de la serie, por mucho que insistieran en la editorial. Para él, Ortega y Gasset se habían convertido en lo más aburrido del mundo, por muchos cadáveres y mafiosos que descubrieran. Lo que debería ser una diversión se había convertido en trabajo, y eso era lo más terrible que podía ocurrirle a alguien como él, que necesitaba un estímulo continuo para sentirse satisfecho.
Se levantó del sofá y metió un sobre de palomitas en el microondas. Mientras esperaba, encendió la tele y cambió de canal sin fijarse demasiado en lo que veía.
Armado con un arsenal de chucherías, bebida y con el teléfono desconectado, aunque solo fuera por si acaso a Andrés se le ocurría volver a llamar para llorarle un poco más, Alejandro se sentó otra vez frente al televisor, dispuesto a olvidar durante unas horas, o tal vez durante unos años, a su editor y al resto del mundo exterior.
Capítulo 2. Inspiración inesperada
Alejandro diría después, sin temor a mentir, que era una de las peores películas que había visto jamás a lo largo de sus treinta y cinco años.
Sin embargo, había algo en las imágenes que le mostraba la pantalla de su televisor que le hipnotizaba, que le impedía apartar la mirada.
Desde luego, no era su trama lo que le enganchaba, ni sus diálogos, ni sus protagonistas.
La historia era lo más absurdo que había visto en mucho tiempo. En la película, una mujer, recién separada de su novio infiel, volvía a su maravilloso pueblo de la costa inglesa. El paisaje, pensó durante unos minutos. Era eso lo que le maravillaba. No podía negarlo, los paisajes eran estupendos. Pero no, no era eso. Muy pronto, hasta eso pasó a segundo plano. Porque Maggie, la protagonista, era la típica chica de ciudad que no pegaba ni con cola en un pueblo lleno de palurdos vestidos con botas de goma y anoraks enormes que acarreaban ovejas todo el tiempo, para aquí y para allá, en apariencia solo para que ella pisara las caquitas cada vez que paseaba con sus tacones. ¿Era posible que alguien como Maggie hubiera salido de un pueblucho semejante, donde la gente solo leía la gaceta sobre la cría de ganado o intercambiaba recetas de pudding de riñones?
Alejandro casi la compadecía, aunque tenía que reconocer que era algo pedante y trataba con demasiada altanería a su vieja tía Peg, que la había acogido en su casa, conservando durante tantos años su dormitorio intacto, lo cual era un detalle, y eso no podía negarlo ni siquiera la misma Maggie.
Y luego estaba aquel veterinario que, él podía decir lo que quisiera, pero estaba claro que le guardaba rencor por no haber aceptado ir con él al baile del instituto. Era atractivo, sí, pero se veía a leguas que no era el estilo de Maggie. A ella le iban los tipos con traje y corbata, los que bebían whisky de un mínimo de veinte años y sabían saborearlo, y no cerveza en botellín sin haber limpiado la boquilla siquiera. Además, alguien con semejante colección de camisas de cuadros planchadas de modo impecable no podía ser de fiar.
El lugar de Maggie estaba en la ciudad, rodeada de edificios altos, de tecnología, de bocinazos, ¡de modernidad!
Un momento… ¡un momento!
¿Cómo que estaba despedida? ¿Después de haber conseguido ella sola las cuentas de todos los clientes importantes del bufete? ¿En serio? Era tan injusto… Debería demandarles, que para eso era abogada.
¿Qué iba a hacer Maggie ahora con su vida?
Publicidad. No podía creerlo, y en un momento tan interesante. Alejandro contuvo el aliento y miró a su alrededor. Bien, al menos podía aprovechar para avituallarse. Si corría, podía ir al baño y volver antes de que la película empezase de nuevo.
Oh, tía Peg, ¡qué magnífica idea! Abrir un bufete de abogados en el pueblo para ayudar a los granjeros con sus asuntos, para que así no tuvieran que ir a la ciudad y acudir a extraños era algo que solo a ella podía ocurrírsele. Porque era bien sabido por cualquiera que tuviera dos dedos de frente que la gente de ciudad no entendía las cosas de los pueblos, así que cualquiera les contaba algo como que si tres ovejas del vecino habían traspasado tus lindes, te pertenecían, más otras cinco por las molestias. Sin duda, solo Maggie podía ayudarles.
Aunque ese veterinario no parecía contento. ¿Por qué? Alejandro juraría que le gustaba… y Maggie también, a juzgar por su cara. Ese tipo con camisa de cuadros no debería jugar con las ilusiones de una chica, por guapo que estuviera cuando cortaba leña.
Maggie decidió quedarse y montar ese bufete. Los granjeros parecían contentos, tía Peg parecía contenta, Alejandro está encantado.
El veterinario no parecía tan feliz, pero a ella no parecía importarle, tenía muchas cosas en las que pensar, como en recuperar una vida, parecer más guapa cada día, en volver a apreciar a sus vecinos, y ellos a ella.
Y llegó la feria de ganado más importante del condado, con su famoso baile, en el que todos vestirían sus mejores galas.
Maggie, sin saber muy bien cómo, se encontraba, persuadida por su adorable tía Peg, a las puertas del consultorio del atractivo veterinario, que no la recibía con demasiada alegría.
La adorable abogada había decidido tomar el toro por los cuernos y preguntarle por qué diablos a ratos parecía a punto de besarla y a ratos parecía odiarla.
Alejandro sabía lo que iba a ocurrir. Era predecible y ridículo, pero, de algún modo, esa historia tenía el poder de engancharle.
Estaba claro como el agua que el baile del instituto tenía la culpa. Él la había esperado y ella se había largado con un tal Joe, que ahora estaba gordo, divorciado y tenía seis hijos gritones como lechones. Maggie ni siquiera sabía que a él le gustaba.
—De haberlo sabido… —dijo, agitando la cabeza en un ejemplo de sobreactuación digno de un tomatazo.
Claro, de haberlo sabido, idiota con camisa de cuadros.
Mientras veía cómo el veterinario y la abogada de ciudad se fundían en un beso y un abrazo, y los veía más tarde bailando pegados en el baile de la feria de ganado, se notó sonreír. Y se sintió muy idiota.
Mientras preparaba la cena, o más bien metía la pizza congelada en el horno y miraba cómo se doraba poco a poco, no podía quitarse la película de sobremesa de la cabeza.
¿Qué era lo que hacía que ese tipo de historia funcionase?
Estaba llena de clichés, de personajes estereotipados, era la historia más vieja del mundo, mil veces contada, ni siquiera de un modo decente. Y, sin embargo, gustaba, enganchaba, y dejaba una sensación de satisfacción innegable en el espectador. Era casi adictiva.
El timbre del horno le sobresaltó.
Casi sin darse cuenta, al tiempo que pensaba, había cogido una hoja de papel y había garabateado varias frases en ella, con letra apenas legible.
Sacó la pizza del horno y comió entre soplidos, contemplando el papel con el ceño fruncido, añadiendo alguna nota de vez en cuando.
Paisajes exóticos o al menos hermosos. Sí, eso también funcionaba, sin duda. Gente guapa, algún viejo encantador, y niños, a veces, mascotas simpáticas. Todo ayudaba. Pero creía que la clave estaba en el entorno.
Claro, se dijo, si él pudiera tener un paisaje así donde retirarse, también podría escribir y hasta enamorarse.
Pensó en esos autores que se vanagloriaban de escribir sus propias experiencias, de su necesidad de sentir todo lo que plasmaban sobre el papel. De hecho, había algunos que hacían gala de ello a todas horas, como si escribir fuera eso y nada más.
Hasta el momento, él siempre había escrito en su casa, imaginando todas las escenas, buscando la documentación de internet o de las bibliotecas, hablando con especialistas si era necesario, pero jamás había necesitado viajar hasta Australia para ambientar una novela allí.
Volvió a mirar sus notas. No era que pensara plagiar la historia de Maggie y de su veterinario, pero, por una vez, no le importaría salir de su apartamento para escribir algo.
Hablaría con Andrés y, con un poco de suerte, le engatusaría para que le pagara algún alojamiento rural en algún paraje de ensueño. Todo fuera por la documentación, le diría.
Ya podía imaginarlo: él, en un paisaje montañoso, con vistas al mar, rodeado de belleza, en un hotel con encanto donde se comiera de maravilla, escribiendo la que sería su mejor historia. Y hasta podía imaginar a la dueña del hotelito, guapa, prendada de él y de su talento…
Sí, casi podía verlo.
Capítulo 3. Una propuesta que no podrás rechazar
Alejandro esperó varios minutos a que Andrés dijera algo, pero su editor parecía demasiado sorprendido por lo que acababa de escuchar.
—¿Qué te parece? —preguntó al fin, más ansioso de lo que le gustaría admitir.
—¿Qué hay de Ortega y Gasset?
La voz de Andrés había sonado seca y lejana, profesional. Alejandro tenía que hacer memoria para recordar la última vez que su editor le había hablado así. Andrés era su amigo, su colega, el tipo al que podía llamar y pedirle cualquier cosa, o casi. Él era su niño mimado, su gallina de los huevos de oro, nunca le había negado nada, y estaba seguro de que no iba a empezar ahora. Además, era el único que había confiado en él cuando nadie más lo había hecho. Nadie más que Andrés debería entender lo genial de la idea que le estaba presentando. ¿Acaso no era la cosa más estupenda que se le había ocurrido hasta ese momento?
Entonces cayó en la cuenta. Ortega y Gasset y el contrato que había firmado para entregar una nueva novela acerca de los dos policías estrella. Y los guiones de la serie de televisión, claro. Aquello era lo más importante para Andrés.
—Se trata justo de eso —improvisó—. Documentación, ambientación, esas cosas de escritores, ya sabes.
Andrés permaneció en silencio otra vez, como si en esta ocasión no fuera a colar, por increíble que pareciera.
—No lo parecía —respondió el editor al fin, con voz cortante—. Si te soy sincero, no quiero decirte lo que me parecía lo que me estabas contando.
Alejandro forzó una risa que le resultó aguda a sus propios oídos. El mismo Andrés le había dado una pista acerca de lo que tenía que hacer para conseguir lo que quería, así que mentiría. Mentiría como un bellaco para conseguir su casita en el paraíso, y luego ya vería lo que hacía para librarse de esos polis rancios. Al fin y al cabo, era escritor, imaginación no le faltaba.
—Un crimen en una aldea paradisíaca, me da lo mismo montaña o playa, lo que puedas conseguirme. Ortega y Gasset irrumpirán allí a tiro limpio para resolverlo, ya sabes cómo son esos dos.
Andrés emitió un gruñido poco comprometedor.
—El que parece que no sabe cómo son esos dos eres tú, porque eso de irrumpir a tiros en el pueblo no suena muy a Ortega y Gasset —espetó Andrés—. En concreto, así como para que me quede yo tranquilo, ¿cuánto hace que no escribes una sola línea de la novela que se supone que tienes que entregarme dentro de tres meses, Alex? ¿Recuerdas siquiera las características de tus propios personajes?
Alejandro frunció el ceño. ¿Acaso no podía tener un lapsus? Era humano, como todo el mundo, por mucho talento que tuviera.
—¿No ves que necesito descanso? ¿Oxigenarme, alejarme de la ciudad, de mí mismo? —Su propia voz comenzó a sonarle desesperada, ansiosa. Si no convencía a Andrés así, no lo haría jamás. Si hasta empezaba a pensar que lo de aquella película había sido un mensaje divino—. Si no salgo de aquí, no respondo de mí mismo, Andy. Tengo el síndrome ese de la página en blanco, pero ver algo bonito cada día me curaría. Lo he soñado. Creo que de esto puede salir una novela legendaria.
Un nuevo gruñido le hizo saber que se había pasado. Andrés tenía poco de místico.
—Lo pensaré y te llamaré en un par de horas —respondió su editor con tono frío, tanto que Alejandro supo por primera vez que su puesto en el trono dorado peligraba, pero de verdad—. De todas formas, hazme un favor, Alex.
—¿Sí? —preguntó, con un cierto temblor, sintiendo que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Qué haría si Andrés rompía su contrato? ¿Tendría que devolverle el adelanto? ¿Cómo? Pero, lo que era todavía peor… ¿tendría que buscarse un trabajo? ¿Él?
—Piensa de verdad si es esto lo que quieres, porque será el último capricho que te concedamos. Ya es hora de que crezcas, chaval. El mundo editorial ha evolucionado, nosotros hemos evolucionado, la sociedad ha evolucionado, y tú te has quedado en tus veinticinco años y en tu momento de gloria. Piensa que ni siquiera vendes tanto como para que se te sigan permitiendo tantas tonterías. En cualquier momento podemos fichar a otro muchacho con talento y más guapo que tú, que salga mejor en las fotos, y ya no me escucharás metiéndote presión, porque ya me dará igual que me entregues o no ese manuscrito.
Alejandro no tuvo la oportunidad de responder a eso, porque Andrés había colgado el teléfono. ¿Acababa de llamarle niñato? ¿Andrés, su amigo? ¿Y feo?
Se arrellanó en el sillón y cruzó los brazos, enfurruñado. Solo se atrevía a hablar así de él porque tenía a otros peleles que le llenaban las arcas. Pero cuando él le hubiera presentado su nueva obra volvería a ser su chico favorito, ¡y entonces se tragaría sus malditas palabras!
Andrés emitió una sonrisa queda mientras agitaba la cabeza en un gesto de conmiseración.
¡Autores!
¿De verdad pensaba Alejandro que iba a engañarle con un truco tan barato? ¿A él, que habían intentado hacerle pagar hasta banquetes de boda con la excusa de que formaban parte de la documentación de una novela? Claro que aquellos eran otros tiempos. Alejandro no sabía que él era privilegiado, que él cobraba anticipos cuando eso era algo que apenas existía ya en esos momentos, excepto para unos pocos.
Pero no, Alex solo deseaba que le pagase varios meses de estancia en una casa de turismo rural (eso sí, le daba lo mismo en la montaña que en la playa, en eso era generoso y abierto de miras), para que pudiese descansar y ambientar una novela con una trama absurda y que nada tenía que ver con la que se había comprometido a entregarle.
Ese tipo olvidaba que le debía una historia de polis que ya le habían pagado en parte. Sus fans la esperaban con ansia y le martirizaban cada día con cartas y mensajes pidiéndole, exigiéndole, noticias sobre Ortega y Gasset. ¿Y qué podía decir él en esas circunstancias, salvo que esperaba poder dar esas noticias muy pronto?
En esos momentos, casi echaba de menos los viejos tiempos, esos que le habían contado su padre, fundador de la editorial, y otras viejas glorias, aquellos en los que se podía obligar a un autor a entregar obras, haciéndole a trabajar de un modo cercano a la esclavitud. Cierto que esos métodos no eran del todo honrados, pero ¿qué más daba cuando se trataba de dinero?
Autores, volvió a pensar casi con lástima.
Miró por la ventana, que daba a un paisaje feo y poco reconfortante, como el panorama que se presentaba ante Alejandro si no cumplía con su contrato.
Bien, quizás merecía su retiro de escritor. Eso sí, Alex le daría a cambio a Ortega y Gasset. Y si pensaba que iba a salirse con la suya y creía que era idiota, la tenía clara. Si había llegado a ser el dueño de aquella editorial, no había sido precisamente siendo tonto ni blando.
—¿Estás seguro?
Daniela no hablaba a menudo con su primo, no solo porque se tratase de un primo tan lejano que el parentesco era una anécdota, sino porque, desde que había dejado atrás su vida mundana y se había mudado a Venta del Hoyo, apenas había pensado en él, en el tiempo en que habían trabajado juntos y en lo poco que le echaba de menos. Por desgracia, todavía les unían lazos laborales. Era imposible deshacerse de Andrés del todo. Era como las cucarachas, indestructible.
Aún recordaba su sensación de libertad el primer día que había dejado la oficina y lo poco que le había durado esa sensación. Pronto habían empezado a llegar los manuscritos con notas que dejaban bien claro que esa cláusula que había firmado en su momento era una condena de por vida. Su labor en la editorial era anecdótica, pero inapelable: leer todo lo que nadie quería tocar ni con un palo, aprobar aquello que tenía una mínima calidad y que luego otros tumbarían diciendo que no era comercial. Estaba convencida que Andrés disfrutaba cada vez que ella decía que algo merecía la pena, aunque solo fuera para hundirlo. En contadas ocasiones le daba el pase a alguna de sus propuestas, pero solo porque era un éxito asegurado. Que tampoco era tonto del todo.
—Segurísimo —respondió Andrés con aquella seguridad aplastante que tanto la sacaba de quicio—. Y además quiero pedirte un favor. Tranquila, no te quitará mucho tiempo de tus arduas labores diarias con las ovejas y la ardua alfabetización de cazurros.
Daniela apretó los dientes ante el tono de chanza de Andrés. Si creía que era gracioso, tendría que dejarle claro que no lo era. Cuando trabajaban juntos, su primo no había acabado de comprender que su sentido del humor estaba muy alejado de las burlas personales. A ella, los chistes de gordos, enanos, gente con gafas o acentos no le hacían gracia.
—Cuéntame de qué se trata y ya veré si te mando al infierno o no. Recuerda que tengo experiencia previa en ello.
Andrés chasqueó con la lengua.
—Igual hasta te parece divertido y todo.
—Viniendo de ti, lo dudo.
Sin embargo, a medida que Andrés hablaba, Daniela reconoció que sentía una chispa de interés. Al fin y al cabo, sería una novedad en su vida. Porque, el Hoyo podía ser muy bonito, muy de campo, y muy tranquilo, pero a veces tenía que reconocer que era un auténtico coñazo.
Cuando colgó el teléfono, no sabía dónde se había metido, pero esperó no arrepentirse.
Capítulo 4. Paraíso televisivo vs. realidad
Alejandro tenía que reconocer que le costaba creer que se hubiera salido con la suya. Eso sí, con condiciones, durante un tiempo muy limitado, pero estaba de camino a su paraíso. Por un camino de cabras, de hecho.
A pesar del GPS, se había perdido como cinco veces ya, pero le daba igual. Parte de la satisfacción de haber conseguido su objetivo era precisamente eso, el haberlo conseguido, saber que se había salido con la suya.
Cuando Andrés le había llamado, no aquel día en que habían hablado, hacía ya casi un mes, sino que había esperado una semana, para hacerle sufrir, estaba convencido de ello, le había dicho que le concedería su retiro de escritor, pero que, a cambio, tendría que darle varias cosas. Y que, en ese aspecto, no habría ningún tipo de negociación.
—La primera: Ortega y Gasset.
—Pero…
—Pero nada. Ni siquiera tendría que decírtelo, Alex. Recuerda que ya te he pagado el adelanto y que los de la productora nos tienen agarrados de las pelotas. La segunda es que tienes dos meses, ni un día más, ni un día menos.
—No es suficiente.
—Dos meses —le cortó Andrés, con tono inapelable—. Y, por último, quiero que me mandes lo que tienes cada semana. Más que nada para que yo sepa que de verdad estás haciendo algo, y no bebiendo margaritas y tomando el sol como las lagartijas en ese sitio tan estupendo.
—Ni hablar, por ahí no paso. Nunca lo he hecho y no pienso…
—Entonces te deseo mucha suerte en tu asquerosa cueva de ciudad. Adiós, Alex. Espero con ansiedad ese manuscrito que me debes.
—¡Andrés!
—¿Sí?
Alejandro suspiró y se dio por vencido, como su editor sabía que haría. Y ahí estaba ahora, camino de un pueblo de montaña perdido pero seguro que delicioso, donde le esperaba una maravillosa casa pequeña, pero cómoda, donde iba a escribir la que sabía que sería su mejor historia. Y, claro, también tendría que hacer algo con respecto a Ortega y Gasset, o al menos intentarlo, aunque solo fuera para que Andrés pudiera entender que la otra era mucho mejor y se olvidara ya de esos polis petardos y le dejara evolucionar.
—En la siguiente salida, gire a la derechaaaaa y después gire a la derechaaaaa —dijo la antierótica voz del GPS, sobresaltándole.
¿Acaso no había pasado antes por ese campo, o es que esas vacas eran exactamente iguales a las que acababa de ver?
—Gire a la derechaaaaa y después gire a la derechaaaaa —volvió a decir el GPS momentos después, cuando volvió a pasar por allí cinco minutos después y las mismas vacas volvieron a mirarle como las vacas suelen mirar a los idiotas como él.
Una rotonda, o lo que a la gente de por allí le debía de parecer una rotonda, plantada en medio del camino, le dirigía una y otra vez al mismo sitio. Era evidente que se equivocaba, porque ahí estaba, dando vueltas como un imbécil, kilómetro arriba y abajo, sin llegar a Venta del Hoyo.
Y lo peor era que no había nadie a quien pudiera preguntar hacia dónde tirar. La única pista, poco fiable, además, era un mísero cartel, con la entrañable señal de disparos recientes, que indicaba el camino hacia Venta del Hoyo en tres direcciones distintas.
Exótico nombre, no podía negarlo.
Sonaba a esos pueblos de los que hablaban los niños cuando él era pequeño, donde veraneaban todos cuando sus hermanos y él tenían que quedarse en la ciudad, casi solos. En su cabeza, imágenes de preciosas casas de piedra, riachuelos cristalinos, bosques frondosos y gente tosca pero amable, le hacían pensar que todo aquello era justo lo que necesitaba para volver a encontrarse a sí mismo. No sería como en aquella película, claro, pero, al fin y al cabo, aquello era España, y tendría que adaptarse a lo que había.
Mientras daba una vuelta más por la misma rotonda y comenzaba a pensar que las vacas le reconocían y saludaban, Alejandro decidió que tendría que buscar a alguien que le guiara, o no llegaría antes de la noche. Así que avanzó despacio con el coche esta vez, atento al camino por si veía a alguien. Tras diez minutos, evitando adrede el desvío que le indicaba el GPS, y que, estaba convencido, era el que le llevaba a la rotonda maldita, llegó a un descampado sin salida.
—Perfecto —masculló, saliendo del coche y sacando el móvil, que parpadeaba, sin señal—. ¡Perfecto!
Agitó el aparato de última generación, como si así pudiera captar señal con más facilidad, sin conseguirlo.
—Apenas hay cobertura en todo el Hoyo. Ese aparato solo le va a servir para que le despierte por la mañana… si acaso —dijo una voz a sus espaldas.
Se giró y se encontró con un tipo de unos sesenta años, vestido con ropa cómoda, aunque con cierta elegancia, atractivo y bien conservado, como debía serlo todo tipo que vivía una vida sana en el campo.
—Busco Venta del Hoyo.
—Está usted en Venta del Hoyo —respondió el otro, con una sonrisa divertida, extendiendo los brazos a los lados—. Bienvenido.
Alejandro pensó que le tomaba el pelo. ¿Dónde estaban sus casitas de piedra, su bosque, sus lugareños toscos pero amables?
—¿La casa de la Paca?
Entonces sí pareció divertido el extraño. Se limitó a señalar una senda pedregosa que parecía indicar el inicio de una vereda umbría y solitaria, flanqueada de pinos.
—Arriba, sobre dos kilómetros, y luego a la izquierda. El pueblo está algo más allá —explicó—. El GPS se vuelve majara por aquí, yo de usted no me fiaría.
—Ya veo, ya. Soy Alejandro Escada, voy a pasar una temporada en Venta del Hoyo.
El otro miró su mano extendida, como si se estuviera pensando si tomarla o no, aunque al final lo hizo, con un apretón firme y seco, de hombre de bien.
—Antonio Grande, soy el alcalde del Hoyo. Nos vemos, supongo —dijo, haciendo un gesto con la cabeza antes de alejarse hacia el pueblo con paso parsimonioso.
Alejandro lo miró marchar, sin saber muy bien si su bienvenida era sincera o no. ¿Cuántas pelis de terror había visto que comenzaban justo así? Si hiciera caso de su instinto, cogería el coche y se largaría en ese mismo instante sin mirar atrás. Sin embargo, siguió las indicaciones del alcalde y llegó hasta la casa de la Paca, donde Andrés le había pagado el alojamiento durante los dos meses que iba a pasar allí. Si el encuentro con el alcalde le había resultado descorazonador, la vista de la casa estuvo a punto de hacerle huir, pero a esas alturas sabía que no había vuelta atrás, por mucho que aquella choza pareciera la casa donde se había rodado la Matanza de Texas.
Capítulo 5. Un hoyo muy oscuro
—Le esperaba hace dos horas. Tengo cosas que hacer.
La mujer que le miraba, apoyada contra la puerta de la casa, parecía aburrida. Como para enfatizar sus palabras, se tocó la muñeca, pero en ella no había ningún reloj, así que el gesto le resultó extraño e incongruente.
—Me he perdido varias veces en la rotonda de las vacas —explicó Alejandro, con una sonrisa que pretendió ser una declaración de amistad—. Aunque al menos he disfrutado del paisaje.
Si pensaba que ella se ablandaría con sus palabras, se equivocaba. La mujer permaneció inexpresiva y quieta, apoyada contra la puerta, sin hacer un solo amago de bienvenida ni de saludo.
—Ya veo —dijo al fin, cuando comprendió que él esperaba una respuesta—. Si no le importa, le explicaré en unos minutos el funcionamiento de todo, porque ya le he dicho que tengo prisa.
—Claro.
Alejandro cerró la puerta del coche y pulsó el botón del cierre automático, ganándose una mirada de extrañeza por su parte. De pronto comprendió que en un pueblo como aquel nadie debía de cerrar las puertas, puesto que todos eran buenos vecinos que pasaban cada día a saludar y a traer tartas y hortalizas frescas.
—Yo de usted, metería el coche en el garaje, o, mejor todavía, lo dejaría en la parte de arriba. Aquí a veces caen lluvias muy fuertes y cuesta sacar las ruedas de los charcos, pero supongo que no hay peligro por ahora —dijo ella, mirando al cielo con expresión dudosa.
Él miró hacía arriba también. Hacía un día radiante. El cielo estaba tan azul que daba hasta miedo, sin señales de contaminación ni humos. En toda su vida había respirado un aire tan limpio. Aquello debería estar prohibido.
—No tiene pinta de llover en un mes.
—Si usted lo dice —respondió ella, encogiéndose de hombros—. Luego no diga que no le he avisado.
Desde luego, aquella mujer era la alegría de la huerta para ser tan joven y guapa. Si a los treinta y tantos ya estaba así de amargada, cualquiera la aguantaba a los ochenta. Esa coleta tan tirante tenía que provocarle unas migrañas tremendas. Si hasta le achinaba los ojos.
Nada más cruzar el umbral de la famosa casa de la Paca, Alejandro sintió que también trasponía el umbral del tiempo. Aquello parecía el plató de una película de época. Y la verdad es que aquello no estaba demasiado bien conservado. Estaba aceptablemente limpio, pero eso era todo. Si se fijaba en las esquinas, seguro que encontraba telarañas, así que prefirió no fijarse demasiado.
—No hay televisión, no hay teléfono, no hay…
—¿No hay internet? —la interrumpió él, escandalizado.
Ella le regaló su primera sonrisa, si es que a aquello se lo podía calificar de aquella manera.
—No, no hay internet. En las zonas rurales de Venta del Hoyo no hay cobertura de teléfono móvil, así que aquí no se conoce ni la palabra wifi. Así que, si tiene que llamar, tendrá que ir al pueblo, que queda a un par de kilómetros de aquí.
—¡Pero eso es medieval!
—Entonces no le diré que aquí la luz eléctrica funciona solo día sí, día no.
Alejandro emitió un quejido de incredulidad. Algo le decía que ella disfrutaba viéndole retorcerse de dolor.
—Está usted de broma.
—Pues no, no estoy de broma. La verdad es que esta casa necesita mucho trabajo para poder ser habitable, pero Andrés me dijo que usted había pedido venir aquí y no quiso escucharme cuando le dije cómo estaba todo. Si hasta…
Alejandro levantó una mano para detener sus palabras.
—Un momento. ¿Usted conoce a Andrés?
—Claro, es mi primo, o algo así.
—¿Y él sabía que la casa estaba así?
Ella frunció los labios y le miró con algo cercano a la lástima.
—Por supuesto que lo sabe. Esta casa es de su familia. La Paca es su abuela.
Al menos la nevera estaba llena, pensó con una lástima indecible hacia sí mismo, ahora que había superado el ánimo revanchista. Más que nada porque había intentado llamar a Andrés para cagarse en su madre y, en particular, en su abuela Paca, y no lo había conseguido, porque no había cobertura, como le había dicho la antipática mujer que lo había recibido y se había marchado tras apenas un gesto de despedida y sin presentarse siquiera, ahora que caía en la cuenta.
Sí, la nevera estaba llena… pero la cocina era de gas, y tendría que aprender a usarla si quería cocinar algo allí.
Por lo pronto, esa noche cenaría un bocadillo y un vaso de leche fría, porque no tenía ánimos de pelearse con los fogones.
¿Y había dicho esa mujer que solo había cobertura de teléfono en el pueblo? ¿Y que estaba a dos kilómetros?
Iba a morir allí.
Volvió a probar el teléfono móvil, pero solo porque era un optimista redomado.
Estaba claro que Andrés se la había jugado a base de bien. A esa hora, tenía que estar riéndose con las manos ante el rostro, como Fu Manchú o cualquier otro malvado de pacotilla.
Debía de estar partiéndose de risa cuando le decía que esperaba sus informes cada semana y que se lo iba a pasar de miedo bebiendo margaritas, el capullo de él. Ja, ja, JA.
Desde luego, sin teléfono, internet, ni televisión, poco más podía hacer que escribir o morirse de hambre y asco.
Capítulo 6. Prueba de vida
—¿Y qué diablos hace todo el día?
Daniela terminó de completar los datos de la ficha que estaba rellenando y entregó el libro a la usuaria de la biblioteca.
—Recuerda que tienes tres semanas. Si no lo devuelves, iré a tu casa a buscarlo o te mandaré a la Guardia Civil —la avisó, seria.
Ramona abrazó el libro contra su pecho y casi salió corriendo de la biblioteca.
—¿Hola? Daniela, ¿sigues ahí?
Daniela suspiró y volvió su atención a Andrés, a quien había dejado en espera en el teléfono.
—No sé si crees que no tengo otra cosa que hacer en la vida que vigilar a tu pupilo, o lo que sea. Tengo un trabajo y muchas cosas en mi…
—Déjate de tonterías, prima. Conozco ese pueblo en el culo del mundo. Si a estas alturas todavía no te has suicidado del aburrimiento, es por pura cabezonería, y lo sabes muy bien.
Daniela frunció los labios y clavó la mirada en la pantalla del ordenador, pensando si era buena idea volver a hacer una nueva comprobación del catálogo de la biblioteca. ¿Seis en un año eran demasiadas?
—Ya te he dicho que estoy ocupadísima.
—¿En serio? Cuéntame, qué estás haciendo ahora mismo.
—Catálogo.
Daniela se odió por el tono dubitativo de su voz, pero la verdad era que se temía que Andrés tuviera razón. No era que su vida estuviera vacía o fuera aburrida, pero también era cierto que a veces la monotonía llegaba a cansarla. Había acudido allí en busca de calma y tranquilidad, pero, como bien sabía cualquier amante de los refranes y los dichos populares, había que tener cuidado con lo que se buscaba.
—Suena interesante. Hacer el catálogo de veinte ejemplares tiene que ser agotador, cariño.
Si su primo había estado a punto de tocar hueso con lo que decía, en ese momento acabó de tocarle las narices.
—Vete a la mierda, Andresito. No pienso ponerme a espiar a ese tipo. Para empezar, porque hace días que no le veo y no pienso ir a casa de la abuela para comprobar si sigue vivo.
Andrés emitió un gemido grave.
—Cómo que no sabes si sigue vivo. No me acojones. Me dijiste que la casa estaba habitable.
—Habitable para alguien acostumbrado a vivir en el campo y sin comodidades, pero si eres un señorito de ciudad… —El tono de Daniela se volvió resbaladizo y supo que, de tenerle delante, en ese instante estaría evitando la mirada de su primo.
—Dani…
—Le dejé comida y bombonas de gas. Cualquier idiota aprendería a usar una cocina de gas.
Un nuevo gruñido de Andrés empezó a preocuparla.
—Estamos hablando de un tipo que cree que cocinar es meter una pizza o una bolsa de palomitas en el microondas, Daniela. Para él una cocina de gas es algo de museo.
—Pues entonces entiendo su cara de horror cuando le dije que no había cobertura —respondió ella sin poder evitar que se le escapara la risa.
—Joder. Mira, te voy a pedir un favor y te juro que será el último.
Una campanada de alarma sonó en la cabeza de Daniela. ¿Cuántas veces había escuchado esas mismas palabras? Cien. Mil. Y siempre habían venido acompañadas de mentiras gordas como una catedral.
—Ahora no puedo dejar mi puesto de trabajo —dijo, tensa, previendo el desastre, aunque sabía que nadie vendría hasta la tarde, cuando los niños salieran del colegio. Con suerte. Si avisaba en el ayuntamiento que volvería en una hora, no pasaría nada. Aún y todo, necesitaba una excusa, y buena, para que Andrés no la engatusara.
—Dani, por favor, Alex podría estar muerto. Y sería culpa tuya.
Ahí estaba. La baza de «la culpa es tuya». Si es que no fallaba.
—¿Por qué culpa mía? Es tu amigo, o lo que sea. ¿Qué amigo dejaría tirado durante dos meses a alguien en un antro como la casa de la abuela? Yo no dejaría allí ni a mi peor enemigo. Fíjate —añadió, con inquina—, no te dejaría ni a ti, que ya es decir.
Andrés suspiró.
—Vale, no me gusta llegar a este extremo, pero te lo suplico. Imagíname hincado de rodillas y mirándote con ojitos brillantes y enormes, prima. Para que entiendas que no es por mí, sino por él, te juro que no es un mal tipo, aunque sea algo gilipollas a veces.
Daniela ya se había levantado, y había cogido las llaves del coche y la chaqueta. A su pesar, nunca había sido capaz de dejar abandonado a ningún animalillo herido ni a ninguna otra criatura en apuros.
—Te lo cobraré caro, que lo sepas.
—Gracias, te lo debo.
Daniela ya no contestó. Avisó al pasar por delante de la puerta del ayuntamiento que saldría un rato y cogió el coche en dirección a la casa de la Paca. La carretera estaba fatal, pensó, mucho peor que cuando ella era niña y pasaba las horas muertas allí jugando con Andrés y sus hermanos.
El entorno de la casa también estaba degradado, lleno de zarzas y árboles resecos.
¿Por qué había pedido ese tipo alojarse en un lugar como ese? Andrés no le había comentado nada de él más que eso, que había pedido un retiro campestre, lejos de todo, para poder concentrarse en su nuevo libro.
Daniela había conocido a muchos autores en su vida y sabía de sus excentricidades. Conocía también sus caprichos y manías. Dudaba mucho que alguien acostumbrado a las comodidades de la ciudad pudiera encontrarse a gusto allí, lejos de sus cosas, de todo lo que amaba. Y menos todavía alguien superficial como se lo había parecido el tal Alex.
Al llegar frente a la casa, se la encontró como siempre. Parecía abandonada, sin rastro de su inquilino. Ni siquiera su coche estaba allí.
¿Acaso se había largado ya?
—¿Ha venido a ver si ya he muerto?
Daniela se giró al escuchar su voz, sorprendida. Alejandro había surgido de entre los árboles que rodeaban la casa, como una sombra, y la miraba con aire serio.
—Pues la verdad es que Andrés me ha enviado para comprobarlo, sí. Pero ya veo que sigue usted vivito y coleando.
En efecto, Alejandro tenía incluso buen aspecto. Despeinado, con la ropa arrugada y con manchas sospechosas, pero su rostro tenía mejor color que el día que había llegado.
—No hace falta que me mire usted como si fuera mi madre. Acabo de caerme por allí mientras intentaba alcanzar un nido. No es que no me lave ni nada de eso… —explicó él, pasándose una mano por el jersey, arrastrando un terrón de tierra por él, manchándolo todavía más.
Daniela ahogó una sonrisa ante su desesperación. Parecía imposible que pudiera presentar un aspecto decente ante ella.
—No sé si sabe que está prohibido comerse los huevos y coger nidos, señor…
—Escada, Alejandro Escada. Y no me iba a comer los huevos, iba a colocarlo en algún sitio seguro. No soy ningún salvaje, señora…
—Sirvent, Daniela Sirvent —respondió ella con la voz ahogada. Se había sonrojado y le miraba de forma extraña de pronto, aunque se rehízo al instante, como si ese interludio no hubiera sucedido jamás.
—Bien. Señora Sirvent, supongo que tengo que invitarla a tomar algo en mi cueva. Pase, le aseguro que no la envenenaré. Al menos no ahora que ya sé cómo usar la cocina.
—No es necesario, señor Escada. Ya he cumplido mi misión de comprobar que seguía usted vivo y debo regresar a mi trabajo. Por cierto —se detuvo, mirándole con interés otra vez—, Andrés me ha encargado que le haga otra pregunta, espero que no se ofenda usted. ¿Ha escrito usted mucho aquí?
Él la miró con una ceja enarcada y los brazos cruzados, en una pose que Daniela imaginó estudiada para hacerle parecer interesante. Y debía serlo, sobre todo cuando iba bien peinado y vestido, pero así, con el cabello revuelto y aquella ropa sucia, solo le hacía parecer divertido y andrajoso, como esos jóvenes que se vestían como abuelos y pensaban que iban a la moda.
—Pues dígale a Andrés que sin internet y sin teléfono no puedo documentarme y no puedo hacer nada más que pensar y pensar… sobre todo en su muerte. Si vuelve a hablar con él, dígale que me río mucho cada noche pensando en su sentido del humor. Adiós, señora Sirvent.
La dejó sola frente a la puerta, sin repetir su invitación a entrar y con la curiosidad de ver cómo había dejado el interior de la casa. ¿Se había instalado de verdad o se limitaba a dejar pasar el tiempo mirando al vacío?
Sintió la tentación de ofrecerle su biblioteca para trabajar, donde tenía conexión a internet y la tranquilidad necesaria, pero se temía que eso haría que ella perdiera la suya, así que se marchó antes de que la tentación fuera más fuerte que la cordura.
No, era mejor no dejarse tentar. No con Alejandro Escada. Lo mejor era mantenerse lo más alejada posible.
Ojalá le hubiera preguntado a Andrés el nombre del autor en cuestión antes de meterse en todo aquello. De saber que se trataba de Alejandro Escada, quizás no le habría dejado allí tan solo, tan abandonado, tan… ¡Alto!
Capítulo 7. El tiro por la culata
Alejandro tenía que reconocer que aquello era horroroso. Ante sí mismo y con la boca pequeña, eso sí. Jamás lo haría delante de Andrés, que a esa hora debía de estar descojonándose al imaginarle asilvestrado y muerto de hambre en aquella choza prehistórica.
Porque sí, él le había pedido un retiro en un pueblo, pero aquello se pasaba de retirado. ¡Si aquella casa ni siquiera estaba en el pueblo, hombre!
Y ya no quería entrar en el pequeño detalle de la ausencia de internet o wifi. ¿Cómo se suponía que iba a sobrevivir cualquier persona de ese siglo sin conexión con el mundo externo? De solo pensar en todos los capítulos de sus series favoritas que se había perdido desde que estaba allí… Por no haber, no había ni televisión, aunque existía una antena, pero no encontraba el cable que había servido para conectarla en su momento. En todo caso, no había televisor, así que aquello también daba igual. También había una conexión telefónica sin teléfono y las huellas de algunos electrodomésticos desaparecidos. No quería pensar mal, pero era como si antes de llegar él alguien hubiera dedicado un tiempo precioso a hacer desaparecer todos los elementos pertenecientes al siglo XXI.
Jamás había estado en un lugar tan apartado del mundo. Su exacerbada imaginación se desbocaba cuando pensaba lo que podía pasarle si se caía de alguna escalera o se quemaba intentando encender la infernal cocina de gas y no podía llamar a nadie para que le rescatase. Se suponía que el 112 funcionaba incluso sin cobertura, pero ¿y si no funcionaba? Siendo él, seguro que no lo hacía. Y Andrés lo sabía. Sabía todo aquello y le había exiliado allí de todas formas.
Y podría largarse, claro, pero hacerlo significaría admitir que había cometido un error, que Andrés habría ganado, y tendría que dejar su proyecto y entregarle esa maldita historia de Ortega y Gasset. Y la verdad era que ninguna de esas opciones le apetecía en absoluto. Porque, básicamente, no quería aceptar que la había cagado, pero bien.
Así que aprendió a encender la cocina de gas, con pánico, con horror absoluto, forrado con prendas de ropa hasta el cogote para protegerse de las salpicaduras de aceite, y hasta se las apañó para preparar algo de comer sin morir en el intento. Su primera tortilla francesa estaba cruda a trozos y demasiado hecha en otras partes, pero era comestible (o tal vez él tenía demasiada hambre como para ponerle pegas). Mientras comía e investigaba si había algo en la nevera y en los armarios que pudiera comer sin temor de perder la vida con los fogones, pensó que, si Andrés pretendía darle algún tipo de lección con lo que había hecho, le iba a salir el tiro por la culata.
Sobreviviría, escribiría lo que de verdad le apetecía, y además descansaría. Y sería muy feliz allí. Por sus pelotas.
Pero el problema, tuvo que admitirlo días después, era que no era capaz de escribir nada, que no era capaz de descansar, y que estaba muy lejos de sentirse feliz en esa casa.
Se había reconciliado en cierto modo con la vida diaria, y hasta con la vieja cocina de gas. Se había acostumbrado a cocinar sus comidas sencillas, cada vez menos desastrosas y había tomado la costumbre de salir cada día a dar una vuelta por el bosque que rodeaba la casa para despejar sus ideas, pero había algo en su cabeza que parecía no funcionar del todo bien.
Porque, ¿acaso no estaba convencido de que en un entorno así la inspiración acudiría rauda a él? ¿Dónde cojones estaban las famosas musas? ¿Ellas también odiaban el olor a bosta de vaca y que los pájaros las despertasen al amanecer? ¿De verdad había alguien que pudiera considerar música aquel sonido horrendo y chirriante? Cuando no eran mugidos, eran graznidos o ladridos. A veces hasta veía buitres sobrevolando su casa, como esperando su muerte. Y él que empezaba a añorar los atascos y los cláxones de los coches de su adorada ciudad…
Cierto que el aroma de los pinos era delicioso, en nada parecido a ese enlatado de los ambientadores. Caminar por el bosque era relajante, a la par que agotador, con aquellas piedras sueltas tan traicioneras, que le hacían resbalar y tropezar cada dos pasos. Además, cada día descubría algo distinto alrededor de la casa, desde un nido hasta una telaraña enorme y aterradora capaz de provocarle pesadillas, o un riachuelo claro pero lleno de renacuajos juguetones en el fondo, aunque nada de todo aquello era lo que esperaba.
Tras pelearse con la lavadora, modelo prehistórico, haciendo conjunto con el resto de la casa, rezando para sí por no encontrarse con su ropa destrozada a la vuelta, decidió que saldría a dar un paseo para ver si se le ocurría algo sobre lo que escribir. No debería ser tan complicado, pensó. Tenía el esbozo que había hecho mientras veía la película aquella. Solo tenía que continuarlo, era tan sencillo… Pero no podía. No, no y no. Había perdido su maravilloso don para crear magia de la nada. Había muerto literariamente hablando. Ya no podía ni plagiar un argumento de la tele. Era vergonzoso.
No solía alejarse mucho de la casa, más que nada porque no sabía si se perdería para no volver jamás, como Hansel y Gretel. Estaba convencido de que nunca encontrarían sus huesos, porque a nadie le interesaba encontrarle. Y Andrés ni siquiera iría a buscarle, estaba claro. Le había dejado allí tirado y había escondido la llave.
Mientras murmuraba para sí, lamentándose de su triste destino, Alejandro estuvo a punto de pisar un nido lleno de vociferantes criaturas, que piaban buscando un salvador o a su madre, lo que llegase primero.
Por primera vez en varios días, se sintió útil. Recogió el nido con cuidado y miró a su alrededor, buscando un lugar donde dejarlo. Al final miró hacia arriba, gruñendo, y vio el sitio de donde había caído.
—Tenía que ser ahí, por supuesto.
Con un suspiro, envolvió el nido en su jersey y comenzó a trepar con torpeza. No eran más que dos o tres metros, pero para alguien como él, que consideraba un duro ejercicio el andar un par de kilómetros, trepar hasta ese árbol resultó casi como escalar el Everest. Cuando al final consiguió su objetivo, sacó el nido del jersey donde los había envuelto y miró satisfecho a las criaturas, que abrían el pico, pidiendo alimento.
—Sois muy feos, pero ahora me siento tan bien que me da igual. Supongo que esto es lo que se siente al ser buena persona.
En ese momento ocurrieron dos cosas que le recordaron por qué su instinto le decía que no era buena idea subirse a un árbol, ni aunque fuera para rescatar a unos feos pajarillos de las bestias salvajes del bosque: un coche se acercaba a la casa y la rama en la que se sostenía crujió bajo sus pies.
De ese modo, cuando se encontró frente a frente con Daniela Sirvent, no se encontraba del mejor de los humores. ¿Había ido para comprobar que seguía vivo? Pues ya lo había visto. Aunque esta vez al menos había tenido la decencia de presentarse, a pesar de hacerlo con esa nariz en lo alto y ese aire de superioridad, como si fuera mejor que él solo por saber cómo se encendía un fogón de gas.
¿Dónde estaba la amabilidad de la gente de campo de las películas, cuando se presentaban con tartas deliciosas y comida preparada para un siglo? Esa mujer ni siquiera le había preguntado si necesitaba algo. Eso sí, bien que se había preocupado por saber si estaba escribiendo. Eso era lo único que significaba para todos: una máquina de producir manuscritos.
En ese momento no quería ver a nadie. Le dolía el culo, sobre el que había caído, desde una altura baja, pero dura. Y también le dolía hasta el alma, y echaba de menos sus cosas. Quería volver a su casa y comer una pizza con cuatro pisos de queso. Y no deseaba volver a ver nada verde en su vida, como no fuera detrás de una pantalla.
—Sigue vivo.
Daniela creía que su conciencia se aplacaría en cuanto volviera a sentarse ante su ordenador, en su tranquila biblioteca, en la serena quietud de su santuario. Había descolgado el teléfono para llamar a su primo nada más llegar, pensando que así acabaría todo, que su responsabilidad con respecto al escritor abandonado en la casa de la Paca habría terminado. Pero no, mientras Andrés le hacía el tercer grado acerca del estado de salud físico y mental de Alejandro, no podía evitar pensar que ella tenía internet y wifi, y que él ni siquiera tenía televisión, porque ella se había encargado de que así fuera.
Además, desde que había regresado, había evitado con todas sus fuerzas pensar en que no era un autor cualquiera, sino que era Alejandro Escada