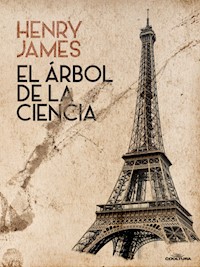
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MB Cooltura
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Plagada de humor e ironía, esta historia genial de Henry James relata las desventuras amorosas de Peter Brench; secretamente enamorado de la esposa de su mejor amigo: un escultor mediocre que se siente y se conduce como un genio incomprendido. La tensión por fin se desata cuando el hijo del matrimonio Mallow decide iniciar una carrera artística en París y esto lo lleva a descubrir lo que durante años toda su familia —incluido Peter Brench, su padrino— ocultó.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
•
I
Entre otras convicciones secretas como las que todos tenemos, Peter Brench creía que el logro más grande de su vida era no haber opinado jamás sobre la obra (así la denominaban), de su amigo Morgan Mallow. Referido a esto, él pensaba honradamente que nadie podía, con autenticidad, citar una sola opinión suya, y no había constancia alguna de que, en ninguna ocasión ni tesitura, hubiera mentido o proclamado la verdad. Semejante triunfo tenía su valor, aun para alguien que había logrado otros triunfos: había llegado a los cincuenta años eludiendo el matrimonio, había forjado una buena situación económica, había vivido secretamente enamorado de la señora Mallow sin decir una sola palabra, y, lo último en orden pero no en importancia, se había puesto a prueba a sí mismo hasta lo más íntimo. De hecho, se había puesto a prueba a tal punto que terminó decidiendo instalar en sí mismo una actitud de humildad extrema y general, y, sin embargo, estaba orgulloso por el recto rumbo que había logrado seguir a pesar de varios obstáculos. Por lo tanto, era una verdadera maravilla que precisamente frente a sus amigos de mayor confianza guardara la mayor reserva. Él no podía —al menos eso creía el excelente hombre— decirle a la señora Mallow que era la adorable causa de su soltería; como tampoco podía decirle al marido que los innumerables mármoles que poblaban su taller le causaban un sufrimiento tan intenso que ni el paso del tiempo había conseguido siquiera amainar. Sin embargo, como ya he insinuado, su victoria con respecto a las esculturas, no consistía sólo en haber callado que las odiaba; consistía además, heroicamente, en no haber intentado nunca una compensación de otro orden como premio por su silencio.
La situación, entre estas buenas personas, era en verdad algo digno de admiración, y probablemente no había ninguna que fuera comparable en muchos kilómetros a la redonda del punto que nos incumbe: la zona londinense donde en aquella época los suaves declives de Hampstead se cruzaban con las quebradas confesiones de St. John’s Wood. Peter deploraba las estatuas de Mallow y adoraba a su esposa, pero sentía un gran afecto hacia Mallow, por quien, a su vez, él era igualmente querido. La señora Mallow mostraba gran admiración por las estatuas… aunque, si la apuraban, confesaba preferir los bustos; y su evidente afecto por Peter Brench se debía al afecto que él, a su vez, demostraba por Morgan. Además, cada uno amaba a los otros dos por la delicadeza con que trataban a Lancelot, el único y muy querido descendiente de los Mallow, en quien el amigo de la casa tenía al tercero —pero decididamente el más guapo— de sus ahijados. Desde su nacimiento, ninguno de la familia, ni siquiera el propio niño, habría pensado en alguien más calificado que Peter para el papel de padrino. Por fortuna, todas estas notables personas gozaban de cierto desahogo económico, de lo contrario, el Maestro no habría podido pasar sus solemnes aprendizajes itinerantes en Florencia y en Roma, ni continuar, junto al Támesis, al Arno y el Tíber, amontonando una tras otra las obras no vendidas, por lo que, la suya, no tenía otro remedio que ser una pasión desde todo punto de vista desinteresada. Modelaba cabezas fantaseadas de celebridades que estaban demasiado ocupadas para posar en varias sesiones. Ni siquiera Peter, que los visitaba casi todos los días, habría podido encontrar el tiempo suficiente para colaborar con su presencia en mantener aquella complicada tradición. Él, depositario de estos secretos, era un hombre macizo pero apacible: corpulento y relajado, rojizo y crespo, de tono, miradas y bolsillos profundos, por no mencionar su hábito de las pipas largas, los sombreros flexibles y los trajes descoloridos entre parduscos y grisáceos, en apariencia siempre los mismos.





























