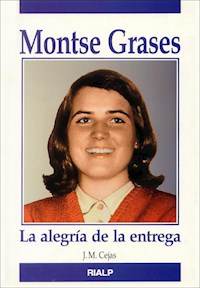Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Biografías y Testimonios
- Sprache: Spanisch
Para reunir esta galería de relatos inolvidables, el autor ha viajado durante tres años por Estonia, Letonia y Lituania, y el sur de Noruega y Finlandia, hasta la frontera con Rusia. Algunos de sus personajes han sufrido cárcel, destierro o tortura. Otros han padecido el ostracismo social y las deportaciones a Siberia. Todos han tenido que enfrentarse a lo políticamente correcto. Son músicos, pintores, directores de cine o actores de teatro. Otros, reporteros de guerra, médicos, católicos, ortodoxos o luteranos, cantantes de rock o de rap. Les une su rebeldía y su fidelidad a las propias convicciones. Son... disidentes. Sus vidas muestran la fe de una Europa desconocida, llena de vigor y creatividad, que contrasta con la decadencia y el cansancio vital de tantos otros lugares de Occidente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Portadilla
Visado de entrada
I. Entre la cruz y el martillo: Países Bálticos
I. Lituania
1. Los generales se rieron
2. Los tres grandes problemas de mi padre
3. ¿La crónica sigue saliendo?
4. La palabra prohibida
5. ¿Qué estamos haciendo?
II. Letonia
6. Un día de mi vida
7. El cuestionario
8. Su misericordia llena la tierra
9. Teniente del ejército rojo
10. Una mano de madre
11. Relato sin título
12. En la fila de los setenta
13. Una historia poco edificante
III. Estonia
14. Un argentino en Estonia
15. La bahía de Bengala
16. Aventuras de una exploradora
17. Polvo, arena y barro
18. Antes y después
19. No estoy aquí por casualidad
20. Todo hecho, todo por hacer
21. Nunca es tarde
22. He visto lobos salvajes
VISADO DE ENTRADA
«Alegría, alegría, alegría, lágrimas de alegría».
Blaise Pascal, 23 de noviembre de 1654
tras «la noche de fuego».
A lo largo de los tres últimos años he recogido sesenta relatos de hombres y mujeres de Finlandia, los Países Bálticos, Escandinavia y Rusia. Son personas de los ambientes culturales y contextos sociológicos más diversos: músicos; pintores; directores de cine y actores de teatro; reporteros de guerra; empresarios; médicos; profesores de Universidad; obispos católicos, protestantes y ortodoxos; pastores luteranos; historiadores; líderes sociales; escritores; cantantes de rock y de rap...
Solo tienen dos rasgos en común: la rebeldía y la fidelidad a sus propias convicciones. Muchas de esas personas lucharon activamente en el pasado frente a las dictaduras políticas e ideológicas de uno y otro signo (nazismo, comunismo) que oprimieron sus países; y siguen oponiéndose en la actualidad, ofreciendo alternativas de esperanza, al materialismo consumista que se ha difundido en Europa. Bastantes de ellas, como Blas Pascal, han experimentado su particular «noche de fuego».
Muchos de los protagonistas de estos relatos han sufrido la cárcel, el destierro y la tortura psicológica o física. Otros han padecido el ostracismo social y las deportaciones a Siberia; y en todos los casos, han tenido que enfrentarse —y siguen haciéndolo— a lo políticamente correcto.
Son disidentes, en el sentido más amplio y menos polítizado del término.
Para reunir este conjunto de testimonios he viajado desde Vilnius, en Lituania, hasta Tornio, en la Laponia finlandesa; y desde Malmö, en el sur de Suecia, hasta Grenaa, en el norte de Dinamarca; o Stavanger, en el sur de Noruega. Hablé con Havard a las orillas de un lago finlandés, relativamente cercano a la frontera con Rusia.
La extensión de estos relatos es tan variada como sus vidas. Muestran la realidad de una Europa cada vez más multicultural, en la que se está produciendo un fabuloso melting pot: un crisol creciente de razas, culturas y tradiciones, donde el compromiso con la fe se manifiesta con un vigor y una creatividad insospechada. Ese vigor contrasta con la decadencia, el cansancio vital y a veces el rigor mortis que se aprecia en algunos lugares del Viejo continente.
Este proyecto comprende varios libros. En este he recogido los testimonios de hombres y mujeres que viven en Estonia, Letonia, Lituania y Rusia, como Lagle Parek, estonia, la primera mujer ministro de un gobierno democrático; el historiador lituano Vidmantas Valiusaitis; el cineasta letón Jānis Logins o el escritor Alexander Havard, director del Instituto de liderazgo Virtuous Leadership, residente en Moscú.
Son historias contadas en primera persona, de forma íntima y directa: Silvija, una ginecóloga, habla de su trabajo en un hospital en el que realizaba cientos de abortos; los pintores Dina y Mārtins Abele o el cantante de rock Raul Ukareda evocan su itinerario vital... Hay testimonios de miembros de diversas confesiones: de los obispos católicos de Estonia y Kaunas (Lituania); de un obispo luterano de Letonia; o del metropolita de la Iglesia Ortodoxa en Estonia.
En libros posteriores el lector encontrará relatos de personas que residen en diversos lugares de Finlandia y del mundo de cultura escandinava, como Suecia, Noruega, Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe.
Gracias a estos hombres y mujeres, que han defendido la libertad y la dignidad del hombre de acuerdo con sus propias convicciones, se ha ido forjando un tiempo nuevo en muchos de esos países, tan diferentes entre sí.
Lituania, por ejemplo, tiene 65.303 kilómetros cuadrados y poco más de tres millones de habitantes. En su mayoría son de origen lituano, que conviven con minorías de origen polaco, ruso, bielorruso y ucraniano. Según las últimas estadísticas, gran parte de la población —casi un 80 por ciento— es católica; el resto son luteranos —unos 200.000—, ortodoxos y de otras religiones.
Su estado vecino, Letonia, de 64.589 kilómetros cuadrados, cuenta con dos millones de habitantes, de los que solo un 62 % son de origen letón, a causa de las emigraciones y las deportaciones. Hay sectores de población de origen ruso (27 %), bielorruso, ucraniano, lituano y polaco. Un 35 % de la población pertenece a la Iglesia Ortodoxa letona; un 25 % a la Iglesia Evangélica Luterana; y aproximadamente un 20 % a la Iglesia Católica. Además de las minorías judías e islámicas, hay un 15 % que se declara sin religión.
Estonia, con 45.228 kilómetros cuadrados cuenta con 1.207.000 habitantes, de los que el 69 % son de origen estonio y el 25 % de procedencia rusa. También hay colectivos de ucranianos, bielorrusos, etc. El 14.8 % de los habitantes forma parte de la Iglesia Luterana Evangélica y el 13.9 % de las Iglesias Ortodoxas. Se calcula —son cifras aproximadas y cambiantes— que hay 10.000 musulmanes, 6.000 baptistas, 6.000 católicos y unos mil judíos. Aunque se le denomina en ocasiones «el país más ateo del mundo», los testimonios recogidos en estas páginas cuestionan seriamente esa afirmación. Está especialmente vinculada con Finlandia, por la lengua, la cultura y la proximidad geográfica de sus capitales.
Dedico especialmente estas páginas a mis hermanas Lola, Anto y Santi, que son mis mejores —y más certeras— críticas literarias.
Deseo expresar mi más profunda gratitud a las personas que me han ofrecido sus relatos; y a mis amigos y traductores en los diversos países. En Lituania, Bryan P. Bradley, Guillermo Boggione, Aleksas Chiaia y Borja Armada; en Letonia, Domeniko y Claudio Rivera; en Estonia, Luise Rosenfeldt, Andrea Bochese y la Madre Ricarda, brigidina. Gracias también por su ayuda al P. Dimitri Tsiamparlis, arcipreste del Trono Ecuménico y Deán de la Catedral Ortodoxa Griega en Madrid; a Sandra Iglesias; y a tantos otros.
Durante mis últimas horas de estancia en Letonia, Manuels Fernandezs, un músico español afincado desde hace años en ese país, interpretó para mí, a modo de despedida, el tercer movimiento de La tempesta di Mare, de Vivaldi, que evoca un baile gozoso después de una tormenta[1].
Esa pieza musical refleja, a mi modo de ver, el espíritu de fiesta y liberación que se vive en estas naciones tras una tormenta aciaga que ha durado demasiadas décadas.
[1] El título original es Concierto para flauta y orquesta en Fa mayor ¨La tempesta di mare¨, opus 10, nr.1. «Lo del baile después de la tormenta —me contaba Manuels— es mi interpretación del ambiente del 3.er movimiento, tras el primero, que es tempestuoso, y el segundo, sosegado y tranquilo. Sugiere la calma y la alegría que se vive en un barco después de haber vencido una tempestad. Vivaldi solo puso el título general de la obra, no uno para cada movimiento».
I. ENTRE LA CRUZ Y EL MARTILLO: PAÍSES BÁLTICOS
I. LITUANIA
1. LOS GENERALES SE RIERON
VIDMANTAS STASYS VALIUSAITIS[2]
Como sabes, Lituania fue incorporada a Rusia durante el siglo XVIII, bajo el reinado de Catalina II. Durante los siglos siguientes se puso en marcha una intensa política de rusificación. Se prohibió hablar en lituano durante cuarenta años, desde 1864 hasta 1904, y se estableció oficialmente el alfabeto cirílico.
Durante el siglo XIX intentaron «cortarle la cabeza» al país: solo permitían que ejercieran su trabajo dentro de Lituania los médicos y los sacerdotes; el resto —ingenieros, profesores, científicos, artistas, etc.— se vio obligado a emigrar a Polonia, a San Petersburgo o a Moscú; a las ciudades del Cáucaso o a Norteamérica...
Ante esa situación, los padres empezaron a enseñar el lituano a sus hijos en sus casas. Si visitas el museo de Kaunas, encontrarás un cuadro en el que se ve a una campesina del XIX hilando, con un pañuelo típico en la cabeza. A su lado, hay un niño sentado en el suelo, que lee un libro titulado Escuela Lituana.
Gracias a la resistencia pasiva de gran parte de la población, fuimos una de las pocas naciones europeas en las que hubo contrabando de libros. Algunos lituanos que vivían fuera del país imprimían diccionarios y misales en nuestra lengua que luego, de mano en mano, hacían llegar hasta aquí. Y en algunas zonas se distribuían periódicos clandestinos escritos en lituano.
La Lituania moderna empezó a forjarse a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando un ingeniero que había hecho fortuna en Rusia construyendo puentes se atrevió a plantear, en 1904, un pleito contra el Estado por la prohibición de hablar y escribir en lituano. ¿En qué fundamento jurídico —preguntaba— se basa esta prohibición? Como no había ninguno, sorprendentemente, ganó el pleito; y creó un periódico en lituano —Noticias de Vilnius— para reforzar nuestra identidad como país.
Y durante las dos primeras décadas del siglo pasado, aprovechando el debilitamiento del poder zarista —que tenía muchos problemas internos y no podía ejercer la presión monolítica de épocas anteriores—, fueron apareciendo grupos de arte, pintura y música con un marcado acento patriótico.
En 1915, un año después de que comenzase la I Guerra mundial, Lituania fue ocupada por Alemania. Y cuando finalizó la contienda, un pequeño grupo político declaró la independencia, el 16 de febrero de 1918.
Fue un acto de audacia, porque en Vilnius solo había un 20 % de lituanos, frente a un 50 % de polacos y un 30 % de judíos; además, estábamos rodeados por tres grandes potencias —Rusia, Alemania y Polonia— que podían haber abortado aquella declaración en cualquier momento.
Por esa razón, la situación de Lituania desde 1918 a 1920 fue muy precaria. No contábamos con un ejército fuerte y tanto los bolcheviques como los polacos intentaban hacerse con el poder. A partir de aquellos años el sentimiento antipolaco sustituyó al sentimiento anti-ruso, hasta en los aspectos más anecdóticos: por ejemplo, había dos letras del alfabeto latino que se escribían en lituano igual que en polaco, y las tomamos del alfabeto checo solo para diferenciarnos.
La independencia y el proceso de lituanización duró poco tiempo. Bielorrusia y Polonia no la aceptaron; y tras una breve guerra en la que se acordó un alto el fuego, Vilnius cayó en manos de Polonia, que creó el 12 de octubre de 1920 un estado títere polaco: la República de Lituania Central. Dos años después esta república fue anexada a Polonia.
En ese entorno surgió la figura de Pranas Dovydaitis, el primer ministro más joven de la historia de Lituania, que además de político, fue editor de prensa, profesor universitario y un católico consecuente con su fe.
Lituania estaba gobernada por unas élites de formación atea y el catolicismo aparecía ante la opinión pública como algo propio de campesinos atrasados y supersticiosos. El gran empeño de Dovydaitis fue formar un grupo de intelectuales que vivieran su fe con plenitud y estuvieran dispuestos a ayudar a los que le rodeaban a encontrar —o reencontrar— sus raíces cristianas, no mediante peroratas sentimentales, sino a través de la oración y la razón, con la reflexión y el estudio. Fundó una revista, ElFuturo; impulsó, junto con otros, la creación de la Facultad de Filosofía y Teología en Kaunas; y se propuso traer a intelectuales de toda Europa para que ayudaran a paliar nuestro estado de indigencia cultural y espiritual.
Uno de esos intelectuales fue un suizo, Jozeph Ehret, gran amigo de un lituano católico, Mykolas Asmys. En 1918 residían los dos en Friburgo. Asmys contrajo la gripe que asoló a media Europa y cuando estaba a punto de morir le pidió a Ehret que viniese a Lituania para trabajar por su país y fortalecer en la fe a sus compatriotas.
Ehret cumplió su promesa y una de sus preocupaciones fundamentales fue la formación de los jóvenes. Publicó numerosos libros; puso en marcha una universidad popular de orientación cristiana, dirigida a los jóvenes campesinos, que llegó a contar con cien mil socios; fue uno de los fundadores de la Academia Lituana de la Ciencia; creó revistas para niños; alentó numerosas ligas y asociaciones deportivas y en 1920 fundó ELTA, la agencia de noticias más importante del país. Aunque solo estuvo veintidós años aquí, dejó una profunda huella en nuestra historia.
Para Casimiros Pastas, otra gran figura de esa época, la prioridad era la formación intelectual de los líderes lituanos. Pensaba que los dirigentes debían dar un salto de calidad si no querían verse aplastados ideológica, política y militarmente por los regímenes totalitarios que estaban surgiendo a su alrededor.
Pastas había viajado por todo el mundo, salvo por Australia, y conocía bien la realidad europea y americana, junto con los problemas de las diversas colonias africanas.
Intentó cambiar el punto de vista de los dirigentes de su época, que promovían una lituanización más que laica, laicista, y de signo anticatólico, desprovista de la grandeza de miras de la antigua Lituania imperial, que llegaba desde el Báltico hasta el Mar Negro.
Para Pastas la solución era volver a mirar al mar: «¡Tenemos cien kilómetros de costa! —recordaba—. ¡Somos demasiado pasivos y cautelosos! ¡Estamos llenos de recelos! Ahora que somos libres, actuamos con la misma mentalidad que teníamos cuando dependíamos de Rusia. ¡Debemos cambiar!
Una de sus propuestas fue cambiar la capitalidad: el centro del país debía estar en Klaipeda, una ciudad junto a la costa, para que la nación se abriese al Báltico. «Fijaos —decía—: ¡todas las capitales de esta parte del mundo están junto al mar: Copenhague, Estocolmo, Helsinki, Tallin, Riga!
Al ver el cariz que tomaba la revolución rusa, Pastas habló con los gobernantes y les propuso que evacuaran cuanto antes el oro de Lituania, para poder sobrevivir en un futuro inmediato, ya que era previsible que nos convirtiéramos de nuevo en una colonia rusa. «Tenemos un ejército pequeño que no podrá contener a las tropas extranjeras. Debemos crear una red de diplomáticos en el exterior, capaces de defender nuestros intereses en caso de una nueva invasión». Pero ningún político le hizo caso; y los generales se rieron.
Sus vaticinios se hicieron realidad, desgraciadamente. El 23 de marzo de 1939, Alemania ocupó Memel y obligó al gobierno a firmar un tratado de no agresión. Y el 15 de junio de 1940, después de que el gobierno lituano cediera ante un ultimátum soviético, siguiendo una cláusula secreta del Pacto Ribbentrop-Mólotov, la Unión Soviética ocupó Lituania, que fue forzada a formar parte de la U.R.S.S., bajo el nombre de República Socialista Soviética de Lituania.
Unos 60.000 lituanos huyeron a Occidente, temiéndose lo que luego sucedió. Y numerosos intelectuales, empresarios y creyentes de diversas religiones —es decir, cualquier persona que pudiese ejercer cierta influencia en los demás— fueron deportados.
Uno de ellos fue Pranas Dovydaitis, que fue arrestado en 1941 junto con su familia. Lo deportaron hasta un campo de concentración en Ucrania, donde llegó desfallecido, pero sin perder la esperanza, fortaleciendo con su fe y su alegría a los demás. Desde allí lo trasladaron a la prisión de Sverdlovsk y le condenaron a muerte por sus actividades «contrarrevolucionarias». Tras fusilarle, le enterraron en un lugar desconocido. El año 2000, durante el Gran Jubileo, san Juan Pablo II incluyó su nombre entre los testigos de la fe y los mártires cristianos del siglo XX.
Cuando los soviéticos nos invadieron solo encontraron cierta resistencia entre los partisanos. Eran, en su gran mayoría, jóvenes de origen campesino en edad militar que se refugiaron en los bosques. Pero aquí no tenemos montañas, y aguantar años y años en aquella situación debió ser muy duro. Los que les ayudaban sabían que si los descubrían, podían ser fusilados o deportados a Siberia. Hubo partisanos emboscados hasta 1955.
Mi padre tuvo serios problemas por intentar ayudarles. Organizaba conciertos en diversas provincias y lo que recogía lo enviaba a «los hombres del bosque». La KGB siguió sus pasos durante medio año, hasta que le detuvieron. Como no consiguieron probar su ayuda a los partisanos, le dejaron en libertad, y le enviaron a Linkuva, en el norte, donde pensaban que su influencia sería menor.
En ese pueblito vivía su hermano, que era director del colegio en los años de las grandes deportaciones, a finales de los cuarenta y comienzo de los cincuenta. Todavía viven muchas personas que fueron deportadas durante su infancia. Si hablas con alguna de ellas te podrán contar todo esto mejor que yo.
Antes de cada deportación se establecía una lista secreta con los nombres de las familias que iban a deportar y se organizaba una gran redada: los soldados llegaban por la noche a las casas, les daban media hora para recoger sus cosas, los subían a unos camiones y los trasladaban hasta la estación más próxima. Allí los hacinaban en vagones de ganado que los conducían a Siberia; y muchos morían en el camino.
Mí tío tenía algunos contactos por su condición de director del colegio local, que le permitieron acceder a esas listas en alguna ocasión. En cuanto se enteraba de algunos nombres avisaba inmediatamente a las familias, que desaparecían antes de que llegasen para deportarlas.
Hasta que un día le dijeron que acudiese a un Ministerio de Vilnius para una reunión de directores de colegios. Fue, y al preguntar por la reunión, le apresaron, le pusieron una capucha, le subieron a un auto y luego a un vagón que lo llevó hasta Kajhastán, donde estuvo diez años en la cárcel. Las condiciones de aquel lugar eran tan inhumanas que los presos se rebelaron; y muchos, como mi tío, murieron ametrallados por los soldados que acudieron para controlar el motín.
Mi padre fue deportado también a los Urales, y cuando regresó intentó seguir trabajando como profesor de historia, pero no se lo permitieron. Consiguió un empleo en una confitería de Kaunas, donde le hicieron la vida imposible: si en las vacaciones se iba de viaje le hacían volver inmediatamente para culparle de cualquier cosa: por ejemplo, de una bolsa de azúcar que se había estropeado a causa del agua de una gotera, y cosas parecidas. Buscó otro empleo y continuaron hostigándole. Lo mismo le sucedió en el trabajo siguiente y en el siguiente, hasta que su salud se resintió por aquel acoso constante y falleció en 1989.
Podría contarte muchas historias de mis tíos, que fueron personas coherentes con su fe. Una de las que más me conmueven es la de mi tío Stasys, sacerdote en Brooklin, donde atendía una parroquia para irlandeses. La mañana del Domingo de Resurrección de 1971, mientras caminaba hacia la iglesia, se encontró con un mendigo; y como hacía mucho frío, le regaló su abrigo, diciéndole: «Quédeselo: a mí no me hace falta». Falleció pocos minutos después, a causa de un paro cardíaco, mientras celebraba la Misa.
Yo me llamo Stasys por él. Cuando recogieron sus pertenencias, vieron, con asombro, que solo tenía cinco dólares, y que todo lo que ganaba lo daba en limosnas para personas necesitadas.
Pero estábamos hablando de las deportaciones... Al principio, el simple hecho de ser católico bastaba para que te enviaran a Siberia. Luego hubo un cambio de estrategia, y se propusieron que ningún católico pudiera acceder a trabajos de cierta influencia social, como la enseñanza o la política; cerraron los conventos y numerosas iglesias; convirtieron la catedral en museo del ateísmo; impusieron exilios forzosos a los obispos; vigilaban a los que asistían a Misa; limitaban al máximo el número de seminaristas, etc. Y al igual que en otros países, intentaron infiltrar sacerdotes favorables al Régimen dentro de la Jerarquía, para destruir a la Iglesia desde dentro.
En los años setenta cinco sacerdotes[3] fundaron el Comité para la defensa de los Derechos de los Creyentes. Uno de ellos, Sigitas Tamkevicius, impulsó la edición clandestina de lo que se llamó La Crónica de la Iglesia Católica en Lituania. En esa publicación fueron describiendo, con tono sobrio y objetivo, los abusos que se cometían contra la libertad religiosa. Aquello supuso un gran reto para el Régimen y en especial para la KGB, porque no sabían quién o quiénes redactaban esas crónicas, por qué medio las difundían y cómo llegaban hasta el extranjero. Pero todo esto te lo puede contar el propio Tamkevicius.
Fueron tiempos díficiles. Mi padre me dio un consejo que no he olvidado nunca: «procura comportarte durante la ocupación de forma que después no tengas que avergonzarte de nada». Muchos claudicaron o simularon estar de acuerdo con el Régimen; o colaboraron con él, movidos por el miedo.
Para mí, fue decisiva la amistad con algunos jóvenes universitarios, como Jozef Brazauskas. Era un católico consecuente, de buena formación intelectual, que nos tradujo del francés a algunos autores extranjeros desconocidos por nosotros, como Maritain. Éramos un grupo de amigos que leíamos a Dostoyevski; hacíamos planes de futuro; charlábamos; escribíamos...
El 8 de agosto de 1987, con motivo del aniversario del Pacto Ribbentrop-Mólotov, participé en un mitin por la libertad de Lituania. Tenía 31 años. Me sacaron una fotografía, me localizaron y me expulsaron de la universidad en la que estaba haciendo el doctorado. En vista de la situación y como tenía que mantener a mi familia —estaba casado desde 1981— empecé a trabajar como periodista y poco después fundé Kauno Aidas, el primer periódico del país que no estaba en manos de los comunistas.
Un año más tarde comenzó el Movimiento Lituano por la Perestroika, que triunfó en 1989, con motivo de las elecciones al Congreso de Diputados de la URSS. Ese mismo año se estableció el lituano como lengua oficial.
Al año siguiente, Vytautas Landsbergis fue elegido presidente del país y proclamó la independencia el 11 de marzo de 1990. Hubo una dura réplica soviética y Vilnius fue ocupada militarmente, pero la situación se resolvió de forma pacífica, gracias a la unánime reacción popular. Es lo que se llamó Revolución Cantada.
Y el resto ya lo conoces: es historia reciente.
[2] Vidmantas Valiusaitis es una figura ampliamente conocida en Lituania. Este relato es una síntesis de la larga conversación que mantuve con este luchador por la libertad en su casa de Vilnius, gracias a nuestro amigo y traductor Guillermo Buggione. Valiusaitis es filólogo, periodista, comentarista político y editor de diversos periódicos. Ha sido Vicepresidente de la Unión de Periodistas lituanos y es autor de numerosos libros de carácter histórico. En 1990 se le concedió la Medalla al Mérito por su defensa del Estado independiente de Lituania.
[3] Vicentas Vèlavicius, Alfonsas Svarinskas, Sigitas Tamkevicius, Juozas Zdebskis y Jonas Kauneckas.
2. LOS TRES GRANDES PROBLEMAS DE MI PADRE
JOANA PRIBUSAUSKAITÉ
Mi padre tenía tres problemas. Tres problemas graves: pertenecía a la antigua nobleza lituana; era propietario de un campo de treinta hectáreas; y —esto era lo peor— además de ser buen católico, ayudaba al párroco. Por estas tres causas fue deportado a Siberia el 2 de octubre de 1951, con 45 años, junto con mi madre, de 29, y mis cinco hermanos[4].
Vinieron de noche, como de costumbre. Dieron unos golpes en la puerta: «¡Abran, abran!», e irrumpieron en casa varios soldados del Ejército Rojo, junto con un oficial civil que llevaba la lista, preparada por los colaboradores comunistas locales, de los que debían ser deportados. En esa lista estaban los nombres de mis padres y hermanos, pero no el de mi abuela.
—Usted puede quedarse —le dijeron.
—No —dijo ella, sin dudar—. Yo voy con ellos.
—Bien. ¡Tienen un cuarto de hora para recoger sus cosas!
Mis hermanos no entendían nada. Mi madre hizo un hato con la ropa, puso la comida y las cazuelas en una cesta de mimbre y llenó disimuladamente una bolsa con libros escritos en lituano.
—Cojan solo lo indispensable —repetían los soldados—. Solo deben llevar lo que puedan cargar por sí mismos.
Uno de ellos se aproximó a mi madre.
—¿Qué llevas en esa bolsa? —preguntó.
—La ropa de los niños...
Les ordenaron subir a un camión, donde había otras familias en sus mismas condiciones, que los condujo hasta la estación. Allí había una fila interminable de vagones de ganado, con pequeñas ventanas altas con barrotes, que se cerraban desde fuera. Se acomodaron como pudieron, hacinados, junto con otras familias.
Hacía frío. Tras una larga espera, el tren comenzó a avanzar, entre sollozos y lamentos. Solo les daban para comer un trozo de pan y un tazón de sopa aguada al día. Agujerearon el suelo del vagón para hacer sus necesidades. Y pronto la suciedad y el hedor se volvió insoportable. Comenzaron a fallecer ancianos y niños que los soldados iban sacando cada vez que el tren se detenía. Y solo cuando el clima lo permitía, les echaban encima alguna paletada de tierra o de nieve.
¿Dónde los llevaban? Ningún soldado, ningún oficial, contestaba a sus preguntas. Pronto tuvieron la respuesta al ver, durante semanas, el paisaje de Siberia.
Las jornadas fueron haciéndose cada vez más insufribles. Durante días y días aquel traqueteo continuo solo se interrumpía para dejar a algunos deportados en lugares solitarios o aldeas de nombres desconocidos.
El día de la fiesta de san Simón y san Judas el tren se detuvo junto a un embarcadero. Preguntaron donde estaban: Tomks —le dijeron— en el sur de Siberia, al norte de Kajhastán. Allí les recogió un barco que comenzó a avanzar a lo largo de un río interminable, recorriendo una inmensa zona de bosques helados. Llegaron a un pequeño embarcadero. Les ordenaron bajar y, cuando lo hicieron, el barco zarpó en dirección contraria sin darles más indicaciones. Quedaron abandonados a su suerte, sin saber qué hacer, a 17 grados bajo cero.
No sabían dónde ir. Estaban desfallecidos y agotados por el hambre y los sufrimientos de la travesía. Encontraron algunas cabañas, pero no pudieron entrar porque estaban abarrotadas con familias en su misma situación. Pasaron aquel día, aquella noche, el día siguiente y una segunda noche a la intemperie, buscando un refugio, sin dejar de tiritar y ateridos por el frío.
Cuando encontraron un lugar para guarecerse ya era demasiado tarde. Mi hermano Apolinar, de año y medio, murió a consecuencia de aquellas penalidades, en la noche del 13 de noviembre. Durante la mañana siguiente falleció mi hermana Wanda, de siete años.
Mi padre tenía un gran tumor en una mano que le impedía talar árboles, y no sabían qué hacer para sobrevivir. En medio de aquella situación desesperada, solo les ayudó una persona: una judía comunista, que trabajaba como médico en un hospital cercano, a cincuenta kilómetros. Contrató a mi padre como traductor y a mi madre como lavandera, alegando que estaba embarazada, algo que no era verdad. Con eso —y con las sobras de la comida del hospital que mi madre iba recogiendo— dejaron de pasar el hambre feroz que llevaba atenazándoles desde hacía semanas.
Durante ese tiempo mi padre enfermó de escorbuto, porque llevaba mucho tiempo sin comer prácticamente nada: lo poco que conseguía se lo daba a mi madre y mis hermanos.
En 1953 nació mi hermana Vitalia. La bautizaron en secreto, dentro de la casa, porque todavía vivía Stalin. Tres años después nací yo. Cuento todas estas cosas como si las hubiera vivido porque me las relataron muchas veces.
—¿Es niño o niña? —preguntó mi padre, tras el parto.
—Niña —le dijeron.
—Muy bien. ¡Entonces la llamaremos Joana, porque ella liberará a nuestra familia!
El resto de los deportados no habían oído hablar de Juana de Arco, la libertadora de Francia, y empezaron a llamarme Joanina, que les resultaba más familiar. Pero mi madre se enfadaba:
—¡Joanina, no! ¡Joana!
En esa época ya había muerto Stalin y pudo bautizarme el sacerdote que venía de vez en cuando para atender a los católicos de la zona.
Mi nacimiento supuso una alegría y al mismo tiempo un agobio para mis padres, porque en la cabaña donde vivíamos solo había espacio para una mesa, unas cuantas sillas y una litera: en la cama de abajo dormían ellos, y en la de arriba, mis tres hermanos. Solucionaron el problema poniendo una especie de hamaca colgada de dos extremos, que hacía las veces de cuna. No sé cómo se las arreglaban, porque solían acoger por la noche a los lituanos que venían al hospital y carecían de tiempo para volver a sus casas. ¿Dónde dormirían? Supongo que unos debajo y otros encima de la mesa, que era el único espacio libre. Las desgracias los habían unido mucho, y los deportados compartían lo poco que tenían.
Gracias a los libros que mi madre había traído, mis hermanos mayores pudieron aprender a leer y a rezar en lituano, porque las clases de la escuela se impartían en ruso. Aquellos libros, aquella lengua, era lo único que nos quedaba de nuestra patria.
Yo no recuerdo nada de esto, como ya he dicho. Un año después de mi nacimiento, nos permitieron regresar a Lituania. Nos trajimos a dos niños con nosotros. Sus padres no habían conseguido el permiso para volver, y lo más importante, en aquellos momentos, era escapar de aquel infierno, fuera como fuera.
Llegamos agotados y felices —contaban mis padres— tras veinte días de viaje, el 15 de agosto de 1957, fiesta de la Virgen. En la estación tuvimos la suerte de encontrar a unos conocidos que nos acogieron en su casa. Fue heroico por su parte. Ayudar a unos deportados, en aquellas circunstancias, era muy peligroso: podían deportarlos a ellos también. Lo primero que hizo mi madre al llegar a casa fue preparar un baño caliente para los niños. ¡Agua! ¡Agua limpia y caliente!
A mi hermana Vitalia le sorprendieron especialmente los árboles frutales: había visto cajas de manzanas, pero no imaginaba que esa fruta pudiera crecer así, de forma natural, en las ramas de los árboles. En Siberia no había nada parecido: solo estepas nevadas y bosques con alerces, pinos, cedros y abetos altísimos.
Cuando llegamos a nuestra casa, la encontramos ocupada por una familia. Mi madre soñaba desde hacía años con volver a ver su jardín, que había cuidado tanto. Estaba destrozado. Habían talado los árboles que daban sombra a la casa durante los veranos, para hacer leña. Era algo inexplicable, porque tenían el bosque muy cerca. Llegaron a un acuerdo con los ocupantes y se establecieron en una parte de la vivienda. Volvieron a comenzar desde cero. Y dos años después nació mi hermano Dominikas, que fue la gran alegría de mis padres.
Éramos nueve en casa, y mi padre trabajaba de sol a sol para que pudiéramos comer todos los días. Gastábamos lo menos posible: mi madre tejía la lana de una oveja que teníamos y nos hacía calcetines, guantes y gorros para el invierno. Rellenábamos las almohadas con plumas de ganso, y los mayores cuidaban de los pequeños, porque, como éramos tantos, mis padres no llegaban a todos. Eso tenía sus ventajas: a mí me daba clases mi hermana Vitalia, y gracias a ella iba más adelantada que el resto de los niños de mi clase.
En cuanto empezamos a salir de aquella situación, mi madre compró algunos libros. Gran parte de lo que ahorraba se lo gastaba en publicaciones, algo que puede sorprender en una familia tan pobre como la nuestra. Le apasionaba leer, pero la razón no era esa. En aquel tiempo nuestros maestros eran comunistas convencidos, y todos los libros que había en la escuela o en las bibliotecas públicas eran de signo marxista. Se respiraba ateísmo por todas partes: en la prensa, en la radio, en las conversaciones... y ella puso todos los medios a su alcance para salvarnos de aquel naufragio. Nos llevaba a la iglesia; nos explicaba el catecismo en casa; procuraba que leyésemos las publicaciones de contenido cristiano que lograba encontrar; y todos los días, antes de dormir, rezábamos el Rosario. Vivíamos el mes de mayo, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en junio...
A medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de que tuvieron que luchar contra viento y marea para que en nuestro hogar se respirase el aire libre del cristianismo, en medio de una sociedad dominada por el miedo y plagada de consignas antirreligiosas. Mi madre deseaba que conociéramos las verdades de fe, y aprendiéramos a pensar por nuestra cuenta, algo soprendente en aquel tiempo en el que la propaganda moldeaba las mentes de los más ignorantes y débiles. No era fácil mantenerse libre de espíritu en aquellas circunstancias; y de hecho, la gran mayoría se plegó a la ideología soviética.
En una ocasión uno de mis profesores, que bebía mucho y estaba siempre de mal humor, me ordenó que fuera a su despacho para ordenar unos documentos. Y sin pretenderlo, vi lo que habían escrito sobre mí:
—Joana Pribusauskaité: hija de padres creyentes. Claramente anticomunista.
Tuve suerte, porque gracias a una recomendación de ese profesor pude entrar en la universidad. A una amiga mía no la admitieron por ser cristiana. No sé que hubiera hecho en su caso, porque inconscientemente todos buscamos ser aceptados por la mayoría. No me resultó fácil ir a contracorriente, y si lo conseguí fue gracias a los sacramentos y a lo que había ido aprendiendo y leyendo en casa. Sin darme demasiada cuenta, esas lecturas habían ido fortaleciendo mi fe.
En la Universidad, al igual que en el resto del país, se vivía una doble vida: todos mis compañeros aparentaban estar de acuerdo con el Partido, aunque realmente solo lo estaba una minoría. Yo intentaba llamar la atención lo menos posible. Por la mañana iba a Misa a la iglesia de San Nicolás de la forma más disimulada que podía, con la cabeza embutida en un gorro y el rostro medio oculto por una bufanda. Procuraba que nadie me viera, porque si alguien me delataba me expulsarían de la Universidad.
En segundo curso me compré una motocicleta y durante el verano estuve dando una gran vuelta por Lituania, en la que conocí a un joven sacerdote jesuita, Sigitas Tamkevicius, al que las autoridades tenían en el punto de mira; y empecé a colaborar con otros disidentes, siempre con el miedo de que alguno de ellos fuese un espía y denunciara al resto. Eran jóvenes universitarios como yo y muchos acabaron siendo sacerdotes, algunos de ellos jesuitas.
Mi hermano mayor tradujo un libro de Solzhenitsyn, que distribuíamos a través de redes anónimas: la traducción se daba a una persona conocida, sin comentar quién la había hecho; luego esa persona hacía varias copias y las repartía entre sus amigos de la forma más discreta posible, sin decir, a su vez, quién le había proporcionado ese material; y así sucesivamente, entre muchos recelos, porque no se podía confiar plenamente en nadie.
Tuve suerte y pude terminar mi carrera de Lenguas sin problemas. Antes de irme, un profesor me recomendó que buscara trabajo en el Instituto Tecnológico de Xaulei.
—Y te aconsejo que rellenes esto: te quitarás muchos problemas de encima, Joana —me dijo, dándome un formulario para ingresar en una Asociación comunista.
Era la gran tentación en aquella época: la simulación. Si entrabas en cualquier organización oficial se te abrían las puertas desde el punto de vista profesional y dejabas de despertar sospechas. ¡Era tan sencillo! Bastaba con poner tu nombre y tres o cuatro datos más...
Me llevé el formulario a casa y comencé a leerlo por la tarde. «Tampoco pasaría nada por firmar —pensé— y podría seguir llevando mi vida de siempre».
Me salvó... mi afición por el teatro. Me habían regalado una entrada para una función que daban aquella misma noche y lo dejé para el día siguiente. Y no volví a pensar en ello. De vez en cuando me pregunto: ¿hubiera sido capaz de inscribirme? No lo sé: ¡es tan cómodo dejarse llevar, y hacer lo que hace todo el mundo!
Durante los años siguientes, continué colaborando con grupos clandestinos, procurando no llamar la atención. Hasta que falleció mi padre.
Fue la prueba de fuego. Acudieron al entierro tres sacerdotes y muchos conocidos. Durante el funeral me planteé: «¿Qué hago? ¿Comulgo o no?»
Durante ese tiempo algunos disidentes, como Tamkevicius, estaban en la cárcel. Yo era profesora de universidad, y se daba por supuesto que toda la inteligentsia del Régimen era atea. Nadie molestaba a las campesinas que comulgaban, pero que lo hiciese una profesora universitaria tenía más trascendencia. Los minutos pasaban y no sabía qué hacer.
Al fin, llegó el momento, di un paso adelante y me acerqué al altar para recibir al Señor.
Pasé mucho miedo y estaba asustada. Sabía que aquello era un desafío.
Poco después vino a verme mi Jefe de cátedra. El secretario del Partido Comunista le había echado en cara que no me hubiese denunciado «tras lo del entierro de mi padre», y él no sabía exactamente a qué se refería. Estaba muy molesto y me dijo que un miembro del Partido quería hablar conmigo.
Aquello me puso aún más nerviosa. Lo más probable es que me expulsaran del trabajo y tuviera que renunciar a hacer el doctorado.
Tuve dos conversaciones con el Secretario del Partido. Las noches previas a aquellas conversaciones, que tenían el tono de un interrogatorio, fueron casi igual de terribles. Estuve debatiéndome durante horas, pensando en lo que debía decir y lo que no, y en las consecuencias que podía acarrearme la aceptación de un nombre o de un dato. Temía que me pusiera a llorar en un determinado momento, como fruto de la tensión, y eso le confirmara en sus sospechas. Decidí tomarme unos calmantes —Tozepamas— y no pensar más en lo que podría sucederme. Además, no quería que mi madre se preocupase: se figuraría posiblemente que me iban a deportar a Siberia, como le sucedió a ella; y los tiempos habían cambiado desde entonces.
—¿Eres creyente, Joana? —me preguntó el Secretario.
—Eso es una cuestión personal. Ya sabes que la Constitución garantiza la libertad de conciencia.
—¡Ah, entonces ya está todo claro! ¡Eres creyente! Si no lo fueras, me lo hubieras dicho abiertamente. Mira, lo mejor es que pongas por escrito lo que sucedió y nos expliques las razones que motivaron tu conducta.
—¿A quién debo dar esas razones?
—¡Al Partido, naturalmente!
—¡Pero yo no soy del Partido! ¡No tengo por qué explicarle nada al Partido!
—Tienes razón: pero le debes esa explicación a tu Jefe de Cátedra, que está muy preocupado por todo este asunto.
Acepté y luego me arrepentí de haberlo hecho. Hubiera debido seguir firme en mi posición: no tenía por qué darle explicaciones a nadie. Después de reflexionarlo con calma, opté por una solución intermedia: en vez de justificarme, describiría sin más lo que había sucedido, amparándome en la Constitución y en el derecho a la libertad de conciencia.
Aquello, cuando había pasado tan poco tiempo tras la muerte de mi padre, me hizo sufrir mucho. ¿Fue una tortura? No sabría decirlo: las torturas pueden ser tan sutiles a veces...
Luego supe que algunos agentes de la KGB interrogaron a mis amigos y conocidos, que no me dijeron nada, por miedo. Y empezaron a suceder cosas extrañas: un día, cuando almorzaba en un restaurante con un sacerdote que conocía, vi como una persona entraba y nos fotografiaba de forma descarada.
Tras esas dos conversaciones con el Secretario se convocó una reunión con los trescientos profesores de la Facultad en el salón de actos. Salió una persona, que debía ser agente de la KGB, y comenzó a recriminarnos públicamente:
—Es intolerable lo que está sucediendo en este instituto, donde se forman los futuros profesores del país. Voy a darles algunos datos...
Y refirió algunos casos: por ejemplo, un alumno, al terminar sus estudios en nuestro instituto, había entrado en el Seminario. A continuación comenzó a burlarse de mí y recriminarme, de forma muy agria, «por mi conducta, contraria a los intereses del Estado». Era el 23 de febrero.
A continuación me llamó el rector a su despacho, y me ordenó, visiblemente enojado, que pusiese por escrito que me iba de allí por mi propia voluntad.
—¿Desde qué fecha pongo? ¿Desde el uno de marzo? —le pregunté.
—¡No! ¡Desde hoy mismo!
Y a partir de aquel momento, todos los profesores y alumnos con los que guardaba una buena relación —la normal entre colegas o entre profesores y alumnos—, comenzaron a hacerme el vacío y dejaron de saludarme por la calle. No les culpo; era el miedo: tratar con una persona como yo podía acarrear consecuencias negativas. Solo me quedaron dos amigos, fervientes comunistas, a los que no les importaba lo que les pudiese ocurrir.
Me quedé sin trabajo, pero experimenté una alegría profunda por haber sido fiel a mi fe, a mis convicciones y a mi pensamiento. Y me sentí liberada: ahora todos sabían quién era yo y qué pensaba, aunque procurasen evitar mi compañía como si fuese una leprosa, una apestada.
* * *
Años después, con los nuevos aires políticos, tuvo lugar «mi proceso de rehabilitación». Esa palabra me molestaba mucho, porque se rehabilita a los criminales, a los delincuentes y a los que han hecho algo malo; pero no me quedó más remedio que soportarlo.
Con la libertad democrática comenzó una nueva prueba para mí, que no esperaba. De un día para otro, los mismos que cambiaban de acera al verme por la calle, me saludaban, me sonreían, y me daban la paz en Misa.
Aquello me indignaba. Fui a hablar con el sacerdote de la parroquia:
—¡No puedo estar en Misa con esta gente! ¡Han sido durante muchos años unos cobardes y unos hipócritas!
—¿Y a dónde van a ir, Joana? —me contestó, sereno—. La Iglesia no cierra sus puertas a nadie. Cristo perdona nuestras cobardías, nuestras infidelidades, nuestras traiciones, todas las debilidades humanas...
Me fui aún más irritada. Y durante un funeral... fue la gota que colmó el vaso. Pregunté en voz baja el nombre del difunto y me quedé helada: era un nombre conocido del Régimen. ¡Y encima, durante la homilía, el párroco le alabó por haberse convertido después de medio siglo de militancia comunista!
Esto pasó hace algún tiempo. Ahora me doy cuenta de que no he agradecido suficientemente a Dios todo lo que me ha dado: mi madre pudo ver una Lituania libre, que era una de sus grandes ilusiones; y después de tanto dolor, ahora gozamos del don maravilloso de la libertad. Ya no hay que correr las cortinas el día de Navidad, para que no te vean celebrándola desde la calle; ni hay que ir a Misa por la mañana cubriéndose el rostro con una bufanda; ni tantas cosas más...
El Señor me ha hecho un nuevo regalo: he aprendido a perdonar. No me considero vieja, pero ya voy teniendo una edad y compruebo que, a medida que pasa el tiempo, me voy volviendo más indulgente, más comprensiva.
Envejecer es un don. Te ayuda a disculpar y a tener un corazón cristiano, que no guarda rencores ni excluye a nadie, porque todos somos pecadores[5].
[4] Se estima que entre 1940 y 1953 fueron deportadas a Siberia unas 200.000 personas de los países bálticos: 120.000 lituanos, 50.000 letones y 30.000 estonios; y se calcula que en aquel tiempo había, además, 75.000 prisioneros en los campos de concentración del Gulag. Un diez por ciento de la población adulta fue deportada o confinada en campos de prisioneros.
[5] Joana Pribusauskaité me contó su historia a lo largo de una tarde inolvidable, a finales de julio de 2013, en Vilnius.