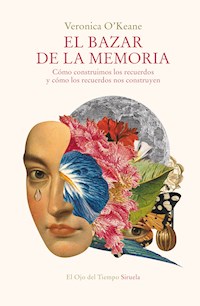
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El Ojo del Tiempo
- Sprache: Spanisch
En este libro impactante, esclarecedor y reflexivo, la destacada psiquiatra Veronica O'Keane nos explica, a través de su experiencia terapéutica, las redes neurológicas y los procesos que intervienen en la memoria; brinda además ricas perspectivas filosóficas y literarias. Una punzada de tristeza, un suspiro de pesar, el ímpetu del amor, el entumecimiento que produce la pérdida… los recuerdos tienen el poder de conmovernos, a menudo cuando menos lo esperamos, señal del complejo proceso neuronal que actúa tras los bastidores de nuestra vida cotidiana. Un proceso, además, que nos conforma y nos construye al filtrar el mundo que nos rodea, moldear nuestro comportamiento y alimentar nuestra imaginación. Veronica O'Keane ha dedicado muchos años a observar el modo en que memoria y experiencia se entretejen. A partir de las conmovedoras historias de sus pacientes, e involucrando a conocidos escritores, la autora explica las últimas investigaciones neurocientíficas para resituar nuestra comprensión del extraordinario rompecabezas que es el cerebro humano. Se pregunta, entre otras cosas, por qué los recuerdos nos producen una sensación tan real, de qué modo están vinculadas a ellos nuestras sensaciones y percepciones, por qué el lugar es tan importante para la memoria, o si existen recuerdos «verdaderos» y «falsos». Y, por encima de todo, ¿qué sucede cuando el proceso de la memoria se ve alterado por la enfermedad mental? El rigor y la diversidad de datos y referencias que confluyen en este volumen hacen de él un auténtico bazar que nos invita a rebuscar y descubrir en él las revelaciones más asombrosas y también, en el mejor sentido, inquietantes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
El bazar de la memoria
Prólogo
Notas
PRIMERA PARTE. Cómo creamos recuerdos
1. Albores
2. Sensación: la materia prima de la memoria
3. Dando sentido
4. La historia del hipocampo
5. El sexto sentido: el córtex oculto
6. El sentido de un lugar
7. El tiempo y la experiencia de la continuidad
8. Estrés: recuerdo y «olvido»
SEGUNDA PARTE. Cómo la memoria
9. Autorreconocimiento: el comienzo de la memoria autobiográfica
10. El árbol de la vida: arborizaciones y podas
11. Una sensación de ser
12. Hormonas sexuales y pájaros cantores
13. Las cambiantes narrativas de la vida
14. ¿Verdadero o falso?
15. Las memorias más antiguas
Epílogo
Notas
Créditos
El bazar de la memoria
Cómo construimos los recuerdos y cómo los recuerdos nos construyen
Prólogo
Puedo sentir este corazón que hay en mí, y juzgo que existe. Puedo tocar este mundo e igualmente juzgo que existe. Ahí termina toda mi ciencia, lo demás es construcción.
ALBERT CAMUS, El mito de Sísifo (1955)
En la traducción del título que dio Proust a la célebre exploración de sus recuerdos, À la recherche du temps perdu, hay un pequeño detalle que demuestra muchas de las cosas que me dispongo a tratar en este libro. El título, traducido inicialmente al inglés, en 1954, como Remembrance of Things Past («Memoria de las cosas pasadas»), se vería alterado en la edición de 1992 por el más fiel In Search of Lost Time («En busca del tiempo perdido»). Ese «memoria de» presente en la traducción original sugiere una evocación pasiva de recuerdos desde un repositorio fijo y oculto, mientras que la posterior traducción, «en busca de», propone una persecución activa de un pasado fluyente que se ha perdido. La neurociencia estuvo a punto de alcanzar a Proust en ese intervalo entre traducciones.
Notas
Las referencias bibliográficas de obras literarias aparecen en notas a pie de página. Las referencias académicas y científicas se indican en números arábigos, y remiten a las páginas 319-333. Las notas discursivas se indican en números romanos, y remiten a las páginas 301-318.
PRIMERA PARTE
Cómo creamos recuerdos
1
Albores
Hay sucesos que cada uno de nosotros ha experimentado a lo largo de su vida con la profética sensación de que los recordará por siempre. A veces esta sensación es particularmente intensa, y, aunque no resulte epifánica, lleva aparejada la impresión de que hemos penetrado en un nuevo nivel de percepción. Esta nueva percepción es de tipo preverbal, como el repiqueteo de las tazas sobre los platillos que se hace notar como el único indicio de un corrimiento de tierras. El repiqueteo que me puso en el camino de comprender la verdadera sustancia de la memoria tuvo lugar en Londres a principios de la década del 2000. Echando la vista atrás, el incidente se parece a la escena introductoria de una novela donde cada ingrediente de la historia que se va a contar es expuesto con una astuta y casual inocencia que, al analizarla retrospectivamente, ya presagia lo que vendrá. La historia de Edith me hizo emprender un viaje en el que derribaría y reformularía mis ideas en torno a la memoria: un conocimiento que se había automatizado en mí, pero que, de alguna manera, eludía el material esencial de lo que supone ser una persona viviente y percipiente, con su memoria esculpida por la experiencia individual.
Conocí a Edith en el hospital Royal Bethlem, el psiquiátrico más antiguo del mundo, que ahora formaba parte del hospital Maudsley, cuya fama es mucho más reciente. El Bethlem se remonta al año 1247, fecha en que recibió el nombre de Bedlam, hasta que bedlam pasó a ser un término que en inglés indicaba tumulto y caos. El hospital fue rebautizado a principios del siglo XX como Bethlem Royal. Las unidades de tratamiento se extendían en los más de 100 acres de avellanos y castaños de Indias que componían las tierras del hospital. Durante cinco años, a comienzos de la década del 2000, trabajé como médico principal de una unidad de Salud Mental Perinatal, unidad que de momento se ha salvado de los recortes de servicios del NHS, el sistema de salud pública inglesa, que han tenido lugar desde entonces. De todos los lugares del Reino Unido nos derivaban mujeres para proporcionarles un tratamiento especializado en los trastornos psiquiátricos perinatales: trastornos que surgen durante el embarazo o durante el período posparto.
Una familia de tejones se había instalado en un túnel en los terrenos próximos a la entrada de nuestra unidad. A menudo me detenía a observar la abertura de la madriguera en aquel suave montículo, por si acaso el tejón, quizá en un espontáneo rapto de protectora vigilancia, asomaba la cabeza durante el día. En esos años viajaba entre Londres y Dublín, y en Dublín mis dos pequeños aguardaban cada semana la noticia de algún avistamiento, pero tenían que conformarse con las prensadas florecillas que les traía del bosque en primavera y verano, y con avellanas y castañas ya entrado el otoño. Disfruté mucho de los cinco años que pasé trabajando en el Bethlem, devolviendo a mujeres como Edith, que habían caído bajo la cruel enfermedad de la psicosis posparto, a la vida normal. Muchas de las que ingresaban en nuestro módulo sufrían este tipo de psicosis tan poco difundido, que cada año azota a 1.400 mujeres en el Reino Unido. Edith fue ingresada en el Bethlem unas semanas después del nacimiento de su bebé. Esta es su historia.
Edith carecía de un historial de enfermedades psiquiátricas cuando dio a luz a su bebé. La llegada del bebé era aguardada con alegría. Fue un embarazo saludable, y los escáneres del feto eran normales. El parto careció de dificultades y el bebé nació sano y en la fecha precisa. En los días que siguieron al nacimiento del bebé, Edith se volvió emocionalmente distante, y parecía cada vez más confusa. Se mostraba angustiada y preocupada, pero no expresaba la causa de su agitación. Su condición se deterioró rápidamente hasta el punto de que en el momento de su ingreso había dejado de comer, y paseaba sin propósito por su casa día y noche, desentendiéndose del bebé y el resto del mundo. Su médico de cabecera la evaluó en casa y nos la derivaron de inmediato para su valoración y tratamiento. Cuando conocí a Edith, reparé en que estaba insólitamente delgada pese a que había dado a luz menos de dos semanas antes. Tenía una expresión ilegible, y se mostraba más o menos muda o indiferente a nuestras preguntas.
Con frecuencia vemos este semblante «ausente» en individuos que han sufrido experiencias psicóticas. En el caso de mujeres con psicosis posparto, por lo general perciben voces que nadie más escucha, pueden oler algo —normalmente desagradable— que no procede del mundo exterior, y pueden sentir cosas en sus cuerpos que no están causadas por nada o nadie que al menos visiblemente alcance a tocarlos. A tales alucinaciones auditivas, olfativas, visuales o somáticas (táctiles o viscerales) se las denomina sintomatología psicótica. El primer principio que debemos establecer es que aquello que llamamos síntomas son auténticas experiencias sensoriales. Oír un sonido, una voz humana, es una experiencia subjetiva, ya se origine la voz en el mundo exterior o lo haga en el cerebro a causa de un resorte neuronal de tipo patológico. La experiencia de escuchar voces es similar en ambos casos: tema aparte es el origen de la sensación. Si la experiencia tiene por causa un resorte cerebral de tipo patológico, la persona que escucha la voz, como es habitual, mirará a su alrededor para ver quién está hablando, y podrá atribuir las voces a alguien que se halle presente, o a unos altavoces ocultos. Por lo común, aquellos que experimentan alucinaciones auditivas darán la impresión de estar hablándose a sí mismos, cuando lo cierto es que estarán respondiendo a unas voces tan audibles y reales para ellos como la voz de cualquier persona viva.
Esto lleva al aislamiento de la persona psicótica, atrapada en un mundo sensorial que no es sino una interpretación incorrecta del mundo exterior. Así, el psicótico puede llegar a creer que ha alcanzado un nivel de experiencia sensitiva que está vedada a otros, un «sexto sentido». La mayoría de las veces, quienes se encuentran sumidos en un estado psicótico invocarán a fuerzas invisibles, ya sean extraterrestres, fantasmas, fenómenos mágicos, deidades, o, en el caso de Edith, el diablo, para explicar esas experiencias subjetivas que no concuerdan con la forma en que perciben el mundo aquellos que los rodean.
Edith solo pensaba en darle un sentido a aquellas vívidas experiencias y se veía incapaz de responder al mundo de los estímulos sensoriales externos. Como buena parte de las mujeres que sufren la agonía de la psicosis posparto, Edith parecía encontrarse en un estado alterado de conciencia, como si la hubieran arrancado del mundo. Al evaluarla me di cuenta de que unas veces Edith me miraba fijamente a los ojos y otras cerraba los párpados con fuerza, y de tarde en tarde se quedaba mirando a algún miembro del equipo. Parecía mirar a quien se encontrara en el lugar del que procedían las voces que escuchaba. Sus movimientos eran poco naturales y carecían de propósito. Se mostraba muy cautelosa y trataba de ocultar su confusión y sus miedos. Era evidente que respondía a unos estímulos sensoriales que no se originaban en el mundo exterior, que sufría una psicosis posparto.
Edith había dejado de preocuparse por el bebé. «Sabía» que su bebé no era el mismo bebé al que había dado a luz, aunque parecía idéntico. Su bebé no tendría ese olor a podrido. Así que algo se las había ingeniado para cambiarle el bebé. Al principio no estaba segura de si le habían arrebatado el bebé que había alumbrado y el que tenía ante sí era un sustituto idéntico a él, o si acaso su bebé había sido poseído por una fuerza espiritual maligna, probablemente el diablo. De camino al Bethlem, Edith pasó junto a un cementerio que conocía bien, al encontrarse tan cerca de su casa. Al mirar por entre las verjas, sus ojos se detuvieron en una pequeña lápida que, según reparó, se hallaba ligeramente inclinada. Se dio cuenta entonces, nada más ver aquella pequeña lápida, que su bebé había sido enterrado allí. La antigua tumba disfrazaba el reciente enterramiento, y estaba inclinada porque hacía poco que la habían movido. Esto le hizo comprender ya sin ningún género de dudas que el bebé que ahora tenía consigo era un impostor. Perversamente, habían separado a Edith del bebé al que había dado a luz, y ahora los mismos que habían perpetrado aquella malignidad se disponían a encerrarla.
Esto no me lo contó Edith, ni a mí ni a nadie, cuando la ingresaron en el hospital, porque eso hubiera significado enseñar sus cartas, y por tanto delatarse a sí misma. Solo tendría una oportunidad de salvarse si fingía ignorar que interpretábamos un papel con el fin de engañarla. No podía dejar traslucir nada. Nos seguía la corriente y trataba de decir lo mínimo indispensable.
Una de las experiencias que he observado frecuentemente en las mujeres que sufren de psicosis posparto es la creencia de que las personas más cercanas a ellas, y en especial sus bebés recién nacidos, han sido sustituidas por dobles, por un impostor. Este fenómeno recibe el nombre de síndrome de Capgras, en honor al médico que, en principio, lo describió por primera vez. Digo «en principio» porque la figura del bebé sustituido al nacer se remonta hasta nuestras fábulas más antiguas, los cuentos de hadas. Volveremos a los cuentos de hadas al final del libro.
Aparte del bebé, Edith pensaba que también su pareja era un impostor, un sustituto idéntico, que actuaba en connivencia con aquellos que pretendían dañarla. Tardó varios meses en confesarme esto, después de su recuperación. Dado que a Edith le aterraba que las fuerzas malignas se apoderasen de ella, quería escapar del hospital. Se negaba a tomar su medicación, que imaginaba sería venenosa, o en el mejor de los casos una droga que debilitaría sus energías para luchar contra la conspiración. Entendía que ella era la única persona que faltaba por eliminar antes de que pudiera establecerse un nuevo orden. El impostor que hacía las veces de su marido y la grotesca pantomima que la rodeaba la tenían a ella ahora como objetivo. Los gestos que intercambiaban aquellos maliciosos intrigantes estaban llenos de significado: nada era accidental o incidental. Nadie era quien parecía ser, y aquellos que se hacían pasar por su familia se habían llevado a su bebé, en connivencia con otros, y luego lo habían matado y enterrado a toda prisa en el cementerio local.
Comprendimos que sería peligroso que Edith abandonase la unidad, y decidimos iniciar un tratamiento con medicación antipsicótica. Al cabo de los días Edith empezó a sentir menos ansiedad y comenzó a respondernos. Dos semanas después, a medida que se atenuaba su psicosis, empezó a angustiarle estar separada de quien ahora entendía era su bebé, y quiso reunirse con él. Cuando su pareja lo llevó a la unidad, Edith respondió con lágrimas y alegría. No puedo imaginar la confusa mezcla de emociones que Edith debió experimentar, pero entre ellas se contaban las emociones de una mujer que acababa de dar a luz. Poco a poco se recuperó y tres semanas después abandonó nuestra unidad; ya no sufría psicosis, pero estaba traumatizada por lo que le había ocurrido.
En las sucesivas visitas a mi consulta que realizaría durante los meses siguientes, Edith me contó lo que había experimentado durante su psicosis. Tras el comienzo del tratamiento, las voces habían ido atenuándose poco a poco de un volumen normal a un susurro, se habían vuelto menos frecuentes, hasta que por fin desaparecieron del todo. Desapareció también toda idea de que su pareja y su bebé habían sido reemplazados, y con ello la de que todo el mundo a su alrededor, incluyendo al equipo médico, formaban parte de una trama paranoide. Se sentía muy avergonzada de las cosas que había creído durante su psicosis, especialmente en lo que concernía al bebé, y quería dejar atrás aquel episodio. También le preocupaba que, si revelaba lo que había pensado que ocurría, habría quien pudiera considerarla una mala madre. Antes de sufrir su trastorno, Edith apenas sabía una palabra acerca de las psicosis, y nunca había oído hablar de la psicosis posparto. Lo que creía saber de sí misma había sufrido un cambio radical. La tranquilicé asegurándole que la psicosis era una enfermedad causada por los rápidos cambios hormonales sucedidos durante el parto que habían afectado a su cerebro; que esto había causado que algunas partes de su cerebro se disparasen, creando unas experiencias subjetivas que parecían proceder del exterior cuando en realidad habían sido fraguadas dentro de su cerebro.
Es de la experiencia subjetiva de donde debe partir cualquier explicación que se le trate de dar a la psicosis. Toda sensación, ya sea una voz, un olor, una percepción táctil, una imagen visual, ya sea «psicótica» o «real», ya se haya visto estimulada por algo del mundo exterior o porque el cerebro se dispara sin razón aparente y sin el intermedio de una sensación externa, se experimenta como algo real. Edith y yo determinamos que ella había percibido subjetivamente sus experiencias como experiencias reales, y que eran, por tanto, inconfundiblemente ciertas. Nos referíamos a las experiencias como algo real, pero entendiendo implícitamente que eran también psicóticas.
La escena que yo recordaba una y otra vez era una conversación que habíamos mantenido tras su alta hospitalaria. Pregunté a Edith si había experimentado alguna idea psicótica, por fugaz que fuese, acerca de su bebé o su pareja desde que le dimos el alta. Ella me respondió que así había sido en las primeras etapas de su recuperación, pero que con el tiempo había ido a menos. Me dijo que al pasar por delante del cementerio, de camino a la consulta, su mirada se detuvo en la pequeña lápida que había visto anteriormente, cuando la derivaron a su reclusión involuntaria en Bethlem. Se trataba de la misma tumba donde creyó que su bebé había sido enterrado. Ahora, varios meses despues, al mirar aquella pequeña lápida inclinada, sintió por un momento que «regresaba» al hospital para que la retuviesen contra su voluntad los mismos impostores que habían sustituido a las personas reales que formaban parte de su vida. Se vio invadida por todo lo que suponía aquella certeza, así como por una sensación de terror. Le pregunté si era consciente de que en esta segunda ocasión aquellas ideas psicóticas no eran reales. Lo que me contestó a renglón seguido fue lo que me impelió a seguir un largo camino de interrogantes acerca de la naturaleza de la memoria. Me miró fijamente y dijo: «Sí..., pero los recuerdos son reales».
Y así fue como descubrí que el recuerdo de Edith parecía existir como una entidad orgánica diferenciada: una instantánea experiencial, una «analepsis». ¿Qué es una analepsis sino un recuerdo vívidamente experimentado? Para Edith había desaparecido el intervalo de tiempo entre evocación y suceso, y el recuerdo era una experiencia vivida en presente que la golpeaba con un puñetazo emocional una vez tras otra. La experiencia de este recuerdo era una cosa aparte, y más poderosa que todos los razonamientos y la comprensión de la psicosis que Edith había acumulado desde que se asentara el recuerdo. Ella sabía que había sufrido una psicosis, sabía que su psicosis había sido tratada y que ahora estaba mejor, sabía que su bebé se encontraba en casa, que no era un sustituto, que no estaba muerto y enterrado en el cementerio local, etc., etc., pero todos esos conocimientos quedaban en suspenso mientras experimentaba el recuerdo. El recuerdo era real.
La habilidad proustiana de Edith para describir su recuerdo como una experiencia sensorial no reconstruida —visual y emocional y, en apariencia, independiente del tiempo— inició en mí un proceso de desaprendizaje de los constructos adquiridos. Antes de aquella conversación, lo cierto es que cuando pensaba en la memoria lo hacía en los términos de las redes anatómicas aprendidas en la Facultad de Medicina, de las teorías psicológicas aprendidas en las prácticas clínicas de posgrado, de las dificultades nemotécnicas que acompañaban a las enfermedades cerebrales y que cuantificamos en el trabajo médico, y de las neuroimágenes y la investigación molecular en psiquiatría. La memoria era más bien una construcción abstracta, obtenida de diferentes repositorios del conocimiento. Si Edith me hubiera dicho que ver aquella lápida le había hecho recordar su llegada al hospital bajo un brote psicótico y que había experimentado una analepsis al verla otra vez, probablemente no me hubiera desviado de tan roma comprensión de la memoria.
Así pues, una de las primeras lecciones entre las muchas que aprendí de Edith fue que las clasificaciones teoréticas de la psicología y las clasificaciones clínicas de la psiquiatría me estaban cerrando los ojos a la experiencia subjetiva. Samuel Beckett, un brillante observador de los estados de angustia, adorado por los intelectuales, escribió: «Yo no soy un intelectual. Todo lo que soy es sensación». Esto me resulta enormemente familiar, y en este libro he ignorado las explicaciones intelectuales y he evitado las teorías, incluso las clasificaciones elementales de la memoria, para seguir su largo viaje desde las experiencias sensoriales del mundo y los estados interiores de la emoción hasta las retículas de la memoria neurali.
He formulado algunos de los interrogantes, y algunas posibles explicaciones basadas en las observaciones de la experiencia vivida y la experimentación científica, que surgieron quedamente en los años posteriores, los años pos-Edith. ¿Cómo logra una imagen visual despertar un recuerdo vivido? ¿Cuál es la diferencia entre un recuerdo que se experimenta con emoción y uno que no se siente sino que, por así decir, «se piensa»? ¿Por qué Edith atribuyó a sus extrañas experiencias sensoriales de escuchar voces y oler a podrido la idea de que le habían cambiado el bebé? Si para Edith la experiencia memorística de la lápida como el lugar que señalaba el enterramiento del bebé al que había dado a luz era un recuerdo auténtico, ¿qué era entonces lo que constituía un recuerdo falso?
Adentrarnos por las sendas de la memoria inscritas en el cerebro servirá para mostrar la manera en que los estados emocionales y sensoriales están intrínsecamente vinculados, por un lado, en la memoria, y por otro a la experiencia evocadora. Viajaremos por mis recuerdos biográficos y profesionales y, espero, también el lector recorrerá, por medio de un lento despertar, algunos de los suyos. A lo largo de treinta y seis años he observado, tratado e investigado los trastornos del ánimo y los trastornos psicóticos. Los psiquiatras contamos con un amplio acervo de conocimientos —farmacológicos, neurológicos, psicológicos, además de las intuiciones obtenidas por pura experiencia—, pero creo que la mayor pericia con la que contamos exclusivamente en psiquiatría reside en la comprensión de la naturaleza de la experiencia, lo que llamamos «fenomenología». Algunas experiencias las catalogamos como normales, otras como anormales, y algunas como patológicas. A mí no me interesa la distinción entre experiencias normales y anormales, pero siempre he sentido una enorme curiosidad hacia los mecanismos neurales que crean la experiencia. Cuando se trata de iniciar la búsqueda de las explicaciones neurales de la experiencia —sensación, cognición o emoción—, uno puede comenzar en cualquier parte, pero tarde o temprano todos los caminos desembocarán en la memoria. La memoria une lo que sabemos y lo que sentimos y se convierte en el medio a través del cual filtramos la experiencia consciente del presente.
Otra lección fundamental que Edith me enseñó es que resulta más sencillo aprender de las experiencias normales a través de aquellos individuos que sufren experiencias anormales. William James, psicólogo de finales del siglo XIX, y hermano del mucho más célebre novelista Henry James, dijo: «Estudiar lo anormal es la mejor forma de comprender lo normal». Así que para mí el punto de partida se localiza en pacientes como Edith, que demuestran la complejidad y las ramificaciones de la memoria tal y como se experimenta en la vida real. A mis pacientes los recuerdo por muchos motivos: a algunos por su asombrosa capacidad de resistencia y de aceptación, a otros porque su caso resultaba dramático o atípico, y a otros porque me era imposible averiguar qué iba mal. Los casos inexplicados siguen presentes en mi memoria, a veces durante muchos años, hasta que algo me permite observarlos desde un nuevo punto de vista: entonces, de pronto, reaparecen, y su enigma queda resuelto. Es como si ellos mismos me hubieran empujado a explorar, encontrar e identificar el mecanismo cerebral de su experiencia. Citando a Henry James, hermano del menos célebre William: «Nuestra duda es nuestra pasión».
La lápida del recuerdo de Edith, aunque oculta, se hallaba perfectamente conservada..., como el invisible tejón. Para mí, la madriguera del tejón trae ahora consigo una imagen de mis hijos pequeños, y un sentido de las oportunidades perdidas durante aquellos preciosos años que ya nunca regresarán: cuando para mí el tiempo pasaba a toda prisa, mientras que para ellos, como para todos los niños, debía de estar parado. La memoria personal puede abarcar desde una experiencia cegadoramente sensorial y emocional, como le sucedía a Edith, hasta una en la que solo acierta a caber la impronta de una emoción: una punzada de tristeza, un débil ramalazo de amor, la casi imperceptible trabazón de lo perdido, el leve tufo del arrepentimiento, como yo misma experimento ahora, mientras escribo esto. ¿Qué sentido tiene la red neural de la memoria, que yo creía comprender, en el mundo de la experiencia humana? Esto es, en esencia, lo que quiero explorar contigo, lector, en este libro.
2
Sensación: la materia prima de la memoria
En puridad, toda sensación es ya memoria.
HENRI BERGSON, Materia y memoria (1896)
El célebre relato «El empapelado amarillo» fue escrito por Charlotte Perkins-Gilman y se publicó en 1892. Perkins-Gilman era feminista, y el tono de la historia es de un contenido horror gótico, que refleja las experiencias de lo que era la vida de una mujer en el siglo XIX. También puede interpretarse como un fascinante relato en primera persona de una psicosis posparto. Sus elegantes descripciones harían pensar al lector que la mujer era la queridísima esposa de un marido de intachable gentileza, John, pero a medida que la historia avanza nos damos cuenta de que la mujer parece estar encerrada en un ático utilizado como cuarto de niños y ahora en desuso, en una enorme y deshabitada mansión colonial. La mujer no dice dónde está, pero sí refiere al lector que ha ido allí a pasar el verano, y que está sola en la habitación de los niños. Cuando terminé de leer la historia por primera vez, me dio la impresión de que la mujer debía de encontrarse en un hospital psiquiátrico, pues todas las ventanas tenían barrotes, la puerta que daba a las escaleras estaba cerrada con llave, había cadenas inmovilizadoras engastadas a las paredes, y su cama se hallaba clavada al suelo. La mujer se encuentra en un estado de extremo «nerviosismo... Nadie creería el esfuerzo que supone lo poco que soy capaz de hacer: vestirme y recibir a la gente, ordenar las cosas... Lloro por nada, y lloro casi todo el tiempo». Pero no se reúne con nadie excepto su marido, que «es un médico de primera categoría», y su hermano, también un eminente doctor, y la hermana de John, el ama de llaves que se ocupa de ella, y a la que se refiere como «Hermana», y que a mí me da la impresión de que debe tratarse de una enfermera. Su bebé, «con quien no puede estar», se encuentra al cuidado de Mary. ¿No le permiten estar con el bebé? ¿No es capaz de cuidar al bebé? ¿Es incapaz de sentirse emocionalmente unida al bebé?
No la dejan hacer nada, pues se le ha prescrito reposo absoluto, pero ella se las ingenia para escribir las entradas del diario que ahora comparte con el lector. Un diario cuya existencia ni John ni Hermana conocen. La mujer se obsesiona con el diseño del intrincado y andrajoso empapelado amarillo. «Hay cosas en este papel que nadie sabe ni sabrá excepto yo. Tras su dibujo exterior las formas, tan tenues, se vuelven más claras cada día que pasa». Algo le parece que se mueve tras el empapelado y también lo siente moverse, y llega a la conclusión de que hay una mujer arrastrándose al otro lado. La mujer oculta tras el empapelado se escapa una noche y pasea a gatas por la habitación. La narración también relata cómo la mujer encerrada en el cuarto observa a la otra mujer en sus andanzas por el jardín a la luz del día. El empapelado deja escapar «el olor más intenso que jamás he sentido... Lo único que puedo pensar es que se asemeja al color del papel. ¡Un olor amarillo!». Para quien no lo haya leído aún, este relato de 6.000 palabras puede encontrarse fácilmente en la red.
Como todas las grandes obras de la literatura, «El empapelado amarillo» tiene diferentes niveles de interpretación, todos ellos igualmente válidos. Es una historia feminista sobre las mujeres que quedan pegadas tras el empapelado, a las que no se les permite escribir, a las que se encierra y se priva de estímulos sensoriales cuando sufren una enfermedad mental, a las que se trata como histéricas y como un grupo genérico que de nacimiento ya es intelectual y moralmente inferior al hombre, y es también una historia sobre el asfixiante y condescendiente patriarcado de la sociedad del siglo XIX y de la profesión médica. Todo ello ha convertido «El empapelado amarillo» en un relato en el que con frecuencia han profundizado los estudiosos del feminismo. Pero lo cierto es que Charlotte Perkins-Gilman sufrió una enfermedad psiquiátrica tras el parto de su bebé, y en una carta al célebre médico Silas Weir Mitchell habló de «la agonía mental que padecí con la llegada del niño», sus «terribles pensamientos», sus «rachas de excitación», sus noches de insomnio, sus «raptos de salvajismo, histeria y casi imbecilidad», y terminaba hablando de su miedo a perder la «memoria por completo», y rogándole un tratamientoi.
Todo cuanto concierne a la psicosis posparto se encuentra en este relato breve: un bebé ausente, recientemente alumbrado; una identificación incorrecta, que toma al marido y al hermano por médicos; una identificación incorrecta de la enfermera, Hermana, a la que la mujer confunde con su cuñada; la singular y repulsiva alucinación olfativa que aparece de manera omnipresente; las alucinaciones visuales y táctiles; la confusión; la sensación de que la mujer intenta embaucar a otros que a su vez intentan embaucarla a ella; las referencias casuales a la intención de la mujer de quemar la casa para librarse del olor, de arrancar de un mordisco un trozo del cabecero de la cama, de ocultar una cuerda para inmovilizar a la mujer que se arrastra cuando esta escapa... El desenlace, en el que descubrimos que esa mujer es la propia autora, expresa la desintegración del sentido del yo que tiene lugar en los estados psicóticos. «El empapelado amarillo» relata lo que parece ser una historia de misterio de un modo superficialmente unificado, y es un brillante retrato de una mujer que intenta dar alguna coherencia, por leve que sea, a sus caóticas y alucinatorias experiencias sensoriales.
En esta historia la mujer describe sus sensaciones tal y como son. No parece «loca». Sus experiencias resultan extrañas, pero a veces el mundo es un lugar extraño. ¿Y qué hay de esas sensaciones? Ella siente la presencia de la mujer, la siente tras el empapelado, ve su forma en los dibujos móviles y deslizantes, y finalmente la ve en carne y hueso después de que la mujer salga a rastras de él, escucha su gemido y huele aquel horrible y «persistente olor». Estas sensaciones alucinatorias las experimenta como auténticas, y nosotros leemos el recuento que la mujer hace de ellas en su diario como algo real. Aunque «El empapelado amarillo» ha sido interpretado como el relato de una psicosis posparto, apenas hay análisis alguno de las experiencias sensoriales que realmente tiene la narradora. Por lo general, sus experiencias psicóticas son analizadas como una metáfora de su cautividad a manos de las ásperas instituciones sociales de la época. Resulta interesante que, aun cuando sus experiencias sean lo que más nos fascina de la historia y lo que embauca al lector, el amplísimo abanico de análisis —el buscador de Google arroja más de mil millones de coincidencias— se ha centrado casi por completo, más que en la naturaleza de sus experiencias subjetivas, en especular sobre sus significados sociopolíticos. La mujer otorga un sentido a esas experiencias, por alucinatorias que sean, de idéntica manera a como todos lo hacemos: sabemos algo porque lo hemos visto, oído, sentido, olido o saboreado. El lector es consciente de que no hay ninguna mujer arrastrándose tras el empapelado, y sin embargo la narradora no parece «loca» de una manera convencional. La historia muestra lo cerca que cualquiera puede estar de la psicosis si se le confina en una habitación cerrada y se le niega cualquier trato. La salvedad aquí, que la mayoría de estudiosos ha pasado por alto, es que la mujer ya sufría su psicosis antes de que se le proporcionase el terrorífico aislamiento de la «cura de descanso». A lo largo de este capítulo echaremos un vistazo al modo en que interpretamos el mundo a través de nuestros sentidos, y cómo la sensación es el hilo que alimenta el telar de la comprensión y la memoria.
El punto fundamental, que no podemos crear memorias sin la sensación, puede resultarnos tan familiar que seamos incapaces de verlo. Es difícil creer que costara tantos cientos de años comprender el hecho, ahora evidente en sí mismo, de que los cinco sentidos trasladan información al cerebro de forma que podamos clasificarla, aprender y, finalmente, formar un sentido coherente del mundo. La historia de la relación entre sensación y memoria se remonta a los comienzos de la revolución científica, hace cuatro o cinco siglos. El cambio en la comprensión de la memoria, que pasó de ser un repositorio estático de conocimiento a una experiencia dinámica de la vida humana, es ciertamente profunda, y fue enormemente discutida. Dicho cambio se inició en los siglos XVI y XVII, en los albores del moderno pensamiento científico. Copérnico y posteriormente Galileo plantearon que la Tierra, más que ser el centro del universo, era un pequeño planeta que giraba alrededor del Sol. Esto, en puridad, sustraía a la Tierra del dogma creacionista de la iglesiaii. En esa época, la Iglesia católica había dominado el pensamiento humano durante 1.500 años.
El mismo dogma que rechazaba la física obstaculizaba también el avance de las ideas en torno al aprendizaje y la memoria. Los hombres —a las mujeres ni se las tenía en cuenta— no asimilaban el conocimiento por medio de la información que provenía del mundo, pues la verdad consensuada era que Dios proporcionaba todo conocimiento y este tenía su matriz en el alma. Había un alma proporcionada por Dios y un cuerpo humano material. La idea de un alma, tan distinta de un cuerpo, ha existido desde la propia existencia de las ideas filosóficas. La división que Platón hizo de los seres humanos entre cuerpo, mente y alma se planteó en el siglo IV a. C., y pasó a ser una persistente plantilla para categorizar la experiencia humana. La tríada platónica de mente, cuerpo y alma se transmutó en tríadas cristianas equivalentes —por ejemplo, Dios padre, Dios hijo y Espíritu Santo—, y ha permeado cada zeitgeist que ha pasado por el mundo: es el insistente zeitgeist que, en sus diferentes disfraces, ha tenido que ser confrontado.
La nueva división cuerpo/cerebro:
mente/cerebro
La división cuerpo/cerebro tiende a disolverse —y con ello a desaparecer el alma— cuando se descubren los orígenes cerebrales de la experiencia mental. Un buen ejemplo de esto es la paresia general de locos (PGL), que ascendía al 25 por ciento de las admisiones en las instituciones psiquiátricas del siglo XIX. Por entonces se consideraba que los síntomas respondían a un tipo particular de locura conocida como «insania moral». En la década de 1880 se descubrió que la PGL era una enfermedad mental causada por los últimos estadios de la sífilis, y, tras el descubrimiento de la penicilina en la década de 1950, el cuidado de quienes padecían la enfermedad pasaría de los alienistas, como eran llamados los psiquiatras, a los médicos. La identificación de la bacteria espiroqueta, origen de la sífilis, demostró que la insania moral no era una enfermedad causada por la promiscuidad sexual, sino parte de la medicina de las infecciones. Históricamente se han empleado algunas extrañas ideas culturales para explicar la enfermedad mental, y esta mezcla de mito y ciencia sigue siendo un motivo de frustración para la psiquiatría. La epilepsia es un ejemplo de enfermedad tratada en primer lugar por la psiquiatría y transferida más tarde a la neurología... tan pronto se descubrieron una causa y un tratamiento para ese desorden. Toda experiencia mental sin explicación parece encontrar refugio en la psiquiatría antes de ser transferida a la medicina «orgánica», siguiendo los descubrimientos científicos.
Esto es lo que está ocurriendo ahora con la psicosis, que poco a poco está dejando de ser un desorden «mental» para convertirse en un desorden «cerebral». La mente, en toda la extensión de tan ambigua palabra, es la esencia del cerebro. Pensamos en la mente como algo enormemente misterioso y subjetivo, pero, tal y como veremos, cada cerebro es ya algo enormemente subjetivo y está forjado por las experiencias y por las conexiones tan únicas que tienen lugar en la vida de una persona. Un claro ejemplo contemporáneo de trastorno que pasa de la psiquiatría a la neurología es la encefalitis NMDA1. La encefalitis NMDA se presenta generalmente con experiencias psicóticas —la sensación de oír voces, o paranoia— y trastornos del movimiento, y a menudo a quienes la sufren se les ingresa en pabellones psiquiátricos. El término «encefalitis» significa inflamación del cerebro, y en el caso de la encefalitis NMDA, la inflamación está causada por unos anticuerpos que afectan al tejido cerebral: con frecuencia, a los receptores NMDA, que se encuentran abundantemente en el cerebro. Los anticuerpos son proteínas defensivas producidas por el sistema inmunitario. Por lo general, la síntesis de anticuerpos la propician ciertos organismos exógenos, como por ejemplo un virus, una bacteria o el órgano de un donante, pero a veces el sistema inmune puede crear anticuerpos —los llamados autoanticuerpos— que atacarán a los tejidos del propio cuerpo, lo que conduce a enfermedades autoinmunes. En el caso de la encefalitis NMDA, los autoanticuerpos producidos por el cuerpo coinciden o encajan con el receptor NMDA de las neuronas y, dado que los receptores NMDA son ubicuos, el resultado es una encefalitis, una inflamación del cerebro. Cuando los anticuerpos se forman en el propio cuerpo —«autoinmunidad»—, el tejido que toman por objetivo se daña porque resulta identificado por el sistema inmunitario como un cuerpo extraño, invasor, semejante a una bacteria o un virusiii. Las enfermedades autoinmunes son muy frecuentes y afectan a la mayoría de tejidos corporales: articulaciones (artritis reumática); glándulas tiroideas (tiroiditis); intestinos (enfermedad de Chron); corazón (cardiomiopatía), etcétera. La encefalitis NMDA, como muchas enfermedades autoinmunes, responde a las terapias inmunodepresivas, y puede ser que todo termine ahí o que aparezca de nuevo, como sucede con la mayoría de este tipo de enfermedades. Cuando, en 2007, se descubrió el origen de esta forma de psicosis, la neurología pasó a ocuparse de ella. Desde su descubrimiento se ha escrito mucho acerca de si se trata más bien de una dolencia neurológica que de una enfermedad psiquiátrica2. Han aparecido pruebas desde entonces de que existe un componente autoinmune en muchas formas de esquizofrenia3. Se hace cada vez más patente que cerebro y mente son una y la misma cosa. Transferir la encefalitis NMDA del campo de la psiquiatría al de la neurología, aun cuando los pacientes puedan presentar síntomas clínicos y padecer experiencias similares a los de aquellos que sufren otras formas de psicosis, es considerado en términos generales como algo positivo por quienes las sufren.
El fenómeno del tercer ojo
Las raíces de la división mente/cerebro se remontan a los comienzos de la historia conocida. Siempre ha habido alguna representación simbólica de la «mente» o el «alma», lo que yo llamo «el fenómeno del tercer ojo».
Nos encontramos en un período de la historia en el que las revelaciones de la neurociencia nos llenan de un asombro mayor que el de las extraordinarias mitologías culturales que han explicado hasta hoy la experiencia de ser hombre. Una noche, más o menos a los trece años, mi hija Rowan tuvo un sueño. Despertó en un estado de agitación, llamándonos a mí y a su hermano. Nos sentamos en su cama mientras ella describía las vívidas escenas entrecortadas que conformaban su sueño, la clase de sueño que uno puede describir en detalle por haber recreado esas imágenes nada más despertar. En la escena más memorable mi hija se encontraba en un bote, en una amplia extensión de agua, junto a una mujer, posiblemente yo, pero no estaba segura del todo. El bote se agitaba en aguas revueltas. Tanto mi hija como la mujer intentaban remar hacia la tierra que se avistaba y que tan próxima parecía, pero no eran capaces de acortar la distancia porque el bote solo llegaba a encabritarse sobre las olas y no conseguía avanzar. Un enorme caracol surgió entonces del mar, aterrorizando a mi hija, y repentinamente se situó en el centro de su frente. Despacio, el caracol procedió a avanzar en círculos en el interior de su cabeza, siguiendo la trama en espiral de su concha, y espantando a mi hija de tal modo que despertó bruscamente.
Me sentí fascinada por el sueño de Rowan y llegué a la conclusión de que había transformado la imaginería mística del «tercer ojo» en la original representación de un caracol. En la mitología egipcia, 3.000 años antes de nuestra era, aquel símbolo era conocido como el Ojo de Horus. El símbolo viajó a través de los siglos, convirtiéndose en el Ojo de Siva de la mitología oriental, y en la terminología mística de nuestros días suele recibir el nombre de tercer ojo. La imagen está ahora tácitamente imbuida de la idea de una sabiduría femenina heredada de generación en generación, tras una larga transformación de milenios a partir de un símbolo masculino con cualidades protectoras y proféticas. Visto en este contexto, el caracol de Rowan podría interpretarse como una metáfora de los miedos de una niña al hacer su transición a mujer —expresada a la manera clásica del viaje por el agua—, zozobrando de manera insegura sobre esas agitadas aguas al ser atacada por el tercer ojo. Mi interpretación de la iconografía puede parecer un poco rocambolesca, pero debo admitir que me sentía bastante satisfecha con el perspicaz temor de mi hija al tradicional legado que recibía desde el reino de lo femenino y cómo aquello podía suponer una fuerza tan invasiva como destructora en sus pensamientos.
El sueño de Rowan no provenía de haberse macerado en un eterno lago de sabiduría oculta, sino que más bien parecía surgir de un miedo a esta mitología. Una lección que aprendí del sueño del tercer ojo es que en nuestra manera de adquirir conocimiento vivimos imbuidos de mitología, y que esa imaginería es ubicua, ya sea uno cristiano, hindú, budista, musulmán o una atea adolescente irlandesa. Hoy, el tercer ojo se representa habitualmente como una piña, debido a la ubicación que ocupa esta estructura de presunta sabiduría en la glándula pineal. La glándula recibió este nombre por su semejanza con una pinea: piña en latín. Se encuentra en un plano horizontal entre los ojos, pero situado un poco más al fondo, tras los lóbulos del cerebro, de manera similar a la ruta que tomaba el caracol de Rowan.
En el primer siglo de nuestra era el famoso médico Galeno, posiblemente el primer médico científico, identificó la glándula pineal como el probable asiento de la mente/alma. Mantenía, con asombrosa presciencia, que el total de la experiencia humana podría explicarse por medio de las obras del cuerpo. Galeno no creía en un alma inmaterial: más bien buscaba en el cerebro humano una explicación para cada experiencia. Esta noción de Galeno hoy podría sonar ridícula e ingenua, pero representaba un avance respecto al conocimiento general dominante en la época de que alma y mente se hallaban separadas: el alma pertenecía a Dios, y la mente, al individuo.
En el siglo XV Leonardo da Vinci estableció la idea culturalmente aceptada de que el alma y la mente estaban unidas, y localizó la unión en el cerebro. Esto alejó la idea de que el alma era un espíritu errante con un derecho de ocupación del cuerpo humano cuyo fin coincidía con el momento de la muerte, cuando el espíritu abandonaba el cuerpo —ya fuera para ir a un mundo no terrenal o quizá para residir en otro cuerpo— en pos de algo que estaba directamente conectado con la mente-en-el-cuerpo. El alma se hizo así menos espiritual y más carnal, menos «dios» y más «hombre».
Hoy sabemos que la glándula pineal es más bien una estructura cerebral primitiva, relacionada principalmente con la secreción de la melatonina. La melatonina es de gran importancia en el mundo de las aves, las ovejas, los caballos y las vacas, en los cuales se segrega en unión con la luz disponible. Promueve la secreción de sus hormonas reproductoras y asegura el nacimiento de polluelos, corderos, potrillos y terneros durante las cálidas y luminosas condiciones de máxima fertilidad de la tierra y el mar, lo que posibilita que las crías tengan mayores opciones de sobrevivir. En los humanos, la melatonina está vinculada al ciclo del sueño y la vigilia, pero no tiene ningún otro efecto notable. La glándula pineal es una estructura sin par en medio del cerebro, lo cual es bastante extraño, porque casi todo lo demás tiene su par, y se encuentra engastada en las circunvoluciones de las estructuras cerebrales más profundas como curioso y único vestigio de la fertilidad controlada por la naturaleza.
Los comienzos de la ciencia del cerebro
La revolución científica que explotó tras Leonardo distanció la comprensión del mundo de los puntos de vista creacionistas de la Iglesia para llevarla a las leyes universales de la física, que podían explicar una disparidad de fenómenos. La Tierra se movía y operaba como consecuencia no de la voluntad de Dios, o de los dioses, sino según las leyes básicas de la física. La Tierra ya no era el centro del universo, y surgió la idea de que tal vez el hombre era también objeto de algunos principios científicos. Lo sobrenatural se había visto sustituido por lo natural. De esta manera, la ciencia, inadvertidamente, estaba socavando los dogmas de la Iglesia.
René Descartes brindó una solución potencial a la división ciencia/Iglesia cuando describió su principio filosófico del dualismo en el siglo XVII. Afirmaba que el alma era inmaterial y un don de Dios, y que estaba hecha de una sustancia diferente de la materia del cuerpo: el alma era etérea y el cuerpo era carne y hueso. El cerebro era una especie de centro del cuerpo material, pero estaba separado del alma inmaterial. Con esta teoría del dualismo, Descartes ofrecía la primera explicación pseudocientífica de algo que ha evolucionado hasta convertirse en la división contemporánea mente/cerebro. Trajo consigo una confusa mezcla de ideas sobre física y conocimiento, un batiburrillo de ideas religiosas y científicas de la época; pero Descartes consideraba, y esto era lo más relevante, la experiencia material sensible de vivir como algo de menor importancia. Al alma invisible, perfecta y hecha a imagen y semejanza de Dios, se la consideraba superior al cuerpo, caprichoso y sensible. Un grupo de vociferantes filósofos que se oponía a la teoría de Descartes creía que el conocimiento se acumulaba por medio del vivir, y específicamente a través de los sentidos. Aquellos que creían en que el conocimiento se adquiría a través de los sentidos eran llamados «sensualistas». Y así llegamos a los orígenes de la batalla intelectual acerca de si el conocimiento (con c minúscula) se aprendía a través de los sentidos materiales o era un Conocimiento (con C mayúscula) innato, engendrado por Dios en lo inmaterial. Aquellos que se oponían a la visión de Descartes, los sensualistas, eran considerados herejes, y algunos perdieron la vida, y muchos su libertad, al reivindicar el conocimiento como algo más humano que divino.
Ahora sabemos que el mundo se comprende a través del aprendizaje, pero en el debate acerca de si el conocimiento era implantado por Dios o se derivaba de la experiencia sensorial, o del aprendizaje, había mucho en juego en términos de orden mundial. Quizá la importancia de todo esto era más bien de carácter político, pues la idea de que Dios pudiera implantar un Conocimiento superior en ciertas personas, como el papa, que era infalible, o los reyes, que eran elegidos por Dios, otorgaba un poder absoluto a la Iglesia sobre los laicos, a la monarquía sobre la gente corriente, a los hombres sobre las mujeres, y así sucesivamente. Los distintos grupos interesados en mantener el mito de una superioridad innata lucharon en el seno de sus sistemas de poder, y las afirmaciones, tan opuestas, de quienes se erigían como poseedores de esa superioridad condujeron a cismas en la Iglesia, al derrocamiento de una monarquía explotadora por otra, y a guerras entre Iglesia y Estado. Miles de personas fueron asesinadas tanto en contiendas bélicas como a manos de la Inquisición. Aferrarse a la idea de que Dios impartía el Conocimiento significó que nadie podía aprender nada que, potencialmente, pudiera igualar a una persona con otra.
La batalla que se libró a lo largo de los siglos XVI y XVII perdura hoy, como el Vesubio, activa e hirviendo a fuego lento, para estallar a veces en una nada gloriosa erupción. Los sensualistas, aunque por lo general discutían desde una perspectiva filosófica y humanista, conformaron, a mi parecer, los fundamentos intelectuales para lo que hoy son las disciplinas de la neurociencia. En su lucha defendían también el potencial humano por encima del Conocimiento innato, y fueron asimismo los primeros humanistas, al poner los cimientos para los ideales de la libertad individual y la liberación de toda tiranía. La historia de cómo las sensaciones llegaron a ser entendidas como la materia prima del conocimiento y la memoria es el primer capítulo de la historia de la neurociencia, así como de los ideales modernos de los derechos humanos.
La pregunta de Molyneux
Merece la pena detenerse aquí en uno de los grandes debates que tuvieron lugar durante el siglo XVII sobre el conocimiento, si este era innato o se aprendía por medio de la experiencia mundana, pues muestra cómo el hecho de discutir sobre, pongamos, cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler, puede despacharse resueltamente con los desarrollos en la ciencia médica. El otro motivo para contar esta historia es que el debate tuvo lugar en el campus de Trinity College, Dublín, donde trabajo. El debate lo iniciaron William Molyneux (1656-1698), un destacado erudito de Trinity College, y John Locke (1632-1704), el célebre médico y filósofo radical inglés. Locke es uno de los más conocidos filósofos del siglo XVII que se opusieron a la noción de un alma cartesiana y un Conocimiento innato. Se atrevió a desafiar el dictamen del sistema, según el cual Dios confería el Conocimiento a los hombres en función de su estatus. Escribió que la mente era una tabula rasa (una hoja en blanco) a su nacimiento1*. El Conocimiento se adquiría mediante «nuestras habilidades ordinarias para llegar a conocer las cosas», a medida que uno memorizaba el mundo a través de la información sensorial. La filosofía abarcaba por entonces muchas disciplinas, entre ellas la política, la medicina, la psicología, las ciencias naturales, la física y las matemáticas. Por los temas que tocaban, algunas de las discusiones que se celebraban en la Sociedad Filosófica, fundada por Molyneux, encajarían hoy mucho más en el Instituto de Neurociencias de Trinity College, donde yo trabajo.
Molyneux escribió una carta a Locke el 7 de julio de 1688, en la cual formulaba una pregunta que ha llegado a ser conocida como la pregunta de Molyneux (o el problema de Molyneux). La pregunta giraba en torno a la figura de un hipotético individuo que hubiera nacido ciego y hubiese aprendido a «ver» los objetos por medio del tacto. En un momento posterior de su vida, se le concedía la visión. La pregunta era si este hombre, nacido sin la posibilidad de ver, y que había aprendido a distinguir las formas por medio del tacto, sería capaz de distinguirlas al mirarlas, si alguna vez llegaba a ver. Molyneux planteaba como ejemplo una esfera y un cubo que aquel invidente hubiera aprendido a reconocer y diferenciar al tocarlos. ¿Conseguiría, una vez obtenida la visión, identificar el cubo y la esfera solo con la vista, sin utilizar las manos?
Molyneux y Locke abordaron este enigma desde una perspectiva filosófica. Si el hombre cuya vista había sido concedida era capaz de comprender la diferencia entre una esfera y un cubo solo con mirarlos, sin haber aprendido sus formas a través de la visión, significaba que el conocimiento visual ya estaría presente en su mente, y por tanto que el conocimiento visual era innato. Si, por el contrario, el hombre que había adquirido la visión no encontraba diferencias al mirar los objetos, significaría que la memoria visual era adquirida a través de la experiencia del sentido de la vista, y que el conocimiento, pues, no era innato. En este último marco empírico —es decir, aprender por medio de la observación— uno solo conocía lo que había aprendido a través de los sentidos.
Locke y Molyneux razonaron correctamente que el ciego no sería capaz de distinguir entre la esfera y el cubo únicamente por la vista, pues el conocimiento no era innato, y debía aprenderse con cada sentido, vista y tacto, por separado. La pregunta de Molyneux solo se resolvió finalmente cuando la corrección quirúrgica de las cataratas congénitas, la forma más corriente de ceguera congénita, se extendió a lo largo del siguiente siglo. Poco a poco se fue demostrando que la gente que obtenía la vista no era capaz de concretar la diferencia que había entre un cubo y una esfera solamente con mirarlos, y por tanto no entendían de manera automática el mundo visible. La imagen visual de una esfera y un cubo debía ser aprendida por medio del tacto porque esa era la manera en que un paciente invidente había aprendido a encontrarle un sentido a los objetos. En 1993, Oliver Sacks, narrador y neurólogo, escribió un artículo hoy célebre en el New Yorker titulado «Ver y no ver». Contaba la historia de un hombre al que llamó Virgil, el cual tenía 55 años cuando tuvo la capacidad de ver. Todo lo que Virgil veía por primera vez, desde su casa y sus contenidos al mundo de la naturaleza, le resultaba ininteligible. Sacks señaló específicamente, a propósito de la pregunta de Molyneux, que Virgil no era capaz de establecer la diferencia que había entre una esfera y un cubo a través de la vista. Cuando nacemos nuestra mente es una hoja en blanco, y la experiencia sensorial del mundo se va acumulando hasta formar el conocimiento y la memoria.
Sentido común
La historia de la pregunta de Molyneux nos muestra cómo la ciencia médica podría traducir debates filosóficos imposibles de responder en un inequívoco conocimiento de la vida real. En el mundo en general, la respuesta de Molyneux comportaba la prueba de que todo ser humano podía desarrollar conocimiento y podía pensar, lo que abría la puerta a que germinasen las filosofías políticas de igualdad y libertad individual. Esta fue, tal y como yo lo veo, la primera gran victoria de la neurociencia sobre una burda realidad consensuada. La idea de que los sentidos alimentan el cerebro para crear en el individuo un conocimiento base fue ampliamente aceptada durante el siglo XVIII. Tales asuntos fueron debatidos en influyentes salones intelectuales en la última mitad de ese siglo, casi exclusivamente regidos por mujeresiv. Fue un concepto tan ampliamente aceptado que el libro más popular de la época, escrito por Thomas Paine y publicado en 1776, se tituló Sentido común. Se trataba de un panfleto político imbuido de la noción del conocimiento adquirido a través de los sentidos, y fue enormemente influyente en la composición, varios meses después, de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En Sentido común, Paine hace una franca apología de la igualdad natural, más que de la desigualdad innata, entre los individuos. Esta obra no habría podido escribirse sin la idea, desarrollada por los sensualistas, de que somos constructos de información sensorialmente adquirida.
Aún perduran las ideas históricas y filosóficas sobre el conocimiento, la espiritualidad, el alma y la mente. La división de la experiencia y la función humanas en «cuerpo, mente y alma» continúa permeando la mayoría de culturas. El común denominador de todos estos sistemas religiosos y espirituales es el del conocimiento implantado o externo, el tercer ojo, una fuerza situada más allá del individuo. La neurociencia nos resulta fascinante no solo porque nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos, algo que nos suscita una curiosidad insaciable, sino también porque nos libera con precisión de bisturí del fenómeno del tercer ojo. Por extraño que parezca, la neurociencia aún no ha calado en la cultura psiquiátrica como cabría esperar. Existe todavía una percepción generalizada de que la psiquiatría, como un aspecto de la medicina, no está relacionada necesariamente con el cerebro, sino con un hipotético dominio mente/ espíritu de la condición humana. Como psiquiatra, el dualismo, para mí, es el enemigo, ya se trate del dualismo cuerpo-cerebro, cerebro-mente, cuerpo-alma, o razón-emoción. Las divisiones entre esos dominios inventados se vienen abajo cuando reparamos en que el mundo se nos expresa a través de los sentidos, y que le damos un sentido absoluto por medio de la penetrante conectividad del sistema de redes cerebrales (una frase que he tomado de la física y neurocientífica Danielle Bassett4).
La interiorización del mundo en el ser humano se transmite a través del Big 5, los Cinco Grandes —vista, oído, tacto, gusto y olor—, que continuamente se vuelcan en nuestras redes de memoria. Las sensaciones obtenidas del mundo, a través, por ejemplo, del tacto o de la vista, nos permiten aprender diferentes formas, lo que genera un conocimiento relativamente sencillo a partir del cual se construye una información más compleja. También está el suministro, a menudo ignorado pero constante, de la información sensorial que viaja del cuerpo al cerebro para despertar nuestras emociones, ya se trate de emociones sencillas o de otros estados mucho más complejos. La sensación es la materia prima fundamental que alimenta el cerebro: el sustrato sobre el que se asienta la penetrante conectividad del cerebro. En su esencia, la memoria es la representación neuronal infinitamente compleja de la información sensorial que ha sido transportada al cerebro.
Aprendiendo por los sentidos
Cabe observar el lento proceso de aprendizaje por medio de los sentidos en la forma en que se desarrollan los niños, y en cómo les hacemos entender el mundo sensorial. Puede resultar difícil apreciar el conocimiento que llamamos intuitivo —que en puridad es el proceso automático por el cual se aplica el conocimiento adquirido— salvo cuando pensamos en la forma en que los niños se desarrollan por medio de la experiencia sensible. Nos encanta la inocencia con que ignoran las cosas que nosotros consideramos intuitivas: «¿Y papá cuándo se va a encoger hasta mi tamaño?», la mágica aparición y desaparición del cuco, las respuestas emocionales no impartidas. Hay ejércitos de neurocientíficos investigando el modo en que los bebés aprenden por medio de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olor. Uno de los principales psicólogos del desarrollo lo ha expresado muy bien: «Los bebés saben ponerse de cuclillas», una repetición moderna de la tabula rasa de Aristóteles y Lockeiv.
Un ejemplo más sorprendente, partiendo de la pregunta de Molyneux, es la forma en que los adultos que adquieren visión, como el Virgil de Oliver Sacks, van asimilando el mundo visible. Tales individuos deben exponerse lentamente a las imágenes del mundo para aprender qué es lo que representan: de otra manera se verían abrumados por un flujo de información sensorial de lo visible que les resultaría imposible procesar. Por este motivo, quienes adquieren la vista permanecen en entornos de mínima estimulación visual y solo gradualmente se van exponiendo al mundo de las imágenes. No es algo tan difícil de entender una vez se asimila la idea de que todo ha de aprenderse a través de los sentidos. Cuando decimos que vemos algo, lo que en realidad estamos diciendo es que vemos una imagen en nuestro cerebro que interpretamos que es algo. Si vemos un cubo de Rubik o vemos una pelota de tenis y no nos equivocamos, no es preciso tocarlos para saber qué es qué. Conocemos la diferencia entre ese cubo en particular y esa esfera en particular. Lo que en realidad estamos diciendo, cuando decimos que vemos un cubo de Rubik o una pelota de tenis, es que hemos aprendido que la imagen que vemos es un cubo de Rubik o una pelota de tenis. Lo que llamamos sentido es también un recuerdo: ver supone la inmediatez del objeto observado tanto como la identificación de esa misma imagen. Esto nos remite una vez más a la cita de Bergson de 1896 con la que abría este capítulo: «En puridad, toda sensación es ya memoria».
Por lo general, nuestra percepción está organizada en consonancia con la información sensorial que suministramos al cerebro. Damos sentido





























