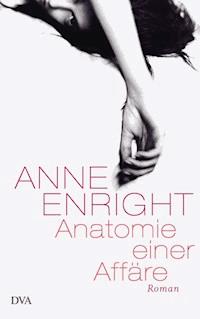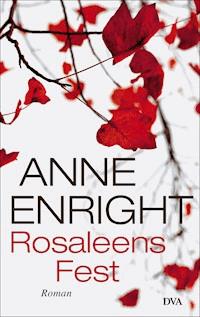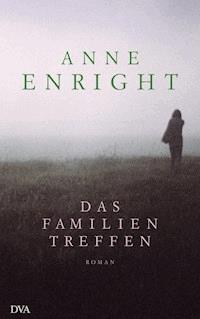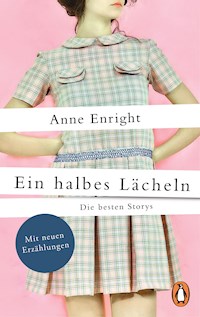Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«Anne Enright es delicada y audaz reflejando los vínculos entre los personajes, y logra momentos de alta resonancia emotiva». VICENTE MOLINA FOIX, Babelia Hace tiempo que los cuatro hijos de Rosaleen Madigan abandonaron su pueblo natal en la costa atlántica de Irlanda en pos de unas vidas que nunca habrían soñado, en Dublín, Nueva York o Segú. Ahora que su madre, una mujer tan difícil como fascinante, ha decidido vender la casa familiar y dividir la herencia, Dan, Constance, Emmet y Hanna regresan a su antiguo hogar para pasar allí la última Navidad, con la sensación ineludible de que su infancia y su historia están a punto de desaparecer para siempre... Hay pocos escritores que, como Anne Enright, sepan dotar al lenguaje de tanta tensión y tanto brillo, que puedan mostrar cómo las vidas de sus protagonistas estallan en mil pedazos para luego volver a fundirse en un cristal perfecto. O en palabras de la propia autora: «Cuando miro a la gente, me pregunto si vuelven a casa o huyen de sus seres queridos. No hay otro tipo de viaje. Y pienso que somos una clase curiosa de refugiados: escapamos de nuestra propia sangre o vamos hacia ella».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: agosto de 2016
Este libro ha sido publicado con la ayuda de Literature Ireland.
Título original: The Green Road
En cubierta: fotografía de Annie Spratt, en unsplash.com
Diseño gráfico: Ediciones Siruela
© Anne Enright, 2015
© De la traducción, María Porras Sánchez
© Ediciones Siruela, S. A., 2016
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-16854-36-3
PRIMERA PARTELA PARTIDA
Hanna Ardeevin, condado de Clare1980
Al rato, después de que Hanna preparara unas tostadas con queso, su madre regresó a la cocina y llenó una bolsa de agua caliente con la tetera grande que había en el fogón.
—Hazme el favor y ve a la tienda de tu tío —le pidió—. Trae analgésicos.
—¿Sí?
—Tengo la cabeza embotada —dijo—. Y pídele amoxicilina también. ¿Quieres que te deletree la palabra? Estoy incubando una gripe.
—Vale —respondió Hanna.
—Seguro que te acuerdas sola —añadió, mimosa, llevándose la bolsa de agua caliente al pecho—. Ya verás.
La familia Madigan vivía en una casa que tenía un riachuelo en el jardín y el nombre en la verja: «Ardeevin». A pie no quedaba lejos del pueblo, más allá del puente de arco y el taller mecánico.
Hanna pasó junto a los dos surtidores de gasolina que montaban guardia a la entrada del taller, que tenía las puertas abiertas de par en par. Pat Doran debía de andar dentro, leyendo el periódico o trasteando en los bajos de algún coche. Junto al cartel oscilante de lubricantes Castrol, había un barril de aceite con un arbolito seco que Pat Doran había ataviado con un par de pantalones viejos y dos zapatos que asomaban de entre las ramas, como si fuera un hombre que agitara las piernas desesperadamente tras haber caído en el bidón. Era de lo más realista. Su madre decía que estaba demasiado cerca del puente, que algún día provocaría un accidente, pero Hanna lo adoraba. Y le caía bien Pat Doran, a quien supuestamente debían evitar. Les llevaba a pasear en coches rápidos y cruzaban el puente a toda velocidad, como un rayo.
Después del taller de Doran venía una fila de casitas adosadas. Cada ventana exhibía su correspondiente decoración y sus cortinas o persianas características: un barco velero hecho de asta pulida, una sopera llena de flores de plástico, un gato de fieltro rosa. A Hanna le gustaban todas por igual, de la misma manera que le gustaba que el orden se repitiera al pasar. En la esquina de Main Street estaba la consulta del médico y en el pequeño vestíbulo había un cuadro hecho a base de clavos y alambre. La composición se retorcía sobre sí misma, a Hanna le encantaba que pareciera móvil e inerte al mismo tiempo, resultaba científico. A continuación aparecían las tiendas: la mercería, con un gran escaparate forrado con celofán amarillo, la carnicería, con las bandejas de carne ribeteadas de hierba de plástico manchada de sangre y, después de la carnicería, el negocio de su tío, que antes perteneció a su abuelo: la Farmacia Considine.
En lo alto del escaparate había una tira de plástico donde se leía «Película Kodachrome a color» y, en el centro y en negrita, «Carretes Kodak». En el extremo volvían a repetirse las palabras «Película Kodachrome a color». En el escaparate habían colocado unos anaqueles de color crema donde exhibían unas cajas de cartón descoloridas por el sol. «Ideal para el niño estreñido», rezaba un cartel en letras rojas de lo más modernas, «Senokot, la elección idónea contra el estreñimiento».
Hanna empujó la puerta e hizo sonar la campanilla. La niña levantó la vista para mirarla: el mecanismo en espiral estaba cubierto de polvo pero la campanilla se limpiaba sola cada vez que sonaba.
—Pasa —dijo el tío Bart—. O entras o sales.
Y Hanna entró. Bart estaba solo en el mostrador mientras una mujer con una bata blanca trajinaba en la trastienda, donde Hanna tenía vetado el acceso. Antes de conseguir un trabajo en Dublín, Constance, la hermana de Hanna, atendía el mostrador. Ahora andaban cortos de personal, cosa que irritaba soberanamente a su tío, como demostraba la miradita que le lanzó a Hanna.
—¿Qué es lo que quiere ahora? —preguntó.
—Mmm. No me acuerdo —dijo Hanna—. Algo para el pecho. Y analgésicos.
Bart le guiñó el ojo. Lo hacía de tal manera que el resto de la cara no se movía. Era difícil probar que hubiera hecho guiño alguno.
—Coge una pastilla de regaliz.
—Prefiero uno de estos —contestó Hanna. Hurgó en una latita de caramelos de violeta que había delante de la caja registradora y luego se sentó en la silla con ruedas.
—Analgésicos —repitió él.
Su tío Bart era atractivo, como su madre, ambos habían heredado los huesos largos de los Considine. Cuando Hanna era pequeña, estaba soltero y era un rompecorazones, pero ahora se había casado con una mujer que ni siquiera pisaba la farmacia. A él le enorgullecía su actitud, aseguraba Constance. Ahí le tenías, pagando a dependientas y ayudantes, mientras su mujer tenía prohibido el paso por si se le ocurría reírse del estreñimiento crónico del sacerdote. Bart tenía una esposa completamente inútil. No había tenido hijos pero sí poseía una preciosa colección de zapatos de todos los colores, cada uno con su bolso a juego. A juzgar por cómo la miraba Bart, Hanna habría asegurado que la odiaba, pero su hermana Constance le había contado que ella tomaba la píldora porque, al ser farmacéuticos, eran de los pocos que tenían acceso a ella. Afirmaba que lo hacían dos veces todas las noches.
—¿Cómo están todos? —se interesó Bart mientras abría una caja de analgésicos Solpadeine y sacaba el contenido.
—Bien —dijo ella.
Tanteó el mostrador como si buscara algo y preguntó:
—¿Tienes tú las tijeras, Mary?
En medio del establecimiento había un nuevo expositor que contenía perfumes, champús y acondicionadores. En las baldas de abajo había otros artículos y Hanna se dio cuenta de que había estado mirándolos fijamente cuando su tío salió de la trastienda con las tijeras. No se dignó a darse por aludido, ni siquiera pestañeó.
Luego cortó el blíster por la mitad.
—Dale esto —le dijo, entregándole solo cuatro pastillas—. Dile que lo del pecho otra vez será.
Sería alguna clase de chiste.
—Lo haré.
Hanna sabía que era el momento de marcharse, pero la distrajeron las nuevas baldas. Eran frascos de colonia 4711 y espuma de baño marca Imperial Leather en cajas de cartón granate y crema. Había un par de frascos de perfume Tweed y otros que le resultaron nuevos. «Tramp», se leía en una etiqueta, con un trazo limpio en lugar del palito de la te. En la balda intermedia los champús no trataban la caspa, sino que evocaban escenas soleadas y melenas al viento: Silvikrin, Sunsilk, Clairol Herbal Essences. En el anaquel inferior vio unos esponjosos paquetes de plástico que identificó como algodones. Cogió Cachet de Prince Matchabelli, un frasco oblongo y enroscado, y aspiró justo donde el tapón se encontraba con el cristal frío.
Notó que su tío la miraba fijamente con cierta pena. Aunque quizá fuera con placer.
—Bart —le dijo—. ¿Crees que mamá está bien?
—Oh, Dios santo —exclamó Bart—. Pero ¿qué estás diciendo?
La madre de Hanna estaba acostada. Llevaba en cama casi dos semanas. No se había vestido sola ni tampoco peinado desde el Domingo de Ramos, hacía una semana, cuando Dan les contó que quería ordenarse sacerdote.
Dan estudiaba primero de carrera en Galway. Le permitirían finalizarla, les contó, pero lo haría desde el seminario. Así, en dos años habría terminado la universidad y en siete sería ordenado sacerdote. Después le enviarían a las misiones. La decisión estaba tomada. Se lo anunció cuando regresó a casa para las vacaciones de Semana Santa y su madre subió al piso de arriba y ya no bajó. Aseguraba que le dolía el codo. Dan dijo que se marcharía después de empaquetar sus escasas pertenencias.
—Vete de tiendas —le decía a Hanna su padre.
Pero no le daba dinero y ella no quería comprar nada. Además, temía que pudiera pasar algo si se marchaba, que se liarían a gritos. Dan no estaría cuando regresara. Nunca volverían a pronunciar su nombre.
Pero Dan no se marchó, ni siquiera a dar un paseo. Se quedó en casa, sentado en un silla, luego en otra, evitando la cocina, aceptando o rechazando un té. Hanna le llevaba de vez en cuando una taza a su habitación con algo de comer en el platillo. A veces le daba un bocado y Hanna se lo terminaba de regreso a la cocina. Al roer la corteza de pan duro sentía un aprecio renovado por su hermano, allí enclaustrado.
Dan era tan infeliz. Hanna solo tenía doce años y le resultaba horrible ver a su hermano recluido, esforzándose por encontrar sentido a sus creencias. Cuando Dan estaba aún en el instituto, solía leerle los poemas de su clase de literatura inglesa, luego hablaban sobre ellos y sobre infinidad de cosas. Su madre también lo diría más tarde. Diría: «Yo le contaba cosas que no le contaba a nadie más». Estas palabras le sonarían a broma a Hanna, porque su madre no se callaba casi nada. No se podía decir que les ahorrara nada a sus hijos.
Hanna culpaba al papa. Había estado de visita en Irlanda justo antes de que Dan se marchara a la universidad y era como si lo hubiera hecho adrede, puesto que la misa de la juventud se celebró en Galway, en el hipódromo de Ballybrit. Hanna asistió a otra misa en Limerick que se celebró en mitad del campo, se pasó seis horas de pie con sus padres, pero a su hermano Emmet le dejaron ir a Galway también, aunque solo tenía catorce años y se suponía que tenías que tener dieciséis para asistir a aquella misa. Se marchó en un minibús fletado por la iglesia del pueblo. El cura se llevó un banjo y, al volver, Emmet sabía fumar. No distinguió a Dan entre la multitud. Les contó que vio a dos personas manteniendo relaciones sexuales en un saco de dormir, pero eso fue la noche anterior, tras acampar en unos terrenos; no supo decirles a sus padres dónde exactamente.
—¿Dónde dices que estabais? —preguntó el padre.
—No lo sé —dijo Emmet.
No mencionó lo del sexo.
—¿Era un colegio? —insistió la madre.
—Eso creo —respondió Emmet.
—¿Más allá de Oranmore?
Durmieron en tiendas, o al menos lo intentaron, puesto que a las cuatro de la mañana tuvieron que levantar el campamento y se dirigieron al hipódromo en la más absoluta oscuridad. La gente caminaba en silencio. Era como el fin de una guerra, dijo Emmet, era difícil de explicar: el sonido de las pisadas, el resplandor de la brasa de un cigarrillo que iluminaba por un instante el rostro de alguien. Estaban haciendo historia, les dijo el sacerdote, y cuando amaneció, vio a hombres con brazaletes amarillos vestidos con trajes de domingo bajo los árboles. Y, según Emmet, eso fue todo. Cantaron «By the Rivers of Babylon» y regresó afónico y con la ropa más sucia que su madre había visto jamás. Tanto que tuvo que lavarla dos veces
—¿Estaban en la carretera de Athenry? —preguntó su padre—. ¿Los terrenos?
Para la familia Madigan, la ubicación de los terrenos a las afueras de Galway se convirtió en un misterio sin resolver. Qué le había ocurrido a Dan después de marcharse a la universidad era otro misterio. Regresó por Navidades y discutió con la abuela sobre la necesidad de tomar precauciones. Esta estaba completamente a favor de tomarlas, lo cual era muy gracioso según su hermana Constance, porque «precauciones» era lo mismo que decir condones. Más tarde, después de flambear el pudin, Dan se cruzó con Hanna en el pasillo y la abrazó mientras le decía: «Sálvame, Hanna. Sálvame de esta gente espantosa». Y la estrechó muy fuerte.
El día de Año Nuevo, un sacerdote acudió a la casa y Hanna lo vio sentado en la sala de estar con sus padres. El pelo del sacerdote aún tenía la marca del peine, como si lo tuviera húmedo, y su abrigo, colgado bajo la escalera, era suave, muy negro.
Después de aquello, Dan regresó a Galway y no pasó nada más hasta las vacaciones de Semana Santa, cuando anunció que quería ser sacerdote. Lo anunció a bombo y platillo durante la comida del domingo, que era cuando los Madigan engalanaban la mesa sin excepción con un mantel de tela y servilletas en condiciones. Ese domingo, que era Domingo de Ramos, comerían col en salsa blanca con beicon y zanahorias: verde, blanco y naranja, como la bandera irlandesa. Había un vasito con perejil sobre el mantel y la sombra del agua temblaba al sol. Su padre unió sus enormes manos y dio gracias. Después se hizo el silencio, aparte del sonido que hacían al masticar, evidentemente, y del que hacía su padre al carraspear más o menos a cada minuto.
—Ejem-ejem.
Los padres se sentaban en ambos extremos de la mesa, los hijos a los lados. Las chicas frente a la ventana, los chicos frente a la habitación: Constance y Hanna, Emmet y Dan.
El fuego crepitaba en la chimenea y el sol brillaba de vez en cuando, de manera que, cada cinco minutos, se asaban por partida doble.
Dan dijo:
—He vuelto a hablar con el padre Fawl.
Casi estaban en abril. Había lloviznado. La luz clara multiplicaba el reflejo de las gotas en el cristal de la ventana mientras, en el exterior, las hojas nuevas se rebatían contra las ramas empapadas.
En el interior, su madre aferraba un pañuelo de papel con la mano. Se lo llevó a la frente.
—Oh, no —dijo, girando la cara.
Se veían las zanahorias en el interior de la boca.
—Dice que os debo preguntar de nuevo. Que es difícil para aquellos que no cuentan con el apoyo de su familia. Para mí es una decisión trascendental y dice que debo pediros, que debo rogaros que no antepongáis vuestros propios sentimientos y preocupaciones.
Dan habló como si estuvieran a solas. O habló como si estuvieran en un salón de actos. Pero aquello era una comida familiar y no se parecía a nada de eso. Se notaba que a su madre le habían entrado ganas de levantarse de la mesa pero que se estaba conteniendo.
—Dice que debo implorar vuestro perdón por la vida que habíais deseado para mí y los nietos que nunca tendréis.
Emmet resopló sobre el plato. Dan apretó las manos sobre el mantel antes de asestarle una colleja rápida y enérgica a su hermano menor. Su madre contuvo el aliento, como un caballo que se dispusiera a saltar un foso, pero Emmet evitó el golpe y, después de un largo segundo, su madre volvió en sí. Bajó la cabeza, como si quisiera ganar velocidad. Comenzó a emitir un gemido, tenue e inarticulado. El sonido, además de causarle sorpresa, debió de complacerla, porque lo repitió. El siguiente gemido fue suave y prolongado, con un bisbiseo antes de la cadencia final.
—Oh, Dios —dijo.
Echó hacia atrás la cabeza y parpadeó mirando al techo, una vez, otra.
—Oh, Dios mío.
Las lágrimas comenzaron a surcarle las sienes una encima de otra, hasta el nacimiento del pelo: una, dos, tres, cuatro. Se quedó así un momento, mientras los hijos observaban y fingían no hacerlo, a la vez que su marido carraspeaba en silencio.
—Ejem-ejem.
La madre levantó las manos y agitó las muñecas para remangarse. Se secó la humedad de las mejillas con la palma y, con los dedos, deformes y huesudos, se atusó el pelo, que siempre llevaba recogido en un moño. Luego se enderezó y se quedó mirando a la nada con gran atención. Cogió el tenedor y ensartó un trozo de beicon que se llevó a la boca, pero el roce de la carne con la lengua fue su perdición: el tenedor cayó al plato y el beicon se desprendió. Puso los labios como si fuera a llorar —unidos hacia la mitad y abiertos a ambos lados—, lo que Dan llamaba el modo «bocaza de rana», luego inspiró ruidosamente y exclamó:
—Aaag-aaahh. Aaag-aaahh.
A Hanna le pareció que su madre tendría que haber dejado de comer o que, si aún tenía hambre, podía haberse llevado el plato a otra habitación para llorar a sus anchas, aunque claramente esto no se le había ocurrido a la interesada, que continuó sentada, comiendo y llorando al mismo tiempo.
Mucho llorar, poco comer. El pañuelo trabajó sin descanso y acabó hecho jirones. Era espantoso. El dolor era espantoso. Su madre se estremecía y escupía, se le caían tropezones de zanahoria de la boca que iban formando montoncitos.
Constance, la mayor, ordenó con un gesto al resto de hermanos que dispusieran platos y tazas ante su madre, mientras que ella continuaba babeando, de una manera u otra, sobre la comida.
—Oh, mami —dijo Constance, inclinándose hacia ella y rodeándola con el brazo, antes de retirarle el plato con discreción.
Dan era el primer varón, por eso le correspondía cortar la tarta de manzana, cosa que se dispuso a hacer, paleta de plata en mano, a contraluz ante la ventana.
—Conmigo no cuentes —dijo su padre, que había estado jugueteando tímidamente con el asa de su taza. Se levantó y salió de la habitación. Dan dijo:
—Entonces somos cinco. ¿Cómo voy a cortarla en cinco trozos?
Había seis Madigan. El número cinco era una novedad, pensó mientras trazaba una cruz en el aire con la paleta y luego la giraba dieciocho grados a la derecha. Se había inaugurado un nuevo ciclo de relaciones familiares. Lo nunca visto. Como si pudiera existir un número indeterminado de Madigan y, aguardando en el mundo exterior, un número indefinido de tartas de manzana.
Mientras escarbaba en el postre con una cucharilla, el llanto de su madre se convirtió en una extraña serie de hipidos entrecortados (fuuu, fuuu, fuuu). Los chicos también encontraron consuelo en el hojaldre y en el dulzor con aroma a madera de las manzanas del otoño anterior. Aun así, ese domingo nadie tomó la tarta con helado, ni nadie lo solicitó, aunque todos sabían que quedaba un poco: estaba en un rincón del congelador, en la esquina superior derecha de la nevera.
Después de aquello, su madre se marchó a la cama y Constance tuvo que quedarse en casa en lugar de regresar a Dublín en autobús. Estaba furiosa con Dan: empezó a lavar los platos sin ningún miramiento mientras él subía a su habitación a leer sus libros y su madre se acostaba tras la puerta cerrada. El lunes, su padre fue a Boolavaun y regresó a casa por la noche, sin manifestar ninguna opinión.
Aquella no era la primera vez que la madre optaba por la posición horizontal, como la llamaba Dan, pero era el lapso más largo que Hanna recordaba. La cama crujía de vez en cuando. Sonaba la cadena del retrete y la puerta del dormitorio volvía a cerrarse. El Miércoles Santo salieron antes del colegio y ella seguía encamada. Hanna y Emmet merodeaban por la casa, grande y silenciosa en su ausencia. Todo parecía extraño e inconexo: la curva de la barandilla en lo alto de las escaleras, el pequeño despacho sin bombilla, la mancha de humedad en el papel pintado del comedor, extendiéndose por el bosquecillo de bambú.
Después, cuando Constance subió al piso de arriba y les arreó un sopapo, comprendieron —demasiado tarde— que habían alborotado mucho y habían sido desconsiderados aunque pretendían ser joviales y divertidos. Cayó al suelo una taza, una lengua de té frío se extendió hacia el libro de la biblioteca que había encima de la mesa, un cinturón de cuero blanco resultó ser de plástico después de que Emmet lo usara de brida con Hanna y la sacara a hombros por la puerta delantera. Después de cada desastre, los chicos se dispersaban y actuaban como si no hubiera sucedido nada. Y nada sucedía. Ella continuaba dormida en el piso de arriba. O muerta. El silencio era más apremiante, más cadavérico. El silencio empezaba a ser trágico, hasta que el picaporte golpeó la pared y su madre salió de manera precipitada de la habitación. Bajó las escaleras como un rayo, con el pelo revuelto y la sombra de los pechos balanceándose bajo el algodón de la bata, la boca abierta y la mano levantada.
Quizá rompería otra taza, o tiraría la tetera entera, o arrojaría el cinturón roto en el parterre a través de la puerta abierta.
—Ya está —sentenció.
—¿Ya estáis contentos?
—Yo también sé devolver un golpe —dijo.
—¿Qué os habéis creído?
Se quedó mirándoles un instante, como si se preguntara quiénes eran aquellos niños desconocidos. Después de un momento de confusión, dio media vuelta y volvió a encerrarse en el dormitorio dando un portazo. Diez minutos más tarde, o veinte, o media hora, la puerta se abrió una rendija y su madre dijo con un hilo de voz:
—¿Constance?
Estas escenas tenían algo de cómico. Dan torcía el gesto antes de volver a enfrascarse en su libro, Constance preparaba el té y Emmet hacía algo muy noble y puro: traía una única flor del jardín, le plantaba a su madre un beso solemne. Hanna no sabía qué hacer, salvo entrar en la habitación y dejarse querer.
—Mi niña. ¿Cómo está mi pequeña?
Mucho después, cuando todo estaba olvidado, con la tele puesta y tostadas de queso para acompañar el té, su padre regresó de la finca de Boolavaun. Subió los escalones, uno a uno, y después de llamar dos veces, entró en el dormitorio.
—¿Entonces? —dijo, antes de cerrar la puerta silenciando sus palabras.
Tras un buen rato, bajó a la cocina y pidió un té. Dormitó en silencio durante una hora aproximadamente y se despertó sobresaltado con las noticias de las nueve. Luego apagó la tele y preguntó:
—¿Quién de vosotros ha roto el cinturón de vuestra madre? Decídmelo ahora mismo.
Y Emmet dijo:
—Ha sido culpa mía, papá.
Se puso en pie con la cabeza gacha y las manos pegadas al cuerpo. Emmet te sacaba de quicio de lo obediente que era.
El padre sacó una regla de debajo del mueble de la tele y Emmet le tendió la mano. El padre sostuvo la punta de los dedos hasta el último milisegundo antes de descargar el golpe. Luego se giró y suspiró mientras devolvía la regla a su sitio.
—A la cama —ordenó.
Emmet se marchó con las mejillas encendidas y Hanna recibió una caricia barbuda de su padre, que consistía en rozarle la mejilla con los pelillos de la barba después de darle un beso. Su padre olía a la jornada de trabajo: aire libre, gasolina, heno y, de fondo, una reminiscencia a ganado y, aún más allá, a leche. Cenaba en Boolavaun, donde seguía viviendo su madre.
—Vuestra abuela os desea buenas noches —dijo. Otra especie de broma suya. Y ladeó la cabeza—. ¿Te vienes mañana conmigo? Claro que sí.
Al día siguiente, que era Jueves Santo, montó a Hanna en el Cortina naranja, que crujía cada vez que se abría la puerta. Pasados unos kilómetros comenzó a tararear. El cielo se volvía cada vez más blanco a medida que se aproximaban al mar.
Hanna adoraba la casita de Boolavaun: cuatro habitaciones, un porche repleto de geranios, la montaña en la parte de atrás y, delante, el cielo impredecible. Si cruzabas el extenso prado, llegabas a un camino en pendiente desde donde se divisaban las islas Aran en la bahía de Galway y los acantilados de Moher, que también eran famosos, a lo lejos, en dirección sur. Este camino se convertía en una vereda que cruzaba el pedregal de Burren y discurría junto a la playa de Fanore, el sendero más hermoso del mundo sin lugar a dudas, decía su abuela —«celebrado en las canciones y en los cuentos»—, con rocas que formaban tímidos muros antes de desparramarse por los campos y pastos pedregosos llenos de flores dulces y singulares.
Y si levantabas los ojos del paso escarpado, siempre te encontrabas con una vista distinta: las islas dormitando en la bahía, las nubes que sombreaban el agua, el oleaje del Atlántico contra los acantilados distantes, silencioso penacho de espuma.
Abajo quedaban las losas de caliza conocidas como Flaggy Shore, rocas grises bajo el cielo gris. Había días en los que el mar grisáceo resplandecía y era imposible distinguir si despuntaba el amanecer o si se avecinaba el ocaso, la vista no acababa de ajustarse. Era como si las rocas absorbieran la luz y la escondieran. Eso es lo que pasaba con Boolavaun, era un lugar que sabía ocultarse.
Y Hanna adoraba a la abuela Madigan, una mujer que parecía tener mucho que decir, pero que nunca soltaba prenda.
Cuando llovía, los días se hacían muy largos: su abuela siempre andaba de un lado para otro, movía cosas, las frotaba sin ton ni son; les echaba de comer a unos gatos que nunca atendían a su llamada, o perdía alguna cosa que había tenido en la mano hacía menos de un minuto. No había mucho de qué hablar.
—¿Qué tal la escuela?
—Bien.
A Hanna no le permitían tocar casi nada. Menos aún el aparador de la salita donde se guardaba la porcelana. Otras superficies estaban cubiertas de macetas de geranios en distintas fases de floración y declive; había toda una balda de plantas amputadas en un alféizar de la parte de atrás, con las ramas bulbosas truncadas. Las paredes estaban desnudas, excepto por un cuadro de los lagos Killarney en la salita y un crucifijo negro y liso sobre la cama de la abuela. Ni rastro del Sagrado Corazón, ni agua bendita, ni ninguna Virgen. Cuando le daba por ir, la abuela Madigan asistía a misa con una vecina, y recorría ocho kilómetros en bici para llegar a la tienda más cercana lloviera o tronara. En caso de enfermedad —y nunca enfermaba— estaría en apuros, porque nunca ponía un pie en la Farmacia Considine.
Ni lo había hecho antes, ni lo haría nunca.
A Hanna le interesaban sus motivos porque, tan pronto como su padre desapareció en busca del ganado, su abuela la llevó a un rincón —como si hubiera un gentío observándolas— y le entregó un billete de una libra.
—Ve donde tu tío —le dijo—. Y pídele la crema de la última vez.
La crema era algo horrible, cosas de señora mayor.
—¿Y qué le digo? —preguntó Hanna.
—Oh, nada, no hace falta —dijo su abuela—. Él ya lo sabe.
Claramente, Constance se había encargado de esa tarea hasta entonces, y ahora era el turno de Hanna.
—De acuerdo —dijo Hanna.
El billete de una libra que le entregó su abuela estaba doblado por la mitad y enrollado. Como Hanna no sabía dónde guardarlo se lo metió en el calcetín para no perderlo, deslizándolo junto al hueso del tobillo. Miró por una ventana y distinguió la intensa luz marina, luego por la otra y vio la carretera que conducía al pueblo.
Los Considine y los Madigan no se llevaban bien.
Cuando el padre de Hanna regresó para tomar el té, su figura llenó por completo el umbral y tuvo que agacharse para pasar. Hanna habría preferido que la abuela le hubiera pedido la crema a su hijo, fuera lo que fuera, aunque presentía que tenía que ver con la sangre rojo encendido que había visto en su orinal, que estaba incorporado en una silla con un agujero en el asiento.
La casa de Boolavaun tenía cuatro habitaciones. Hanna entró en todas y escuchó con atención los distintos sonidos de la lluvia. Se quedó en el dormitorio trasero que su padre había compartido con sus dos hermanos más jóvenes, que ahora vivían en América. Observó las camas donde solían dormir.
En la cocina, su padre se había sentado frente al té y la abuela leía el periódico que él le traía todos los días del pueblo. Bertie, el gato, se restregaba contra los ásperos pies de la abuela y la radio estaba desintonizada.
Sobre el fogón, una olla grande llevaba el agua a ebullición con una lentitud épica.
Después de la lluvia salieron en busca de huevos. Su abuela llevaba un cuenco blanco esmaltado decorado con una delgada franja azul y algunos desconchones aquí y allá, que dejaban el metal negro al descubierto. Agachada, avanzó rápidamente más allá del gallinero hasta el seto que separaba el patio del huerto. Hurgó entre los arbustos, curioseando entre las ramas.
—¡Ajá! —exclamó—. Te pillé.
Hanna gateó junto a los pies encallecidos de la abuela para recoger el huevo bajo el seto. Era marrón y estaba manchado de caca de gallina. La abuela lo sostuvo en alto para admirarlo antes de depositarlo en el cuenco vacío, donde rodó con un sonido hueco y amenazador.
—Baja hasta allí —le dijo a Hanna—. Y comprueba si hay alguno en los huecos del muro.
Hanna fue adonde le indicaba. En aquella finca había muros por doquier pero Emmet y ella tenían prohibido escalarlos por miedo a que se desprendiera alguna piedra y les cayera encima. Los muros eran más antiguos que la casa, aseguraba la abuela: tenían miles de años, eran los muros más antiguos de Irlanda. De cerca, se distinguían en las piedras motas blancas y monedas de liquen amarillo, que refulgían al sol como el dinero. Y había un huevo blanco e impoluto encajado en una grieta donde crecía la hierba de Santiago.
—¡Ajá! —exclamó la abuela.
Hanna depositó el huevo en el cuenco y la abuela metió los dedos para impedir que los dos hallazgos entrechocaran. Hanna se coló en el gallinero de madera para recoger el resto, un lugar que olía a rancio, paja vieja y plumas, mientras la abuela esperaba en la puerta y bajaba el cuenco para recibir cada huevo que ella encontraba. De camino a la casa, la anciana se agachó y levantó a una de las aves que estaba escarbando en el patio con tal facilidad que no tuvo ni que soltar los huevos. Cada vez que Hanna intentaba coger un ave esta salía despavorida tan rápido que le preocupaba provocarle un ataque al corazón, pero su abuela la había agarrado como si nada y la llevaba bajo el brazo, con las plumas color teja refulgiendo bajo el sol. Un gallo joven, a juzgar por el penacho negro de plumas timoneras que asomaban allí donde algún día, cuando creciera, luciría una iridiscente cola verde.
Mientras atravesaban el patio trasero, el padre de Hanna salió del garaje, que estaba en una construcción aledaña entre el establo y el cobertizo para la turba. La abuela se puso de puntillas para entregarle el ave y esta se balanceó al pasar de una mano a otra. Su padre tenía al gallo asido por las patas con una mano y con la otra sujetaba un hacha casi por la hoja. La sopesó mientras se dirigía hacia un banco roto en el que Hanna nunca había reparado, instalado debajo del alero del tejado del garaje. Sujetó la cabeza del animal sobre la madera, de manera que estirase el pico, y se la cortó.
Lo hizo con la misma facilidad con que la abuela había levantado al ave del suelo, del tirón. Sostuvo el gallo sacrificado en alto y bien alejado mientras la sangre manaba y goteaba sobre los adoquines.
—¡Oh! —exclamó la abuela, como si se hubiera perdido algo precioso. Los gatos aparecieron de repente, levantándose sobre las patas traseras para alcanzar el tajo del cuello del gallo.
—¡Fuera! —exclamó el padre, espantando uno con la bota, mientras le pasaba a Hanna el ave, que aún aleteaba, para que la sujetase.
Hanna se sorprendió al notar calor en las patas del gallo, que eran escamosas y huesudas y no deberían desprender calor en absoluto. Comprobó que su padre se reía de ella antes de dejarla sola y entrar en la casa. Hanna apartó de sí todo lo que pudo el gallo sujetándolo con ambas manos y procuró que no se le cayera, pues el ave no dejaba de aletear y de revirar en torno al punto donde antes tenía la cabeza. Uno de los gatos enganchó la carnosa cresta entre los dientecillos y se escabulló con la cabeza colgando bajo el mentón blanco. Normalmente Hanna se habría puesto a gritar ante tal escena —el cuello fláccido y desgarrado y la mirada ultrajada del gallo—, pero estaba demasiado ocupada intentando que el cadáver no se le escapara de las manos. Tenía las alas desplegadas y las plumas bermejas erizadas, dejando al descubierto el revés amarillento. Un chorro de mierda salía de entre las plumas negras de la cola, emulando la sangre que manaba del pescuezo.
Su padre salió de la cocina con una tina de agua que depositó sobre los adoquines.
—Ahí sigue —dijo.
—¡Papá! —gritó Hanna.
—Son solo reflejos —contestó él.
Pero Hanna sabía que se estaba riendo de ella, porque pronto todo terminó, el despojo soltó otro espasmo y su abuela emitió un sonido que Hanna no había oído nunca, un cacareo jovial que notó en la piel del cuello. La anciana regresó a la cocina para dejar los huevos en el aparador y salió hurgándose en el bolsillo del delantal, del que sacó un pedazo de bramante. Mientras tanto, su padre por fin cogió el gallo y lo sumergió en la tinaja de agua hirviendo.
Incluso entonces el cadáver se convulsionó y batió las alas con fuerza, dos veces, contra las paredes de la tina.
El despojo salió del agua y volvió a entrar. Luego se quedó inmóvil.
—Ahora te toca a ti —le dijo él a su madre, mientras sostenía una pata en alto para que pudiera atar el trozo de bramante.
A continuación, Hanna vio cómo su abuela colgaba al gallo por una pata de un gancho del garaje y lo desplumaba con un sonido desgarrador. Las plumas húmedas se le pegaban a los dedos a puñados, para desprenderlas tenía que dar palmas y sacudirlas en el delantal.
—Ven aquí para que te enseñe cómo se hace —le pidió.
—No —dijo Hanna, que no se había movido del umbral de la cocina.
—Vamos —dijo su abuela.
—Que no —contestó la niña, llorando.
—Ya pasó, querida.
Hanna apartó la cara, avergonzada.
Hanna siempre estaba llorando. Así era ella. Siempre estaba moqueando, como decía Emmet. «Tienes la vejiga al ladito de los ojos», solía decir su madre. «La inundación», lo llamaba Constance. Una frase que todos usaban: «Se avecina una inundación», aunque hubieran sido sus hermanos los que la hubieran hecho rabiar. Sobre todo Emmet, que siempre le hacía llorar, le arrancaba las lágrimas de la cara, acalorada e irritada, y corría con ellas, exultante.
—¡Hanna está llorando!
Pero Emmet ni siquiera estaba ahí. Y Hanna estaba llorando por un pollo. Porque eso es lo que había bajo las plumas sucias: carne de pollo, blanca, perfecta con patatas asadas.
El pollo del domingo.
Su abuela la abrazó por el costado. Luego le acarició el brazo.
—Ya pasó —dijo.
Mientras, el padre de Hanna había regresado del establo con un balde de leche que se llevarían a casa.
—¿Sobrevivirás? —preguntó.
Cuando Hanna se montó en el coche, el padre le dejó el balde de leche entre los pies para que no se derramara. El pollo estaba en el asiento trasero, envuelto en periódicos y atado con cuerda, destripado, junto a una bolsa de plástico con los menudillos. El padre cerró la puerta del coche y Hanna permaneció sentada en silencio mientras él rodeaba el vehículo hasta el lado del conductor.
A Hanna le fascinaban las manos de su padre, eran enormes. Al verlas sobre el volante le pareció que el coche se había vuelto de juguete, que sus sentimientos eran sentimientos infantiles que algún día superaría. La leche que golpeaba las paredes del balde seguía caliente. También notaba el billete de una libra pegado al tobillo.
—Tengo que ir a la farmacia a hacerle un recado a la abuela —dijo.
Pero su padre no contestó. Hanna se preguntó por un segundo si no la había oído o si era ella quien no había pronunciado las palabras en voz alta.
En una ocasión, su abuelo, John Considine, se lio a gritos con una mujer que entró en el dispensario y pidió algo innombrable. Hanna nunca supo lo que había sido —corría el riesgo de morir de vergüenza—, pero se rumoreaba que su abuelo había echado a la mujer a empujones. Aunque había quienes decían que era un santo —un santo, aseguraban— con los del pueblo, que lo despertaban a cualquier hora por un niño con un resfriado galopante o una viejecita atormentada por las piedras del riñón. Desde Gort hasta Lahinch, había hombres que no hablaban con nadie salvo con él si las gallinas tenían lombrices o si a las cabras les entraba diarrea. Le llevaban los perros atados con cordel —hombres montaraces venidos de Dios sabe dónde— y entraban en la farmacia a ver cómo su abuelo canturreaba y mezclaba sus ungüentos: alcanfor y extracto de menta, tintura de opio y extracto de helecho macho. Por lo que Hanna sabía, el viejo John Considine era un santo para todo el mundo menos para los que le detestaban, que era la mitad del pueblo —la otra mitad—, que preferían acudir a Moore’s, la farmacia al otro lado del río.
Aunque ella desconocía el motivo.
Pat Doran, el del taller, argumentaba que en Moore’s eran mucho más comprensivos con los asuntos «bajo el capó», pero que Considine era superior cuando tenías algún problema con el maletero. Así que quizá ese fuera el motivo.
O puede que fuera algo completamente diferente.
Su madre diciendo: «Nunca les hemos gustado».
Su madre pasando junto a un par de monjas viejas por la calle, con su sonrisa de «no os paréis».
Emmet decía que habían disparado al abuelo Madigan durante la guerra civil y que el abuelo Considine se había negado a auxiliarle. Los hombres corrieron a la farmacia en busca de antiséptico y vendas pero, al parecer, él acababa de echar el cierre. Aunque nadie se creía ni media palabra de lo que Emmet decía. El abuelo Madigan había muerto a causa de la diabetes hacía años, tuvieron que amputarle el pie.
Fuera cual fuera la historia, Hanna se dirigió esa tarde a la farmacia sintiéndose señalada, elegida por el destino para ser la repartidora de pomada para pompis de las abuelitas, mientras Emmet ignoraba que la abuela tuviera culo, porque Emmet era un chico. A Emmet le interesaban las cosas y le interesaban los hechos, hechos que no fueran insignificantes o estúpidos, sino cosas sobre Irlanda, sobre gente a la que mataban a tiros.
Hanna recorrió Curtin Street y pasó junto a las ventanas con el barco de asta, la sopera y el gato de fieltro rosa. Estaba anocheciendo y las luces amarillas de la farmacia relucían contra el azul de la calle. Se agachó delante del mostrador para sacar el billete del calcetín.
—Es para la abuela Madigan —le dijo a Bart—. Dice que ya sabes a qué se refiere.
Bart guiñó el ojo con presteza y luego comenzó a envolver una cajita en papel marrón. El dispensador de celo emitió un quejido mientras él sujetaba el papel.
—¿Y cómo está? —preguntó.
—Bien —dijo Hanna.
—¿Igual que siempre?
Hanna había fantaseado con quedarse con la libra, pero Bart le tendió la mano y se vio obligada a entregarle el billete, patético y blando de tanto manoseo.
—Supongo —dijo.
Bart alisó el billete, mientras comentaba:
—Aquello es precioso. Puede que hasta la genciana haya florecido. Una florecilla azul, ¿sabes la que te digo? Se parece a la violeta y crece entre las rocas.
Depositó el viejo billete sobre una pila de billetes de una libra en la caja registradora y dejó caer la horquilla.
—Sí —contestó Hanna. Estaba harta de la gente que hablaba de una florecilla como si fuera algo increíble. Y harta de la gente que hablaba de la vista de las islas Aran y la maldita Flaggy Shore. Se quedó mirando el billetito sobado encima de la pila de billetes nuevecitos y pensó en el monedero de su abuela, completamente vacío.
—¿Todo bien? —preguntó Bart, porque Hanna se quedó allí clavada durante un momento, la piel encendida de pura indignación. Su padre venía de gente pobre. Puede que fuera guapo y alto, pero el pequeño terruño que poseía era un pedregal y hacía sus necesidades detrás de un seto, como todos los Madigan que le precedieron.
Pobres, estúpidos, sucios y pobres.
Ese era el verdadero problema entre los Considine y los Madigan. Ese era el motivo de que no se llevaran bien.
—Aquí tienes el cambio —dijo Bart, deslizando una moneda de diez peniques y otra de cinco por el cajón de plástico ondulado de la caja registradora.
—Quédate con él —dijo Hanna con un gesto despreocupado. Luego cogió el paquete y salió de la tienda.
Más tarde, en la iglesia, se sentó junto a su padre, que estaba de rodillas con el rosario colgado en el respaldo del banco de delante. Las cuentas eran blancas. Cuando terminó de rezar lo levantó, lo sostuvo sobre la bolsita de cuero y lo dejó caer como una cascada. Los Madigan siempre iban a misa aunque no hiciera falta ir a misa en Jueves Santo. Dan solía hacer de monaguillo, pero este año llevaba un alba blanca con un cinturón de seda y, debajo, sus pantalones. Encima se había puesto una especie de túnica de paño basto color crema. Estaba arrodillado junto al padre Banjo y le estaba ayudando a lavarle los pies a la gente.
Había cinco feligreses sentados en sillas delante del altar y el sacerdote pasó ante la fila con una palangana de plata y les salpicó los pies a todos, jóvenes y viejos, con sus juanetes y sus callos y sus uñas gruesas y amarillentas. Luego se giró hacia Dan para tomar el paño blanco y lo pasó por encima de cada pie.
Era un ritual simbólico. Evidentemente, todas aquellas personas se habían lavado los pies a conciencia antes de salir de casa. El cura no se los había secado como es debido, de modo que después tuvieron problemas para ponerse los calcetines. Dan le seguía pausadamente, intentando no enredarse las rodillas con los pliegues de la túnica, con cara de santo.
En Viernes Santo no ponían nada en la tele salvo música clásica. Hanna miró el calendario que había colgado en la cocina, con fotos de niños negros y relucientes con la barriga hinchada bajo vestidos de colores, posando junto a curas de blanco. Sobre sus ropajes, caras ordinarias, irlandesas. Parecían muy orgullosos de sí mismos junto a aquellos niños negros a los que tomaban de los hombros con manos grandes y cuidadosas.
Por fin, a las ocho, en RTÉ 2 pusieron Tomorrow’s World. Lo estaban viendo cuando oyeron que Dan entraba en el cuarto de su madre. Pasó horas en el dormitorio, sus voces eran un murmullo apasionado. Su padre se quedó sentado junto al fogón fingiendo que dormía y Constance se llevó a rastras a los dos niños, que cotilleaban al pie de las escaleras. Pasó mucho rato antes de que Dan bajase. Parecía que todo estaba arreglado, parecía satisfecho consigo mismo.
Su hermano, sacerdote. Era, en palabras de Emmet, «una puta broma». Pero Hanna se sintió triste, como si presenciara algo trascendental. De las misiones no se volvía. Dan se marcharía de Irlanda para siempre. Y, además, podía morirse.
Más tarde, esa misma noche, Emmet se burló de él.
—Ni siquiera crees en Dios —le dijo—. Solo te crees que crees.
Dan le dirigió su nueva y beatífica sonrisa.
—¿Y qué diferencia hay?
Y así fue como se hizo realidad. Dan les abandonaría para salvar a los niños negros. Su madre ya no tenía potestad para detenerle.
Por otra parte, estaba el asunto de la novia de Dan, que aún no había sido informada. Hanna se acordó después de la cena del Domingo de Resurrección, que presidió el pollo, muerto y no resucitado, en el centro de la mesa, con medio limón metido en el pecho o en el culo, Hanna no supo precisar qué extremo. Su madre no bajó a comer con ellos, continuaba en la cama. Nunca volvería a levantarse, declaró. Hanna se sentó en el descansillo ante el dormitorio y estuvo jugando a las cartas en el suelo. Cuando su madre abrió la puerta todas las cartas se mezclaron. Entonces Hanna se echó a llorar y su madre le pegó una bofetada por llorar, y Hanna lloró con más fuerza y su madre reculó y comenzó a gimotear. El martes, Dan se llevó a Hanna a Galway a pasar unos días con él. Aseguró que lo hacía para alejarla de todo el follón, pero se encontraron con un follón muy distinto esperándoles en Eyre Square.
—Ella es Hanna —dijo su hermano, empujándola hacia delante.
—Hola —la saludó la mujer, tendiéndole una mano enfundada en un guante de cuero verde oscuro. La mujer parecía simpática. El guante le llegaba hasta la muñeca, con una fila de botones forrados en el lateral.
—Vamos —dijo Dan, y Hanna, que aún desconocía los modales, le tendió la mano a la mujer y se la estrechó.
—¿Te apetece un helado? —preguntó ella.
Hanna echó a caminar junto a ellos, intentando asimilar el tráfico y la gente que les rodeaba, pero había tanto ajetreo en la ciudad que no le daba tiempo a digerirlo todo. Un par de estudiantes se detuvieron a charlar con ellos. La chica vestía con una chaqueta a cuadros abierta sobre un jersey de lana y el hombre lucía gafas grandes y una barba descuidada. Iban cogidos de la mano, incluso allí parados hablando con ellos. La chica cambió de postura y le lanzó a Dan algunas miraditas a través del pelo revuelto, como si esperase que dijera algo desternillante. Y, justo entonces, dijo algo. Dijo:
—¿Acaso no vamos de mal en peor? —Y la chica se mondaba de la risa.
Se separaron, con cierta incomodidad, de la pareja, y la novia de Dan les hizo pasar a un pub. Comentó:
—Debes de estar muerta de hambre. ¿Te apetece un sándwich de jamón? —Y Hanna no supo qué decir.
El interior del pub estaba muy oscuro.
—Sí le apetece —dijo Dan.
—Y ¿qué más? ¿Tú quieres una pinta?
—Ella tomará una naranjada.
Y así fue como apareció ante ella un vaso refulgente de burbujas que flotaban hasta la superficie antes de perderse en el aire.
—¿Vas al colegio de los mayores? —preguntó la novia de Dan, mientras arrojaba tres bolsas de patatas sobre la mesa y se sentaba—. ¿No te han matado ya las monjas?
—Lo intentan —dijo Hanna.
—Pasa de ellas.
La chica estaba ocupada guardando los guantes en el bolso. Llevaba un pasador en el pelo hecho de madera pulida, se lo quitó y se lo volvió a colocar. Luego levantó el vaso.
—Gaudeamus! —exclamó. Era latín, una broma.
Hanna estaba alucinando con la novia de Dan. Era tan refinada. No había otra palabra para definirla. En su voz se superponían distintos estratos de sentimiento e ironía, y no tenía ni idea —entendió Hanna con una extraña sensación de abatimiento— de lo que le tenía reservado el futuro.
¡Dan iba a ordenarse sacerdote! Nadie lo diría al verlo bajar la pinta y chuparse los labios para secarse la espuma. Nadie lo diría por la forma que tenía de mirar a aquella chica sentada a su lado, con aquella cascada de pelo castaño claro.
—Entonces, ¿cómo lo ves?
—Está más que dispuesta —contestó ella.
—¿Tú crees?
La novia de Dan era una tragedia en potencia. Y, aun así, esos guantes verdes auguraban una vida maravillosa. Ella estudiaría en París. Tendría tres hijos y les enseñaría el hermoso irlandés y un francés perfecto. Nunca olvidaría a Dan.
—Perdona, ¿cómo te llamas? —quiso saber Hanna.
—¿Yo? —dijo ella, riéndose sin motivo alguno—. Oh, lo siento. Me llamo Isabelle.
Por supuesto. Tenía un nombre sacado de un libro.
Después del pub echaron a correr por un callejón y se encontraron repentinamente en un lugar donde todo el mundo olía a lluvia. Dan ayudó a Hanna con el abrigo a pesar de que ella podía quitárselo sola perfectamente e Isabelle regresó con unas entradas en la mano. Iban a ver una obra de teatro.
La habitación a la que accedieron no tenía pinta de teatro, no había telón ni terciopelo rojo, sino bancos largos con el respaldo acolchado. Cuando encontraron su fila, se encontraron con dos sacerdotes. Sacerdotes de verdad. Uno de ellos era viejo, el otro joven, y se afanaban con movimientos a cámara lenta con los programas y las bufandas. Isabelle tuvo que abrirse paso entre ellos y, por fin, los curas les dejaron pasar y se sentaron con aire ofendido. Asomaron un poco el trasero y se acomodaron en los cojines de polipiel. En cualquier otra ocasión, Dan se habría reído ante tal escena, pero solo dijo: «Buenas noches, padres», e Isabelle se sentó, callada y meditabunda, hasta que los focos crujieron y bajaron de intensidad.
La oscuridad del teatro era una oscuridad nueva para Hanna. No era la oscuridad de la ciudad del exterior, ni la del dormitorio que compartía con Constance en Ardeevin. No era la negrura del campo en Boolavaun. Era una oscuridad compartida: con Isabelle y Dan, con Dan y los curas. Era una oscuridad tras la vigilia que precedía a los sueños.
La obra se desarrolló tan rápido que, después de verla, Hanna no habría sabido decir cómo la habían hecho. La música era atronadora y los actores corrían de un lado para otro. A Hanna no le gustó ninguno excepto el más joven. Tenía unas cejas con forma de acento circunflejo y, cada vez que pasaba corriendo, ella se fijaba en los pies descalzos, la forma en la que el pelo le crecía y el tamaño de cada dedo. Era muy real, tan real como el hilo de saliva que se le escapaba de la boca, aunque las palabras que emitía no eran reales; quizá por eso ella no era capaz de seguirlas.
La trama giraba en torno a Granuaile, la reina pirata, que se convertía, en mitad de la obra, en otra reina, Isabel I. La actriz se quitó la máscara y su voz cambió, y su cuerpo cambió, como las burbujas que se escapaban de la naranjada de Hanna, solo que esta vez estaban en su cabeza. Los átomos de polvo bailaban ante las luces, los focos del techo crujían. La mujer se giró y la máscara giró despacio y, de repente, todo estaba sucediendo en la cabeza de Hanna y ella notó que la misma sensación, fuera lo que fuera, quizá la misma obra, se propagaba entre el público como el rubor, y entonces todas las palabras cobraron sentido. Luego los actores salieron corriendo y encendieron las luces normales. Los dos sacerdotes se quedaron sentados un momento, como si se les hubiera olvidado dónde estaban.
—Bueno está —dijo el mayor. Cuando llegó la hora de la segunda parte, no regresaron.
En el vestíbulo, abarrotado y diminuto, Isabelle preguntó:
—¿Te apetece un helado?
—Sí —dijo Hanna. Isabelle se perdió entre la gente y regresó con una tarrina.
Durante la segunda parte, el actor guapo le habló a Hanna. Se detuvo en el escenario y levantó la cabeza para decir algo en voz baja mientras la miraba fijamente a los ojos. A pesar de que no podía verla. O precisamente porque no podía verla. Hanna sintió la necesidad repentina de ir en su busca al otro lado, como un fantasma invitado a abandonar la oscuridad.
Cuando terminó la representación, Hanna fue a buscar el baño, donde las mujeres charlaban despreocupadamente mientras se lavaban las manos o se las secaban con un trozo de papel. Hanna no quería que la vida real comenzara de nuevo. Trató de aferrarse a la obra mientras atravesaban las calles bajo la lluvia y giraban al llegar a un gran río. A pesar de lo sugerente que resultaba el río de noche, trató de conservar la obra en la memoria.
Una mendiga que había sentada contra el pretil en mitad del puente le pidió a Hanna una moneda, pero Hanna no tenía dinero alguno. Se volvió para decírselo pero se contuvo, porque la mujer tenía un bebé —esa mujer mayor y sucia tenía un bebé auténtico— bajo una manta de cuadros que usaba a modo de echarpe.
Dan tomó a Hanna del brazo para que no se detuviera e Isabelle sonrió.
—Espera un momento —dijo, y retrocedió para darle una moneda.
El piso de Dan estaba situado sobre una ferretería. Se detuvieron un momento junto a una puertecita y subieron una escalera estrecha hasta la primera planta, donde había una habitación grande con una cocinilla integrada y un sofá donde Hanna dormiría. El sofá tenía las patas de acero y cojines marrones llenos de bultos. Hanna desenrolló su saco de dormir y se quitó los zapatos, luego se metió dentro y se quitó los pantalones, sacándolos por la boca del saco. Estiró el brazo para alcanzar los calcetines, pero no llegaba con tanta estrechura y acabó quitándoselos frotando los pies. Era el mismo saco de dormir de nailon azul oscuro que Emmet había llevado a la misa del papa y Hanna creyó notar el olor de los cigarrillos que había fumado esa noche. Se imaginó lo celoso que se pondría con todas las cosas que ahora podría contarle.
Hanna se apeó del autobús, se dirigió a Curtin Street y atravesó el puente de arco. La casa se le antojó vacía y la rodeó hasta llegar al garaje, donde Emmet tenía su guarida, pero no le encontró. Estaba en el invernadero roto con una nueva camada de gatos, la madre esperaba, furiosa y erizada, ante la puerta.
Hanna le contó lo de la novia.
—Para lo que le va a durar —dijo él, incorporándose.
—Ahora no es como antes —explicó ella—. Te animan a que salgas con chicas hasta que haces los votos.
—A que salgas con chicas —dijo Emmet.
—¿Qué pasa?
—¿A que salgas con chicas?
La agarró de la oreja y se la retorció.
—¡Ay! —exclamó—. ¡Emmet!
A Emmet le gustaba mirarla a la cara cuando le hacía daño, como si quisiera ver los efectos de sus actos. A decir verdad, era más por curiosidad que por crueldad.
—¿Se quedó?
—¿Quién?
—La novia.
—No, no se quedó. ¿A qué te refieres?
—¿Durmió con él?
—Por Dios santo, Emmet. Claro que no. Si yo estaba en la habitación de al lado.
No le contó lo hermosa que era Isabelle; cómo Dan se sentó después de que se marchara, se quitó las gafas y se apretó el puente de la nariz.